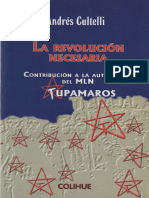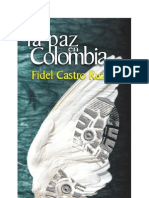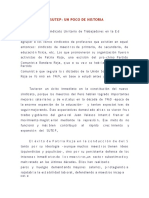Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Estrategia de Los Tupamaros
La Estrategia de Los Tupamaros
Cargado por
marcosmarpe13Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
La Estrategia de Los Tupamaros
La Estrategia de Los Tupamaros
Cargado por
marcosmarpe13Copyright:
Formatos disponibles
AO 3 - N 23 - Noviembre de 1971.
Para una crtica poltica
de la cultura li
Dlnctor nIIPO-ble:
Hctor Schmucler
eon.to de dlreeci6n;
Carlos Altamirano
Ricardo Piglia
Hctor Schmucler
En este
nmero
Mario Szichman: los montajes de la historia,
por Germn Garca pg. 18
Facultad de Arquitectura de La Plata:
una experiencia,
por Jorge Togneri pg. 24
Frente a una historia que no es la nuestra,
Documento de la Agrupacin docente
29 de Mayo de la Facultad de Filosofa y Letras
de Bs. As. pg. 20
o
...
Tarife reducida
w
Cond. NO 9002
a:
a:
a:
...
FrM\qUeo P9dO
O
Z
(,J
w
Cone. NO 3S39 (,J
Las ltimas elecciones uruguayas pusieron
en juego todas las variables que la situacin
socipol tica parece admitir en Amrica
Latina. En uno de los pases donde la
democracia burguesa apareca ms
sostenida, el proceso eleccionario gir
alrededor de un eje que -forzado por unos,
disimulado por otros- marcaba,
justamente, la mayor desconfianza al
sistema de votos como solucin para los
problemas que el pas registra. La derecha
oriental acert en establecer la disyuntiva:
pro o contra la subversin. La izquierda no
alcanz a imponer la suya: pro o contra el
cambio. Un discurso latente recorra uno y
otro esfuerzo: los Tupamaros.
El hecho es significativo. Porque a pesar de
que 185 cifras asignen notable mayora a la
poblacin que parece manifestarse contra
un cambio de estructuras, el proceso
histrico es de tal complejidad que
resumirlo a la simple comparacin de
resultados electorales puede -Onducir a
errores considerables. Mientras an no se
conoce el nombre definitivo del futuro
presidente de Uruguay '-metfora que
ilustra el grado de estancamiento del
aparato estatal- el esquema poltico del
pas vuelve a ser reordenado por la
urticante presencia del Movimiento de
Liberacin Nacional.
Es decir que, s. se quiere hablar del proceso
poltico uruguayo, resulta imperioso
referirse los Tupamaros. Ms aun: el ms
avanzado movimiento de guerrilla urbana
latinoamericana es punto de referencia
necesario para todo proyecto de
transformacin revolucionaria que se
imagine en nuestros pases. Tema de
meditacin que centra su inters sobre un
problema capital y an irresuelto: las
formas de participacinde las masas en la
elaboracin del proceso que las tiene como
destinatarias.
El documento que reproducimos y que por
primera vez se publica ntegro, lleg
annimamente a nuestra redaccin. No fue
posible verificar su legitimidad que, sin
embargo, parece confirmada por el artculo
de Alain Labrousse que se refiere a ese
documento. La publicacin de ambos
trabajos adquiere. sentido como aporte a la
discusin a que hacamos referencia yque
por momentos se vuelve dramtica ante
las perentorias necesidades (le los pases
latinoamericanos.
pg. 16
pg. 3
pg. 8
pg. 14
pg. 12
Cheques y giros a la orden de
LOS LIBROS, Tucumn 1427,
20. piso, of. 207, Buenos Ai
res, Argentina.
Tarifa de suscrlpcl6n
Artentlna
12 nmeros $ 3 600
Amrica
12 nmeros U$S 10
Via area U$S 15
Europa:
12 nmeros U$S 12
V(a Hl'ea U$S 18
DOCUMENTO INEDITO:
Partido o foco: un falso dilema,
ML N (Tupamaros)
El pesamiento tupamaro,
De las protenas a la poltica: la cruzada de un
fremio Nobel,
por Carlos Bertoldo
Gramatologa: ciencia de la escritura,
por Rcardo Pochtar
Tupamaros: de la 9u.rilla al partido de masas,
por Alain Labrousse
Sumarlo
Producci6n
MiU'celo Oaz
Impreso en Talleres Grficos
AYER Y HOY. Buenos Aires.
Distribuidores:
ARGENTINA. quioscos, Bue-
nos Aires, Machi & Ca.
S.R.L. .
Libreras: Tres Amricas
S.R.L.
LOS LI BROS. Redaccin y
Publicidad: Tucumn 1427,
20 p .,... of. 207. Te .5-9640
01."0 Grfico:
Isabel Carballo
Armedo:
Osvaldo R. Daz
AlcidllS O. Mor6n
Los articulos firmados que
a.-ecen en LOS LIBROS no
reflejan necesariamente la opi-
nin de la nwista.
COMPOSICION tlpogrMIca en
frfoc TYPE S.R.L. Florida
253 - 4
0
M
Representante para la venta
en el exterior: Ediciones Ar-
gentinas. Exportadora e 11ft-
portadora S.R.L.; BoliVIa': Los
del Libro S.A.; Co-
lombia: Ediciones Cruz del
Sur; Chile: Editorial Unlversl
tarla S.A.; Mxico: Antonio
Navarrete (Llbrer{a Hambur
gol; Paraguay: Selecciones
S.A.C.; Per: Distrib'lidora Gar
cllaso S.A.; Uruguay:
Litina; Venezuela: Sntesis
2000.
Registro de la propiedad inte-
lectual NO 1.024.846. Hecho
el depsito que m.rca la ley.
IMPRESO EN LA ARGEN
TINA.
Corresponsal... :
Chile: Santiago Funes y Mabel
Piccini; Mxico: Eligio Calde-
rn Rodrguez; Venezuela:
Adriano Gondlez Len y Vil
m. Vargas; Paraguay: Adolfo
Ferreiro; Uruguay: Jorge Ru-
fflMlIi; Franela: Silvia Rudni.
TUPAMAROS
DE LA GUERRILLA
AL PARTIDO DE MASAS
por Alain Labrousse
Hay un hecho aceptado tanto en
el Uruguay como fuera de l: la
calidad de la organizacin del MLN
y su eficacia militar. Por el contra-
rio, muchas son las voces que se han
elevado para sealar ya sea la ausen-
cia de contenido ideolgico de su
lucha, ya sea la imprecisin de su
definicin ideolgica; y estos mis-
mos detractores han puesto en duo
da, en consecuencia, su capacidad
para crear un movimiento de masas
capaz de suscitar el partido de la
revolucin. Por ejemplo, el Secreta-
rio General del Partido Comunista
uruguayo escribe: "La accin direc-
ta es de gran indigencia tctica, ya
que no resuelve el problema de toda
tctica revolucionaria: la conquista
de las masas. Se pretende sustituir la
accin y la experiencia de las masas
por el herosmo y la iniciativa de un
grupo"l. Hasta ahora, este tipo de
crticas provenan de comunistas or-
todoxos, pro-chinos o trotskistaS.
Pero, paradojalmente, es en el mo-
mento en que el MLN parece haber
dado un paso importante no slo
hacia la conquista de las masas, sino
tambin hacia su organizacin, que
este cuestionamiento ideolgio de
los Tupamaros cobra un nuevo im-
pulso en el Uruguay, y se extiende
en medios que podramos calificar
de pro-castristas, provocando divisio-
nes bastante serias en el seno del
movimiento estudiantil, universitario
y liceal, que haba sido hasta una
reciente, una de las principales
fuentes de apoyo al movimiento Tu-
pamaros. Al parecer esta corriente,
llamada "partidista" tuvo su origen
en la separacin de un grupo salido
del MLN, posteriormente a discusio-
nes que tuvieron lugar despus de
Pando. Este grupo se llama "22 de
Diciembre", pero tambin se le co-
noce bajo el- nombre de "microfrac-
cin". Sus orgenes son similares a
los que plantea la Federacin Anar
quista Uruguaya (FAU) que dispone
LOS LIBROS, Enero de 1972
de un frente sindical de ROE (Resis-
tencia Obrero-Estudiantil) y de un
brazo armado OPR 33. El eco de
estos cuestionamientos puede dar lu-
gar a confusiones entre aquellos
que, en el exterior, haban recibido
con gran inters las noticias que se-
alaban una profundizacin de la
implantacin del MLN. Una tentati-
va de interpretacin y no ya slo de
descripcin del movimiento Tupa-
maros es hoy ms que nunca necesa
ria. La publicacin recientemente de
varios textos fundamentales: el do-
cumento interno NO 5 descubierto
por la polica y publicado para de-
nunciar una grave conspiracin con-
tra el Estado y las instituciones, un
libro publicado por la organizacin
eA la Argentina en agosto de este
ao, llamado "Partido o Foco: un
falso dilema", facilita mucho esta
tentativa de interpretacin.
Pero toda tentativa de este tipo
referente a un movimiento como el
de los Tupamaros para quienes "Pri-
mero fue la accin, la prctica, y
luego fue la teora", debe antes que
nada sacar la leccin de la prctica
revolucionaria antes de llegar a con-
sideraciones de nivel terico. No va-
moSr a referirnos a la historia del
MLN, ya suficientemente conocida,
sino que vamos a limitarnos a trazar
las grandes lneas de su desarrollo
para ir sacando la leccin de cada
etapa de su evolucin. Esta tentativa
ya fue llevada a cabo por Daniel
Waskman Schinca en un excelente
estudio publicado por la revista de
la Universidad de La Habana "Refe-
rencias" de septiembre de 1970. Va-
mos a limitarnos, entonces, a com-
pletarla en algunos puntos.
En la segunda parte trataremos
de ubicar a los Tupamaros en rela-
cin con las diferentes corrientes re-
volucionarias y, en particular, aque-
llas que se dicen marxistas.
Para terminar analizaremos el pa-
pel de los Tupamaros en el contexto
de las luchas que se llevan a cabo en
este fin del ao de 1971 en un
Uruguay en quiebra.
10) Entre 1958 y 1962 se llevan
a cabo en el seno de ciertos sectores
de la Izquierda Uruguaya intensas
discusiones referentes a la bsqueda
de nuevas formas de lucha: "Al
principio el salto consista en pasar
del mero "garganteo" a una accin,
por lo menos que confirmara las in-
tenciones que se enunciaban, la po-
sibilidad, la aptitud del pequeo
grupo, etc. Se busc durante un ao
con muchos avatares hasta que se
logr a fines de julio de 1963 un
"escruche" y unos "fierros sin ce-
rrojo" (documento 5). "Actas Tupa-
maras" seala que el grupo de des-
conocidos que, el 31 de julio de
1963, se apoder de las armas del
Club de Armas del Club de Tiro
Suizo, estaba formado por cuatro
obreros, dos desocupados, un em-
pleado y dos estudiantes-empleados.
El camino de la lucha estaba halla-
do. Los hechos posteriores iban a
demostrar que la leccin de esa va
no era un resultado de un impulso
sino el producto de un anlisis a
largo plazo pero certero de la evolu-
cin de la situacin econ6mica y
poltica del Uruguay. Pero en ese
momento todo el mundo segua
pensando que el Uruguay era una
excepcin en Amrica Latina, inclu-
sive los revolucionarios cubanos y el
PC Uruguayo que estaba tan seguro
de ser la vanguardia revolucionafia
en su pas que se dio el lujo de
llamar FIDEL (Frente de Izquierda
de Liberacin) al frente electoral
que acababa de constituir. Nadie
pensaba que las condiciones necesa-
rias al desarrollo de una
rural (pues tal era el modelo en ese
momento) pudieran darse algn da
en el Uruguay.
Esta capacidad de anlisis a largo
plazo que tuvieron Ral Sendic y la
docena de compaeros que constitu-
yeron el ncleo inicial, es la primera
leccin dada por el MLN.
2
0
) Es notorio que poco antes de
pasar a la clandestinidad, el mismo
Sendic haba ido a concientizar y
organizar a los trabajadores margina-
dos de las plantaciones de arroz, de
remolacha y principalmente de caa
de azcar del departamento de Arti-
gas, en el norte del pas. Los que
afirman que los Tupamaros estuvie-
ron, desde sus orgenes, aislados de '
las masas, debieran analizar mejor
estas luchas que se prosiguen an
hoy.
En septiembre de 1961, se funda
el sindicato UTAA (Unin de Traba-
jadores Azucareros de Artigas), del
cual Sendic es el asesor jurdico. Es-
te, .junto con inspectores del trabajo
venidos de Montevideo, intimaron a
las empresas el pago de lo que por
aos haban robado a los trabajado-
res: licencias, feriados, compensacio-
nes por alimentacin, indemnizacio-
nes por despidos, etc. Esta reivindi
cacin dio lugar a una larga lucha
jalonada de acciones ofensivas que
culminaron el 3 de Abril de 1962
con la toma de los locales adminis-
trativos de la empresa norteamerica-
na CAINSA y el secuestro de su
director, Mr. Henry, y su Estado
Mayor, que debieron pagar, para re-
cuperar su libertad, los 500.000 pe-
sos que adeudaban a los caeros.
Posteriormente, la lucha de los
caeros dio un salto cualitativo: no
solamente exigieron la ley de 8 ho-
ras para el asalariado rural, sino que
reivindicaron tambin la expropia-
cin de las tierras abandonadas para
transformarlas en cooperativas que
aseguraran su sobrevivencia durante
los -meses de desocupacin (el de los
caeros es un trabajo zafral). Cuatro
marchas hacia Montevideo fueron
sucesivamente organizadas para apo-
yar estas reclamaciones. la ltima
tuvo lugar en abril de 1971 y su
consigna "Por la tierra y con Sen-
3
dic" cobra un significado muy espe-
cial para ilustrar la orientacin de
este sector obrero y la profundidad
del trabajo llevado a cabo hace diez
aos. Y hay que recordar que entre
los 105 Tupamaros que se escaparon
del Penal de Punta Carretas se en-
contraban 9 caeros, por otra parte
la UTAA representa actualmente
uno de los sectores ms radicaliza-
dos de la CNT.
De este tipo de trabajo, llevado a
cabo desde los orgenes entre las
masas rurales, se puede sacar una
leccin doble: 10) Los Tupamaros
consideraron siempre al Frente Sin-
dical como un frente de lucha que
exige mtodos ofensivos: "Nuestro
pas hereda del pasado un slido
movimiento sindical con una vieja y
utntica tradicin clasista, a d ife-
rencia de otros pases de Amrica
donde el Movimiento Sindical ha si-
do ms o menos digitado por las
clases dominantes, en el Uruguay es
produ'cto excl usivo de las Iases tra-
bajadoras. Se ha desarrollado y for
talecido en una lucha continua y
coherente desde principios de siglo a
la .fecha, gracias al esfuerzo de los
trabajadores y en medio de arduas
luchas y saCrificios. He aqu un ras--
go especfico. Nosotros, integrados
en nuestros orgenes por medio del
movimiento sindical recibimos esa
herencia" (Actas Tupamaras,
pg. 35); 20) La otra caracterstica
es que en el seno de los sindicatos
no dominados por el sector mayori-
tario de la Convencin Nacional de
Trabajadores, comunista, principal-
mente, en que la influencia de los
Tupamaros fue determinante en un
principio.
3
0
) Paralelamente a este origen
sindical, el primer ncleo de Tupa-
maros parece haber sido constituido
de elementos provenientes de distin-
tos sectores de la izquierda poltica:
socialistas, juventud del Movimiento
Revolucionario Oriental (MRO) (cas-
tristas) , anarquistas, mifitantes sali-
dos del Partido Comunista.
Se podra responder a los que se
sorprenden que los Tupamaros no se
hayan creado a partir de la defini-
cin de una ideologa, que la iz-
quierda uruguaya en 1963 constaba
por lo menos de 3S partidos u orga-
nizaciones. De ah la afirmacin por
parte de los promotores del movi-
miento: "las palabras nos separan, la
4
accin nos une", y una praxis basa-
da en un programa mnimo: "1) Ne-
gacin de la posibilidad de acceder
al poder por vas pacficas. 2) Nece-
sidad de la lucha armada y de su
preparacin inmediata. 3) La accin
como promotora de conciencia y
unidad. 4) la necesidad de definir la
lnea propia por la accin afirmativa
y no por la negacin sistematizada
de las ajenas" ("Actas Tupamaras").
Segn el mismo texto, la unifica-
cin se hizo en varias etapas. Al
principio los diferentes grupos con-
servaban una cierta autonoma y
funcionaban como federacin. Es a
partir de 1965 que los diferentes
decidieron utilizar el nombre
de Tupamaros. Finalmente, cea me-
diados de 1965 resuelven dar formas
definitivas a esa unin, la llevan a la
prctica hasta sus ltimas conse-
cuencias, y culminan este proceso
realizando la primera convencin, en
enero de 1966, donde se elabora un
programa mnimo, un reglamento,
se eligen autoridades, se trazan las
principales lneas tctic.as y estrat-
gicas y se establece que el partido
como organizacin para la toma del
poder si bien est en germen en el
MLN, se construir en la lucha, es-
pecialmente en la lucha armada, du-
rante su desarrollo" (UActas Tupa-
maras", pg. 41). Esta ausencia total
de sectarismo, no slo ha permitido
la unificacin del MlN como acaba-
mos de verlo, sino que fue un prin-
cipio bsico que evit toda polmica
con los otros movimientos de iz-
quierda, en particular con el pe, y
permite a los Tupamaros escribir y
con razn: "Tenemos mucha in-
fluencia en el seno de la izquierda"
(Documento NO 5).
4
0
) Desde 1963 hasta 1968 el
Movimiento pas por varias peripe-
cias por cierto importantes, como la
ocurrida el 22 de diciembre de
1966: "cay sobre nosotros la re-
presin con toda su fuerza. Nos des-
cubri cuando estbamos en las peo-
res condiciones organizativas y pof-
ticas. .. Pero, no por l tima vez,
una derrota tctica se convirti en
victoria estratgica, porque a partir
de entonces nuestro crecimiento ya
no se detuvo". leA partir de la Se-
gunda Convencin Nacional, de mar
la de 1968, la organizacin se con-
cibi como una gran escuela donde
ya se aspira a formar el hombre
nuevo".
Pero el hecho importante es que,
recin el 7 de agosto de 1968, la
organizacin haya aparecido como
tal, con todas sus caractersticas a
los ojos del pueblo uruguayo. El se-
cuestro de Pereira Reverbel, estre-
cho colaborador del Presidente Pa-
checo, apareci como la expresin
de una contra-justicia en un momen-
to en que la crisis econmica afecta-
ba gravemente a las clases trabajado-
ras, pero tambin cuando la devalua-
cin de abril de 1968 apareca co-
mo el .",_ultado de maniobras ilci-
tas, cuando partidos y peridicos re-
haban 'sido clausura-'
dos, y numerosas instituciones y usi-
nas miUtarizadas. Pero esta medida
no apareci nicamente como una
medida poi tica de carcter general,
sino que revesta al mismo tiempo
un carcter preciso: en efecto, Perei-
ra Reverbel, en su calidad de direc-
tor de UTE (Usinas y Telfonos del
Estado) se haba destacado en la
persecucin de militantes sindicales.
Es as que, de entrada, la lucha de
los Tupamaros apareca como ligada
a la lucha de las masas uruguayas y
ayudaba al mismo tiempo a desig-
narles el enemigo de clase. Posterior-
mente una encuesta de opinin p-
blica comprob que el secuestro de
Pereira Reverbel fue aprobado por
el 87 % de la poblacin.
50) En relacin con ese surgi-
miento espectacular, pero honda-
mente motivado de los Tupamaros,
tenemos que destacar otra caracte-
rstica del MlN que justamente per-
miti el xito de esta medida: la
paciencia. .. Esto hay que destacar
lo cuando vemos hoy movimientos
que apenas formados, como sucedi
en Turqua, se lanzan a realizar ope.
raciones ambiciosas como secues-
tros, etc. Hay que tener muy en
cuenta los cinco aos de prepara-
cin clandestina a la guerrilla que,
en gran parte, explican la madurez y
la efic iencia posteriores del movi-
miento. uFue el tiempo del silencio
y I a clandestinidad absoluta. El
tiempo que requiri ms fe en la
lnea y en el pueblo. Ms disciplina
que ningn otro. El tiemp de tra-
bajo interno, aburrido, de pocos, sin
repercusin. El tiempo de tratar por
todos los medios' que no se entera-
ran de nuestra existencia. iQu pa-
radoja! Una organizacin poltica
que trata de pasar inadvertida. Un
ejrcito revolucionario que golpea y
no reivindica sus acciones. Fue el
. tiempo de. caer presos y de declarar
ante la justicia ser delincuentes co-
munes. Qu distinto a tanta bsque-
da fcil de gloria, a tanto uniforme
y brazalete usados prematuramente,
a los manifiestos incendiarios lanza-
dos antes de tiempo, a tanta bulla
estril. Fue el tiempo, en fin, de
menos ruido y ms nueces, pero de
all data una vieja acusacin contra
el MlN: 'estn aislados de las ma-
sas'. No es verdad, estbamos aisla-
dos de la militancia en el frente de
masas antes para poder esW conec-
tados con las masas ahora". (Actas
Tupamaras, pg. 37).
6
0
) Es siguiendo la misma lnea
y teniendo en cuenta la acentuacin
de la repre'sin asesorada por los
verdugos del imperialismo, que se
pudo dar un salto cualitativo y de-
signar al pueblo sus enemigos a nivel
internacional: las dictaduras gorilas
con el secuestro de Oias Gomide y
el imperialismo norteamericano con
la ejecucin de Dan Mitrione. A
causa de ciertos errores tcticos, la
aceptacin .de este nuevo paso fue
ms difcil de obtener a corto plazo.
Pero a largo plazo parece haber sido
comprendido por amplios sectores
de la poblacin a quienes se revel
la intervencin drecta de fuerzas
mi litares y policiales extranjeras.
Cuando en 1971 el senador Micheli-
ni declara que el agregado naval
de la embajada de los Estados Uni-
dos, capitn de corbeta Villanueva,
asiste a las reuniones del Estado Ma-
yor de la Marina uruguaya, hace ins-
peccionar sus depsitos por oficiales
yanquis y sugiere a sus colegas uru-
guayos que la presencia de un
barco norteamericano en aguas terri-
toriales durante el perodo electoral,
el pblico uruguayo es perfectamen-
te receptivo porque est convencido
que la 'presencia del torturador Mi-
trione no era un mito publicitario.
De la misma manera cuando el se-
manario "Marcha" denunci la pre-
paracin de un plan de invasin bra-
silea o cuando los peridicos sea-
laron que el 8 de octubre las tropas
que invadieron la universidad reci-
b an las rdenes en portugus,pode-
mos decir que el pblico tuvo con-
ciencia de las amenazas que estos
hechos implicaban, esto fue en gran
parte gracias a la accin de los Tu-
pamaros cuyas iniciativas obligaron
al Brasil a revelar sus planes. Los
Tupamaros juegan entonces, a los
ojos de las masas, y por medio de
acciones ofensivas sumamente pro-
vocativas. el papel de U sensibiliza-
dores" que resulta, por ms concre-
to, ms eficaz que, por ejemplo, una
campaa de prensa.
7
0
) Una consecuencia de la toma
de Pando fue la ejecucin de tres
guerrilleros desarmados que se ha-
ban entregado, y las posteriores
torturas a que fueron sometidos 17
tupamaros capturados. Fue slo a
partir de ese momento que el MLN
empez a tomar represalias violen-
tas, ejecutando al comisario tortura-
dor Morn Charquero. La pondera-
cin y la minuciosa-
mente calculadas (pues antes de re-
plicar los Tupamaros sufrieron varias
bajas) , para responder al grado de
aceptaci6n del pueblo, constituye
una clave del xito en la conquista
del apoyo popular. Daniel Waksman
hace notar a este respecto: '''-mese
la lista de los tupamaros salvajemen- ..
te torturados, tmese la de los que
fueron baleados, cuando se entrega-
ban con las manos en alto; antese
las fechas y luego obsrvese cundo
y cmo responde el MLN. Lo asom-
broso es, en real idad, que no hayan
reaccionado antes. Pero el hecho es
que, cuando lo hace, el pueblo uru-
guayo, en su conjunto, tiene ya
abundantes elementos de juicio para
poder interpretar esa reacci6n". El
Documento S) que dedica varios pa-
sajes a este tema, declara: ULa pol-
tica de represalias contra torturas,
asesinatos, ,muerte de militantes,
etc., debe ser un verdadero culto de
la organizacin y ella debe llevarse
adelante con justicia pero sin con-
templaciones. . Ella debe ser ex
presin de justicia revolucionaria.
Por lo tanto las represalias deben ser
medidas adecuadas a cada caso con-
creto. En este terreno no caben so-
luciones fciles o simples, ellas pue-
den ser aparentemente impolticas".
8
0
) Unir, educar, politizar, tal ha
sido entonces el papel de los Tupa-
maros en relacin a las masas explo-
tadas en su conjunto. Pero en oca-
sin de luchas concretas, su trabajo
ha tenido igualmente un significado
ms preciso y particular. Una de las"
tareas principales del MLN ha sido
efectuar acciones no solamente en
apoyo de grupos de trabajadores en
conflicto, sino adems y en la
medida que los militantes del MLN
no dejaron de trabajar en el interior
de los sindicatos, en acuerdo con
amplios sectores de esos sindicatos.
Esto sucedi, por ejemplo, cuando
secuestraron al banquero Pellegrini
. Giampietro durante el transcurso de
speras negociaciones llevadas a ca-
bo por el gremio bancario, en 1969.
En este momento, se est negocian-
do la liberacin del industrial Jorge
8erembau a cambio del pago por par-
te de la empresa Textil Hytesa, de
la cual es miembro del Directorio,
de indemnizaciones a obreros despe-
didos en 1969.
La meta perseguida por los Tupa-
maros en este sentido no es, como
algunos equivocadamente creen, ga-
nar la admiracin y el agradecimien-
to del pueblo, sino suscitar en los
sectores del pueblo una mentalidad
plenamente revolucionaria que les
lleve a empresas similares. En la lar-
ga hUlga"de los obreros de la carne en
1969, grupos de trabajadores arma-
dos asaltaron supermercados, llevn-
dose alimentos. En esa ocasin los
Tupamaros expresaron lo siguiente:
"Saludamos a los que se rebelan es-
pontneamente. .. los que as ac-
tan son tupamaros".
A partir de abril de 1970, tienen
lugar en Montevideo una serie de
huelgas "distintas". Los Tupamaros
no fueron los nicos instigadores: la
rama sindical de la FAU, 'Ia ROE,
jug6 un papel importante. Esta co-
rriente difiere estratgicamente del
MLN, en la medida en que para ella
la accin violenta debe ser la culm'
nacin de la experiencia de las ma-
sas. Pero concuerda con los Tupa-
maros cuando declara que "ya no
hay huelga que triunfe sin acctones
directas de apoyatura". (Entrevista
en u Punto Fnal", NO 121). El anar-
que estuvo en el ori-
gen de las organizaciones obreras en
Uruguay, tiene tras s una tradi-
cin de 60 aos de luchas nin.te-
rrumpidas. Su accin se combin,
durante' los conflictos a que nos va-
mos a referir, a la participaci6n acti-
va de los Tupamaros: Su brazo ar-
mado, la OPR 33 (Organizacin Po-
PUlar Resistencia 33), se hizo res-
ponsable del secuestro del industrial
Luis Fernndez Llad, liberado des-
pus de 51 das de encierro, el 9 de
octubre de 1971, Y del director del
LOS LIBROS, Enero de 1972
diario "El Da", Jos Pereyra Gon-
zles, el 22 de octubre.
De abril a agosto de 1970 los
obreros de TEM (Empresa de ar-
tculos elctricos) estuvieron en
huelga. Apoyados por los sectores
ms combativos del movimiento sin-
dical y estudiantH, adoptaron mto-
dos inusitados y poco ortodoxos a
los ojos de la CNT: huelga de ham-
bre, con solidaridad del Sindicato
Mdico, movilizacin intensa de los
simpatizantes, que incluso quemaron
los artculos de la empresa, etc. la
huelga casi ignorada por el sector
mayoritarto de la CNT, se termin
con la derrota de la patronal yan-
qui-canadiense y constituy el pri-
mer gran triunfo obrero en mucho
tiempo.
En la fbrica DECOVID, en quie-
bra, ante la negativa de la direccin
de entregarla a los obreros, stos se
encerraron dentro de la planta y fi-
nalmente la volaron. En el caso del
conflicto del diario de derecha uBP
Color
H
, los obreros ocuparon los ta-
lleres y editaron una versin distinta
del mismo diario con la mencin
.. Bajo Control Obrero". En 1971, el
conflicto de los obreros de la em-
presa CICSSA revisti caractersticas
similares.
Los Tupamaros no slo participa-
ron por medio de sus simpatizantes,
sino que a veces apoyaron financie-
ramente e incluso llegaron a la inler-
vencin directa. Pero el hecho mis-
mo de su existencia, los ejemplos de
lucha q'ue dan, el efecto disuasivo
de su fuerza sobre las de la
represin, son elementos importan-
tes de estas luchas.
9
0
) Hemos hecho notar precisa-
mente la preocupacin por parte de
los Tupamaros en designar al pueblo
sus enemigos. En el mismo sentido,
pero dando un salto cualitativo,
ejercen actualmente una contra-justi-
cia, juzgando y encerrando en las
"Crceles del Pueblo" a delincuentes
de alto nivel. Por supuesto que la
aplicacin impune de 'una contra-jus-
ticia implica una dualidad de pode-
res que. junto al apoyo popular re-
ciente, representa una clara "alter-
nativa de poder" en el Uruguay
convulsionado de hoy. Al respecto,
el documento S indica: u EI ata-
que directo, en diversa escala, a los
oligarcas, a sus bienes y sus instru-
mentos, es una posibilidad y una ne-
cesidad del momento actual... To-
das las formas de accin que expre-
san y/o ayudan a construir la dua
lidad de poder son operantes en el
momento actual".
Tales son las caractersticas de la
accin de los Tupamaros hasta la
creacin del Movimiento 26 de Mar-
zo, que va a marcar, segn veremos,
un paso decisivo en las relaciones
entre los Tupamaros y el movimien-
to de masas.. Pero en base a este
rpido estudio de su praxis revoh....
cionaria y a travs de las nueve ca-
ractersticas que acabamos de sea-
lar, se puede afirmar que la crtica
segn la cual el MLN estara aislado
de las masas es infundada. Que sus
relaciones con las masas sean de un
carcter particular y discutible no
significa Que no hayan conseguido
concientizar y volver ms combati-
vos a amplios sectores obreros rura-
les y urbanos, as como una parte
de la clase media. La crtica parece
tantO ms inslita cuando proviene,
con gran violencia, del grupo pro-
chino (en un panfleto intitulado:
"Tupamaros, conspiracin o revo-
lucin") que preconiza, desde hace
siete aos, .un trabajo en el seno de
las masas, pero que no ha podido
hasta ahora llevar a la prctica una
lnea terica muy convincente en s.
En el texto de agosto de 1971,
"Foco o partido, un falso dilema",
los Tupamaros reafirman con gran
claridad y honestidad el carcter de
su prctica revolucionaria: "La gue-
rrilla realiza, aparte de la propagan-
da armada, la propaganda y la mili-
tancia de masa tradicional. La con-
fusin, si se da de buena fe, puede
provocarse porque hay una priori-
dad, un orden cronolgico que se
traza loda guerrilla como etapas.
Primem: Realiza"r acciones armadas
como forma de identificarse como
movimiento revolucionario con un
certifiGado de autentiGidad, y luego,
recin, realizar propaganda y accin
de masas. Primero, crear la acepta-
cin y la avjdez por la propaganda y
luego, recin, repartir la propaganda.
Primero ganarse la confaanza de las
masas y luego recin realizar la Of'la-
nizacin de las masas". La eficacia
militar y el poder movilizador cie los
Tupamaros no debe, sin embargo,
impedir plantearse el problema de su
ideologa.
En efecto, muchos se preguntan
cul es la ideologa de los Tupama-
ros. Otros opinan que les hace falta
ideologa definida. Otros, final-
mente, en seGtores marxistas, consi-
deran que los Tupamaros son slo
justicieros de sectores radicalizados
de .Ia clase media duramente golpea-
da por la Vamos a exponer, a
continuacin, las, crticas ms ca-
que vienen de marxistas de
la lnea Mosc, de marxistas-Ieninis-
tas, de trotskistas, etc.
Fundndose en el anlisis de los
textos tericos que dieron a
conocer los Tupamaros, como las
treinta pregunts, el manifiesto de
septiembre de 1970, la entrevista a
Urbano y la proclama de apoyo
crtico al Frente Amplio, sealan es-
tos que estos textos no re-
velan una posicin marxista: por no
tner una posicin clasista, sino
plantear una oposicin entre todas
las de la crisis por un lado
y los explotadores por otro; por no
dar consignas relativas a la construc-
cin del partido, ni una definicin
clara de la clase que lo integra, y,
por supuesto, tampoco una caracte-
rizacin de las clases susceptibles, a
partir de sus intereses propios. de
integrar un frente sobre la base de
un programa, por no hacer una dis-
tincin clara entre tctica y estrate-
Sealan, adems, que su progra-
ma no va ms all que el de una
. clase media nacionalista: denuncia
de la forma de explotacin capitalis-
ta, que hace del Uruguay un pas
dependiente, vctima de una crisis
provocada por la divisin internacio-
nal del trabajo. En el plano interno,
acusan a la clase gobernante 'de
aprovecharse de la crisis para favore-
cer sus intereses propios y hasta de
agravarla por medio de especulacio-
nes, estafas, etc.; denuncian a la dic-
tadura y a la represin. Incluso los
puntos de su programa actual: Re-
forma Agraria, nacionalizacin de la
Banca, de la industria frigorfica y
del comercio exterior, pueden ser
aplicados con criterios muy distin-
tos. Se les critica tambin por la
tentativa, 'que su mismo nombre de
Tupamaros ya muestra, de asimilar
la lucha actual a la primera lucha
del pueblo encabezada por el procer
Artigas contra los colonizadores es-
paoles y portuguests. En definiti.
va, se les reprochaba querer sustituir
la experiencia de lucha de las masas
por el herosmo y el individualismo
de un pequeo grupo.
No sera una respuesta vlida de-
cir que los Tupamaros se han auto-
definido en varias oportunidades co-
mo socialistas y marxistas. Por ejem-
plo en las treinta preguntas expre-
san: "Los principios bsicos de una
revolucin socialista estn dados y
experimentados en pases como Cu-
ba y no hay ms que discutir. Basta
adherir a esos principios y sealar
con hechos el camino insurrecciona!
para lograr su aplicaci6n". Tampoco
sera una respuesta convincente ha-
cer notar que los textos y declara-
ciones de Fidel Castro publicados en
,la poca en que llamaba a la lucha
armada en Cub aparecen como me-
nos claramente definidos todava, y
que ningn analista marxista canse-
QJente hubiera podido deducir del
estudio de esos textos las caracters-
ticas del rgimen que se iba a
taurar en Cuba.
Pero vamos a exponer aqu una
hiPtesis que es) ciertamente) una
interpretaci6n, pero que pareGe ajus-
tarse a la realidad de los hechos.
La misma flexibilidad que los Tu-
pamaros demostraron en la accin
directa, adaptndose siempre al gra-
do de preparacin y aceptacin del
pueblo uruguayo, encarando en cada
caso las diferentes posibilidades, ese
poder de dosificacin que ya hemos
sealado, todas las caracter(sticas que
le han permitido ganar el apoyo y la
participacin de amplios sectores po-
pulares, se trasunt3n en los anlisis
y consignas que ellos publicitan.
En consecuencia, opinamos que
estos textos no representan el pensa-
miento profundo del movimiento,
sino que son tambin instrumentos
fundamentalmente tcticos, destina-
dos, por cierto, a impulsar la lucha
5
-de las masas pero sin adelantarse
demasiado; al contrario, ubicnd.ose
siempre teniendo en cuenta el grado
de madurez poltica de esas masas.
Esta interpretacin se ha visto
fortalecida por la publicacin de un
texto interno de la organizacin en-
contrado por la polica, que parece
haber sido redactado a principios de
este ao, y contiene una uTesis Po-
ltica", un "Anlisis de los sectores
fundamentales" y una "Tesis Mili-
tar". No se puede decir que en l
los Tupamaros sostengan una ideolo-
ga diferente. Pero los temas trata-
dos lo son con una terminologa en-
teramente nueva que da a suponer
un contexto ideolgico bien distinto
del de los textos anteriores. \'amos
a citar algunos pasajes que nos pare-
cen reveladores:
"Cuando afirmamos que la lucha
ser prolongada, lo hacemos en rela-
cin a nuestro objetivo final: el so-
cialismo. No lo hacemos con rela-
cin al acceso al gobierno y an al
poder, en fases intermedias al proce-
so; no con relacin a los posibles
modos de aproximacin al poder.
u
cela fuerza motriz de la revolu-
cin es pues el pueblo, y dentro de
l aquellos sectores ms golpeados
por la oligarqua y aquellos ms es-
clarecidos (obreros, asalariados rura-
les, estudiantes, intelectuales, deso-
wpados, empleados)."
u Para nosotros el quid est en
aplicar el marxismo-leninismo a
nuestras condiciones concretas."
"la contradiccin fundamental
hoy es el imperialismo, de ah la
importancia de la liberacin nacio-
6
nal como tarea; slo despus podre-
mos plantear la construccin del so-
cialismo".
Desde un punto de vista estricta-
mente terico, tambin se podran
cuestionar estos planteamientos. Pe-
ro a mi juicio este texto es tambin
de alcance tctico, incluso en el "in-
terior del movimiento. Parece haber
sido destinado a todos los militan-
tes, que pueden sumar varios miles.
De ah que las posibilidades de que
fuera descubierto eran grandes y,
desde luego, sus redactores pueden
haber tenido en cuenta su posible
difusin. El gran nmero de destina-
tarios y las posibles diferencias de
nivel poltico entre ellos, explicaran
el hecho de que se trate, ms que
un texto definitivo, de una base de
reflexin. El carcter esquemtico
de su redaccin confirmara estas
suposiciones.
En resumen, yo veo la estructura
de la ideologa de los Tupamaros de
la manera siguiente: Un ncleo ini-
cial marxista; yo me atrevera a de-
cir marxista-leninista. la politiza-
cin de los propios militantes y de
los simpatizantes es el resultado dc
la interaccin de dos factores: la
irradiacin de la ideologa a partir
del ncleo inicial a medida que
transcurre el tiempo y que se desa-
rrolla la lucha, y, segundo factor, la
agudizacin de la crisis econmica,
la amplitud de la represin, el estre-
chamiento de los caminos polticos
que, desde el exterior esta vez, van
determinando la definicin ideolgi
ca que se superpone a la que provie-
ne de la cabeza de la organizacin.
Un ejemplo de esta actitud de los
Tupamaros es que no atacan el pro-
grama del Frente Amplio por no ser
socialista. Hay en las masas urugua-
yas una aspiracin todava confusa
al socialismo, pero, al mismo tiem-
po, cierta adhesin al proceso elec- .
toral, a la ltima posibilidad de re-
formismo, etc. Si gana, el Frente
Amplio se va a revelar no slo inca-
paz de imponer el camine al socia-
lismo, sino incapaz de gobernar. Pa-
ra las masas se va a cerrar un cami-
no, al mismo tiempo que se va a
precisar la definicin poltica de los
Tupamaros. Este esquema se puede
utilizar en las otras dos alternativas:
golpe de estado o victoria de un
partido tradicional.
Es cierto que esta interpretacin
no corresponde a ningn esquema
ortodoxo. Pero si el Frente de libe-
racin Nacional que el MlN busca
crear, que participara en las ltimas
fases de la lucha por el poder, se
hace realidad, habr que agregar un
captulo a la historia de la revolu-
cin mundial que tratara de codifi-
car este nuevo camino, como" suce-
di con las revoluciones china y cu-
bana.
Pero citemos, como los Tupama-
ros, a Mao cuando dice: "Slo a
travs de la prctica del pueblo, es
decir por la experiencia, se puede
verificar si una poi tica es correcta o
errnea,. y CJeterminar hasta qu gra-
do lo es".
Un estudio rpido de los ltimos
acontecimientos que se han desarro-
llado en el Uruguay, a falta de con-
clusiones definitivas, va a permitir-
nos algunas comprobaciones intere-
santes.
El Uruguay vive este ao un
proceso poltico que debe culminar
el ltimo domingo de noviembre,
con la eleccin presidencial y parla-
mentaria. Hasta 1966, el enfrenta-
miento se daba tradicionalmente en-
tre "blancos" y "colorados". Hist-
ricamente, los primeros representa-
ban los intereses de los grandes te-
rratenientes del interior del pas y
los segundos a la burguesa urbana
de Montevideo, aliaCJa a ciertos sec-
tores modernizados del cinturn
agrcola que rodea a la capital. Es-
tos partidos 'que, en realidad, no lo
fueron nunca en el sentido habitual
del trmino: prcticamente sin orga-
nizacin interna, ni programa, ni
congresos, funcionan alrededor de
un cierto nmero de caudillos pol-
ticos. Durante la actual legislatura se
vieron los primeros signos de su des-
composicin: el presidente Pacheco
Areco fuc apoyado en varias oportu-
nidades por una coalicin que agru-
pa a los elcmentos ms conservado-
res de los dos partidos. Durante el
ltimo ao de gobierno el hecho
"ms significativo fue que los secto-
res dominantes de la oligarqua
cedieron directamente al gobierno
sin pasar por el intermediario de la
clase poi tica. Es en el contexto de
una crisis econmica cada vez ms
grave, sumada" a esta deiComposicin
de la clase poi tica, que naci el
Frente Amplio, que agrupa a secto-
res esencialmente opositores de la
poi tica represiva del gobierno. Mu-
chos quieren ver en l un fenmeno
comparable al de la Unidad Popular
chlena. Sin prejuzgar sobre el carc-
ter de la transicin hacia el socialis-
mo de esta ltima, conviene hacer
notar algunas diferencias esenciales.
EI Partido Comunista Uruguayo,
que en las ltimas elecciones obtuvo
6 % de los votos y que debiera ver
aumentado su porcentaje en estas
elecciones, est aislado en el seno de
la coalicin como nico partido de
masas del proletariado. los partidos
agrupados alrededor de l en el FI-
DEL, representan un peso insignifi-
cante. En cuanto al Partido Socialis-
ta, obtuvo 0,9 % de los votos en
las ltimas elecciones
El segundo sector importante de
la coalicin est representado por
las fracciones salidas de los partidos
tradicionales, como los sectores de
Zelmar Michelni y Alba
del Partido Colorado y el sector de
Rodrgue Camusso separado del
Partido Nacional (blanco). A estas
fracc iones popul istas hay que agre-
gar la Democracia Cristiana que
consta de una base relativamente
avanzada, pero cuyo aparato se nie-
ga a pronunciarse en favor del socia-
lismo, condena la lucha armada, etc.
El tercer sector del Frente est
constituido por pequeos partidos
de la izquierda revolucionaria como
el MRO y, en un principi, el Parti-
do Socialista y el POR (T) (Partido
Obreto Revolucionario Trotskista).
Pero estos dos ltimos se han acer-
cado al Partido Comunista. El lti-
mo sector est representado por los
GAU (Grupos de Accin Unificado-
ra) y sobre todo el Movimiento de
Independientes del 26 de Marzo, del
que volveremos a hablar.
En cuanto al general Seregni,
candidato del Frente a la Presiden-'
cia, apareci a los ojos de las masas
como un hombre apoltico pero ho-
nesto. Al principio moderado pre-
sent la tentativa del Frente como
"ltimo medio para evitar una pro-
fundizacin del proceso revoluciona-
rio" pero, posteriormente, lleg a
declarar que el frente era "una fuer-
za de paz", pero que no le tendra
miedo a la violencia si se vea obli-
gado a utilizarla.
Desde un punto de vista electo-
ral, el conjunto de Jos sectores del
Frente QO representaba ms del
20 % del electorado en las ltimas
elecciones, pero la dinmica unitaria
juega un papel en la capital y el
Frente parece capaz, a pesar de la
campaa de terror desatada contra
l: clausura de sus diarios, arrestos
sistemticos de sus militantes, aten-
tados fascistas contra sus locales, in-
tervencin desenmascarada de la po- _
lica y el ejrcito, de ganar la Inten-
dencia de Montevideo. Pero el inte-
rior del pas, mucho ms fcilmente
controlable por la oligarqua,
que su victoria sea problemtica.
En lo que respecta al programa,
es significativo el hecho de que haya
sido elaborado despus de que la
coalicin se hubo constituido. Es
cierto que las medidas propuestas
podran ser radicales: Reforma
Agraria, nacionalizacin de la banca,
de la industria, del comercio exte-
rior. .. Pero, no se ha especificado
el sentido que se dar a estas medi-
das, la manera de llevarlas a cabo y
de superar las resistencias que van a
provocar.
"las 30 Primeras Medidas de Go-
bierno" son un catlogo de buenas
intenciones: como el medio litro de
leche para cada nio, Ia construc-
cin de viviendas, eliminacin de la
e orrupcin, aumento de salarios.
Pero no se indica de dnde vendrn
, los-recursos financieros para llevarlas
a cabo, con excepcin de la 13
a
medida que prev "la plena utiliza-
cin del equipo instalado de las in-
dustrias fundamentales (frigorfica,
tex ti1, <;tel cuero, metalrgica y
otras) ti, medida que tiene un papel
importante en Chile, ya que los eco-
nomistas de la UP haban estableci-
do que la industria funcionaba a
68 % de su capacidad productiva.
Las elecciones se anuncian como
muy reidas. En caso de' victoria del
Frente, se pueden prever graves
desacuerdos entre los diferentes sec-
tores de esta coalicin heterognea,
que representan intereses de clase
contradictorios. Frente a la crisis
irremediable que golpea al Uruguay,
parece poco probable que el lluevo
gobierno pueda tener la autoridad y
la capacidad tcnica y financiera ne-
cesarias para llevar a cabo estas re-
formas, cuyas modalidades no han
sido elaboradas.
Sin embargo los Tupamaros die-
ron al Frente su apoyo crtico desde
su formacin. Despus de haber ex-
presado sus dudas en cuanto a las
chances electorales, agregan: "Sin
embargo, consideramos conveniente
plantear nuestro apoyo al Frente
Amplio".
ceEI hecho que ste tenga por ob-
jetivo inmediato las elecciones no
nos hace olvidar -que constituye un
importante intento de unir a las
fuerzas que luchan contra la oligar-
qu a y el capital extranjero. El
Frente puede construir una corrien-
te popular capaz de movilizar un
importante sector de los trabajado-
res en los meses prximos y despus
de las elecciones. Esto puede ser un
instrumento poderoso de moviliza-
cin, de lucha por un programa na-
cional y popular, por la restitucin
de los despedidos, por el levanta-
miento total de las medidas de segu-
ridad y todos los decretos dictados
bajo su amparo".
"...Su tarea principal debe ser la
movilizacin de las masas trabaja-
doras, y su labor dentro de las mis-
mas no empieza ni termina con las
elecciones".
Antes de examinar cmo supie-
ron utilizar los Tupamaros a los
Comits de Base' del Frente Amplio,
es conveniente saber qu son los
CAT (Comits de Apoyo a los Tu-
pamaros). Su creacin fue anunciada
en Septiembre de 1970 y su desa-
rrollo se prosigui desde entonces.
Se trata de una organizacin por
barrios, si nd icatos, centros de. estlJ-
dio, etc., clandestina pero no ligada
orgnicamente a la del MLN, y que
se encarga de acc iones menores pero
esenciales: propaganda, informacin,
acciones de represalia contra los de-
latores y los miembros de la polica,
etc.
A poco de la constitucin del
Frente Amplio, los sectores cercanos
al MLN, y en particular sindicalistas
y estudiantes, pidieron que se crea-
ran en cada barrio Comits de Base
del Frente. Esta medida, reCibida sin
mucho entusiasmo por el Pe, fue
apoyada por el General Seregni que,
siendo independiente del aparato de
los partidos tradicionales, buscaba
una base.
Estos comits conocieron un
desarrollo extraordinario, y se multi-
plicaron rpidamente por todo Mon-
tevideo y en el interior. Es princi-
palmente en el seno de estos comi-
ts de base que se desarroll el
"Movimiento de Independientes 26
de Marzo", que est representado en
LOS LIBROS, Enero de 1972
la mesa ejecutiva del Frente Amplio
por ef escritor Mario Benedetti (cu-
yo ltimo libro, "El cumpleaos de
Juan Angel", est dedicado a Ral
Sendic), el socilogo Daniel Vidart
y el obrero y militante sindical Ru-
hn Sassano, varias veces detenido y
Lv. ~ rado por la polica. Este ltimo
concibe el papel del "26 de Marzo"
de la manera siguiente: "Se consigue
concientizar a las masas demostran-
do que los luchadores sociales que
estn presos no son delincuentes
como dice la oligarqua, sino verda-
deros 'patriotas que dan su vida y su
libertad en la vanguardia de la lucha
contra el rgimen. Pensamos que
todo eso tambin hay que decirlo
en las tribunas pblicas del Frente
Amplio, a riesgo, en primera instan-
cia, de disminuir en cantidad, pero
dicindolo, aumentamos en calidad.
El problema no es de votos sola-
mente, sino de militantes concienti-
zados".
u Qu son las elecciones para el
"26 de Marzo"? Su resultado, si
bien es un barmetro de lo que va
pensando la gente, no es fundamen-
tal. Lo principal es usar las tribunas
que nos ofrece la "democracia bur-
guesa" para poner el acento en
cmo, debemos organizarnos para
arrancar de raz al rgimen. Creemos
que las elecciones, en estos momen-
tos, si la burguesa permite el acceso
del pueblo a ellas, es porque las
considera el mal menor para sus in-
tereses" -e'Cuestin" del 28/4/71,
pg. 20).
Un trabajo enorme de concienti-
zacin y organizacin parece haber
sido lI.evado a cabo en el interior de
estos comits, en particular por par-
te de Iiceales y universitarios, de los
cuales muchos son, al mismo tiem-
po, asalariados. Trabajo facilitado
por el hecho que tanto los partidos
tradicionales como el P.C. limitaron
su trabajo de movilizacin alrededor
de los comits de partido que ya
existan en las elecciones pasadas en
cada barrio. Mientras que los comi-
ts en que el "26 de Marzo", en su,
mayora, agrupan gente del pueblo:
obreros, artesanos, pequeos comer-
ciantes, jubilados, que hasta ,ahora
no haban formado parte de ningn
partido. El grado de conc iencia poi -
ca de Jos integrantes de estos comi-
ts es variable. Algunos son electora-
listas, y ven simplemente con simpa-
ta la accin de los Tupamaros.
Otros parecen considerar concilia-
bles la lucha 'electoral y la lucha
armada. Para la gran mayora, final-
mente, las elecciones no son ms
que una peripecia; lo importante es
la movilizacin c o n ~ t a n t e y comba-
tiva que debe continuar cualquiera
sea el resultado del escrutinio. Pare-
ce ser que la influencia de los CAT
y los Tupamaros sobre amplios sec-
tores de la poblacin es ms impor-
tante de lo que muchos suponan.
Han habido ltimamente algunas
manifestaciones exteriores de esta
influencia profunda y hasta ahora
oculta. Por ejemplo, la fuga, el 6 de
septiembre, de 105 tupamaros y de
5 cmplices integrados a la organiza-
cin en la crcel, es ciertamente una
proeza tcnica, pero es tambin el
resultado de un trabajo poltico. Al
parecer, en efecto, los Tupamaros
controlaban la prisin y su trabajo
entre presos comunes, los guardias y
tal vez los soldados, fue hecho a
largo plazo. Del mismo modo, la
fuga implic la participacin en el
exterior de la crcel no slo de los
comandos Tupamaros sino tambin
de grupos pertenencientes a la po-
blacin. Se sabe que mientras se
desarrollaba la fuga, violentos distur-
bios estallaban en el barrio obrero
del Cerro, que bloquearon durante
var ias horas a Ia poIic a de ese sec-
tor de la ciudad, diametralmente
opuesto al barrio de la crcel. La
accin de la poblacin encuadrada
por comandos armados, prob la
implantacin de los Tupamaros en
un barrio antes controlado por el
P. C.
Algunos das despus de la fuga,
las reacciones de las multitudes eran
significativas. El 8 de septiembre,
por ejemplo, el Frente Amplio ha-
ba convocado a un gran acto de
masas de repudio a la clausura de
sus diarios, que haba tenido lugar
unos das antes. El primer orador,
Quijano, hizo algunas referencias
ms o menos directas a la fuga. Pero
a cada alusin la multitud, de cerca
de 10.000 personas, estallaba en
muestras de entusiasmo desbordante
y pocas veces visto en actos de ese
tipo. El general Seregni, que habl a
continuacin, tuvo buen cuidado de
no hacer la mnima referencia al
hecho que provocaba tan compro-
metedoras (para la reputacin elec-
toral ista del Frente) muestras de ale-
gra popular.
Poco despus tuvo lugar un acto
de protesta contra la existencia de
presos poi ticos, organizado por el
"Comit de Familiares de Presos
Poi ticos" con el apoyo del "26 de
Marzo" y de casi todas las organiza-
ciones que forman parte del Frente
Amplio. All tambin toda referen-
cia a la fuga fue saludada con gran
entusiasmo y las 4.000 personas,
ms o menos, que asistan, corearon
durante varios minutos y repetidas
veces distintas divisas del MLN: "Pa_
tria pa'todos o pa'nadie", o ccM LN -
Tupamaros", etc. Era la primera vei
que eso suceda en un acto pblico
y es realmente significativo en cuan-
to a la profunda implantacin de los
Tupamaros.-
Seguramente, estas manifestacio-
nes no prueban que los Tupamaros
hayan creado un partido de la revo-
lucin, pero demuestran que un
gran paso ha sido dado en el sentido
de la organizacin de las masas. Cla-
ro que si se insiste en continuar el
anlisis en funcin de modelos pasa
dos, chino o sovitico, la experien-
cia del MLN puede ser criticada: se
puede hacer notar que el "26 de
Marzo" es pluriclasista, que la vo-
luntad afirmada en el Documento 5
de poner en primer plano ;cla impor-
tancia de la liberacin nacional, slo
despus plantearemos la construc-
cin plena del socialismo", y en par-
ticular relacionndola con el
ejemplo de' la revolucin argelina
(UFoco o Partido un falso dilema")
es ambigua dadas las caractersticas
del rgimen argelino que, a pesar de
la aureola de una magnfica y san-
grienta guerra de liberacin y a fal-
ta, sin duda, de una ideologa socia-
I ista durante la guerra, favorece
actualmente no slo la dominacin
de una burocracia de estado, sino
tambin el desarrollo de una burgue-
sa nacional, en particular alrededor
del canciller Boutefuka. El ejemplo
al '-lue se refieren los Tupamaros no
es, entonces, bueno, pero se puede
pensar que su referencia se debe a
una falta de informacin sobre el
rgimen argelino actual.
Todos los que reconocen a la re-
volucin cubana el carcter de revo-
lucin autntica no debieran conde-
nar cea priori" la experiencia del
MLN -que todava est en curso-
pero que no slo ha dado pruebas
de una eficacia militar incompara-
ble, sino tambin muestras de una
capacidad para organizar combativa-
mente a las masas uruguayas.
Noviembre de 1971.-
INEDIJO
Revista mensual de temas
polticos, econmicos.
sociales y ulturales.'
Resrvela en su quiosco
Solicite
detalles de suscripcin
a Casilla de Correo 4888,
Central (b)
7
Tupamaros: documento indito
Un falso
dilema
PARTIDO O FOCO:
que habla en una asamblea o en un
acto' pblico como el nico que se
comunica con las masas, cuando una
accin de la guerrilla llega a los ms
recnditos rincones de la campaa
con un mensaje dramtico y sentido
de la lucha contra la oligarqua. de
rebelda, de esperanza en la organiza-
cin que est asediando a un go-
bierno odiado por el pueblo.
Si la accin armada en s no tu-
viera ninguna importancia para el
trabajo de masas, no habra ninguna
explicacin para el hecho -de que el
MLN (T) haya llegado a un consenso
siempre superior al 20 % de la po-
blacin a su favor. Sin tener en
OJenta porcentajes de hasta 90 %
para algunas acciones del tipo de
Manhos o Monty. El gobierno se ha
visto obligado hasta a prohibir el
nombre del Movimiento para neutrr
lizar este crociente avance de los Tu-
pamaros en la masa.
Para acentuar el carcter poi tico
de la guerrilla un hecho singular en
las guerrillas del mundo en los lti-
mos tiempos, es que la guerrilla ha
logrado instalarse en el centro sacra-
mental, donde salen las recalcitran-
tes sofuciones despticas contra el
pueblo: las grandes capitales. Hasta
ahora se peleaban en los campos y
en los montes, pero los gobiernos
gozaban de un amable coto de tran-
quilidad en sus bien guarnecidas ea-
pitales.. Los gobernantes eran ataea-
dos por una guerra popular, sus mi-
nistros, sus altos funcionarios, te-
nian hasta ahora la cmoda consig-
na: "armmonos de valor y vayan a
la guerra". Y era la guerra del pue-
blo contra el pueblo. Al instalarse la
. guerrilla en las grandes capitales las
cosas han cambiado: los altos fun-
cionarios, los oligarcas, son los pri-
meros prisioneros de la guer.rilla del
pueblo; los mximos gobernantes
son tan "clandestinos", deben
verse con tantas precauciones como
el ms requerido de los guerrilleros.
La oligarqua tiene que armarse
de valor y sufrir tambin la guerra.
Esto le da mayor valor poi tico a la
accin de la organizacin armada.
Los comandos urbanos podemos cO-
par oficinas y poner en descubierto
grandes negociados, castigar a los
torturadores y patrones arbitrarios,
hacer prisioneros a grandes dspotas
V establecer su propia ley, que es en
definitiva, el doble poder en la pro-
pia capitaldeJ enemigo.
Como consecuencia de ellos,
la direccin guerrillera debe ser lo
ms sutilmente poltica y los que la
componen los ms slidamente for-
mados doctrinariamente de los mili-
tantes rEM)lucionarios y a despecho
de la imetgen que se quiera vender
de ellos. El dirigente guerrillero de-
be dosificar o abrir las compuertas a
la violencia segn el pulso del pue-
blo en la calle. Debe compaginar el
inters militar de la hora (desgastar
al enemigo, hostigarle, quitarle las
armas) con el inter's pol(tico del
momento, expresar plenamente al
Cepitulo 2
La acci6n guenillera:
al c.icter polftico
Habitualmente se trata de hacer dos
la accin poltica y la
accin armada. Es otro sofisma El
secuestro de un personaje odiado
del rgimen llega ms a la masa y
transforma ms la vida del Pas que
muchas publicaciones y actos pbli-
oos de la izquierda tradicional. Una
represaIia contra un cuerJX>. represi-
vo O un torturador, hasta la muerte
de un militante con las armas en la
mano constituye un clido mensaje
humano que cala en las entraas del
pueblo mejor que los ms elocuen-
tes discursos. No se puede colocar al
Porque, desde luego, todo movi-
miento o partido que quiera hacer
lucha armada en serio, debe sujetar-
se a ciertas de clandestinidad
en el trabajo de masas. Por ejemplo,
si uno de los partidos de la iZQuier-
de actual QUiere transformarse en un
aparato armado actuante, va' a'
afrontar serias dificultades. Tiene
autoridades pblicas, ha realizado
actos pblicos, ha celebrado amplias
asambleas (muchas veces fotografia-
das para publicar) donde todos co-
nocen a sus militantes gremiales y
en el movimiento de masas se han
proclamado pblicamente de este
partido etc. Si esta organizacin po-
ltica hace accin armada y la firma
van todos presos: dirigentes, militan-
tes, asamblestas y gremial istas. Sin
embargo trabajando con otros mto-
dos la organizacin clandestina es
compatible con la organizaci6n de
masas.
No es compatible con la publicr
cin de fotos, de asambleas o de
listas de nombres o con actos pbli-
cos, pero s con otras formas de
trabajo de masas. rodas los movi-
mientos revolucionarios lo han de-
mostrado y an estn vivos los
ejemplos de Cuba y Argel ia. Es un
trabajo ms dificultoso pero ms de
fondo. Para repart ir el volante en la
fbrica de pronto, hay que tomarla.
Para organizar su personal habr que
evitar la asamblea amplia, la enun-
ciacin ostentatoria de opiniones, el
alarde de su ubicacin mil itante. Las
poleas partido-pueblo sern menos
ESpectaculares pero ms slidas.
Funcionarn en todas las horas, an
aqueltas de mayor represin. Un
part ido as organizado para la clan-
destinidad no depende de la legali-
dad que pueda darte el gobierno pa-
ra llevar a cabo sus obiet VOs. El
pueblo armado es la nica garanta
de que la revolucin llegar a su fin.
Porque "ningn cordero se salv ha-
lando".
Hasta ahora hemos analizado c-
mo un movimiento armado hace el
tradicional trabajo de masas. A con-
tinuacin veremos el otro
de la guerrilla. la accin co-
mo trabajo de masa no tradicional y
como instrumento de transformr
. cin poltica del Pas.
y accin de masas. Primero, crear la
aceptacin y la avidez por la propa-
ganda y luego recin repartir la pro-
paganda. Primero ganarse la confian-
za de las masas y luego recin reali-
zar la organizacin de masas.
Cuando en las "30 preguntas a
un Tupa.", se deca "que la lucha
armada crea conciencia y organiza-
cin revolucionarias" se estaba ade-
lantando a esta verdad Que hoy ya
nadie puEde discutir. Para ilustrar
este concepto con un ejemplo ajeno
a nuestra realidad polmica: si a un
obrero argentino le hubieran dado
un \IOlante firmado por el ERP, ha-
ce un tiempo no lo hubiera ledo,
porque ya tiene una buena sopa de
letras en la cabeza. Sin embargo,
luego de las acciones de reposicin
de obreros frigorficos, etc.,
mente leer con avidez cualquier li-
teratura de esta organizacin. Esto
es as, porque proviene de una orga-
nizacin Que ha demostrado estar
montando un aparato armado para
enfrentar al poder burgus. Quiere
decir que, primero est el silencioso
V paciente trabajo de crear un ap&
rato armado, luego estn las primeras
acciones armadas V rocin despus la
propagapda y la .accin de masas. Y
los detractores de esta estrategia no
pueden hacer sino aprovechar las
primeras etapas de trabajo silencioso
para deplorar "que no se haga traba-
jo de masas", porque en la ltima se
encuentran ron un innombrable a
"cada paso que na se sabe de dnde
sali, porque nunca se lo vio en
actos pblicos ni leyendo literatura.
No se puede contraponer una cosa
que se refiere a organizacin con
otra que se refiere al mtodo de
lucha, o de acci6n. El partido es
una organizacin poi tica y el foco
armado es un mtodo de lucha. Un
partido puede instalar un foco. arma-
do como hizo por ejemplo el parti-
do comunista chino en Yenn sin
que nadie se pregunte si es foco o
partido. En lo Que respecta al foco
armado o lo instala un partido o
nace de una organizacin poltica
preparatoria de un partido. En este
ltimo caso, en el transcurso de la
lucha armada o al culminar sta se
aea el partido.
Esta falsa oposicin de partido y
foco armado, viene porque la idea
de partidoest demasiado relacionada
con propaganda y militancia de ma-
sa tradicional. Pero sta es una con-
cepcin errnea de partido, ya que
casualmente los que se toman como
ejemplo -el bolchevique y el parti-
do comunista chino- hicieron lucha
armada sin perder su condicin de
partido (y fueron clandestinos).
Adems la guerrilla realiza aparte de
ia propaganda armada, la propagan-
da y la militancia de masa tradicio-
nal. La confusi6n, si se da de buena
fe, puede provocarse porque hay
una prioridad, un orden cronolgico
que se traza toda guerrilla como eta-
pas.
PRIMERO: realizan acciones ar-
madas como forma de identificarse
como movimiento revolucionario
oon un certificado de autenticidad,
y luego, recin realizar propaganda
8
MONTE AVILA
EDITORES
Qaude EdmondeAlgny
ENSAYO SOBRE LIMITES
DE LA LITERATURA
(MORGAN,SARTRE,KAFKA)
Tienden a caer los litera-
rios en l error de querer hablar en
nombre de la posteridad; erigirse
en jueces U imparciales" que desde
no se sabe qu lugar absoluto ful-
minaran sus lentencias definitivas.
e1aude Edmonde Magny, en los
presentes ensayos, terica y prcti-
camente, nos muestra, que la par-
cialidad y la subjetividad no son
slo la condicin ineludible del
crtico, sino su virtud fundamen-
tal, el incentivo- que lo anima en
su tarea, y, en fm de cuentas, la
verdadera justificacin de su que-
hacer.
Para evitar, en esa amenazada
empresa, el escollo del "impresio-
mismo" trivial, se le exigir en
cambio poner al descubierto los
principios y las reglas que rigen sus
anlisis y juicios.
Resulta, de tal suerte, la crtica,
riesgo y aventura, a compartir los
cuales, conservando su plena luci-
dez, se invita al lector.
Integran este libro ensayos so-
bre tres autores que con procedi-
. mientos y por vas diferentes in-
tentan, no obstante, desplazar las
lmites de la literatura:
Ch. Morgan (.> la Servidumbre
de lo Camal,'.
Sartre o la Duplicidad del Ser:
Ascesis y Mitomana;
Kafka o la Escritura Objetiva
'le 10 Absurdo.
Los LIBROS, Enero' de 1972
lean de Mil/eret
ENTREVISTAS CON
JORGE LUIS BORGES
Las presentes conversaciones con
el gran escritor argentino flleron
desarrolladas en francs y mues-
tran aspectos inquietantes e indi-
tos de su nlltirle personalidad.
EstaC'. aportan ele-
mentos indispensables para la com-
prenSin del Inundo laberntico
borgesiano. Tienen la virtud de su
extensin, lo que dio la posibilidad
de abarcar la obra y la personali-
dad de Borges como tal vez no lo
hiciera hasta el monlento trabajo
alguno de esta ndole. Posen el
ritmo dinmico de una conversa-
cin amistosa -pasatiempo favori-
to de Borges- y se convierten de
pronto en verdaderos "ensayos"
sobre puntos claves de su literatu-
ra.
Un Borges piural y slido, in-
creblemente mordaz, de un can
dor comparable al de un nitlo,
confuso polticamente, dueo de
una memoria fabulosa. humorista
sutil, culto y aflora en
estas pginas recorridas por su ge-
nio itlaprehensible.
Jean de Milleret, autor de estas
entrevistas, vive en Btlenos Aires
desde hace mucho tiempo y la pa-
sin por la obra de Borges lo con-
virti -en uno de sus ms tenaces
estudiosos y en un amigo personal
del prestigioso escritor.
/
Theodor.ldorDO
lierkegaard
7eodor W. Adorllo
KIERK'EGAARD
El libro que presentamos se sita
en una perspectiva crtica de la
ontologa existencial. Su autor,
Theodor W. Adorno, fue miembro
eminente de la llamada Escuela de
formaron -tambin parte
de ella Walter Benjamin, Erich
Frommn y Herbert Marcuse. Indi-
vidualmente y como grupo, enfren...
taran las dificultades -el naufragio
en la Alemania totalitaria de
1933- del racionalismo de la po-
ca liberal, intentando separar sus
rasgos positivos y progresistas de
los negativos y reificantes, posicin
por dems incmoda, pero, sin lu-
gar a dudas, imperativa y apasio-
nante.
Tesis doctoral, este estudio abri-
ga el propsito de "lograr una in-
terpretacin de la obra de Kier-
egaard como un todo"; prolongan-
do intencin, crey conve- #
niente en su reedicin adjuntarle
dos apndices que en el original se
insertan como su corolario. La'
Doctrina Kierkegaardiana del
J\mor centra su inters en los "es-
critos teolgicos positivos que
acompaan a los escritos filosfi-
cos negativos -la negacin de la
filosofa". El segundo, titulado
Nuevamente Kierkegaard, resulta
completamente temtico, al con-
centrarse en aspectos que slo ha-
ban sido tratados de paso en
Construccin de lo Esttico.
9
pueblo en sus oleadas de indigna-
cin o rebelda, o tomar la ofensiva
en sus horas de sosiego. Debe saber
cundo debe acompasarse a lo que
puede asimilar el pueblo y cundo
debe lanzarse a nadar contra la co-
rriente tras objetivos ms mediatos
o trascendentes. Porque aparte de
los fines polticos inmediatos que
analizamos aqu, la guerrilla tiene el
objetivo magno de tomar el poder.
lo cual significa medios tcnicos mi-
litares para desgastar al enemigo
ta derrotarlo. Si la guerrilla fue lla-
mada por un estratega como la
"prolongacin de la IX>ltica" para
un movimiento revolucionario puede
ser la principal forma de hacer su
poltica.
Captulo 3
OrgMizaciones poltic.
y orgenizacion.
poitico-militares
En consecuencia de todo lo expresa-
do. creemos que las organizaciones
de la izquierda no se dividen en
"partidos y focos", en organizaio-
nes que estn por el trabajo de ma-
sas y otras que no lo estn.
Si se trata de clasificar a las orga-
nizaciones por su planteo estratgico
(y no por su doctrina como tambin
podra ser) podramos dividirlas en
dos categoras:
1. Organizaciones que estn por la
lucha armada y el trabajo de masas.
2. Organizaciones que est por la
mera accin poltica (lImSe traba-
jo de masas), formacin del partido
o acur/l: "sr:in de fuerzas, etc. Des-
de IU&Ju ambas clasificaciones son
'para esta etapa de la del pas,
porque por ejemplo muchas de las
organizaciones que ahora estn por
la vea pacfica pueden estar por la
lucha armada ms adelante JXlrque
cambiaron las condiciones del Pas' o
porque ya construyeron el Partido
de masas, que haban puesto como
condicin previa para lanzarse a la'
revolucin por armas, etc.
Cllptulo 4
Experienci8. de otra
revoluciones
La historia porque est tam-
bin la idealizada y la acomodada,
'es ilustrativa sobre el rol que ha
cumplido la lucha armada y el tra-
bajo de masas en las etapas decisivas
de los procesos revoluCionarios.
En la Rewo&uci6n RU18
La evolucin del partido social de-
mocrta ruso; despus llamado bol-
chevique (yen pleno ,1917 rebauti-
zado "comunista" en homenaje a la
designacin de Marx a la primera
organizacin inspirada en su pen-
samiento) reconoce grandes altiba-
jos. En 1898 se realiza el primer
colllreso de socialistas al que concu-
rren 9 delegados. En 1913 realiza el
2do. Congreso del ya llamado
P.O.S.O.R. (Partido Obrero' Social
Demcrata Ruso) con 43 delegados'
10
que representan a 26 organizaciones
de base. Aqu es donde se produce
la clebre polmica sobre organiza-
cin del Partido y el congreso se
divide en bolcheviques (que quiere
decir mayora) y mencheviques (mi-
noras). El 3er. congreso se realiza
en 1903 (ao de la gran insurrec-
cin popular con miles de muertos).
Concurren a es.te congreso slo 24
delegados por todos bolcheviques. A
pesar de resultar frustrada la revolu-
cin de 1905, el partido se fortalece
en la lucha y saca provechosas ense-
anzas reunidas en un trabajo de
Lenin "Enseanzas de la insurrec-
cin de Mosc". (" debimos to-
mar las armas" con mayor decisin")
fue la conclusin principal. Por la
misma poca, 1906, Lenin escribe
su obra titulada "GUERRA y GUE-
RRILLAS" donde apoya las accicr
nes de los comandos armados, las
expropiaciones de bancos, etc. que
en esa poC se estaban dando en
Rusia. En ese mismo ao 1906, en
el 4
0
Congreso (de unificacin) van
todas las tendencias social-dem6cra-
tas: 120 delegados en nombre de 60
organizaciones de base.
En el 5to. Congreso de 1907
concurren 336 delegados: 105 bol-
cheviques, 95 mencheviques y el res-
to de organizaciones nacionales. En
ese momento tena el Partido
150.000 afiliados en las distintas
tendencias. Al iniciarse la guerra
1914-1918 el partido conoci un
perodo malo. El patriotismo creado
por la guerra y la gran represin
haban hecho que muchos militantes
estuvieran presos y los principales."
dirigentes en el exterior: Lenin, Ka-
menev, Stalin, Zinoviev, Trotsky,
etc. En febrero de 1917, es decir
cuando la primera revolucin, el
partido bolchevique no contaba ms
de 40.000 afiliados en toda Rusia,
en una poblacin de 150.000.000
de habitantes y 6.500.000 de obre-
ros. Para que se tenga una idea en
relacin a la poblacin equivaldra a
un partido de 700 afiliados en el
Uruguay. Si a esto se aade que
decapitado, no es de extraar
. t .
que el partido se haya Visto rebasa-
do en la revolucin de febrero. El 23
de febrero, da internacional de
la mujer, los obreros se largaron a la
calle y se da una huelga espontnea.
Se da la primera confraternizacin
de obreros con soldados (muchos de
ellos campesinos uniformados, reclu-
tados para la guerra). El 24 ya se
producen ataques contra la polica y
el 25 ya hay choques de soldados
contra policas. Recin ese d(a el
comit bolchevique realiza un llama-
do a la huelga general en todo el
Pas, cuando ya haba como
obreros en huelga en Petra-
grado y lucha armada en las calles.
El 27 de febrero triunfa la insurrec-
.
No es de extraar que en los
organismos donde se dirimi la cues-
ti6n del poder los soviets de obreros
y soldados y la Duma, los bolchevi-
ques no tuvieron una buena repre-
sentacin, y el poder pas de stos
al gobierno provisional. A la direc-
cin del Partido le falt visin en -el
primer momento, a pesar de poner a
todos sus militantes en la lucha, s-
tos eran una minora para disputar
el soviet y lo fueron hasta las vspe-
ras de octubre en vertiginoso creci-
miento; FEBRERO fue una dura
leccin. Desde abril a Octubre, ya
bajo la conduccin de Lenn el par-
tido se vuelca a la ,Lucha directa para
hacer caer al gobierno de
Kerensky, al cual desconoce y por
el pasaje de IItodo el poder a los
soviets". Son las famosas "tesis de
abril" de Lenin, rechazadas en un
congreso del partido del 4 de abril
pero aprobadas calurOSmente en
una conferencia del mismo, el 24 de
ese mes. Por esa poca se produce la
reorganizacin de la guardia roja. En
la revolucin de febrero, donde
produjo el desarme de muchas guar-
niciones, muchas armas pasaron a
los obreros de fbricas. Las primeras
milicias obreras era lo que iba a
oonstituir la guardia roja de la revo-
lucin de 1917 (porque la guardia
roja hab(a ya existido en 1905 y se
hab(a disuelto pero dejando una tra-
dicin de lucha armada orgnica en
los obreros), se dio en las fbricas
de Biborg, barrio obrero de Petra-
grado. Impulsaron la formacin de
las guardias rojas, 2 militantes bol-
cheviques: Chliapoikobe y Eremeen,
en el mes de abril de 1917. Cum-
plan as una directiva de Lenin ya
enviada' desde Suiza ("carta de le-
jos"), de crear las "milicias" obre-
ras. Su creacin coincide con la
vigorosa ofensiva de Lenn para'
aJmplir la estrategia de las "Tesis de
Abril". No es de extraar que a la
altura de junio, cuando un social
revolucionario Tseretally, exigi el
desarme de los obreros del Soviet
donde an tenan mayora, junto
con los mencheviques, social revolu-
cionarios o independientes. se ingre-
saba presentado por uno de los par-
tidos socialistas o de los sindicatos o
por un de fbrica. En Mosc
la formaci6n de la guardia roja no
tuvo la misma suerte., Los socia!
revolucionarios y los
lograron el desarme casi total de los
obreros organizados para la lucha
armada. E'sto se pag a un alto pre-
cio: los combates de Mosc que du-
raron 6 das fueron los ms cruen-
tos de la revolucin de octubre y en
determinado momento pusieron en
peligro el triunfo de la revoluci6n.
En Petrogrado, en cambio,Ja guar- -
dia roja, en la nodle del 24 al 25 de
octubre tom subrepticiamente los
puntos claves de la ciudad y prepar
el gran triunfo que culmin el 25 de
febrero. Mosc y Petrogrado son
ejemplos ilustrativos de la ventaja de '
la lucha armada organizada y prepa-
rada durante tiempo, sobre la lucha
armada espontnea, tanto en el
tiempo como en el aprovechamiento
de la revoluci6n.
Falta decir que el perodo
febrero-octubre de 1911, esta prepa-
. racin armada fue acompaada por
una formidable campaa de propa-
ganda, agitacin y organizacin de
masas. EI Partido creci vert ical"
mente en este perodo. De 40.000
afiliados en febrero, pas a 80.000
en abril y a 240.000 en julio. Con-
solidada la Revolucin en 1966, el
Partido ha llegado a 12.500.000 y la
juventud a 23.000.000 sobre
234.000.000 de habitantes. El Parti-
do haba penetrado a los gremios,
entre los soldados, entre los .mari-
nos, en el frente. A travs del Soviet
de Petrogrado, que a su vez cre el
Comit Militar Revolucionario, el 16
de octubre de 1917 lleg a orques-
tar, aparte de los guardias rojos, una
aCcin conjunta de marinos y solda-
dos y plasmaron el fulminante triun-
fo revolucionario en las principales
ciudades y en el frente de guerra.
En la Revolucin Rusa no se logr6
la creacin del Partido de an-
tes de la iniciaci6n de la lucha arma-
da. Fue el producto de un trabajo
paralelo de creacin de un aparato
armado y de propaganda y organiza-
cin de masas.
En la rewolucin china
Mucho ms corto fue el trayecto del
Partido Comunista Chino, antes de
iniciar la lucha armada. Se puede
decif que casi simultneamente con
la formacin del Partido, inicia la
militar y antes de salir
de su estado embrionario inicia las
acciones armadas. El Partido ComU"
nista Chino se empez a. establecer
en 1920 a travs de varias agrupa-
ciones focales. En julio de 1921 rea--
liz su primer congreso donde con--
OJrrieron 12 delegados en represen-
taci6n de 57 afiliados. En rnayo de
1922 se realiz el 2
0
congreso don-
de concurrieron 12 delegados, esta
vez en representacin de 123 afilia-
dos. En enero de 1924 funda una
academia militar para preparacin
de los militantes para la lucha armt
da. Concurren instructores soviticoS
y se traen algnas armas de la
URSS. El instructor poltico de la
academia era Chou-En-Iai. A esta al..
tura el Partido Comunista se une a
un frente ms grande, el KUOMIN-
TANG del que posteriormente se
desvincular. Las acciones militares
se inician a los pocos meses, en la
Provincia de Yuandung. El 30 de
mayo de 1925. se produce una m&
tanza de obreros en Shanghai. por la
polica britnica. La lucha armada
tbma un nuevo impulso.
En 1926 se forma et ejrcito r&
volucionario nacional por los cad&
tes salidos de la academia de SUanQ""
pu, que toma varias Provincias e ins-
tala el primer gobierno nacional. En
noviembre se produce la traici'n de
Chian-Kai-Shek. El Partido ComuniS-
ta Chino pasa de 900 afiliados a
mediados de 1925, a 57.000 en
1926.
Lentamente se abrieron paso en
el Partido dos ideas bsicas de Mao:
1) llevar la lucha de la ciudad al
campO y 2) no lanzar el foco arma-
do rural a tomar ciudades y grandes
objetivos
r
sino mantenerlo como ele-
mento para ganar las masas.
La polmica decisiva sobre este
ltimo punto se dio en el 60 con-
greso nacional del Partido Comunis-
ta "Chino -(julio de 1928) donde
triunf la tesis de Mao de no atacar
sino ganar las masas a travs del
foco armado rural.
- El ejrcito (ahora llamado rojo,
de obreros y campesinos) dirigido
Por Mao, estableci dos focos suce- -
sivamente: en octubre de 1927 en
las montaas Ching-Kangostian
(lmites entre Yunan y Chiangai,
dos provincias) donde se distribuye-
ran tierras y se estableci el gobier-
no. Este foco fue asediado por suce-
sivas ofensivas de "cerco y exter-
minio" por parte de Chiang-
Kai-Shek, lo que motiv su traslado
en 1934-35, tras una gran marcha a
Yenn. En Yenn se estableCi6 el 20
foco armado ms prolongado, desde
donde, al cabo de Varios aos, en
lUCha contra Chiang-Kai-Shek; con-
tra los japoneses y luego nuevamen-
te contra Chiang-Kai-Shek, se parti6
COn un gran movimiento de masas
alrededor, a la conquista de toda
China Continental, que culmin en
1949. .
No se "puede decir que en China
se dio la parsimoniosa teora de los
QUe dicen inspirarse en su Revolu-
ci6n: "Primero crear el partido de
masas; despus recin iniciar la lu-
cha armada". ,Ms bien es el ejemplo
ms formidable de creacin de un
enorme partido de masas a travs
del Ejrcito R'EM)lucionario.
e.. 18 rnoIuci6n ....i...
Argelia habla Partidos de masas
Independientistas, desde muchos
aftas antes de iniciarse fa Revolu-
cin.. Pero los partidos no constitu-
.on ms que un estorbo Que hubo
que dejar de lado para poder abrir
el cauce a las luchas poplllares.
En efecto, desde 1925 Messal.
Hadi haba fundado una organiza-
Ci6n por la libertad de Argelia. En
un principio vinculado al Partido
Comunista Francs, este que
luego se "am PPA (Partido Popular
Argetino), tlNO amplia mayora en
__ elecciones, las que fueron sis-
tem6ticamente anuladas, despus de
por el colonizador fran-
,
En" el ao 1953, el Partido se
diVidi en dos partes: los partidarios
del viejo lder, ahora conciliador
Q)fl Francia (Messal) y los nuevos
dirigentes, part idaras de una oren-
18ci6n ms radical. Messalistas versus
centralistas.. Estos ltimos que eran
miembros del Comit Central del
Partido, haban creado un aparato
armado: la OS (Organizacin de Se-
GUridad) dentro del Partido, cuando
'ate an estaba unido. Al dividirse
Los Lmaos, EDeIo ele 1972
en 1953, el aparato armado se sepa-
r6 de las dos fracciones en pugna y
se organiz automticamente. Ade-
ms fij una fecha para iniciar la
lucha armada: 10 de noviembre de
1954.
Ese da SA hicieron sincrnica-
mente varias acciones mil itares er
diversos puntos de Argelia v se lan-
z un manifiesto firmado FLN, don-
de el antiguo "brazo a"rmado" se
trasforma en organizacin autmata
y lanza la lucha al tiempo que con-
voca al pueblo a ella. Eran apenas
3)() hombres en los montes de Az-
nes y 700 cerca de la frontera con
Tnez, pero crecieron rpidamente e
instalaron QfUJX)S armados en la pro-
pia capital, Argelia.
El Partido de Messal sigui mu-
chos aos hostilizando al FLN, pero
ste aeci6 en la lucha armada y
oonsigui6 lentamente ganarse a todo
el pueblo de Argel ia.
Es un ejemplo de cmo la organi-
zacin poltico-militar, partiendo de
un pequeo' ncleo triunfa sobre la
organizacin poltica que ya se ha-
ba adelantado con aos de trabajo
de masas.
Luego que se fue acentuando la
guerrila en tan distintas provincias
se empez6 a crear una complicada
telaraa de organizaciones clandes-
tinas y de contactos clandestinos
oon organizaciones legales. Los tra-
bajadores argelinos se agruparon en
la UGTA (Unin General de Traba-
jadores Argelinos). Todas estas orga-
nizaciones tenan contactos clandes-
tinos con el FLN, el que tena un
Comisario Poltico en cada zona.
El pas se divida en Willalas,
esepecie de Departamentos, stas en
zonas, las zonas en regiones y stas
en sectores. La red propiamente
dandestina est compuesta por uni-
dades locales llamadas OPA, que son
especie de Consejos Municipales que
resolvan el apoyo a la guerrila, pero
a:Jems problemas concretos de la
poblacin rabe (casamientos, etc.).
Cada OPA dependa del Comisario
Poltico. Tan efectiva fue la accin
de las OPA que el gobierno cre las
SAS (que repartan vveres y auxi ..
liaban al pueblo), pero fracasaron y
debieron ser retiradas.
No hay que olvidar que esta ex-
periencia se hizo donde haba una
poblaci6n bastante discriminada y
no 5610 enemigos: con diferencias eco-
nmicas PEJ.f0 tambin soiales.
En la rewoluci6n cu....
Como en los casos anteriores, nos
referiremos a los aspectos que inte-
resan para ilustrar el punto estudia-
do en este trabajo: la organizaci6n
pol(tico-militar como cuidadora del
movimiento de masas, esta vez sobre
una experiencia ms reciente y co-
nocida por nosotros.
El Moneada es una accin
paltico-militar organizada oor mili-
tantes de la Juventud del Partido
Ortodoxo, pero ya aparte de ese par-
tido que estaha en vas de desapa-
rici6n. Dej una Semilla que fructific
cuando, despus de la liberacin de
Fidel y Ral Castro, el 13 de mayo
de 1955, se croo el verdadero ncleo
poltioo que instalara la lucha arma-
da en Cuba.
Quiere decir que antes de lo que
se ha llamado "el foco armado" ha-
ba una organizacin poltico-militar
que instala un foco en la Sierra
Maestra, adems decenas de
grupos. en varias ciudades y
en zonas rurales luego.
El mov-imiento 26 de Julio cre6
oolulas en todo el pas. Se recauda-
ron fondos en Cuba y Estados Uni-
dos y se instal6 el campo de entre-
-namlento en Mxico.
la Revolucin se inici6 con el
del Granma (82 hom-
bres), con 100 hombres que se con-
centraron en Niguero, donde deblan
desembarcar los hombres del Gran-
ma y un nmero pequeo en Santia-
go, La Habana y otras zonas. El
oontingente de Santiago,". incluso,
inici las acciones del 30 de noviem-
bre de 1956 -(el Granma se retras y
lleg el 2 de diciembre) con el ata-
que a la estaci6n de polica. esta-
cin martima y bombardeo de mor-
tero al Mancada. Hubieron otras ac-
ciones ese da en Holgun y Matan-
zas. A partir de ese momento hubo
lucha armada en las Sierras pero
tambin en las ciudades. donde lle-
garon a 20.000 las muertes, se llev
a cabo un secuestro (canje), el in-
cendio de todos lOs documentos del
Clearing del Banco Nacional, repr&-
salias a jefes de la represin, como
la del Coronel Fermn Cooley (jefe
de la represin) y de dos jefes de la
polica de La Habana;, el intento de
la toma del palacio presidencial por
el DIR Revolucionario. En cierta
poca se llev a cabo un promedio
de 20 acciones por da en la ciudad.
Pero le toc a la Sierra llevar ade-
lante la parte ms exitosa de la lu-
cha y decidirla. Paralelamente a la
lucha armada y no de forma sustan-
cialm8'lte distinta a lo que sucedi6
en Rusia, China -y Argelia, aunque
con alguna direferencia, se produjo
el -creciente apoyo a la guerrilla y la
organizaci6n consiguiente de las ma-
sas. El 26 de Julio tuvo desde un
principio una direccin nacional
compuesta por miembros (de los
wales Fidel no es ms que el ms
prominente) que conduca la guerra
en todo el pas. Adems de la direc-
cin nacional exista un Coordina-
dor Nacional que contrataba el
bajo de propaganda, resistencia cvi-
ca, finanzas, accin y movimiento
obrero. En cada provincia exista,
adems, un Coo'rdinador Provincial
ron 5 encargados, como en el plano
nacional.
Cuando la muerte de Frank Pas,
se produjo una huelga de 4 d (as en
La Habana y otra de 7 das en San-
tiago (agosto de 1957). Inmediata-
mente despus de esta muerte se
crea el Partido Frente Obrero Nacio-
nal (FON), paralelo al r:novimiento
obrero propio del 26 de Julio, con
un Consejo de 24 miembros.
Tambin hubieron pequeos sec-
tores de las Fuerzas Armadas que
fueron reclutados y que produjeron
un levantamiento de marinos el 5 de
setiembre de 1957, la toma de
Cienfuegos.
Haba pues una pequea organi-
zaci6n que inici y que creci en la lu-
cha armada hasta constituirse en un
movimiento autntico de masas. A
l se agregaron luego, sucesivamente,
e Directorio Revolucionario y el
Partido Socialista Popular.
En la Sierra la guerrila llev a
consolidar una zona liberada donde
cre leyes civiles y penales y esta-
bleci6 una reforma agraria.
Esta zona abarcaba unos 60.000
habitantes. A pesar de que el con-
tingente de la Sierra no abarcaba
3>0, se" daba asistencia sanitaria e
instruccin a esta poblacin, se rea--
lizaban casamientos y se resolvfan
plei tos ante jueces. Para que se ten-
ga idea, el' juez de la aldea lleg a
atender a 1.000 de sus habitantes.
En definitiva, una organizaci6n
'poHtico-militar inici6 la lucha arma-
da y cre una enorme expectativa
alrededor de ella; luego vino la pr<r
paganda tradicional (radio
y la organizacin de las masas. Pas
a ser el centro de su trabajo. Por
qu? Porque entre todas las tareas,
sa fue desde el principio la que
juzgaron principal, del mismo modo
que hoy otras organizaciones juzgan
principal la labor sindical o parla-
mentaria o la labor electoral. La
eleccin de esa forma de lucha no
fue caprichosa; fue el fruto del an-
lisis y el fruto de la experiencia re
cogida. Al principio pudo ser ms
emprica, ms producto de la sereni-
dad de lo Que. se ven(a hacier)do-y
de la reaccin frente a ello. Pero
camino se hace al andar" y a poco
de andar, errores Ydepuraciones por
mEdio, el anJisis se fue ajustando y
la prctica fue dando su sentencia
ilevantable.
CAPITULO V:
. La experiencia del MLN
(TupamlfOs)
Hasta que en 1967, la OLAS plasm
a todo nivel las ideas que fueron el
-centro de muchas polmicas. el cen-
tro del pensamiento Tupamaro en los
ailos anteriores fue: "Siendo la lucha
armada la vfa principal, es igualmente
necesario emplear otraS formas de lu-
cha, siempre que se encuentren subor-
dinadas o tengan por objetivo ayu-
dar a desarrollar la que se estima
principal". "Las formas de lucha no
armada tendrn un valor .revolucio-
nario en la medida que contribuyan
al desarrollo de las "formas ms altas
de la lucha de clases y estn dirigi-
. das a crear conciencia acerca de la
inevitable confrontacin reVolucio-
naria en todo el continente". "To-
das las formas'de lucha son parte de
nuestro proceso, pero la ms alta y
fundamental forma de lucha en
.El PEIBAIIEITI TUPAIARI
Amrica Latina es la lucha armada y
las otras formas de lucha deben ins-
trumentar y complementarse en fun-
cin de la lucha armada como for-
ma decisiva para la toma del poder
y el enfrentamiento con el imperia-
lismo". Punto cinco: "que la lucha
revolucionaria constituye la lnea
fundamental de la revolucin en
Amrica Latina". Punto seis: fIque
todas las dems formas de lucha de-
ben servir y no retrasar el desarrollo
de la lnea fundamental que es la
lucha armada". Punto siete: "Que
para la mayor a de los pases del
Continente el problema de organizar,
desarrollar y culminar la lucha arma-
da constituye la tarea fundamental
de los movimientos revoluciona-
rios"
Qu se nos reprocha entonces?
Se nos reprocha haber sido coheren
tes hasta el fin con estas ideas, ms
TUPAS desde el principio; se nos
reprocha no haber fundado un "par-
tido", no haber sacado un diarito,
no polemizar con' todo el mundo,
no dar lnea sobre todo lo que pasa
en la tierra, no abrir un local con
cartel en la puerta, no hacer congre-
sos pblicos, no militar en los sindi-
catos. .. Antes se nos reprochaba
hasta hacer la lucha armada.. Pero
estos reproches se fueron y son' rid -
culos, absurdos, nunca aban-
donamos la lapor sindical, porque
siempre hicimos 'labor de propagan-
da, porque tambin hicimos reunio-
nes, congresos, porque tambin (de
hecho) polemizamos y dimos lnea
afirmativamente. Slo que lo hici-
mos en la medida de nuestras posi-
bil idades, sin fanfarronadas estriles,
sin comernos al imperialismo y a la
01 igarqua todos los das, y fi nal-
mente, desde la clandestinidad,
siempre, como no pod a ser de otra
forma, cometimos el error de pensar
con nuestras cabezas y de ser conse-
cuentes con nuestro pensamiento. y
cul fue el resultado? Como es natu-
ral dedicarse a la tarea principal signi-
fic, cuando eramos unos pocos, dedi-
car las mejores y mayores energas a la
lucha armada, y en consecuencia aban-
donar otras actividades pero siempre
pensando que a la larga iba a ser le
mejor inversin.
Porque hubo un perodo en la
historia del MLN que de los frentes
de masa se extraan militantes para'
la preocupacin de la tarea princi-
pal: crear el aparato armado. Cada
clula en los gremios era ms que
nada un mecanismo de reclutamien-
to. Pero en la medida en que se
creci, ya no slo se trat de ex-
traer militantes sino que, por impe-
rio del crecimiento y porque se
abrieron posibilidades se pudo y se
necesito encarar los problemas de
cada frente y asumir una actitud
dinmica. Cuando las fuerzas eran
pocas, los ncleos atendidos eran
pocos y otros dejados en manos de
otros movimientos. Hoy ya no se
puede ni se debe hacer eso.
Hace ya tiempo, no' lo ve quien
12
no quiere, que el MLN viene
do y construyendo los mecanismos
de encuadre de esos frentes de lu-
cha, hoy hay tupas en todos los
gremios, en todos los del
pas, en la vida de ste y hay una
lnea y publicaciones y volantes y
un programa, y hoy hay masas que
han hecho suyo al MLN.
Tanto es as que hay organizacio-
nes populares que han adoptado
ms o menos espontneamente for-
mas de organizacin de lucha que
antes fueron exclusivamente tupa-
maras.
y aquellos. que hace aos nos
desahuciaron, qu han hecho? Dice
Mao: "Slo a travs de la prctica
del pueblo, es decir, por la experien-
cia se puede ver'ificar si una poi tica
es correcta o errnea y determinar
hasta qu grado lo es".
En consecuencia, se puede afir-
mar que el MLN ha hecho en estos
aos por la construccin del part ido
y por la conquista de las masas, ms
que nadie. .
An falta mucho; falta fuerza mi-
litar, experiencia en muchos cam-
pos; falta masa, faltan militantes.
Sera ocioso investigar cunto tiem-
po llevar lograr lo que falta, pero
ser fruto del trabajo tenaz, sacrifi-
cado y concreto de centenares de
modestos mil itantes. Ser el fruto
de muchos aciertos, de muchos
errores, de muchas victorias y'fraca-
sos.
y no ser el fruto de la voluntad,
del deseo, del decreto o de las elu-
cubraciones de una decena de cere-
bros. Para tener un part ido no basta
con decretarlo ni adoptar sus formas
externas (denominarse as, editar
publicaciones, sacar manifiestos, re-
partirse cargos de direccin, propor-
cionarle lnea a las masas). Ese for-
malismo es casi siempre una coarta-
da para la ineficacia, para la inac-
cin, para ocu el paciente traba-
jo que se viene realizando desde
hace aos en las acciones militares,
en los barrios, en la solucin de
arduos problemas tcnicos, en los
sindicatos, en las crceles, entre los
estudiantes, en las clulas clandes-
tinas, entre los asalariados rurales,
en las ciudades del interior.
Hoy por hoy, la lucha armada
sigue siendo la forma principal de
la lucha, y por tanto, el aparato
armado el centro de las preocupa-
ciones organizativas. El MLN seguir
"sacando" buenos militantes de to-
dos los mbitos populares, no para
abandonar tal o cual lugar de traba-
jo, sino para que esos militantes
puedan pensar y actuar para toda la
clase obrera, para los estu-
diantes, para todo el pueblo. Esa es
la funcin de una organizacin de
vanguardia; as se gana a las masas y
se construye el partido en el Uru-
guay actual.
Movimiento de Liberacin
Nacional (Tupamaros)
Agosto de 1971
Interesa destacar ac cules
fueron las ideas que en los
orgenes marcaron esa escisin
(de la izquierda tradicional. N. de
la R.) y nuestra incipiente' perso-
nalidad. Ellas fueron: 10
Negacin de la posibilidad de ac-
ceder al poder por vas pacficas;
20 necesidad de la lucha armada
y su preparacin inmediata; 3
0
la
accin como promotora de con-
ciencia y unidad; 4
0
la necesidad
de definir la lnea poltica propia
por la accin afirmativa y no por
la negacin sistematizada de las
ajenas.
(Actos Tupamaras, Ed. Schapire,
Bs. As_, 1971)
s ve a la guerra como recurso
de ltimo momento, expresin
del golpe final al rgimen. Em-
pleadapor lo tanto en la culm"
nacin del proceso revoluciona-
rio, por poco tiempo y en forma
de golpe rpido. Se la confunde
con la tpica insurreccin, no se
ve su nuevo significado, el que ha
adquirido en todos los pases sub-
desarroll ados. Se ignora su sen-
tido de agitacin de masas, orga-
nizacin, concientizacin y acu-
mulacin de fuerzas en un proce-
so prolongado. Se. ignora su
carcter de guerra popular, fuente
original del partido y del poder y
no a la inversa.
(Actos Tupomoros)
La guerrilla como instrumento
de lucha armada ha sido amplia-
mente utilizada en todos los'
tiempos por fuerzas correlativa-
mente inferiores en su enfrenta-
miento con fuerzas ampliamente
superiores. De. concepcin funda-
mentalmente tctica, es en la re-
volucin China donde se eleva a
concepcin estratgico-militor y
en un gran perodo de la lucha
soporta todo el peso de la guerra.
En la revolucin cubana la guerra
de guerrillas no es slo una
concepcin estratgico-tctica de
lucha armada, sino que consti-
tuye el principal instrumento de
politizacin y concientizacin de
masas. No puede existir la guerri-
lla sin apoyo pupular. Y es preci-
samente en la bsquQ(Ja de ese
apoyo que la guerrilla, en ese lar-
go perodo de su existencia como
instrumento revolucionario, tiene
objetivos esencialmente polticos.
Esta concepcin estratgico-
poltico de la guerrilla ha sido y
es la concepcin vl ida para la
guerrilla urbana del MLN.
(Actas TupamaTQs)
Creemos que la lucha urbana
ESTRATEGIA
tiene algunas ventajas sobre la rU'
ral y que la rural tiene, a su veZ,
ventajas sobre la urbana, pero lo
importante a esta altura es la
comprobacin de que el foCO
puede producirse, sobrevivir Y
desarrollarse en la ciudad. y
hacindolo con sus propias leyes.
Es cierto que estamos
en la boca del enemigo. Pero
tambin es cierto que el enemigo
nos tiene en su garganta. Tene-
mos el inconveniente de tener
que llevar una vida dual, donde
desarrollamos una actividad
ca (cuando -podemos) mientras en
realidad somos otra cosa, pero
tambin es cierto que tenemos la:
ventaja de disponer a mano de
una serie de recursos indispensa-
bles que en una guerrilla rural
dan lugar a una operacin en s:
la de hacer llegar los pertrechos,
los vveres, las armas, garantizar
las Con el medio
sucede algo parecido: nuestt3
adaptacin a l es,
decir, natural.
(Amrica Latino en Armas, [4
M.A., Bs. As., 1971) .
La guerrilla urbana se .caract
t
r iza por tener prcticamente
todos los objetivos del enemigo J
su alcance para un golpe sorpresi-
vo. Por ejemplo, emboscar y all'
quilar contingentes enemigos -ar-
dua maniobra para una guerri'"
rural- sera una operacin senc;'
lIa y cotidiana para una guerrillJ
urbana. .. Como la revoluci6t'
puede tener mltiples objetivos.
todo el aparato del rgimen .tA
conmueve y convulsiona. Su fuer
za represiva, el aparato judicial, "
prensa venal y tocios los instttl'
mentos sostenedores y ejecutores
del sistema se encuentran en ji:
que permanente, lo que impide'
gobierno reaccionario ejercer lIS
funciones libremente. Una
de doble poder coexiste junto ;
poder del rgimen.
(Actas Tupamaras)
fOCO Y MASAS
Acusarnos de que no nos preD'
cupan las masas es ignorar "",
toda nuestra lucha lleva cortt'
objetivo ganar a las masas, Orgaf
zarlas para y en la lucha armadJ
Es ignorar adems que si el <>bit
tivo no se fuera cumpliendo,
tiempo que nos hubieran destf1Jf
do. A no llamarse a engao, ha;
una relacin dialctica insoslaY'
ble entre la guerrill a y las masa>
Hablar de .lUerrilla aislada de IJS
masas es un contrasentido cuand'
dicha guerrilla ha tomado
pblico y golpea al enemigo.
COmo hablar de la salud de un
cadver.
(Actas Tupamaras)
En determinado perodo tc-
tico la participacin del estu-
diantado, o de los gremios como
tales, o del campesinado como
tal, pasarn a ser fundamentales
en la creacin de una coyuntura
revolucionaria. En ese sentido to-
do el proceso que realicen en la
aplicacin transitoria o persisten-
te de una metodologa de la lu-
cha armada a nivel de masas, con-
tribuir a aceitar esos engranajes.-
Sin embargo, la persistencia de
estos mtodos cuando uno con-
cibe la fucha a plazos ms o me-
nos largos, hace que lo que lleve
el peso prioritario en todo el pro-
ceso sea el aparato armado de
la organizacin revolucionaria.
(Amrica Latino en Armas)
Hay una prioridad, un orden
cronolgico que se plantea toda
guerrilla como etapas... Primero
ganarse la confianza de las masas,
luego recin realizar la organiza-
cin de las masas.
(Partido o Foco: Un falso
dilema)
Dedicarse a la tarea principal
signific, cuando ramos unos po-
cos, dedicar las mejores y mayo-
res energas a la lucha armada, y
en consecuencia abandonar otras
actividades, pero siempre pensan-
do que a la larga iba a ser la
mejor inversin.
(Partido o Foco: un falso dilema)
Estbamos aislados de la mili-
tancia en el frente de masas antes
para poder estar conectados a las
masas ahora. Quienes nos acus
an no estaban conectados antes
ni estn conectados ahora.
(Actos Tupamaras)
No se pude contraponer una
COsa que se refiere a organizacin
con otra que se refiere al mtodo
de lucha o de accin. El partido
es una organizacin poltica y el
foco armado es un mtodo de
lucha.
(Partido o Foco: un falso dilema)
IOEOLOGICA
El movimiento no difiere en
abSdh,lto de los planteos progra-
mticos de otros movimientos re-
voluconarios que estn en el po-
der, como en Cuba, o que aspiran
a l, como los diversos movimien-
tos guerrilleros de los pases lati-
noamericanos. Los centros a to-
car son muy claros: el problema
del latifundio, la nacionalizacin
de la Banca, la expulsin del im
LoS LIBROS, Enero de 1972
perialismo, mejorar la vida, elimi-
nar la desocupacin, impulsar la
enseanza, la salud, la vivienda,
lograr la dignificacin del hom-
bre.
(Amrica Latino en Armas)
Nuestra lucha armada desde el
punto de vista nacional debe
ubicarse simplemente como la
ltima patriada, la ltima guerra
civil.
(Actos Tupamaras)
Debemos comprender que en
nuestro proceso, el nacionalismo no
es una mera cobertura ideolgica
para engaar burgueses y capas
medias... La nacin el pueblo:
asumir el nacionalismo es asumir
las tareas histricas de ese pue-
blo. La historia de las sociedades
ba sido la lucha de las clases opri-
midas contra las opresoras y tam-
bin la lucha de los pueblos opri-
midos contra los opresores: por
eso sern siempre diferentes los
nacionalismos de los pases opre-
sores que los de los oprimidos.
Por eso nuestra "cuestin nacio-
nal" es parte de la cuestin de la
independencia y reunificacin la-
tinoamericana. La contradiccin
fundamental hoyes imperialismo-
nacin. De ah la importancia de
la liberacin nacional como tarea,
slo despus podremos plantear-
nos la construccin pleno del so-
cialismo. El socialismo en Am-
rica Latina ser nacionalista y no
a la inversa.
(en Alain Labrousse, Los Tupa-
moros, Ed. Tiempo Contempo-
rneo, Bs. As., 1971.)
CLASES Y REVOLUCION
La contradiccin principal es
la que opone al imperialismo con
los pases subdesarrollados, y que
en nuestro caso se expresa a tra-
vs de la contradiccin oligarqua-
pueblo.
(en Los Tupamaros)
La fuerza motriz de la revolu-
cin es el pueblo y dentro de l
aquellos sectores ms golpeados
por la oligarqua y aquellos ms
esclarecidos (obreros, asalariados
rurales, estudiantes, intelectuales,
desocupados, empleados).
(En los Tupamaros)
La ideologa del movimiento
no est determinada por su com-
posicin social. Es decir, quien
llega al Movimiento llega tras de-
terminados objetivos, a conquis-
tarlos con determinados mtodos,
proceda de la clase que proceda;
de la clase obrera, del campesina-
do, o de la clase media.
(Amrica Latino en Armas)
LIBROS
PARA
LEER
Tucumn 1425 / Buenos Aires
LIBRERIA PILOTO
La primer librerfa
volante de
ArMrIca latina
ORGANlZAaON
AL SERVlao
DEL UBRO
ARGEtmNO
(No se atienden
pedidos de 'a Argentina)
8011c11e cualquier
lIbrO clado
..... r......
Boletln.. peridicos
de Informacin
CUIla de CorNo _
suc.12 ...
Ar.......
13
Un libro fundamental
de Jacques Derrida
GRAMATOLOGIA:
CIENCIA DE LA ESCRITURA
por Ricardo Pochtar
Jacques Derrida
De la gramatologa
Siglo XXI, Ss. As, 397 pgs.
HGramatologa" es un trmino
que este texto no se propone tanto
instrumentar como exhibir en su ra-
dical ambigedad. Porque Derrida
muestra la violenta tensin entre pa-
labra (lgos) y letra (gramm) que
hace impensable una "gramatologa"
ingenuamente planteada como dis-
curso acerca de la escritura. Este
texto no slo pregunta por las con-
diciones de posibilidad de una u gra-
.matologa' entendida como ciencia
de la escritura) sino que pregunta
tambien por las condiciones de po-
sibil dad de una' pregunta as cs-
tructurada. Y la fuerza de esta in-
terrogacin reside en que ambas pre-
guntas escapan al esquema lineal:
en cierto modo se plantean simult-
neamente o, ms bien, se despliegan
como dos dimensiones del mismo
gesto que cuestiona.
Por qu hablar de "violencia"
een el caso de las relaciones entre
palabra y letra? Convene no enga-
arse: no es el texto de Derrida el
que arbitrariamente introduce la vio-
lencia) sino la historia misma de eSas
relaciones la que ostenta una uvio-
lencia institucionalizada". El texto'
no hace ms que destacar esa carac-
terstica estructural. Pero de nuevo
el gesto se desdobla y destaca al
mismo tiempo el esquema represivo
al que tradicionalmente se ajusta to-
da maniobra de institucionalizacin.
La palabra, la palabra viva, inme-
diatamente unida al pensamiento,
recogida en la intimidad de ese
vnculo; se identifica con el proceso
mismo de significacin e interpreta
a la escritura como muerte recluyn-
dola en la esfera de la opacidad, de
la materialidad sin nombre. En esto
reside la violencia. Su institucionali-
zacin se articula en dos momentos
tambin simultneos: 10, cuando la
palabra viva excluye violentamente a
la escritura del mbito de la significa..
'cin; 2
Q
, cuando la escritura es in-
terpretada como violencia y de esa
manera el lgos consigue poner fue-
14
ra de s mismo incluso a su propia
violencia represora.
En principio) este conflicto pare-
ce quedar circunscripto al rea res-
tringida del proceso de significacin
y no se ve cmo podr a llegar a
repercutir en una esfera ms amplia.
Para usar la terminologa de Saussu-
re, el sistema scmiolgico fnico
ejercera un predominio sobre el sis-
tema semiolgico grfico. La escritu-
ra -como se Ice en el mismo Curso
de lingstica general-- no sera un
sistema de comunicacin autnomo,
sino que desempeara una funcin
ancilar con respecto al lenguaje ha-
blado. Derrida seala el carcter
plconstico de esta ltima expre-
sin, en la medida en que tradicio-
nalmente todo ce lenguaje" ha sido
interpretado de acuerdo con el mo-
delo del sistema semiolgico fnico.
Pero tampoco basta con esta adver-
tencia: el concepto de signo, inclu-
so, -y, correlativamente, la nocin
de sistema semiolgico- permane-
cen inscriptos dentro del mismo es-
quema tradicional. El signo, segn
una distincin que desemboca en
Saussure pero se remonta por lo me-
nos hasta los estoicos, implica la es-
cisin entre un significante (signans)
y un significado (signatum). Pues
bien, sostiene Derrida que la posibi-
lidad de establecer ese corte se apo-
ya exclusivamente en determinadas
caractersticas de la materia fnica.
Es importante tener en cuenta
que esta interpretacin de la historia
del conflicto entre palabra y escritu-.
ra u.tiliza permanentemente el siste-
ma de nociones propio del psicoan-
lisis. El prstamo se justifica porque
la ndole de los fenmenos presenta
en este caso una franca analoga con
la temtica freudiana. Como en el
anlii.is, se trata de circunscribir los
alcances de la fantasa y las relac io-
nes que la vinculan con una instan-
cia determinante que necesariamente
tiene que permanecer fuera de los
lmites de su visin. La interpreta-
cin del lenguaje a partir del privile-
gio de la materia fnica se mueve en
una esfera similar a la de la fanta-
sa: por razones resulta
incapaz de explicitar la estructura
de cualquier lenguaje, ni siquiera lie-
ga a erar cuenta de la estructura del
lenguaje hablado. Por consiguiente,
lo quc la tradicin asentada sobre el
esquema represor que asegura el pre-
dominio de la palabra sobre la escri-
tura dice acerca de la palabra ms-
ma, es algo que pertenece por com-
pleto al orden del mito y que pre-
senta caractersticas similares a las
de la fantasa onrica.
Cules son, pues, los rasgos dis-
tint ivos de la matcria fnica? Por
qu su privilegio tiene que extraviar
a la comprensin del lenguaje por
las sendas de la fantasa? Toda co-
municacin implica el recurso a una
materia extraa que la hace posible
como tal pero que di mSInO tiempo
introduce la amenaza de una perver-
sin del proceso, de una prdida y
de una distorsin del sentido origi-
nario. Este es, al menos, el esquema
segn el cual se interpreta la comu-
nicacin. dentro de la tradicional
perspectiva marcacla por el privilegio
del lenguaje hablado. La materia f-
nica se distinguira, segn este pun-
to de vista, por el hecho de que en
ella la materialidad estarfa reducida
a un m'nimo. Mera vibracin, el so-
nido (fon) sera tan incorpreo co- .
mu el significado espiritual cuya
funcin consistira en En
el caso de la comunicacin hablada,
quedara controlado ese pel igro de
perversin que amenazara a cual-
quier otro tipo de comunicacin. Y
por detrs de la comunicacin ha-
blada se sellara un pacto dc indivi-
sin entre significante y significado
que slo sera posible, por la natura-
leza privilegiada de la sustancia fni-
ca: "cl sujeto, merced al orse-ha-
blar - sistema indisociable- se afec-
ta a s mismo y se vincula consigo
en el elemento de la idealidad"
(pg. 18),
Por un lado, se trata de una fan-
tasa directamente vinculada con fa
voz en cuanto posibilidad funda-
mental dcl cuerpo propio (en este
sentido, el pensamiento de Derrida
aprovechara algunos resultados muy
especficos de la fenomenologa y
de la reflexin existencial). Por otro
lado, esa fantasa estarfa leios de
representar un acontecimiento aisla-
do dentro de la historia del pensa-
miento occidental. Justamente, lo
que Derrida pretende mostr'ar ante
todo es su extraordinaria permanen-
cia a travs de los siglos. El privile-
gio de la palabra viva -logocentris-
mo- sobre la base del privilegio de
la sustancia fnica---fonotentrismo--
constituye una constante
ya en E:I Fedro platnico y en el De
anima de Aristteles, y cuyo rastro
puede seguirse hasta la Enciclopedia
de Hegel, el Curso de Saussurc e
incluso un texto aparentemente tan
de la tradicin europea co-
mo Tristes trpicos de Lvi-Strauss.
Sr slo fuese cuestin de compro-
bar cl grado. de difusin de un
"error
t
,. subsanable a travs de una
rl'dcfinicin de la teora del lengua-
je, bastara simplemente con men-
cionar las obras en las que aquella
falsa comprensin se expresa. Sin
embargo, Derrida no procede de es-
ta manera. Su propia obra consiste
no tanto en una toma de distancia
crtica con respecto a aquella tradi-
cin "equivocada" como en una
udesconstruccin
u
de esa tradicin.
En qu se diferencian "distancia
crtica
U
y udcsconstruccin
U
? el
primer caso, se descuenta la posibili-
dad de elaborar un instrumento lin-
gstico-eonceptual que haga posible
ia crtica' del sistema lingt {stico-eon-
ceptual tradicional en la medida en
que haya podido ser construido con
total independencia de esa tradicin.
En el caSo de la udesconstruccin"
se parte de la imposibilidad de llevar
a cabo esta ltima operacin. La
ICdesconstruccin" en la que est
empeada la reflexin de Derrida
una "crtica
U
que obligatoriamente
'tiene que operar con el mismo dis- .
positivo ling stico-conceptual cuya
tarea consiste en criticar.
Por qu optar, entonces, por la
udesconstruccin" si es una empresa
que a primera vista ya resulta tan
ex traordina .. iamente dificultosa?
Por qu no abordar este problema
circunscripto de las relaciones entre
palabra y escritura desde una pers-
pectiva sanamente crtica? Sucede
. que para poder hacer esto ltimo es
necesario estar plenamente seguro
de que se trata de un
problema regional. Slo entonces
desde "otra regin" cabe elaborar
los instrumentos del discurso crti-
co. Ahora bien, Derrida muestra que
la continuidad del tema en cuestin
a travs de la historia del pensa-
miento occidental no es un hecho
casual sino que es una determina-
cin fundamental que debe ser in-
terpretada como un sntoma. La
"semiologa" de ese sntoma y la
., desconstruccin" son aspectos
complementarios de una misma ope-
racin (aqu se deja sentir tanto el
peso del pensamiento nietzscheano
como la consigna mayor de la "des-'
truccin de la metafsica" en la
obra de Heidegger). Interpretar un
sntoma significa remitirlo a una
tructura que le de sentido. Cul es
esa estructura en el caso del snto-
ma "logocentrismo"? Segn Derri
da, esa estructura subyacente es la
metafsica o directamente la filoso-
fa. A partir del concepto de lgos,
todas las nociones fundamentales de
la metafsica (que siempre se organi
zan segn un esquema de
nes: o,tro rasgo estructural que reve-
la una analoga con el tema del psi\
coanlisis) se encontraran esencial-
mente relacionadas con la posicin
fonocntrica. En efecto, desde los
presocrticos hasta Heidegger el pen-
samiento occidental girara alrededor
de la nocin metafsica de presen-
cia. Pues bien) la esfera de cxperien--
cia donde originariamente se cons-
tituira ese concepto de presencia
sera justamente aquella fundamen-
tal posibilidad del cuerpo propio im-
olcita en la expresin fnica, y ms
,
especficamente en el sistema indiso-'
. ciable del Drse-hablar.
. Pero afirmar que todos los con-'
ceptos elaborados dentro de la rbi-
ta del pensamiento occidental se en-
cuentran comprometidos con la po-
sicinlogocntrica, implica dos con-
secuencias gravsimas: 1, que el lo-
gocentrismo deja de ser el sntoma
de un problema regional para con-
vertirse en algo mucho ms vasto;
2, que la tematizacin crtica de ese
problema no podr contar con las
condiciones bsicas que le permiti-
ran elaborar un aparato lingstico-
conceptual autnomo, y necesaria-
mente deber ser una "desconstruc-
cin".
Esto explica el hecho de que De-
rrida plantee no tanto un panorama
global d los textos en que se arti-
ada la tradicin logocntrica, como
una trabajosa y agotadora tarea de
.lectura de esa tradicin. El nuevo.
lenguaje slo podr surgir a partir
de ese trabajo de "desconstruccin".
Nuevo lenguaje que en realidad ya
no ser "lenguaje" por cuanto habr
escapado al logocentrismo secular.
Qu nocin reemplazar entonces
al Igos en su papel hegemnico?
En la medida en que hegemona y
Igos se encuentran, de acuerdo con
la interpretacin de Derrida, esen-
comprometidos, quizs sea'
COnveniente no retornar al uso de
esa expresin. En todo caso, ms
all del pensamiento articulado en
torno'dellgos, $e perfila otro tipo
de racionalidad cuya clave habra
que buscarla en un concepto genera-
lizado de escritura -arquiescritura-
del cual tanto el lenguaje hablado
como el escrito seran realizaciones
Particulares.
. De la sramatolosa incluye slo
un planteamiento preliminar de esta
Pf'ob"lemtica (la parte) y la lectura
"desconstructora" de una de las ma-
nifestaciones ms paientes del pun-
to de vista logocntrico en la histo-
. ria del pensamiento occidental: la
obra de Rousseau y en especial su
. Ensayo sobre el or.n de las len-
"as (lI
a
parte). La tarea prosigue,
de acuerdo -con sU frmulicin- ini-
Cal, en otros textos de Derrida don-
de se analizan aspectos de la filoso-
fa platnica (cf. "La pharmacie de
Platn" en Tel Quel NO 32, 33-
1968 -), aristotlica (cf. "OUSIA et
GRAMME. Note sur une note de
$eln und lelt" en L'endurance de la
Pars, P1on, 1968), hege.liana
(cf. "Le puits et la pyramide. Intro-
duction a la smlologie de Hegel"
en Hepl et la pense moderne, Pa-
rs, P.U.F., 1970), husserliana (cf.
la wix el le phnornene. Introduc-
tion au probleme du signe dans la
Ph6nomnolOlie de Husserl, Pars,
P.U.F., 1967).
Antes de interrumpir este comen-
tario -que slo se propuso. una
aproximacin somera al texto de
quizs convenga seguir con
mayor detenimiento las articula-
ciones de la "cuestin de mtodo"
tos LIBROS, Enero de 1972
que el propio autor inserta en el .
momento en que va a emprender la
lectura del ensayo de Rousseau.
Sealamos la incidencia del dis-
positivo lingstico-conceptual del
psicoanlisis en la reflexin de De-
rrida. Sealamos tambin que el
blanco final de su interrogacin es
el sistema de los conceptos metafsi-
cos. Por qu insistir entonces por el
difcil camino de la "desconstruc-
cin" si desde el discurso psicoanal-
tico se ofrece tal posibilidad de te-
matizar crticamente los conceptos
filosficos? Esta ltima opcin es la
que asumen quienes en la actualidad
reclaman una "teora no filosfica
de la filosofa". Desde esa perspecti-
va -que a la batera conceptual del
psicoanlisis s"ma las categoras del
pensamiento marxista- actitud
como la de Derrida puede parecer
peligrosamente adherida an a las
pautas tradicionales. Y el motivo de
esa actitud puede parecer imputable
a cierto defecto de pujanza en su
propia tarea, a cierto "pesimismo"
(cf. Wahl, "La filosofa en-
tre el antes y el despus del estruc-
turalismo" en Qu es el estructura-
Iismo?, Buenos Aires, Losada,
1971). Sin embargo, esto plantea
una cuestin de mtodo que. el mis-
mo Derrida formula tajantemente:
" .. la teora psicoanaltica misma,
para nosotros, es un conjunto de
textos pertenecientes a nuestra his-
toria y a nuestra En esta
medida, si marca nuestra lectura y
la escritura de nuestra interpreta-
cin, no lo hace como un principio
o una verdad se podra sustraer
al sistema textual que habitamos pa-
ra esclarecerlo con toda neutralidad.
En cierta manera, estamos dentro de
la historia del psicoanlisis como es-
tamos dentro del texto de Roos-
seau. Al igual que Rousseau abreva-
ba en una lengua que ya estaba ah
-y que, en cierto modo, es la nues-
tra, y as nos asegura una legibilidad
mnima de la literatura francesa-,
hoy circulamos por una cierta red
de significaciones marcadas por la
teora psicoanaltica, si bien no la
dominamos y an cuando estamos
seguros de no poder dominarla nun-
ca perfectamente." (pg. 205). Y
lego: "Suponiendo que el psicoan-
lisis pueda, de derecho, (...) dar
cuenta de toda la historia de la me-
tafsica occidental (...) faltara an
que elucide la ley de su propia per-
tenencia a la metafsica y a la cultu-
ra occidental." (pg. 205).
Por esto, precisamente, no es po-
sible hablar desde fuera de la filoso-
fa, sino a lo sumo al margen de ella
(en' Heidegger, en Lvi-Strauss inclu-
so de!iubre Derrida ruidosos ejenr
plos del mismo fallido gesto de pre-
tender salir de la metafsica -cf.
"La structure, le signe et le jeu dans
le discours des sciences humaines"
en L'critute et la diffrence, Pars,
Seuil, 1967). Meditando acerca de
esta especie de crculo mgico que
parece impedir toda transgresin
frontal del pensamiento filosfico.
Derrida ensaya otra m.ettota:
". ; .repitiendo rigurosamente eS(,
crculo en su propia posibilidad his-
trica, dejar que se produzca quizs,
en la diferencia de la repeticin, al-
gn desplazamiento elptico: defi-
iente sin duda, pero con una cierta
deficiencia que an no sea o ya no
sea (...) nada que pueda ser reto-
mado por algn filosofema (...).
Quizs algo totalmente diferente."
(cf. "La forme et le vouloir-dire.
Note sur la phnomnologie. du lan-
gage" en Revue internationale de phi-
Iosophie, N
0
81, 1967, fase. 3).
En el contexto de la metafsica,
al escritor lo acosa la obsesin de
un discurso total, y esa fantasa cris-
taliza en el mito del libro como
totalizacin del signjficante (d.
pg. 22). Un pensamiento .al margen
de la metafsica quizs tambin viva
obseSionado, <tunque esta vez :>e Ud-
te de la exploracin inagotable de
un texto sin fronteras radicalmente
ajeno al concepto de totalidad. Sin
embargo, tambin este pensamiento
"desconstructor" termina por
Iizar en una obra por ms difciles
de localizar que sean sus contornos.
Entonces aquella imposibilidad esen-
cial para elaborar un aparato con-
ceptual desligado de cualquier com-
promiso metafsico, puede traducir-
se en un doble escollo. Por un lado,
la nocin de arqui-escritura puede
cargarse coh el prestigio que la me-
tafsica asignaba al concepto de abo
soluto. Si bien es cierto que Derri-
da describe la arqui-escritura en tr-
minos de dinamismo -y con esto
parece apartarse de la tradicin me-
tafsica-, por momentos hace pen-
sar en el absoluto dionisiaco que
domina la "metafsica de artista" en
Nietzsche. Por otro lado, una vez
cuestionadas las pautas metodolgi-
cas tradicionales, este pensamiento
"desconstructor" corre el riesgo en
su trayectoria efectiva de quedar ex-
puesto a todo tipo de motivaciones
empricas. El propio Derrida admite
esto y reconoce el papel que desem-
pea en su indagacin "un cierto
flair". Paradjicamente, considera
que ei nico antdoto para el empi-
rismo reside en la distincin husser-
liifla entre hecho y esencia. En cier
zonas del texto, incluso, llegan a
confundirse la nocin lingstica de
"formalizacin" y la "descripcin
eidtica" tal como Husserl la"plan-
tea. A pesar de que ambas metodo-
logas exhiben significativos puntos
de contacto (perceptibles, por ejem-
'plo, en la obra de Roman jakob-
son), desde el punto de vis4 de una
"desconstruccin" de la conceptuali-
dad metafsica, hecho y esencia son
categoras totalmente comprometi-
das con ei tema de la presencia. En
ltima instancia, Derrida tambin
admite esta limitacin que pesa so-
bre las estructuras maestras de su
programa. Quizs por eso renuncie a
referirse a sus textos con otro nom-
bre que con el de "ensayos".
Am()ff()ftll
e(li t(lrCS 1971
I \. _.' _' ", I t i l I l' ,\ I r t ". .-\ [ t f [ 11 .1
EconomCI poltica
B. ".n: La economa socia-
lista
. Ji. LeHJuo.. y B. S. Solo..:
Manual de teora de los precios
Ji. LeNruon. y B. S. Solo..:
Ejercicios y problemas sobre
teorla de los precios
R. Trll/la: El sistema mone-
tario internacional
R. Baldwm, Desarrollo econ-
mico .
l. Tlteber,., comp.: Economfa
dd comercio y desarrollo
J. Eato..: Economa poltica.
Un anlisis
.4. "'WItI"..: FillanzAS ptblicas
y poltica presupuestaria
l. G. ZleUrulcl: Teorla de la
planificacin socialista
SociolofI y jDOUtieG
Jf. Colum y E. Intro-
duccin.8 la lgica y al mtodo
cientffico
l. L. Bor....., comp.: La nue-
VI eocloloP1
S. N. .......:dh Moderniza-
d6n
l. aa, Probhmu fundamen..
talea de la too:da lOciol6gica
P. Der,er y T. Le.........'
La conttruccl6n 1OCia! de la re-
alidad
E. Go/Jrrwm' La presentacin
de la persona en la vida coti
diana
B. Byrrum: Diseiio y an'1isis
de las encuesUs sociales
R. Befld: Max Weber
E. GoIJrrum: Estigma. La iden-
tidad deteriorada
T. PtD'IOlU, R. P. Bcrl. Y E.
Su., Apuntes sobre la teorla
de la accin
G. , ..... y E. (;ell....,
comps.: Populismo
N. Blnabaum: La crisis de la
sociedad industrial
1. JI. ZeItJba: Ideologa y te<>-
da sociolgica .
L. Coaer: Nuevos aportes I la
teora dd conflicto social
B. JlfdaeU: Los partidos pol-
ticos, 2 vols.
D. E".loa: Esquema para d
anlisis. poltico
E. Gol".....: Internados
l. P.".".: Poltica y fuerzas so-
dales en el desarrollo chileno
l. YIIIUer: Catolicismo, contrOl
social y modernizacin en' Am-
rica latina
Filo.oJel, cmtropolofCI y
reli6in
Bo: Del mito a la re1i-
gin .
G. Dura"", La imaginacin
sunb6lica
l. D'Boradt: Hegel
P. L. Der,...: El dosel urado
15
LA CRUZADA DE UN
PREMIO NOBEL
De las protenas
a la politica:
Jacques Manad
El azar y la necesidad
Ensayo sobre la filosofa natural
de la biologa moderna
Barral, Barcelona,
215 pgs., (2da. ed.)
El anlisis de este libro presenta
una gran dificultad: la de enfrentar
un texto en el una cierta dosis
de proposiciones cientficas, produ-
cidas por un proceso racional, obje-
tivo, dentro de la prctica cientfica
del autor en el campo de la biologa
.molecular, se alnea junto a concep-
tualizaciones arbitrarias y conforma
un proceso de integracin, un siste-
ma totalizador, definido por la falta
de una metodologa adecuada y la
presin subjetiva generada por la ne-
cesidad de una justificacin ideol-
gica.
Si se asume una posicin relativa-
mente ingenua, que considera sola--
mente al contexto de la prctica
cientfica en s, resulta harto incom-
prensible ese proceso "racional" por
el que Monad llega desde la teora
molecular del cdigo gentico hasta
la poltica. En ese intento incluso
olvida consejos o criterios epistemo-
lgicos -Renerales que su trabajo
cientfico le permite percibir y que,
como vanos llamados de atencin
que l no escucha, figuran en' distin-
tas partes del texto: "Definida
as.. (como conjunto de nociones
sobre la estructura qumica del ma-
terial hereditario y de mecanismos
moleculares que permiten su expre-
sin en los organismos)... la teora
del cdigo gentico constituye la
base fundamental de la biologa. lo
que no significa desde luego que las
estructuras y funciones complejas de
los organismos puedan ser deducidos
(!) de la teora, ni siquiera que
sean analizables directamente (! ) a
escala molecular. (No se puede pre-
decir ni resolver toda la qumica
con la de la teora cuntica,
que sin duda" no obstan-
te, la base universal)!' (p. 10). Es la
indefinicin interna que tiene Mo-
16
por Carlos Bertoldo
,nod sobre su concepto de "base uni-
versal" o "base fundamental" la que
lo traiciona cuando a pesar de este
planteo sobre el escaso valor episte-
molgico que tiene la bsqueda de
la lgica interna del proceso de uno
de los niveles de complejidad en los
que podemos dividir la naturaleza, a
travs de los conceptos bsicos pro-
pios de los niveles coiidantes media-
tos o inmediatos, y es por ello que
puede lanzarse a un recorrido de la
biologa molecular, la .biologa celu-
lar, el darwinismo, la psicologa u ex-
perimental", la antropologa, la lin-
gstica y todas las observaciones de
la vida cotidiana 'que le convienen
para avalar sus juicios acientficos.
De estos llamamientos al sentido
comn utilizados como argumentos,
tomemos como muestra el que usa
para demostrar que la adquisicin
del lenguaje en el nio a una cierta
edad es espontnea (? ) en contraste
con la dificultad del adulto para
aprender una segunda lengua que
requiere u... un esfuerzo voluntario
sistemtico y sostenido." (p. 147).
Esta imagen subjetiva del aprendi-
zaje de un idioma en el adulto pue-
de ser refutada mantenindonos en
el mismo nivel ucientfico" diciendo
que slo corresponde a la de un
adulto que va a un instituto especia-
lizado, negando la del emigrado o
residente en un pas con un idioma
distinto del pas nativo del adulto
en cuesti6n, adu Ita que si no vive
negativamente su traslado aprende el
idioma adicional como parte de su
prctica social cotidiana.
Este tipo de argumentaciones es
constante en el libro de Monod,
mezclndose la seduccin que ejerce
sobre el lector una referencia a su
sentido comn con la confusin que
generan las medias verdades. En este
tipo de anlisis, desde dentro de la
prctica cientfica especfica, las in-
coherencias, falsedades y profundos
errores epistemolgicos que se en-
QJentran en este libro, muestran una
vez ms que la prctica cientfica en
un cierto campo no brinda en forma
inmediata una metodologa apta
para el estudio de cualquier proble-
ma del mundo que nos rodea. Pero
Monod no puede percibirlo.
Siguiendo las lneas fundamen-
tales de su tesis, alcanzamos ms
adelante la postulacin de un sopor-
te gentico para la cultura y las es-
tructuras sociales, los mitos y las
religiones, elemento que explicara
la universalidad del fenmeno reli-
gioso (p. 181-182), comprendiendo
dentro de ste a u la religin ma-
terialista y dialctica de la historia"
(p. 185). la materialidad de ese so-
porte es la "necesidad... innata,
inscripta de algn modo en el len-
guaje del cdigo gentico"...
(p. 181) de la explicacin mtica,
necesidad y angustia, creadora tam
bin de la ciencia, cuya existencia
hereditaria el autor declara no du-
dar. Extraa situacin sta que plan-
tea la codificacin gentica de la
necesidad de la explicacin mtica
de la historia junto a la necesidad
de la explicacin cientfica.
y aqu ya estamos plenamente
en el nivel ms uelevado" de la pro-
blemtica humana donde Ula misma
ingenuidad de una mirada virgen (y
la de la ciencia lo es siempre) puede
alumbrar con una luz nueva viejos
problemas." (p. 11). En las ltimas
pginas del libro se trata de poltica
y de metafsica, pero lamentable-
mente descubrimos que la mirada de
la ciencia (debera ser: la mirada de
la Ciencia) siempre est materiali-
zada en la mirada de un trabajador
cientfico, de un hombre de ciencia
o de un "sabio". como en este caso.
Como aparente consecuencia de
sus trabajos cientficos que le valie-
ran el Premio Nobel, y a part ir de
otros elementos surgidos de su \ lec
turas, sus charlas con los cienl ficos
amigos y su Visin Cientfica -epa-
sando sobre el mundo que lo xlea,
Monad nos plantea como solucin
la tica del conocimiento, fundada
en una regla moral, un axioma de
valor, el del conocimiento objetivo,
como solucin para todos los males
esbozados. En su concepcin la "ob-
jetividad como condicin del cono-
cimiento verdadero constituye una
eleccin tica y no un juicio de co-
nocimiento...tJ (p. 189). En otras
palabras nos es dado elegir entre un
conocimiento objetivo y algn otro
tipo de conocimiento. la realizacin
de la capacidad de transformar la
naturaleza, fundamento del conoci-
miento objetivo, desaparece a
una eleccin a priori que se toma de
acuerdo a una tabla de valores que
no tiene expl icacin alguna.
Esta versin idealista del conoci-
miento en realidad ya se haba tras-
lucido en las primeras pginas 'del
libro con enunciados tales como...
"la Naturaleza es objetivo y no pro-
yectivo. u (p. 15). El supernaturalis-
mo ideolgico de Monod no alcanza
a los niveles de las ideologas positi-
vistas o pragmatistas ms actuales en
los sectores cientficos y tecnocr-
ticos: Naturaleza con mayscula,
naturaleza que es pbjetiva y no ma-
terial, que es objetiva en s misma y
no en cuanto a la visin, concep-
cin, teora que nosotros formula-
mos de los procesos que en ella se
desarrollan, para cuya formulacin
su materialidad nos da la referencia
objetiva.
Avanzamos aun ms en la ruta de
Manad, con la sensacin que ya el
anlisis desde adentro del libro ha
dejado de ser suficiente hace rato.
Ya no podemos ceirnos a conside-
raciones desde el interior de la prc-
tica cientfica pues sus fronteras han
sido violadas hace rato por el autor.
Y esta sensacin queda justificada,
cuando habiendo partido del apara-
to gentico y las protenas hacia el
fin de la cruzada nos encontramos
con una proposicin poltica:
" ... la sola esperanza del social is-
mo no est en una "revisin" de la
ideologa. .. (el materialismo hist-
rico)... que lo domina desde hace
ms de un siglo, sino en el abando-
no total de ella" (p. 192). Curiosa
sugestin de un trabajador cientfico
(perdn, de un sabio) sta, la de
abandonar justamente la teora cien-
tfica que ha fundado y se ha fun-
dado en la prctica que nos brinda
las nicas transformaciones socialis-
tas conocidas, las revoluciones Rusa,
China, Vietnamita, Cubana. Curiosa
fundacin hereditaria de la necesi-
dad de religiones tales como el ma--
terialismo dialctico que nos sugiere
recuerdos horribles de depuraciones
genticas de la raza humana inten-
tadas bajo la Solucin Total en los
campos de exterminio.
Estamos sobre el fin del camino.
Y ante la amenaza que desde an
nos hace llegar Monod incorporamos
a la caracterizacin ideolgica el
anlisis de la autoconciencia social
del autor para entender mejor lo que
. se nos dice. El prlogo es
dore Justificando el libro a travs de
ser este un fruto de la mirada pura
y virgen de la ciencia, expresin de
un racionalismo de intelectual libe"
ral erigido en Faro y Crtico Perfec"
to que emerge sobre la generalidad,
aparecen ciertas reminiscencias un
poco ms viejas. No se trata aqu de
un hombre de ciencia que se adju..
dica el deber de defender sus ideas,
en una rubrica de la divisin del
trabajo en intelectual y manual, sino
que ac se habla del sobio, figura
medieval casi, designacin ms vieja
que la de cientfico u hombre de
ciencia propia de la sociedad capitar
lista previa a la poca tecnocrtica
del complejo industrial-militar en la
que la "revolucin cientfica y ..
nica" masifica a los ,productores de
conocimientos y nos hace hablar de
los trabajadores cientficos. Este re-
troceso a la poca de los sabios
completa en la autoconciencia de
Monad con una idea de rprobos Y
elegidos cuando se pone del acuerdO
con un colega y nos dice: UNo haY
ms que dos clases de sabios. . las
que aman las ideas y los que las
aborrecen. Esta actitud... son uJ13
Tenemos \\
unos tipos"
fenmenos
Com,"';6. T;..g<lO" .. Fo t S
Florida 253 - 4 Piso "M" - Tel. 49-1869 S.R.L.
REVISTA
BIMESTRAL
Colaboraciones de los
mejores escritores
latinoamericanos,
y estudios de
nuestras realidades.
000
Director:
Roberto Fem6nclez Retamu
Suscripcin anual
en el extranjero:
Correo ordinario:
tres dlares canadienses
Por va area:
ocho dlares canadienses
Casa de las Amrica;,
Tercera y G. Vedado
I Habtlntl, Cuba.
CASA DE LAS
AMERICAS
Y... una gran variedad. Para que, de entre ellos
elija Ud. el que ms convenga a la imagen de
Empresa. "TYPE" con su equipo electrnico
Selectric Composer IBM de Composici6n Tipogrfica
en Frfo le brinda el mtodo ms moderno
rpido y econmico de
tipogrfica, que suple con mltiples
ventajas al "arcaico" linotipo.
Adems compone directamente
sobre pel rculas para Hueco Offset.
Cuando necesite confeccionar
Folletos, Balances, Planillas,
Circulares, Libros, Revistas,
Peridicos, Formularios,
Papelera Comercial, etc.
TYPE, con su Sistema, compone
los originales y/o se encarga
de la impresi6n.
Vis henos y lo comprobar.
No Jitrik
Marcos Kaplan
Osear Landi
Mauricio Meinares
Ricardo Piglia
Juan Carlos Portantiero
Len Rozitchner
Jos Vazeilles
AliORA
3.-
CasiNa Correo Central 1172
y REVOLUCION
CONCIENCIA CRITICA O
CONCIENCIA CULPABLE?
ms carne y las razones histrico-
econmicas que hacan de esto una
di syun t iva grave para .. nuestra"
perspectiva nacional, el gobierno re-
curri a uno de los Grandes de la
Razn Universal de nuestras no de-
masiado abundantes reservas. Pero
ello se justificaba y all fue encabe-
zando la misin un Premio Nobel de
Fisiologa, de quien nada nos haca
suponer alguna calificacin especial
para esta tarea, adems de su Consa-
gracin, salvo quizs una cierta habi-
lidad diplomtica.
La Rlzn Universal materializada
haciendo el intento final. Y que des-
pus no se diga que somos un pas
dependiente, pues la Razn Univer-
sal tambin solucionara este proble-
ma, si ello fueSe cierto. Menos mal
que estas minucias no existirn en el
'''socialista'' Reino de las Ideas basa-
do en la Etica del Conocimiento.
Cuenta la historia-leyenda que A.
Nobel se sinti muy culpable cuan-
do se dio cuenta que la dinamita
por l inventada y fabricada era uti
lizada para fines no pacficos. As
fue que decidi pagar su deuda con
la sociedad, instituyendo el premio
que lleva su nombre con parte del
capital que haba acumulado gracias
a su invento. Esta quintaesencia del
individualismo que son los premios
Nobel como institucin, evidente-
mente producen tambin un sndro-
me culposo en algunos de quienes lo
reciben. No es para menos: dicho
premio los instituye en los dueos
de un prestigio originado en un tra-
bajo que, en la mayor parte de los
casos es colectivo, en sentido estric-
to, y que siempre se asienta en una
participacin histrica de individuos
y conocimientos que quedan encu-
biertos al serie adjudicado el premio
a personas aisladas. Y aparente-
mente el sndrome culposo algunos
lo pueden aliviar entregando a la
sociedad una cuota extra de su Ra-
cionalidad en forma de opiniones,
consejos, advertencias, filosofas na-
turales, etc. que encuentran eco en
los medios de difusin de comunica
cin masiva, no slo por lo hermosa
que es una Gran Justificacin en
boca de un Premio Nobel, sino por-
que adems se vende bien. Pues el
contenido en biologa molecular, el
campo de la naturaleza en el que
Monod ha producido su cuota de
ideas y conocimientos cientficos
cubre muy poco espacio en este
libro. *
Nota: La traduccin castellana
que hemos podido utilizar muestra
por lo pronto un error mayor de
traduccin respecto del original
francs, editado por Editions du
Seuil, Pars, 1910. En la p. 23, don-
de dice: "Este criterio, puramente
cuantitativo... permite distinguir a
los seres vivientes de todos los otros
. objetos, entre los que no se inclu-
yen los cristales", debera decir lo
contrario, es decir, "incluyendo los
. cristales".
y otra, por su confrontacin, nece-
sarios a (los) progresos (de las ideas,
de la ciencia). No se puede ms que
lamentar para los de
ideas que este progreso, al que con-
tribuyen, invariablemente los perju-
dique"... (p. 167). Premio Nobel
dixit.
La alternativa que Monod nos
plantea para terminar, no es chiste:
..." El hombre sabe al fin que est
solo... Igual que su destino, su de-
ber no est escrito en ninguna parte.
Puede escoger entre el Reino (de las
ideas, del conocimiento) y las tinie-
blas."
Realmente, no est claro cul es
la concepcin que tiene Monod del
deber y el destino, pero ante una
disyuntiva tan radical supongo que
ese "puede" se transforma en un
sentimiento de deber y predestina-
cin que impulsa a los pobres en
tica del conocimiento a elegir el
Reino, por las dudas. Ahora bien:
este Reino debe ser algo aburrido. A
falta de los despreciadores de ideas,
que por tales es dudoso puedan in-
gresar en l, el Reino estar inmovi
lizado pues (a pesar suyo, natural
mente) los despreciadores son neceo
sarios para el progreso. Otra dificul-
tad en la existencia del Reino de las
ideas, es que siendo sus habitantes
todos reyes de la creacin, no habr
sobre quin reinar ni con quin
desarrollar algo ms que un desabri-
do dilogo tautolgico 'de Verdades:
salvo que desde el Reino se reine
sobre las tinieblas y se difundan y
quizs expliquen los frutos de la
creacin.
En ese Reino los Nobeles con la
orden al cuello realmente sern po-
co escuchados. No tendrn a quin
dorarle la pldora ni vender los trn-
vas que su inmensa cuota de raciona-
lidad crea sin cesar cuando estn fue-
ra del (y no hablamos
de los Premios Nobel por la Paz y
de Literatura). Se sentirn muy tris-
tes los que, no podrn actuar ms
como Justificadores del Progreso
dentro del Sistema y la Ideologa,
papel que muchos de ellos (tal el
caso de Monod) ejecutan con inte-
rs, sea por convicciones poi ticas o'
Por acceder a participar del ramille-
te de los Individuos Consagrados
Por la Sociedad, tejedores de precio-
sas, polimrficas y barrocas relacio-
nes entre las protenas, la evolucin
y la desgracia gentica que nos llev
al marxismo.
Este rol de Justificadores tuvo
hace poco en nuestro pas una exte-
riorizacin muy vvida: recurdese
la misin que se envi a Londres
durante el gobierno de Ongana para
discutir in extremum mortis el pro-
blema de la aftosa que aparente-
mente imped a a los ingleses como
prarnos carne. Como demostracin
que se haca todo lo posible para
,tratar de arreglar esta situacin, sin
tener que aclarar cul era la deter-
:,'TIinacin econmica que haca que
ingleses no quisieran comprar
LoS LIBROS,; Enero de 1972
17
por Germn Garca
HISTORIA
SZ'ICHMAN:
se va recuperando: la historia de los
Pechof. La historia de la misma fa-
milia contina entre la evocacin de
la agona de Eva Pern, en Los ju-
dos del Mar Dulce)
En la cita dos veamos cmo,
unas cuadras ms all, esa gente que
entraba y sala de la historia, era
alterada por un tipo muerto. La his-
toria se altera por la muerte, ser
judo significa de alguna manera vi-
vir en la espera -quiz esperanza-
da- de este acontecimiento: "En un
accidente que iba a tener en mil
novecientos treinta y cuatro se rom-
pera las dos piernas y habra que
meterle un casco de platino en la
cabeza": a) Iba a tener el accidente,
b) dos piernas rotas y el casco en la
cabeza es menos que la muerte, ah
est la irona.
En Ls judos del Mar Dulce) des-
de las primeras lneas se renuncia a
la creencia ingenua en la historia
(hay un signo para cada cosa) y se
emprende en trabajo de construir la
realidad (los hechos no son unvo-
cos, el pasado -en tanto relato- es
reversible): "Ya est, ya podemos
empezar -le dijo el montador a Be-
releo Apag la luz del cuartrto, puso
a andar el proyector, y sobre la pan-
tall. .." Desde el vamos el narrador
nos informa que la historia social
servir de pantalla en la que la nove-
la familiar -en el sentido freudia-
no- ser proyectada: "Va a ser una
excusa para la aparicin de Dora.
Despus del primer captulo, vamos
a repetir partes del viaje para expli-
car la personalidad de cada uno. por
ahora emplma eso con la parte de
Lenin".
La verdad de la historia consisti-
ra en decir qu ha ocurrido en rea-
lidad, pero ya humorizaba Borges
que mil aos de historia exigiran
un relato cuya lectura durase mil
aos, para que all estuviese toda la
verdad. O bien se trata de otra cosa,
el pasado es recuperado mediante
cortes, montajes, etc, y cada uno
deber dar cuenta de las operaciones
lgicas que gobiernan la organiza-
cin de su materia. No es esto lo
que debe preocuparnos en Los ju
dos del Mar Dulce)ya que desde el
vamos sabemos que los montajes de
la historia son realizados segn la
omnipotencia del deseo o, para de-
cirlo de otra manera, segn la ley
del corazn del narrador. Ley que
quiere oponerse a la apariencia de la
realidad que las leyes de otros cora-
zones han realizado. Los corazones,
unos contra otros, intentarn impo-
ner cada uno su ley, pero cada uno
ser sumido por el producto de ese
enfrentamiento, es decir, la realidad,
como el resultado que se opone a
todos: "Victorja Ocampo y Homero
Manzi se asociaron para sacar una
revista que se llamaba. Sur, paredn
y despus, Jauretche escriba en el
suplemento literario de La Nacin,
Discpolo haca opsculos en ingls
dedicados a Rabindranath Tagore,
Manuel Mujica Linez pidi la afilia-
1.- "El resto de las fotos ovala-
das mostraban a la baba Malka de ves-
tido largo y al'zeide de barbita, que
vedo y bastn, parados junto a un
jardn, al to Samuel y la ta Leie
sentados en un sof, al to Salmen
de frac y la ta Reizl con vestido de
novia, acompaados de dos chicos
disfrazados de marineros, y a un gru-
po de personas a bordo de un bar
co" (Crnica Falsa).
2.- ''Quiso mostrar que en los
momentos en que estaban sacadas
esas fotos, la historia era indecisa, y
cualquiera poda llegar '6 ser impor-
tante. Entonces form mazos de ga-
binetes con peronistas y exifiados, y
todos eran igualmente proeables. La
foto de Evita surga entre esas flgu
ras, y careca de dramatismo, a me-
nos que se rodeara su cabeza con un
crculo de tinta y se colocara enci-
ma una flecha. Y esas escenas de
ge'nte que entraba y sala de la his-
toria, eran alteradas algunas cuadras
ms all, por el primer plano de un
tipo muerto dentro de un auto".
(Los judos del Mar Dulce)
En CrnQ Falsa los aconteci-
mientos polticos, especialmente los
fusilamientos de Jos Len Surez,
sirven de eje a la historia juda que
las huellas, los trazos
horror", "una increble novela poli-
cial" que lo fascinaba. Surge -para
su propio autor- de la relacin en-
tre dos tramas: la de una familia juda
y la dcada peronista
Dos tramas: cada una de ellas
tiene sus huellas, cada una de ellas
exige sus montajes. Para que la reali
dad pueda ser significada es necesa-
rio un desplazamiento constante,
una sustitucin que no cesa, donde
cada palabra deja lugar a la siguien-
. te. El punto final es un corte arbi
trario y dice ms sobre el narrador
que sqtlre la materia que enuncia.
Crnica Falsa es motivada por los
fusilamientos de Jos Len Surez,
mejor dicho, por el relato que de
ellos hace Rodolfo Walsh. , Los ju
dos del Mar Dulce concluye con un
captulo cuyo ttulo es doblemente
significativ6: La pasin, segn Lza
ro Costa. En este ttulo hay humor,
pero hay tambin la explicitacin
metafrica de la temtica de la
muerte. Y, ms all de lo que mani-
fiesta, los textos de Szichman dejan
de hablar del peronismo para ser
hablados ellos mismos por una ver
sin juda -es decir, eterna- de la
muerte como acontecimiento funda-
mental de toda historia. El desarrai
go (Szichman parece creer en l:...
"cuando UIlO vive.e perpetuo desa-
rraigo") del que habla La Opinin
(... "la tentacin del desarraigo sin
solucin ni eleccin") es una de las
formas de las races judas, por eso
la calificacin de "perpetuo" es
exacta. El perpetuo desarraigo de
los que estn condenados a deambu-
lar.
Cabe lamentar que el mundo testi-
monial y sincero de este escritor de
26 aos se vea empaado por su
necesidad de obtener una muestra
tcnicamente representativa de la
novelstica . latinoamericana. ." O
bien: "la personalidad de Dora,
que representa la conciencia acusa-
dora de toda la familia". Todo el
comentario muestra lo mismo: el
contenidismo -y la palabra "empa-
ado" es clara- busca espejos para
mirar la realidad, niega que el len-
guaje sea real.
Obstinada, contra todas las de-
mostraciones de la Iingustica, La
Opinin seguiri sumida en una ilusin
rele"encial que dice que cada cosa
tiene un sentido, que hay un signo
esperando a cada hecho que se pro-
duce. El lenguaje -materia con la
que se produce el sentido- es obvia-
do en nombre del reflejo. Actual-
mente el contenidismo ha sido resu
citado -bajo los emblemas del com- -
p r o m i ~ para uso y abuso de los
ciudadanos esclarecidos, por no de-
cir transparentes. Los Robinsones
seguirn queriendo hacer pasar las
huellas de su Viernes por el produc-
to natuAI de ls pensamientos escla-
recidos.
En cuanto al reproche sobre c6-
mo se empaa el mundo -hay que
decir, el espejo- testimonial y since-
ro, trataremos de mostrar que, justa-
mente, la imposibilidad de esta sin-
ceridad (de todo testimonio) es
constitutiva a la escritura de Szich-
mano
CrnQ Falsa quiere ser leda en
relacin a Operadbn Masacre de
Walsh. En este Iibro-documento
Szichman encontraba "un pulcro
LOS
MONTAJES
DE LA
MARIO
tar, por eso reprocha a Szichman
que su "fluida y rica veta narrativa"
no sea nada ms que de palabras.
"A veces -leemos en La Opi.
nin- la novela resplandece con. vi
vidos detalles de observacin (...)
Para La Opinin la palabra
v/aIslo es de vidrio y basta decir
"soy un caballo" para ponerse a tro-
Mario Szichman
Crnica Falsa
Jorge Alvarez, Bs. As. 1969,
218 pgs.
Los Judos del Mar Dulce
Galerna, Bs. As. 1971, 250 pgs.
18
cin a FORJA, y Bioy Casares se
peinaba con glostora". El chiste
consiste en decir lo opuesto a lo
que ocurre, pero el chiste consiste
tambin en dejar que se entienda
aquello que no puede decirse, en ser
escuchado ms all de lo que se
dice. los textos de Szichman se va-
len del chiste de diversas maneras,
induso recuperndolos de lo oral
para deslizarlo en la narracin. '.
En la perspectiva del chiste, el
deseo -es decir, la falta- es lo que
determina la aparicin y el orden
del texto. Por eso es necesario insis-
tir -contra todas las ilusiones ideo-
lgicas- enmarcar que el texto no
es un espejo donde puede verse la
realidad, sino que siendo realidad l
mismo, se inserta como producto
entre las dems producciones signifi-
cativas.
En el texto de Szichman la histo-
ria es utilizada como una referencia
siempre alterable, siempre alterada:
"Salmen abri la boca y dise en
el aire las culebras, espirales y jero-
glficos que los caricaturistas utili
zan para disfrazar insultos". Estos
trazos, tomados por Salmen se Ctin-
vierten en otra cosa: tomar la pala
bra sirve para transformar en lo
opuesto el sentido que los otros
transmiten en ella. Entonces puede
comprenderse por qu hay omnipo-
tencia en el narrador que organiza
las huellas del pasado, por qu hay
inversin (cita de jauretche, Casares,
etc) de la historia "gentil" y por
qu la escritura sobredetermina la
realidad y no a la inversa.
Ser judo no significa, acaso, tener
trazadas en lo imaginario, y an en
el cuerpo, las huellas que conducen
a la muerte y que han sido inscrip-
tas por el poder del verbo? : "los
Pechof viajaron primero hacia el pu-
ro desierto amarillo, y reconstruye-
ron el rompecabezas de un pasado
del que queran aduearse para li
quidar el desarraigo. Se pusieron en
la lnea de partida del ao mil ocho-
cientos diez y salieron para devorar
se los aos que los separaban de los
goim, de sus pitos intactos, de su
genealoga perpetuada en retratos al
leo..." Para borrar esta diferencia
hay que montar de nuevo el pasado,
Pero este proyecto no hace ms que
Illarcar la diferencia.
Cmo ser un judo converso sin
afirmar, por esto mismo, una sustan-
cial judeidad? la historia de los Pe
chof en Los judos del Mar Dulce) es
Una parodia, una especie de Gnesis
gaucho donde Salmen es el Moiss
de la cuestin. Porque ser judo -al
fin- es una determinada manera de
organizar los relatos del pasado,
SZichman aparece capturado -o me-
jor, el narrador de sus textos- en
esas formas a las que parodia, afir-
Illa, niega, supera y conserva. El na-
rrador doblemente fascinado (pasa-
do iudo/agona de Eva Pern) tiene
la fantasa de estar doblemente ex
clUido, haciendo que cade: historia
se lea en la otra. Pero tal exclusin
Los LIBROS, Enero de 1972
no es real, el acto de escribir mues-
tra que la captura (imaginaria) que
el pasado realiza a travs de su no-
vda f'amiliar, ms la captura de la
historia forman una trama lo sufi-
cientemente fuerte como para qUl'
sea imposible escapar a ella.
El narrador podr montar la his-
toria segn su deseo: pero ese deseo
est sobredeterminado por la histo-
ria que monta, de manera que se
establece una cierta circularidad. Y
en esa circularidad quien enuncia la
destruccin no escapa por eso a su
deseo de producirla, como lo mues-
tran las ltimas imgenes de Los ju-
dos del Mar Dulce) "Falta la vuelta
del cementerio para que todo acabe
de corromperse. Nadie se baa ni se
cambia de ropa interior, escasea el
morfi, viene una peste. Excavan una
de las fosas a lo largo de la Avenida
de Mayo entre el Congreso y la Casa
Rosada. Hay una inundacin y los
cadveres hacen fuerza arrib,t, aflo-
jan el empedrado y resbalan por las
calles. Algunos tapan las cloacas.
Hay cabezas que quedan empotradas
en los inodoros. Algunos cuerpos
ampollados de hongos".
la Pasin segn Lzaro (Costa)
Este ttulo es el del ltimo cap-
tul de Los judos del Mar Dulce) y,
significativamente, no aparece en la
enumeracin de los captulos hecha
por la Opinin. De Jos len Su
rez a la Pasin segn lzaro (Costa)
la muerte est presente como je de
la organizacin de esas huellas con
las que se intenta formar montajes
capaces de articular el dc"sco.
Para que lzaro se levante, por
decir as, es necesario que no sea
Costa, que la merte de ser un
lujo de losamos. El siervo -nos
dice Hegel- debe reprimir su deseo.
El amo triunfa sobre la muerte y
toma sus estandartes como emblemas
del poder. El deseo del siervo pasa
por su enfrentamiento con la muer-
te, es decir, con los emblemas del
amo. Nuevamente, si seguimos la te
mtica de la muerte en los textos de
Szichman, vemos que no hay desa-
rraigo: la historia actual del pueblo
judo muestra que esta relacin con
la muerte es constitutiva de su con-
dicin.
. Tanto Crnica Falsa como Los
judos. .. tiene un lenguaje, ms se-
creto, que pareciera guiar todos los
encadenamientos del texto: el
idisch. Sexo, circuncisin, trabajo,
comida, familia, etc, aparecen en
idisch: a este otro lenguaje le bastan
unas pocas palabras para marcar los
hitos fundamentales de una vida. El
idisch apatece como el cifrado ana-
gramtico en que el sujeto- Szich
man- organiza sus estrategias en re-
lacin a su enunciado. El narrador
cuenta a los judos (con los que se
relaciona mediante un Gierto lengua-
je primordial, es decir, infantil) los
fusilamientos de Jos lcn Surez
(quiz baste la palabra "len" para
judaizar esas muertes), pero a su vez
no dejd de mostrar a los peronislas
la historia . la' novela familiar-- (fe
su pasado iudfo.
Jos (len) Surez y (lzaro)
Costa muestran que la muerte rene
a judos y gentiles y que porque ella
existe toda historia es el montaje
ilusorio que el sujeto realiza para
organizar una materia que siempre
est por disolverse en el caos. la
historia, entonces, es un ritual cere-
monioso que articula la agresividad
y exorciza la muerte que ella misma
convoca: "Sobre la imagen fija de
un mapa de Buenos Aires, marcado
por dibujos de altares, sitios de con-
centracin, iglesias, puestos de flo-
res, venta de chorizos y basurales;
Berele hizo desfilar mujeres soste-
niendo velas, hombres con crucifi-
jos, escolan.'S con moos negros y
cintas en los antebrazos, lisia-
dos en siUas de ruedas o caminando
con muletas, y ciegos".
la agona de Eva Pern introdu-
ce el pavor en la historia, una cara-
vana de mutilaciones -no de mutila
dos, ya que no son personas sino
sombras- empieza a en
relacin a esta agona. la muerte de
Eva Pern pone fin a los padeci
mientos y abre la fantasa apocalp-
tica: Esa mujer (segn el ttulo del
texto de' Walsh citado por Szich-
man) tambIn es arrebatada por la
muerte, bajo el pretexto -poste
rior- de una sospechosa entrada en
la inmortalidad.
Con su muerte se derrumba uno
de los montajes de esas huellas -el
que conocemos como peronismo- y
el caos vuelve a enunciarse como
antesala de muerte. El pasado tiene
algn sentido para aquel que trata
de ordenar sus huellas, de volver a
trazar racionalidad en l; el
realismo no es posible, al menos en
el sentido ingenuo de ve'r a la escri-
tura como el espejo donde el mun
do se mira. ld escritura es, ms'
bien, el lugar donde la realidad (su
. sentido) se prodce: por eso leer no
es lo mismo que contemplar.
Los textos de Slichman no con-
templan el pasado, lo leen, es decir,
lo ordenan en ciertos montajes. Pe
ro, a su vez, muestran que esas oro
denaciones fracasan y que la pasin
(segn Lzaro Costa) que se congela
en la irona y el humor, surge de la
certeza de que nadie puede escapar
a esos signos que lo sujetan a su
deseo y a un momento --muy
minado...:. de la historia social: "El
zeide trata de suplir el bache entre
el pasado del diario y el presente
del viaje, con acontecimientos inven
tados que se aaden por retazos, y
que hacen marchar los sucesos a los
saltos, impidiendo que las acciones
se consumen) que los bolcheviques
tomen el Palacio de Invierno, que
las balas lleguen a la gente que corre
por las escalinatas, que Trotsky gol-
>Ce el puo contra el travesao de
la tribuna, o que se firme el Pacto
de Versallcs".
LOS TUPAMAROS
guerrilla urbllna
.. el Uruguay
de Alain Labrousse
"Los antecedentes, el contexto,
las causas y hasta el posible fu-
turo del movimiento de guerri-
lla urbana ms importante de
Amrica Latina:'
LA ORGANIZACION
SOCIAL DE LA MUERTE
de David Sudnow
..A lo largo de este libro, se
descubre hasta. qu punto. ms
all de los determinantes fsicos
de la salud o la enfermedad, la
muerte y el morir son fen6me-
nos sociales.
. AL ENCUENTRO
DEL HOMBRE
de James Baldwin
Violencia, sexualidad y desinte-
graci6n del yo son sus ejes
temticos: una escritura lcida,
de lirismo sostenido. y gran tem-
peratura narrativa.
EL ESCRITOR
Y SU LENGUAJE
de Jean Paul Sartre
Marxismo y Psicoanlisis. Te.
tro y mito, revoluci6n cultural
y lucha de clases.
LA MALDICION
DE LOSDAIN
de Dashiell Hammett
Una narraci6n trgica, faulkne-
riana, el tema sudista de la de
gradaci6n de las grandes fami
lias, consigue poner en escena
un. mundo de relaciones morales
m(ticas hecho de culpa y
de- violencia. .
EDITORIAL
TIEMPO CONTEMPORANEO
Viamonte 1453, Buenos Aires.
19
Documento
FRENTE A UNA
HISTORIA
QUE NO ES LA NUESTRA
El documento que reproducimos fue redactado par un pupo de docentes d. la carrera de
Historia de la Facultad de Filosofa y Letras de la Universidad de Buenos Air. en noviem-
bre de 1971, en ocasin del proceso que experiment la citedra de Introduccin a la
Historia, una de las materias important. de dicha carrera por la cantidad de alutrnos que
la cunan y el CM1po de maniobra ideol6gica que permite. $u titular, el profesor A. J. P6ru
Amuchilltegui, jug el papel de funcionario moderno del r6gimen durante un afta lleno .-
accidentadas y ricas iniciativas _tudianti... Se autocalific pblicamente de nacional y
popul. y otorg concesiones hasta donde la amplitud del juego lo permiti. Los alumnos
y ....nos docent. de la c6tedra IIeY.on adelante una experiencia estudiantil-docente
donde ""e{On tomando forma la cuestiones de la relacin autoritaria en la elaboraci6n y
t...-nisi6n del.ber, de la produccin grupal de conocimientos, de la evaluacin conjunt8
como adivid8d con la produccin conjunta. El documento fue una
y una propuma a la ....Iid.. as creada, analizando los contenidos tericos y empricos de
la IMter. y, en una proyeccin mis ."pUa, su funcin ideoI6gica como cao del subsiste-
ma de la ......nza y, por ende, su funcin poltica en el sistema. La relacin dominante-
dominado como condici6n de la comunicacin de contenidos, cu.......iera que ellos_n,
fue ....1... como elUmite poUtico de la 8mplitud ofici.l. .
El 10 de diciembre de 1971 los estudiantes, extrayendo .. COftI8CUenci8S lgicas de su
aceibn, intentaron romper _ relacin en .. examen final, punto del sublilm. educativo
donde la polaridMl de ro" _ hace m.nit.... L......... inmeclata de las autoridades
fue la represi6n polici.1 y 126 detenidos, entre alumnos y docentes, que 18 hallan actual-
mente sometidos a proceso criminal ante la Cim.,. Federal en lo Penal, Fu.o Anti-
aabvenivo.
M. al" su mayor o menor magnitud, este episodio ilumina limJiamente la f.lacia
profunda de un pl"OC8lO nacional donde .. c.... dominantes disfrazan de dinimico
modernitmo canal.orio el ........amiento de una lOcied.. de c..... Tal vez sin saberlo
en el momento, los estudiantes que proUtgoniuron el alC8IO recibieron el mejor cuno
pmible de intraduibn a l. Historia.
Declaracin de la Agrupacin 29 de
Mayo de la ctedra de Introduccin
a la Historia, de la Facultad de Filo-
sofa y Letras de Buenos Aires.
Al analizar la situacin planteada
en nuestra Facultad en el primer
'cuatrimestre, los docentes de la
Agrupacin 29 de' mayo de la Cte-
dra de Introduccin a la Historia
decamos que pese a aparentes in-
coherencias el sistema mantena sus
constantes: el despotismo de la f-
brica y el autoritarismo de la ense-
anza.
Hoy, ms que nunca, creemos
que esa caracterizacin es correcta.
En poco ms de una semana las
directivas de Lanusse a los rectores,
el cierre de Arquitectura, la confir-
macin de la divisin fsica de nues-
tra Facultad, sumados al intento de
descabezar la direccin de Sitrac-
Sitram, son hechos que demuestran
que el sistema sigue prisionero de
sus contradicciones fundamentales.
En la respuesta que los estudian-
tes de Filosofa y Letras dan hayal
autoritarismo de la enseanza est
involucrada actualmente la ctedra
que es nuestro lugar de trabajo. En
efecto, en menos de dos meses los
alumnos de Introduccin a la Histo-
ria nucleados en torno de su Cuerpo
de Delegados, han dado una batalla
continua contra una ctedra que fue
durante m'Uchos aos una isla de
tranquilidad acadmica en nuestra
20
convulsionada facultad. En pocos
das se demostr, que las bases sobre
las cuales' la ctedra asentaba su
"dominacin" eran demasiado en-
debles y el xito rotundo que signi:
tic la negativa del 90 0/0 de los
compaeros inscriptos a rendir el
parcial del sbado 16 de octubre dio
un significativo espaldarazo al accio-
nar del cuerpo de delegados de la
materia y asest a la vez un primer
a la e!'t<:>n-
ces un proceso de cuestionamiento
poltico donde todos fos planos en
que se manifiesta la relacin pedag-
gica, el formal, el ideolgico y el
cientfico, son puestos en discusin
por el conjunto de los estudiantes'
de la materia.
Este documento fija las posicio-
nes de los docentes de Historia de la
Agrupaci6n 29 de mayo ante dicha
discusin. Lo hacemos como un gru-.
po ms de compaeros, de la misma
manera que lo hemos venido hacien-
do desde los Trabajos Prcticos, re-
cordando nuevamente nuestro pri-
mer documento donde decamos
que "La lucha poltico-ideolgica se
r prioritaria en nuestro trabajo ten-
diente al conocimiento de la reali-
dad nacional". .
1. A primera vista, los presupuestos
epistemolgicos y metodolgicos' de
Prez Amuchstegui no parecen ser
otra cosa que una mera yuxtaposi-
cin de teoras y conceptos de los
ms variados orgenes. Los estratos
de la realidad de Hartmann, la histo-
ricidad de Heidegger, las situaciones
lmites de Jaspers, el "mundo del
espritu" de Dilthey, lasclasificacio-
nes neokantianas de las ciencias, una
versin de la dialctica hegeliana, la
gnoseologa de Oakeshott, el "pen-
samiento agente" de Collingwood,
la contemporaneidad de la historia
de Croce, el "proyecto" de Zubiri y
cosas por el estilo, van apareciendo
sucesivamente en lo que podra
tomarse como un arbitrario mues-
treo de fragmentos de ideologas
filosficas de fines del siglo pasado
y comienzos del actual, sin excluir
las ms anacrnicas 'y desprestigia-
das. Como no es esa la intencin de
PA, sino que pretende integrar tan
heterogneos elementos y usarlos
como soportes para su propia teo-
ra, es evidente que slo puede lo-
grarlo aislando y extrayendo qui-
rrgicamente cada concepto del
campo terico al que perten-ice, va-
cindolo de su contenido origi-
nal e' instalndole el que necesita su
manipulador para poder incluirlo en
su propio campo. Es por eso que,
ms all de ese chirle eclecticismo
-en el que podramos sealar mlti-
ples contradicciones si nos-
mas al sentido original de los con-
ceptos-, a pesar de la in-
coherencia en que desemboca, pode-
mos y debemos tratar de descubrir
la racionalidad que rige la seleccin
y combinacin de los elementos,
pues slo eso nos permitir ubicar
correctamente la ideologa de PA y
su concepcin de la historia.
2. Dos lneas convergentes van reco-
giendo los dispersos materiafes al<S.
genos:
a) La que privilegia al pensa-
miento consciente y reflexivo como
esencia de lo humano y lleva final-
mente a concebir toda la historia
como historia del pensamiento.
En esta lnea se inscribe una ima-
gen jerarquizada de la realidad, que
culmina con el estrato espiritual
como instancia superior. Luego vie-
ne una caracterizacin voluntarista y
pre-freudiana de la conducta huma-
na (Ula gente no hace siempre lo
que tiene que hacer, porque general-
mente hace lo que quiere hacer".
Presupuestos. .. p. 28), yeso -jun-
. to con una tradicional concepcin.
individualista de la historia- lleva a
una interpretacin exclusivamente
psicologista de la causalidad (Hen
ltima instancia, cuando se pregun-
ta. por qu Bruto mat a Csar,
la respuesta que se espera es que
digan por qu ese seor tuvo ia in-
tencin (je matar a Csar". Ibidem').
Pero an esa pregunta simplista est
condenada a no tener contestacin, ,
porque ula intencin es libre, y la
realizacin de la intencin es condi-
cionada, no determinada" (Idem,
p.40).
Una conciencia indeterminada
operara entonces eficazmente sobre
una "realidad" -que comprende,
suponemos, lo natural y lo social-
totalmente inerte, mera resistencia
pasiva que terminara por confor-
marse segn los impulsos dinmicos
de los sucesivos proyectos. Nos err
contramos as ante una versin in-
vertida de la conocida frmula de
Marx: UNo es la conciencia lo que
determma la vida, sino la vida lo
que determina la conciencia" (Ideo-
loga alemana). Es decir, dentro del
ms puro idealismo filosfico.
b) La otra lnea se esfuerza por
resaltar las diferencias ontolgicas
ylo gnoseolgicas que separan a los
fenmenos naturales de los histri-
cos, con el objeto de negar que exis-
ta en la historia un proceso objetivo
rgido por sus propias leyes, inde-
pendientes de la conciencia de sus
actores y pasibles de un conocimien-
to cientfico.
Para eso rene PA todos los ele-
mentos que encuentra a mano, aun-
que sean incompatibles entre s. Lo
mismo da la visin dualista de Dil-
they que el enfoque puramente for-
mal y gnoseolgico de Windelband o
la mixtura de Rickert. Bienvenida la
diferenciacin de Bunge entre causa..
cin y causalidad o la dialctica
incitacin-respuesta que Zubiri opa-
ne a la secuencia estmulo-reaccin.
Lo importante es que todo ello con-
tribuye a afirmar la ccnicidad, singu-
laridad y pretericJad de lo histrico"
. y a negar cualquier intento de gene-
ralizacin, que sera ipso facto con-
denado por "positivista" (quienes se
aferran a la legalidad necesaria en
lo humano son positivistas, malgrado
sus eventuales esperanzas de haber
superado al positivismo y al libera--
I ismo (?) yo creerse
narios" (Idem, 'p. 43), o bien arroja-
do -conforme a la mejor tradicibn
de la historiografa acadmica inicia-
da por los epgonos del positiviy
mo- al campo de esos indeseables
vecinos que son los socilogos.
Si la historia estudia fenmenos
irreductiblemente singulares; si no
establece entre ellos nexos causales;
si no puede aspirar a descubrir las
leyes que rigen el desarrollo del
ceso, por qu insiste PA en consi-
derarla como uciencia"? Porque
para l "ciencia" no es otra cosa
que un intento por organzar la rea-
lidad como si ella fuera un sistem
o
de relaciones necesarias, y eso es lo
que hace el historiador con las ac-
ciones pasadas. As llegamos a la
nocin de estructura, alfa y omega
de la concepcin PA de la historia,
en la que convergen las dos 'lneas
sealadas.
No pensemos ni por un momento
que la estructura de PA tenga la
menor relacin con el pensamiento
estructuralista. Se trata, por el con-
trario, de una invencin personal
que, avanzando sobre Collingwood Y
Zubiri, hace del pensamiento cons-
ciente y reflexivo de los actores el
eje de la realidad histrica y la clave
para su inteligibilidad, siendo su re-
creacin intelectuar el mximo obje-
tivo al que puede llegar un
dar.
NACIO
MEXICO DE
TECNICAS DE COMUNICACION ADMINIS-
TRATIVA, (Manual para jefes o supervisores.)
Por Miguel F. Duhalt Krauss.
Facultad de Ciencias Polticas y Sociales.
UNAM. la. Ed. 1970.
El manejo de los medios idneos: operacioneS,
mtodos e instr",mentos, desde la murmuracin
V el rumor hasta las computadoras.
NOSTROMO.
por Joseph Conrad.
Coleccin Nuestros Clsicos.
UNAM. 2a. Ed. 1970. 2 Tomos
Para cualquier joven con afn de aventuras el
continente africano abre las ms promisorias
perspectivas. Las crnicas de las exploraciones
excitan la imaginaci6n de muchos . lectores.
Obra fundamental para la enseflanza en todos
los planteles profesionales de Amrica Latina.
t:t autor presenta en una secuencia lgica y en
trminos claros los puntos bsicos de la materia.
TESTIMONIOS DEL PROCESO REVOLU-
CI.ONARIO DE MEXICO. .
Por Pndaro Uristegui Miranda.'
Mxico, 1970. 703 pp.
Un catedrtico titular de Sociologa de la
UNAM, presenta a los mexicanos un importante
trabajo de investigacibn que descubre por voz
viva de nueve protagonistas diversos testimonies
ignorados sobre la Revoluci6n Mexicana.
INTRODUCCION A L LOGICA DEDUC-
TIVA Y TEORIA DE LOS CONJUNTOS.
Volumen 1, por Javier Salazar Resines.
Texto programado.
UNAM. 1970. la. Ed.
Se abordan operacionalmente y en forma pro-
gramada, tres temas bsicos: las proposiciones,
el mtodo deductivo, y el lgebra de conjuntos.
AUTONOMA
en
O
-
ce
...
-
en
~
UI.
>'
...
z
::)
en
O
~
ID
-
...
CURSO DE TEORIA MONETARIA y DEL
CREDITO. Por Roberto Martnez Le Clain-
che. Textos Universitarios.
UNAM. 2a. Ed. 1970.
AL
ESTUDIOS SOBRE EL JUDEOESPAAOL DE
BUCAREST. Por Marius Sala.
UNAM. la. Ed. 1970.
Un idioma que ha subsistido durante siglos
como lengua familiar de mltiples comunidades
sefarades, dispersas a lo largo y a lo ancho de
todo el Mediterrneo, puede llegar a extin-
guirse en breve espacio.
MEXICO EN LAS NACIONES UNIDAS.
Por Alfonso Garca Robles.
Facultad de Ciencias Polticas y Sociales.
Serie de Estudios No. 18. UNAM. la. Ed. 1970.
Tomo 1: Tomo 11:
El Derecho es el escudo de los dbiles y el aca-
tamiento a sus normas y a los diet os de la
justicia, constituye la mejor garanta para la
seguridad de los pueblos, sin embargo.....
ANUARIO DE BIBLIOTECOLoGlA y AR
CHIVOLoGIA. Epoca 2, Vol. 1, 1969.
Direccin General de Bibliotecas.
UNAM.1970.
Importantes contribuciones de especialistas de
Amrica Latina:
La Tcnica del Catlogo de la Universidad Na-
cional de Buenos Aires.
La Tcnica del CatAlogo Colectivo de Chile.
La Biblioteca Nacional Cientfica del Canad.
La Ciencia de la Informtiea en Mxico y en
el mundo.
UNIVERSIDAD, POLITICA y ADMINISTRA-
CION. Por Enrique Gonzlez Pedrero.
Facultad de Ciencias Polticas y Sociales.
Serie de Estudios No. 22.
UNAM. la. Ed. 1970.
La Universidad, la juyentud y el pas sealan
sin duda a una mutacin que puede ser apl!-
sionante.
A este maestro singular, cuya presencia se ha
sentido por mucho tiempo y seguir sintindose
en todas las disciplinas filolgicas del mundo
hispnico, rinde ferviente homenaje de admira-
cin el Centro de Lingustica Hispnica de la
UNAM.
ANUARIO DE LETRAS. (Homenaje a Menn-
dez Pidal). Facultad de Filosofa y Letras.. '
Centro de Lingustica Hispnica.
Voumen VII. 1968-1969.
UNAM. la. Ed. 1970.
HISTORIA DE ORIENTE
Por Pedro Bosch Gimpera
Instituto de Investigaciones Histricas.
UNAM. la. Ed. 1970. Tomo 1.
Idea de la prehistoria, de la etnologa y de
cmo se formaron las grandes familias de los
diversos continentes. El primer tomo contiene
la historia del cercano Oriente hasta fines del
segundo milenio antes de Cristo.
PROBLEMAS MONETARIOS INTERNACIO-
NALES. Por Alma Chapoy Bonifaz.
Instituto de Investigaciones Econmicas.
UNAM. la. Ed. 1970.
Anlisis de los acontecimientos que han hecho
inoperante el patr6n cambio oro. Necesidad de
dotar al mundo de un sistema monetario efi-
ciente.
UNIVERSIDAD
MANUAL DEL CONTADOR
Instituto Mexicano de Contadores Pblicos.
UNAM. la. Ed. 1970. 2 Tomos
Obra de consulta bsica para los ejercitantes de
la Contadura Pblica, su personal y los estu-
diantes que esperan ejercer esa actividad.
J
SOCIOLOGIA DEL DESARROLLO LATINO-
AMERICANO. (una gua para su estudio).
Por: Pablo Gonzlez Casanova y otros.
Instituto de Investigaciones Sociales.
UNAM. la. Ed. 1970.
Ideologa, tendencias en la investigaci6n social
y anlisis de los problemas de Amrica Latina,
desde que las naciones que la integran obtu-
vieron su independencia poi tica.
ADMINISTRACION PUBLICA Y DlSARRo-
LLO,
Por Enrique Velasco Ibarra, Gustavo Martnez.
Cabaas, Fred W. Riggs, Mario Frieiro, Miguel
Duhalt Krauss, Mario Martnez Silva, Wilburg
Jimnez Castro y Francis De Baecque.
Facultad de Ciencias Polticas y Sociales.
Serie de Estudios No. 14.
UNAM. la. Ed. 1970.
La administracin pblica, como uno de los
aspectos ms importantes de la actividad del
gobierno, ha existido prcticamente de e que
se formaron los sistemas poi ticos de la anti-
gedad, pero.....
DE VENTA EN LA REPUBLlCA y EN:
DEPARTAMENTO DE DISTRIBUCION DE LIBROS UNIVERSITARIOS
AV. INSURGENTES SUR No. 299 MEXICO 11. D. F.
Porque, segn esta teora, las so-
ciedades, grupos o individuos (sic)
van desafiando con sus proyectos
libremente elaborados a la realidad
que los rodea. Estos no siempre se
cumplen totalmente, porque sus au-
tores pueden haber visto en la reali-
dad condicionante posibilidades que
eran falsas, pero no por eso dejan
de transformarla. Frente a esa nueva
realidad vuelven a elaborar otro pro-
yecto, que retoma o modifica el
inicial, y as sucesivamente. las
"notas rectoras" que vinculan a esos
proyectos sucesivos constituyen el
ccplan de accin" que sustenta la
estructura. Para recrear
mente esa estructura y as hacer in-
tel igible la real dad h isrorica, el his-
toriador debe partir de los testimo-
nios, buscando en ellos la intencio-
nalidad de los actores, y reconstruir
el "plan de accin" que da coheren-
cia a esa realidad. Para decirlo con
palabras de PA: Uel objeto instru-
mental es intencionado, y el objeto
intencional es la bsqueda de las
intenciones que hay en el objeto
instrumental intencionado" (Idem,
p.102).
El planteo ignora por completo a
todas las rttllidades concretas y oh-
jetivas que hacen a la produccin y
reproduccin de la vida mater.ial, al
desarrollo de las fuerzas productivas,
a las relaciones socites de produc-
cin, a las contradicciones objetivas
que stas determinan y a la lucha de
clases en que se resuelven. La histo-
ria es entonces un proceso lineal y
continuo regido slo por el libre
juego de los proyectos indetermina-
dos y sus reelaboraciones, desarro-
llado sobre un espectral teln de
fondo al que se llama "realidad",
que slo ir cambiando como reflejo
del triunfo de ciertas intenciones de .
los actores.
La aplicacin prctica de esta
concepcin -vase cualquiera de las
obras histricas de PA o las clases'
te6ricas-lIeva a eludir totalmente o
redu,ir a un plano secundario y
subordinado a los prousos econmi-
cos y sociales, y a presentar toda la
historia como el fruto de los pro-
yectos de unos pocos individuos o
grUpos dirigentes. Con lo que volve-
mos a la architradkional versin de
la historia como biografa de los
"randes\ hombres", o mejor dicho,
de sus intenciones, realizadas o frus-
tradas.
Para qu sirve esa historia? La
respuesta de PA es clara; ella sirve
para hacer inteligible el pasado a los
historiadores. Porque "el saber ,ien-
tiraco slo es til para quien tiene
los conocimientos, la experiencia y
la suficiente par servirse de
l. y ese aprovechamiento tcnico
del saber cientfICO transfiere la uti-
lidad de la ciencia a la sociedad (7 )
Esta aclaracin es indispensable por-
que la utilidad que sealaremos res-
de la historia es para el histo-
. riador; sin perjuicio de que otros
-como ocurre con la qumica, la
22
biologa o el derecho- puedan ser-
virse de esa ut iI idad en Ia exacta
medida da.. sus conocimientos, su
'experiencia y su prctica del saber
histrico, y sin perjuicio tambin de
la transferencia de la historia al
campo de la sociedad" (Idem,
p. 125) Como vemos, aunque las cir-
wnstancias hayan hecho olvidar la
asptica objetividad que antes pro-
pugnaba PA para el tratamiento de
la historia, su posicin academic ista
y cientificista no ha variado.
3. Otro factor que permite a PA
unificar su teora, y que constituye
el leif motiv de su actitud beligeran-
te es una insistente oposicin al po-
sitivismo que podra desorientar a
algn desprevenido., Porque -que
nosotros sepamOs- esa doctrina de-
sapareci de los medios acadmicos
desde las primeras dcadas del siglo,
y hoy ya nadie lo defiende. Sera
injusto honrar con el ttulo de posi-
tivistas a los empricos Adanes de
nuestra historia acadmica, que sue-
len afrontar su ilustre tarea sin la
ms mnima hoja de teora que los
robra.
Para entenderlo es necesario re-
cordar que desde Croce y la escuela
francesa se ha hecho comn entre
los historiadores usar al "positivis-
mo" como cajn de sastre donde se
arroja para desprestigiarlo a todo lo
que no gusta. Y para entenderlo
mejor todava hay que fijarse que
en los dos fragmentos de los
Presupuestos. .. en que se menciona
al marxismo ste es inmediatamente
vinculado con el positivismo. Porque
Marx, "influenciado por el naciente
positivismo -a pesar suyo- simplifi-
c el devenir histrico en un modelo
mecnico, sin perjuicio de su reco-
noCimiento de la intervencin huma-
na en ese devenir" (Idem, p. 95). De
ah que sus discpulos "han termina-
do por adherir absolutamente al
modelo mecnico que parece surgir
del Manifiesto recayendo en el posi..
tivismo mecanicista sustentado en
la inmanencia de leyes histricas
necesarias.. Y en vez de historia se
lanzan a hacer sociologia" de neto
corte comtiano-spenceriano" (Ibi-
dem).
El procedimiento es viejo y cono-
cido: cuando no se puede omitir
totalmente la existencia de Marx
-como ha hecho PA en la mayor ..
parte de sus programas y sus obras-
slo se lo ataca indirectamente l
travs de discpulos o continuadores
no identificados, o ms sutilmente
por medio de alfilerazos aparente-
mente dirilidos contra el positivis-
mo. De l en cambio se habla con
respeto, seleccionando arbitraria
-o fantsticamente- un solo aspec-
to de su obra: HEI gran aporte de
Marx a la historiografa consiste, a
nuestro ju'io, en haber sealado
que la realidad es dialctica, y que
si hemos de hacer inteligible lo' his-
trico debemos partir del anlisis
con.-:reto y autntico de esa realidad
estructurada, a travs de nuestra
conceptuacin cada vez ms rica de
ella, sin sujeciones a prejuicios obs(}-
letos y sin ponernos al servicio de
:as clases dominantes" (Idcm,
p.96). Pero uel materialismo hist-
rico, aqu y ahora, no puede ser el
mtodo para el conocimiento de la
realidad histrica; es y quiere ser
una praxis revolucionario, es decir,
un ejercicio permanente del uso de
la historia como trampoln para la
prdica y defensa de un ideal de
vida y una doctrina revolucionaria"
(Idem, p. 95). De ah el lamentable
espectculo que presentaran hoy las
corrientes historiogrficas marxistas,
descripto por PA con un inusitado
derroche de imaginacin: "Muchos,
sin advertirlo, se enredaron con el
romanticismo liberal embarullado, a
su vez, con las doctrinas positivistas,
evolucionistas, mecanicistas, cultura-
listas y economicistas, mezclando la
lrica de un espiritualismo inconsis-
tente con la frialdad de un materia-
lismo deshumanizado mucho ms
proximo a Feuerbach que a Marx.
Consecuencia de tal ensalada doctri-
naria fue, unas veces, inocuo ca-
careo ampuloso; pero otras, el 'con-
flicto se resolvi -o pretende an
resolverse- en doctrinas poi ticas de
supuesta raigambre histrica, desti-
nadas a exaltar el "destino eminen-
te" de un pas, de una raza, de una
clase social, o de todo a la vez"
(Idem, p. 96).
Idealista, academicista y cientifi-
cista, no poda dejar PA de se" anti
marxista, aunque la nica obra que
cite de Marx sea el Manifiesto
munista de 1848 y no parezca te-
ner, como demuestran los prrafos
transcriptos una idea muy clara de
qu es e'l marxismo, y de que ste
parece haber recorrido un largo
camino desde el Manifiesto a la Re
volucin Cultural.
4. Por todo esto, nosotros, que
somos marxistas, no podemos en
ninguna medida compartir los Presu-
puestos epistemolgicos y metodol-
gicos de PA y, frente a su concep-
cin de la historia, ratificamos los
trminos de nuestra ya citada prime-
ra declaracin: "contra el academi-
cismo y el cientificismo reivindica-
mos, una ciencia social nica que
capte la realidad para transformarla
y para poner fin a la explotacin y
la alienacin del hombre".
5. Pero si el anlisis que antecede
desnuda la coherencia ntima de la
concepcin de PA, queda sin embar-
go por considerar un rea central de
aplicacin de la misma. PA esgrime
sus anlisis concretos de la Historia
Argentina como prueba de una posi-
cin "nacional y popular" que sera
la verdadera causa de la
estudiantil supuestamente teledirigi-
da por sectores ugorilas". As, la
asamblea estudiantil del 4 de octu-
bre no habra sido organizada por el
CuerPo de Delegados para tratar los
puntos efectivamente discutidos sino
para impedir que PA explicara el
tema de Mitre...
Para discutir estas afirmaciones
nos hallamos con una grave limita-
cin. En efecto, en la medida en
que, como lo hemos sostenido en
los puntos anteriores, la concepcin
de PA obtiene su coherencia al pre-
cio de no dar cuenta de los condi-
cionamientoS y la dinmica de la
realidad histrica, sus tratamientos
de perodos concretos son contra-
dictorios y heterogneos; y mucho
ms an si consideramos como ema-
naciones de su pensamiento los bal-
buceos de las adjuntas.. El mismo
PA afirm en la Asamblea del 4/10
que en .sus clases ha mostrado una
"lucha entre coocpciones opuestas,
clases, grupos, ideologas e intereses
internos' y externos". S, pero qu
determina a qu? Qu explica la
existencia -de cada uno de esos fac..
tares? Por la preocupacin de PA
de acentuar permanentemente el no
condicionamiento de los "proyectos
individuales" asistimos a una reite-
rada epifana histrica en la cual
nos podremos encontrar tan pronto
con los udormidos sentimientos his-
panistas, que volvieron a surgir por
obra de la pusilanimidad" (La bs-
queda. .. p. 7) como con la compro-
bacin de que Hel porteiSmo...
siempre lograba copar la situacn
en beneficio exclusivo de su burgue-
sa comercial". (Idem. p.8)
La ensalada no estructurada de
hechos, procesos e intereses nos
impide entender el por qu de la
aparente habilidad de una clase y
nos condena a curiosas invocaciones
a la pusilanimidad colectiva. La ca-
rencia de una teora de las forma-
ciones econmico-sociales en PA ex-
plica que en el ballet de las ideas de
los uGrandes hombres" de nuestra-
Historia, las clases sociales y los po-
deres imperialistas sean figuras se-
cundarias cuya presencia no caR!.bia
el efecto esttico de conjunto. De
ah que los tratamientos historiogr-
ficos de PA se reduzcan a una ver-
sin modernizada de la de
hombres y hechos. Y esa crnica no
es ce inocente". En efecto, la falta de
dicha conceptuacin impide enten-
der la historia como acumulacin de
fuerzas revolucionarias y SlJ'esi6n de
luchas populares y antiimperialistas,
y de ah que no sea extrao que el
folleto de PA tiLa bsqueda del 'Ser
Nacional' JJ termine con una i'lCita-
cin a la visin sincrtica de nuestra
historia al eStilo del desarrrollismo
frondicista de un Flix luna. Qu
otra interpretacin puede si no dar-
se al llamado a no desdear el con-
junto de las ce otras bsquedas" para
-que nuestra posicin sea 'fecu"':
da"? Es que el grado actual de las
luchas popu"ares hace vacilar los es-
quemas tradicionales de interpreta--
cin de la historia por las clases
dominantes y nos enfrentamos a un
mitrismo escindido en mitrismo de
izquierda y de derecha," as como
tambin a un revisionismo rosista,'
otro oligrquico y an uno mitris-
la. La buena voluntad de un F-
lix Luna o un PA para conciliar un
pasado o"difcil" puede tambin ser-
vir al Gran Acuerdo Nacional. Como
bien lo sealaron O. Pea y Duhalde
en su carta al Cuerpo de Delegados.
6. La "crnica" de PA tampoco es
inocente en otro sentido. La falta
de esquemas conceptuales menci()o
nada nos enfrenta a una interesante
paradoia: al no existir categoras
aptas para captar la realidad el crIte-
rio de verdad del discurso de PA se
convierte .simplemente en criterio de
autoridad. En efecto, al renunciar
ver en la historia algo ms que la
librrima voluntad de sus prtag()o
nistas, la realidad social se vuelve
inaprehensible con fundamento cien-
tfico y por tanto no existe pro-
cedimiento alguno para verifICar la
verdad de las afirmaciones del dis-
CUrso historiogrfico. El remanido
ataque a la causalidad legal termina
en reafirmacin del viejo principio
metodolgico de los cronistas: esto
es as porque lo estoy diciendo. Y
en el caso de PA este criterio de
autoridad de la narracin se expli-
cita por el constante Jemitir de uno
a otn) de sus trabajos. En La Bs-
queda del 'Ser Naclonol' sobre 41
citas 33 son autorreferencias.
Decamos
o
que la "crnica" no es
inocente puesto que el criterio de
flutorldad de los textos remite al
criterio de autoridad del trabajo
docente. Si recordamos ahora que
SObre 14 lecturas obligatorias de la
materiao12 son de PA
l1los una coherencia sospechosa en
el procedimiento. A qu responde
'Sta mana autofundante? En ver-
Jad nos engaaramos si la personi-
fICsemos en PA. Su ctedra no
hace ms que ser fiel al sistema. El
autoritarismo poltico se expresa
Precisamente en todos los niveles de
la enseanza en las formas verticales
de transmisin y apropiacin del
saber. Toda ctedra del sistema es
un mecanismo de consagracin de
las polaridades propias del sistema
capitalista: poseedor de la verdad/
igno,.ante; docente/estudiante. En la
Polaridad misma reside el criterio de
"'retad. Hay "una transmi6ibilidad
centrfuga de los valores. Todo vie-
ne del centro. Todo parte de arriba.
Tambin la-ley que quiere que todo
dependade una lite, fija, igualmen-
la transmisin de la cultura, un
camino descendente y jerrquico: la
cultura procede del padre a los hi-
jos; del profesor a los alumnos; de
los despachos o los mandos a los
administrados y, segn un vocablo
tcnico admirable, a los subordlr
dos." (Certeau).
La dominacin de las clases
soras y del imperialismo se expresa
tanto en contenidos como en la
forma de transmisin del saber. Y a
su vez las polaridades jerarquizadas
permiten a la Universidad contribuir
a la reproduccin de roles sociales
no igualitarios en el conjunto de la
sociedad. El despotismo de la fbri-
ca y el autoritarismo de la ensean-
za vuelven a unirse en una realidad
hica de opresin y explotacin.
Prez Amuchstegui nos ofrece
explcitamente una versin desarro-
IIista de la historia argentina, en la
cual las mayores audacias sobre
rodos determinados se resuelven en
una incitacin a la paz social y la
conciliacin, segn la cual para dar
densidad histrica a los reclamos po-
pulares de hoy podemos encontrar
elementos tanto en A'ligas como en
Alvear, en Pern como en
en la Revolucin Libertadora como
en la Resistencia Peronista. Pero sir-
ve an mucho ms al sistema
niendo las reglas generales del juego
docente. Y Coordinacin Federal lo
premia protegiendo su parcial en el
Nacional Buenos Aires, y Serrano
Redonnet lo premia entablando jui-
cio a Silvio Frondizi por haber osa-
do asistir a una de las mesas redon-
das en las que los estudiantes quisie-
ron or otras opiniones y, por sobre
todas las cosas, cambiar una relacin
docente/alumno que le hace el juego
al sistema en s misma. Por eso es
tan importante qlJe la negativa a dar
el parcial el 16 de octubre sea com-
prendida corno parte de un cuesti()o
namiento global a una forma de
transmisin del saber y a un rgi-
men social de opresin.
Lanusse nos dijo ya cul es nues-
tro lugar en el Gran Acuerdo Nacio-
,nal: mantener la paz acadmica,
aceptar la divisin de la Facultad,
hacer buena letra en suma. El sba-
db 16 de octubre las escalinatas del
Nacional Buenos Aires y en presencia
de la polica que expresaba la verda-
dera cara del GAN, es decir, la feroz
represin para todo el pueblo, y la
superexplotacin del trabajo obrero,
votamos ruidosamente nuestro recha-
zo a ese ofrecimiento. Prei Amu-
chstegui tomando su prcial ratifi-
caba silenciosamente su aceptacin.
7. La coordinacin estudiantil-d()o
cente garantizar el xito de nues-
tras luchas en tanto se profundice la
discusin y la participacin polti-
cas. Para que este documento sea
una contribucin efectiva a dichas
luchas queremos terminar repitiendo
algunos prrafos del balance de
nuestra Agrupacin respecto de la
situacin a fines del cuatrimestre
pasado:
La crtica al autOritarismo univer-
Sitario es para nosotros un punto
central, pues ella supone un replan-
teo de fondo de la funcin de los
aparatos pedaggicos en la reproduc-
cin del sistema de dominacin, ms
all del contenido de la enseanza
que ellos imparten.
Pero esa crtica es una crtica
poltica, de fondo, difcii de asumir
en su prctica tanto por docentes
como por estudiantes. La lucha con-
el en la relacin
pedaggica y por lo tanto a favor de
una trapsferencia de la gestin do-
ceote hacia los estudiantes, supone
un proceso de concientizacin pro-
fundo, pues los nuevOs cauces exi-
gen un aumento de la tesponsabi-
lidad y no una disminuci6n de la
misma. La eliminacin" del autorita-
rismo no implica "estucHar menos"
sino transformar el estudio para in
tensificarlo en trminos de una rela-
cin igualitaria entre los dos polos
de la actividad pedaggica -docente
y alumno- tendiente a resolver,
corno compromiso voluntario y no
coercitiyo, l;l transmisin y la recep-
cin del saber, en un acto en el que
docentes y alumnos operan
rencias recprocas. Esto no fueo en-
tendido siempre con toda claridad,
por lo que en algunos casos la resul-
tante fue una disminucin demag-
gica del conocimiento elaborado y
transmitido, una concesin al
tu pequeo burgus que busca tram-
pear a la institucin universitaria
estudiando poco y obteniendo un
ttulo a bajo costo.
La lucha por una nueva alterna-
tiva de conocimiento, se halla
chamente vinculada a lo anterior en
cuanto se refiere especficamente al
desarrollo de nuestro rol docente.
Tampoco nos satisface, en ogeneral,
lo realizado; tambin creemos que
en este punto estudiantes y docen-
tes hemos hecho concesiones a un
empirismo y a un espontanesmo
superficial que llev a plantear, de
hecho, como eje de nuestra activi.
dad a una politizacin esquemtica
y simplista que refutaba en la prc-
tica la posibilidad de adquisicin
conjunta de un saber terico-prc-
tico. As, bajo el manto de la politi-
zacin, apareean los rasgos clsicos
del que se pretenda
combatir: el empirismo ms vulgar
el acatamiento a "lo dado", "a
realidad", como si esa "realidad" no
estuviera infectada de ideologa en-
cubridora. Para nosotros, bsica-
mente, la relacin ciencia-poltica
supone un proceso que supere tanto
a la especulaci6n abstracta, seudo
marxismo o metafsica, cuanto al
empirismo abstracto, cientificista o
populista. Una de nuestras tareas es
contribuir a la construccin de un
saber revolucionario, de una alterna-
tiva polticcKultural, porque no
creemos. que el conocimiento sea un
producto originado en las clases
dominantes sino en la lucha de cia-
ses, en el conflicto entre dominantes
y dominados. Si sta lucha por una o
nueva cultura, crtica, revoluciona-
ria, ro es llevada a cabo, el campo
para la ideologa burguesa no tiene
obstculos. El rechazo .a1 conoci-
miento de las leyes de la realidad
social por parte de grupos que se
dicen revolucionarios es un absurdo,
cuyo resultado no puede ser otro
que la absorcin incontrolada de la
ideologa burguesa imperialista. La
lucha contra el espontanesmo, la
lucha por la adquisicin de elemen-
tos crticos, la lucha que reivindique
un momento terico, la lucha por
un saber revolucionario es un proce-
so que se inscribe originalmente en
nuestra decisin de participar como
docentes en la institucin universita-
ria y que le da sentido a esa partici-
pacin. Frente a ello toda concesi6n
no es ms que demagogia.
Noviembre 1971.
ARC3ENTI
ABAD RIA
NEDDEPENDENC.!
INDUSTRIAL
Los LIBROS, Enero de 1972
Recopilacin de articulos y ensayos de o
Andrs Aldao del periodo 1963/71
El acontecer poltico de los ltimos ocho aos a
travs de la visin comprometida de un hombre
esencialmente politico y definitivamente volcado al
"anllsis concreto de la realidad concreta" al ser.
vicio de una deCIdida praxis transformadora.
p'f'Spnlado p0r Er1ldon"l!l Amric<'l
SOIH:il ... lo en su hhrel<'l 'lmlg<'l
por Jorge A. Togneri
FACULTAD DE
AROUITECTURA
DE LA
PLATA:
UNA EXPERIENCIA
Desde hace meses trabajo
en un taller de arqutectura, en La
Plata. Con mis compaeros hemos
aprendido, hemos pensado, hemos
sufrido; tambinhemos vivido inten-
samente. Somos gente de distintos
orgenes, con diferentes experiencias
formativas y vitales y con distintos
pasados polticos; unos todava ado-
lescentes, otros ya bien maduros,
dos generaciones completas; unos
nos titulamos docentes y otros
alumnos. Formamos un grupo que
aprende, un grupo cambiante dentro
del total.
Nos une un conjunto de factores:
la aspiracin poi tica de construir
una sociedad mejor; la prctica: de
un trabajo, el de construir los espa-
cios necesarios; nuestra condicin de
intelectuales, de universitarios, nues--
tra insercin de clase; los lazos per-
sonales, la ley de conducta que pre-
side la prctica del grupo; y nuestro
reconocimiento de la supremaca del
amor sobre el odio.
Estos factores no son homog-
neos, no constituyen una estructura
armoniosa, sino que, por el contra-
rio, son permanente fuente de con-
tradicciones entre 's y dentro de
ellos mismos. Es por haberlas en-
frentado y aun intentado proponer
las afirmaciones correspondientes,
que hemos avanzado algo.
Empezamos con un dbil acuerdo
poltico, escaso en definiciones, am-
plio en cuanto a que solamente defi-
na la necesidad de luchar en gene.
ral contra el sistema, dentr o y fuera
de la Universidad.
En el Taller encaramos la tarea de
diseo demostrando, a travs del
anlisis urbano de Ensenada y Beri-
5S0, la relacin del espacio como
producto con la sociedad vista como
24
modo de produccin, e individuali-
zando a travs de ese estudio los
valores y las teoras que rigen al
diseo burgus actual. Cuando estu-
vimos seguros de haber desnudado,
aunque fuera a grandes trazos, las
relaciones de la arquitectura con el
modo de produccin capitalista de-
pendiente, y cuando por lo tanto
estuvimos en condiciones de empe-
zar a distinguir con cierta claridad
los valores burgueses de los uValo-
res", empezamos la primera tarea de
diseo.
Todo era nuevo, especialmente
para los alumnos del Taller, que por
la divisin en ciclos, recibe solamen-
te a los de primero y segundo ao.
Paralelamente, desde el primer
da, intentamos definirnos y actuar
poi ticamente; y en esta brega tro-
pezamos con por lo menos dos grue-
sos problemas. Uno era la escasa ex-
periencia de la mayora, desvincufa-
da en general de los partidos polti-
cos y de las tendencias universita-
rias. Y el sCgundo factor, sin duda
derivado del primero, fue la siempre
presente dificultad para vincular la
tarea, el trabajo, con la prctica
poi tica. Debe agregarse la escasa
experiencia docente y en el trabajo
en s mismo, que haca an ms
difcil unir ambos trminos.
Dentro de la Facultad constitua-
mos una isla. Aun cuando comparti-
mos las primeras experiencias con el
Taller de Mario Soto, nunca trabaja-
mos juntos, y ello debemos cargarlo
todos a nuestras respectivas au to-
crticas. Con el resto de los talleres,
son siete en total, poco contacto y
comunidad haba. Las dems mate-
rias estaban fuera de
nuestra relacin.
Tal fue el punto de partida. Por
el camino fuimos transformando los
con tradictorios factores condicio-
nantes y elaborando una teora y
una prctica destinadas a vincular
trabajo y poltica. Para ello fue me-
nester definir muchos conceptos y
definirnos ms y ms nosotros mis-
mos con un compromiso creciente.
Es necesario dejar constancia de
estos acuerdos, aunque no conten-
gan novedad alguna, porque ellos
han sido reelaborados, incorporados,
y por lo tanto aprendidos, por el
grupo a travs de sucesivas experien-
cias. Ahora ya no son para nosotros
mera teora, sino nuestra verdad de
hoy" que ser la base de nuevos
avances.
Con este sentido la consignamos,
para que se entienda nuestra expe-
rienc ia, sin pretender que otros la
acepten como buena sin vivir su
propia prctica y acudiendo desde
ya a la comprensin de los que nos
preceden en este empeo.
El espcio construdo, urbano y
ru r al, expresa con materiales el
\modo de produccin que lo genera
y las relaciones sociales que consti-
tuyen su consecuencia inmediata.
En esos espacios se produce y se
consume y en ellos tienen lugar to-
das las operaciones intermedias de
este ciclo. Las tcnicas que Jos ca-
racterizan, los usos que en ellos se
dan, sus formas significativas, la ma-
nera en que se adaptan a la natura-
leza preeXistente, encuentran su
explicacin si analiza la estruc-
tura econmica y la superestructura
cultural que los nutre.
Nuestra sociedad es del tipo capi-
talista dependiente, con una meta
principal que es la reproduccin ace-
lerada del capital; ste pertenece a
un grupo limitado de personas, que
no son necesarias en el proceso pro-
ductivo y que se caracteriza por
comprar o participar en la compra
del trabajo ajeno, con cuyo fruto se
acrecienta el capital. Esta sociedad
capitalista es dependiente porque
son en su mayora extranjeros los
intereses que deciden lo funda-
mental de la poltica econmica, y
adems se encuentra en la etapa de
dominio del capital monopolista, el
que en buena medida adopta sus
decisiones desde el exterior.
En esta sociedad la elite burguesa
crea las formas culturales bsicas, el
derecho, la fuerza armada, los mo-
dos de consumo, y tambin, aunque
_con menor importancia, la
arquitectura.
Mediante este dominio de la
superestructura la burguesa nacio-
nal e internacional, grande y peque-
a, intenta asegurar su continuidad
en el tiempo y su predominio eco-
nmico.
El mantener el predominio eco-
nmico de un grupo minoritario
sobre otro que es mayora provoca
inevitablmente una lucha entre am-
bos. Y la lucha de clases se resuelve
mediante el uso de la fuerza, que
por ahora apoya a la elite burguesa.
Nadie es ajeno a esta
Los arquitectos tampoco.
Dentro del sistema los intelectua-
les arquitectos tenemos reservados
varos roles.
Podemos contribulr activamente
med iante nuestro trabajo en la re-
produccin acelerada del capital,
concibiendo el habitat como una
mercanca cuyo fin bsico es as el
lucro. Desde el mueble hasta la ciu-
dad pueden ser producto de diseos
cuyos valores ltimos no sean los
que derivan del uso, sino aquellos
que se basan en la mxima producti-
vidad del cambio.
Pero para la burguesa la arqui-
tectura no vale solamente por el Iu-
cro que de ella puede derivarse, sino
que tambin tiene fuerza como inte-
grante de la superestructura cultural.
En general las el ites para preservar
su identidad necesitan diferenciarse
constantemente de lo popular y
para ello acuden, entre otros, a los
"creadores" de formas, de smos, de
ondas que les aseguren una continua
corriente de elementos nuevos y
diferenciadores. Y tambin necesitan
asegurarse el dominio cultural de las
mayoras, penetrar en sus mentali-
dades con formas de pensar que las
induzcan a la aceptacin pasiva;
para ello tambin es menester acudir
a los "creadores", destinados a
apuntalar y perfeccionar el consumo
dirigido en sus peores formas; y
tambin a elaborar lenguajes, smbo-
los, formas de pensar, absolutos
indiscutibles, prejuicios y entele-
qu ias que, aceptados a travs del
ideal de consumo siempre glorifI-
cado, cierran un crculo en el que el
pueblo viva consumiendo cosas in-
tiles y aceptando al mismo tiempo
la imposicin de formas de pensar y
de vivir que aseguren la continuidad
de predomino de la elite.
Un vistazo a nuestras ciudades, a
las revistas de arquitectura, a la bue-
na arquitectura de muchos concur-
sos, probar la existencia de estas
intenciones y de su concrecin en
nuestro pas. Y mostrar a travs de
sus vinculaciones con los grandes
centros mundiales cmo el imperia-
lismo es un fenmeno que trascien-
de el plano econmico para invadir
todos los campos de la actividad
humana.
La burguesa internacional y na-
cional dominante asigna estos roles
econmicos y culturales a los arqui-
tectos, configurando as el contexto
dentro del que tiene lugar su prc'"
tica de trabajo.
Pero no se detiene all ; es necesa-
rio formar a los nuevos para que a
su vez cumplan su parte en la guar"
dia pretoriana del capital.
La educacin, en todos sus nive-
les, y tambin en el universitariO,
tiene dos metas bsicas: formar al
pueblo para la aceptacin; formar
tos futuros agentes de la aceptacin.
Es este ltimo sentido el que pri-
ma en la formacil1 universitaria de
los intelectuales arquitectos.
Dentro del sistema, la educacio
busca reproducir en cada educando
las formas bsicas que lo caracteri
lan como sistema de represin. En
llUestro caso el verticalismo, el auto-
ritarismo, la subdivisin individua-
1ista ya sea de la sociedad o bien del
saber, el privilegio, todas las formas
de la limitacin prejuiciosa, etc.,
etc. '
La penetracin de la estrategia
burguesa en la enseanza tiene lugar
tanto a travs de sus contenidos
tspecficos como mediante las for-
Il\as prcticas por las que se impar
te.
. Para comprobar el.primer caso es
lIllprescindible investigar los supues-
y los valores en que se basa cada
disciplina y esencialmente la manera
y el por qu el saber est parcelado
verdades aisladas. Encontramos
invariablemente que esos valores y
esas verdades son relativos a los inte-
reses de clase, a travs de c'uyo an-
lisis pueden encontrarse las razones
1\ndamentales de su existencia.
En cuanto al anlisis de las foro
de la enseanza y de su rela
cin con los intereses burgueses,
PtIede seguirse el mismo mtodo y
enContrar as las razones del limita
tionismo, y de la aparicin clasista
de carreras menores, por ejemplo,
COrno tambin el por qu de la im
Posicin autoritaria, del verticalismo
y de toda la estructura clasista y
::Cista que transmiten las formas de
enseanza.
Lo dicho hasta aqu no pasara
!le ser un ttulo, puesto que se limi-
ta a enunciar generalidades, si no
fuera cierto que estas afirmaciones
se han incorporado a la conducta de
Un grupo, a travs de una prctica
:0 fin ha sido la transformacin
10 __Contex en el. tuvo y tiene
"'..,. esa mIsma practIca.
En efecto; en este primer lapso he-
ltlos completado un primer giro en
se estableci con cierta clari-
el rol del arquitecto y del estu
a la luz de la lucha de clases,
1" ntro de nuestra sociedad capita-
:ta, ubicndose a la arquitectura
fu ntro del ciclo productivo y en
ncin de la superestructura que
&eneranlos intereses que son el
tor de ese ciclo.
.........
No intentamos aprender y ense-
ar arquitectura por las calidades
que sta pudiera contener, ni por
que creyramos que mejorando el
habitat podramos progresivamente
ir cambiando las condiciones en que
se da su produccin y tambin la
vida de qu ienes trabajan en ello.
No nos propusimos esa meta por-
que estamos seguros que el aparato
que nos gobierna, que se impone al
pueblo sin dejarle alternativas, no
ser desmontado por los arquitectos
a travs de su especificidad, ni por
ningn otro grupito de intelectuales,
sino que ser el pueblo mismo el
que se encargar de ello, a travs de
una lucha que apenas ha empezado,
que ser ric... en matices y por lo
menos tan violenta como es de in-
tensa la violencia que hoy se ejercita
sobre el pueblo para sojuzgarlo.
Entendimos, y entendemos, que
a travs de nuestro trabajo diario
dentro y fuera de la universidad
demos concretar cierto aporte en
esa tarea, dentro del ineludible com-
promiso poltico de contribuir al
cambio.
Creemos que la poi tica es el
conjunto de actitudes concretas que
se adoptan para lograr que el modo
de vida en que nos insertamos sea
de la manera que ms conviene a
nuestros intereses vitales.
La conducta poltica puede ser
activa, y proponer, o ser pasiva y
dejar correr, pero ninguno de nues-
tros actos deja de estar comprome-
tido y siempre se refiere a cosas
concretas, a planes de largo o corto
alcance. La conducta poltica con-
creta puede referirse a la totalidad
del sistema de intereses, tener metas
a muy largo plazo y delimitar as el
campo de los partidos poi ticos y de
las tendencias que Jos siguen; o bien
puede referirse a sectores muy con-
cretos de la actividad humana, sin
dejar por ello de integrarse dentro
de lneas ms amplias pero que no
constituyen la materia de su discu
sin.
Tal ha sido, y es, nuestro caso.
Nos proponemos actur poltica-
mente a "travs de hechos concretos
que surgen de la prctica del trabajo
de construir y ensear a construir
espacios. Creemos que desnudar las
contradicciones en que tiene lugar
ese trabajo, todo lo que enunciamos
como un ttulo general a travs de
una copiosa serie de pasos inter
medios, contribuye a formarnos a
todos, docentes, alumnos, usuarios,
c.omo agentes activos del cambio.
Sealamos a la prctica del tra-
bajo como primera fuente de praxis
porque sin duda ste constituye la
base de las relaciones humanas, y es
a travs de l, de las experiencias y
el saber que de l se extraen, que
podremos entendernos y dialogar
con gentes de todas las clases socia
les. No ignoramos el hecho contra
dictorio de que por nuestra inser
,cin de clase pertenecemos por un
lado al grupo que vive del trabajo
ajeno, y por otra parte vendemos al
capital, y por ello alienamos, da a
da, nuestro propio trabajo. Esta
contradiccin, como las que
surgen de nuestra dudosa pertenen-
cia de clase, debe ser fuente de per-
manentes superaciones e ir edifican-
do el cambio dentro de cada uno en
la medida en que poseamos fuerza y
capacidad para aceptarlo.
As nos vamos habilitando da a
da para engrosar la columna cierta-
mente ms numerosa del resto de
los trabajadores que, de una forma
mucho ms dura, van aprendiendo
con cadas y con sangre, poco a
poco, cul es el camino de la libera
cin.
Dentro de este contex to pode-
mos en!Jnciar con calma y sin rubo-
res una pequea pero positiva serie
de medidas polticas concretas para
el futuro inmediato dentro del cam
po universitario.
En primer trmino es posible ela-
borar una metodologa, que incluya
anlisis y propuestas, y que muestre
por qu medios y de qu manera la
sociedad burguesa ha generado su
arquitectura, sus ciudades, sus mue-
bles, sus, arquitectos y sus estudian-
tes de arquitectura, confundindolos
con algo que sera "la arquitectura",
"lo bello", "el arquitecto", etc. En
otros trminos, es posible desarmar
metdicamente los cdigos burgue-
ses del diseo.
Al desnudarse estas relaciones se
pondrn en. claro los valores que las
caracterizan y por tanto 'se liquidar
una importante causa de prejuicio,
los prejuiciOs limitativos burgueses,
abrindose el camino para aprender
a disear y a construir con la base
de otros valores, econmicos, tcni-
cos, .simblicos, etc., que represen-
ten los intereses de otras clases
ciales cuando stos puedan manifes-
tarse.
Con este anlisis del contenido
de la arquitectura se obtienen algu-
nos resultados polticos. Uno es la
apertura mental, el desprejuicio, a
que puede dar lugar ese estudio
metdico, desprejuicio y apertura
mental que, de existir las necesarias
individuales y colec
tivas, y una vez incorporados a la
prctica cotidiana, pueden ser usa
dos para desear y practicar otros
cambios ms profundos en la estruc
tura social.
Otro resultado de este cambio
del contenido del' estudio de la
arquitectura es la trascendencia que
puede tener entre el pblico, entre
los usuarios, el conocer cules son
las razones profundas del permanen-
te atraso y de la de
solucin de los problemas de habi
tato Ello supone la necesidad de
organizar, con carcter poltico, la
difusiQn de stos y otros conoci-
mientos afines en todos los ambien-
tes donde est presente el problema
de la vivienda.
Fnalmente, y sin agotar las posi-
bil idades que ofrece esta materia,
debe apreciarse que su conocimiento
y la seleccin del mejor camino para
alcanzarlo, han de ser dentro del
mbito universitario un permanente
y concreto acicate para la lucha
ltica interna.
Un tema de trabajo distinto de la
decodificacin de la arquitectura
pero vinculado con sta, es la puesta
en claro de las causas, formas y con-
tenido de toda la enseanza que se
imparte en la Facultad y su con-
texto universitario: cmo la estruc
tura de poder burguesa se vuelca en
la enseanza.
Recordamos el impecable e im-
placable examen que, segn dijo un
.11.
.U.U.
tos LIBROS,' Enero de 1972 '
Expone l. Ieorl.
generales, Informa sobre
el planteo, el desarrollo
y la dlscusJn
de la Investigacin
contempornea, en todos
los dominios, desde
la flslca hasta las
ciencias del hombre.
Presenta los trabajos de
los especialistas, escritos
por los especialistas
mismos, .debate los
problemas de polltlca
clentlflca.
Revista de ciencia
y tecnologla
Diagonal Roque S. Pena 825
P. 9. Of 93 . Buenos Aires
25
Solicitada
COMISION PARAGUAYA DE SOLIDARIDAD CON LOS PRESOS POLITlCOS
IArgentina)
PARAGUAY
Los presos' polticos
ms antiguos de Amrica
cin de Auschwitz"el ngel de la muer-
te", ha adoptado la ciudadana para-
gUaya con la complicidad del propiO
Jefe del gobierno, el nazi general Al
fredo Stroessner.
Paraguay se ha convertido en una
crcel para el pueblo. Centro de ope-
relaCIones de la CIA. yanqui que desde
la embajada de l";)s EE.UU. en Asun-
cl6n -un enorme edificio con dos
...... 'lnzanas y custodiado por "marines"
yanquis- opera sobre otros . pases la-
ti noamericanos.
El pentgono ha elegido a Para-
guay como centro de comunicaciones,
nudo estratgico y bases de operacio-
nes para reprimir. en caso necesario
las luchas democrticas y emancipado-
ras de nuestros pueblos.
Por otra parte, cuenta con un pue-
blo altivo que no se doblega ante la
adverSidad ni las persecuciones, tortU'
ras y asesinatos ms salvjes. Nada ha
logrado quebrar su voluntad de librar-
se del yugo que lo oprime y ata al
carro del subdesarrollo. la misena y la
humillaCin nacional.
En este momento, la gran mayora
del pueblo repudia la nueva farsa elec-
toral "reelecclonosta" del verdugo
Stroessner que ya se ha montado Y
que se pretende imponer al pas en las
"elecCIOnes" de febrero de 1973.
Oa tras da aumenta el desconten-
to popular contra la poi tica de con
gelamlento de los sueldos; contra el
endeudamiento galopante a los presta-
mistas del Norte (unos 240 millones
de dlares): contra las trabas al estu
diO, los altos y abusivos Impuestos;
contra el contrabando ofiCializado que
arruma a amplios sectores, a la peque-
a y mediana industria nacional.
En todo el pas aumentan los re-
clamos por la libertad de los presos
poi ticos y gremiales. La ciudadan a
democrtica, ,"clu da la Iglesia. insis'
ten en que "los enterrado? vivos" sean
liberados, Y este clamor naCional se
abre paso, ha obtenido algunas con-
quistas en sus justas demandas. arran-
cando de los calabozos de la tirana a
lovio Gonzlez Santander, Raimundo
Bareiro y otros. Y hoy exige se pon-
gil rlll J tanta injusticia. a tanta arbi-
traroedad, a tantos crmenes de un r-
gimen caduco que pretende imponer
el continuismo.
Todas las fuerzas populares, patri-
ticas y democrticas deben insistir en
forma unida y coordinada en la libera-
cin inmediata de todos los patriotas
encarcelados y en la derrota del conti'
nUlsmo yanqui-stronista.
Antonio Maidana, Julio Rojas y Alfredo Alcorta. miembros del Comit Central
del Partido Comunista Paraguayo, permanecen encarcelados desde hace 15 aos
bajo el rgimen de Stroessner.
Paraguay, un pas que vive desde hace 17 aos en permanente estado de sitio
(que se prorroga autonticamente cada tres meses) y donde los presos
no tienen atencin jurdica ni mdica; un pas donde la conquista ms reciente
con respecto a estos presos consisti en que pudieran recibir la visita de sus
esposas durante cual"o mmutas.
Los pases lat.noamerlcanos tienen
muchos rasgos comunes y tambin di-
ferencias apreciables en el grado de su
desarrollo capltalls ta, particularidades
nacionales e hlstncas. Tambin los
mOVimientos emancipadores que se de-
sarlollan en el continente, tienen su
qrado de madurez y avance.
En el caso de Paraguay, ubicado
en el centro de Amnca del Sur, este
pas mediterrneo cuenta asimismo
con sus rasgos especfiCOS, ya sean ne-
gativos o POSitiVOS.
En efecto, Paraguay cuenta actual-
mente con los presos poi tlcos ms
antiguos del contmente. los profesores
AntoniO Maldana y Julio ROJas, y el
economista Alfredo Alcorta con 14 y
15 aos respectivamente. Estos tles
hroes populares, verdaderos smbolos
de la resistencia a una tirana militar
que ha usurpado el poder desde hace
ms de 17 aos. Junto con otros como
paeros de cautiveriO estn encerra 10s
en un estrecho calabozo, privad de
leer diariOS, revistas y libros, ba la
constante amenaza de sus verd, .)s.
Adems, son considerados "presc in-
ternaclonales", es deCir que son go
as como rehenes del imp 'al no
norteamencano en tierra guar"
El ttere mXimo del rgimen
guayo se Jacta de ser el campen de la
lucha contra el comunismo en Amri-
ca Latina, unto con los "gonlas" pen-
tagonlstas brasileos. Como es sabido
baJO el manto del anticomunismo se
encubre la ms cruel represin contra
los patrootas de cualqu ier ubicaCin
poi tlca o SOCial. Sin exclUir a sacerdo-
tes y laicos. a hombres y mujeres,
CIViles y militares.
El Paraguay se ha converttdo en la
jaUla de los reyes del petrleo que,
justamente hace poco ms de un ao
uno de los contratos ms
cntregulstas que se cohoce en la histo-
roa del continente, con filiales de la
Standar 011 de los Rockefeller.
Otra caracler stica actual es que el
pa s se ha transformado en un centro
internacional de drogas y contra-
bando. La propia hermana del presi-
dente de la Repblica, Heroberta
Stroessner. dirige en el mismo aero-
puerto de Asuncin la flota de contra-
bando que opera desde Paraguay haCia
distmtos pases vecinos.
El rgimen militar Imperante, tiene
tambIn la triste gloroa de haber con-
vertido al pas en un refugio de los
cromlnales de guerra nazi. Es un secre-
to a veces que el sdiCO criminal Men-
gelo, mdico del campo de ConcentrJ-
o 14
Hacia un movimiento c1a ista!
Las c,i econmicas! Reportaje
al E.L. . de Bolivia! La ltima
entrevista a Carlos Lamarca.
La Plata, a 29 de diciembre de 1971
Suscrbase: 10 nmeros S 2S
Correspondencia:
Edgardo H. Greco
Casilla de Correo 2673
Correo Central, Os. As.
polllC\S nUIIll,lle'> de los pro-
t,lgonisl,ls, y que enfrenle de de
el pI inc ipio Lon 1.\ nece'>id<ld de op-
t,\I Y dclinir'>e denlro del 'm,\lco de
\.\ lucha de CI.\Sl''>. a lrav'> de IdS
decisiones que "on propiol'> del 11,1-
bdjO de los .lIquikC1OS.
Und tarea .1'>1 deber, lenel en
cuento! I,IS dem" e perienLi,ls en
march,1 dentro del P<ll\, que h.tn
asumido el problema como un lodo;
y como primel p.1,>O deber,l ubiL,l/"e
en el mbilo de t.\llcre verticab,
en los que 1,\ di'>clhin dbalqul' \,1
lotalidad de Id problenlolicJ. } no 1.\
reducidJ de una .lrbilr.lri.1 di\ isin
en ciclo.
En snlesi'>, Jdems (k 1.1 decod i-
ficacin de Id arquilectur.1 \ de su
enseanza. nos proponemo'> Lomo
cond icin de II ab,ljo y con el L.l/.L-
ter de larca poltic,! inmedi.Il.I. in-
cluir en '>U di'>Cusin ,\ 1.1 lol.t1idad
de los alumnos y docenle,. P,lI.\ lo
cual slo que
empezando por nosolros mi mos,
demos el mximo posible. LJS pri-
meras de la med ida d ,dop t.lI"e
seran entonces aqull.\" tendientes ol
crear las m,lleriales pMol
que esa bsqueda cole<..li\,1 ,>ea po,>i-
ble y fecunda, con el senlido trans-
formador de fondo a que hemos acu-
dido a lo largo de e ni lO.
Finalmente es necesario repelir
que toda e ta prClicJ careLerla de
sentido si no e la vincula dctivd-
mente con su contex 10 poi l ico ge-
neral, de manera tal que resulte cier-
to que la prctica leric,\e subol-
dina a la prctica polliLJ } "td d
los interese del pueblo orgJnilado.
Alrededor de e.. las ideds "e nu-
cica el grupo de lrabajo. E.n 'u
se la elabor,\ constantemente, con
la participacin de gentes de 10d.1
las tendencias; y en ese aCClondr rige
una sola le}, capJI de regular inclu-
siones y , el juego limpio
con las cartas a la vista y la leJltad
mutua sin atenuante.
Tal es la breve '>lI1tesis de lo que
nos pas en quince me e,> y de lo
que no proponemo en el grupo
que integro.
NO 11
La batalla tlel Yuro narrdda por
tres compaileros del Che.
NO 12
El Programa del ERP! Anlisis
del "Encuentro"! La lucha
armada en Nicaragua.
NO 13
Arpmtina: estado y represin
Testimonios de torturas a presos
El MIR responde a Frei
Autocrtica de la VOP.
comentarista, hicieron de
Bdrbiana ClI,\ndo 1.1
tructura de la enseanza primari,\ ell
Italia en "Carta a una Profesora". Y
pensamos ,que podemos ldmbin
encarar un trabajo as comprender
cabalmente las contradicciones es-
tructurales de la enseanLa, de Id
leyes universitarias y de los
de estudio para tran formarlos en
elementos de lucha poi t ica. ,>tJ,
como en el caso de la decodific.\-
cin de la arquitectura, no a pird el
utilizar las contradicciones cun sen-
tido reformista para ir cambi4ndo
linealmente dentro del sistemJ.
que, por el contrario, pretende ser
un catal izador que genere fuerzas
capaces de sumarse a aquellas otras
que orgnicamente tienden a cam
biar el sistema, y despus y como
consecuencia, la arqu itectu ra y su
enseanza.
Todas estas propuestas, y las co-
nexas que sin duda surgirn, deben
engarzarse en el marco de la reali-
dad de nuestra Facultad y de nues-
tro grupo. Es necesario hacer que la
conducta activa de los alumno en
el taller de arquitectura, su partici-
pacin activa aunque todava limi-
tada, no cese al transponer sus puer-
tas y se incorpore a su conducta
tambin en el seno de las dems
ctedras. Es necesario que alumnos
y docentes encontremos formas de
trabajo en comn que eliminen el
verticalismo y 'el autoritarismo, no
'por la va de castrar a los docentes
sino, por el contrario, fomentando
al mximo su capacidad de dar y de
aportar y abriendo caminos para
que estas contribuciones se sumen a
las de dlumnos. Ello supone, por
cierto, incitar tambin la capacidad
creadora de estos ltimos en todo lo
que hace a las necesidades de su
propio aprendizaje.
Todo lo cual1mplica la necesidad
de abrir en la Facultad una etapa de
dilogo que movilice a todos y que
canalice las opiniones de la mayora,
que tenga como centro la arqu itec-
tura como totalidad y no como su-
matoria de materias, que ubique a la
prctica y al aprendizaje de la arqui-
tectura dentro de las actividades
26
UNIVERSIDAD
CENTRAL
DE VENEZUELA
. .
I
JUAN .NUO.:
..
.:;!
WILUAMW.
KAUFMANN
". :4..
. - .
1.
. .,.
-1.
..-
"
Juan Nuffo
La mayor parte de esta obra est
destinada -a"analizar las novelas y
los cuentos de sartre. El teatro es
presentado en una visin sinttica,
sin concederle que se le da
al resto de la produccin' literaria
sartriana. Son varias las razones
para haber procedido as. Aunque
parezca paradjico una de ellas es
la ceiteza de que el teatro fonna
el apt)rte creativo ms logrado de
este autor; por lo mismo, el que
menos esclarecimiepto exige:. (, por
haber sido comentados extensa-
mente, o por no necesitarlo tanto
como la novelstica.
Sea verdad o no, se insiste en el
superior valor de Sartre como dra-
maturgo al compararlo con su con-
dicin de novelista. Si es incorrec-
to el juicio, la pmeba en contraIO
obliga a valorar a otro nivel que el
habitual de su novelstica; si es
cierto, se impone entonces arrojar
luz sobre esa zona menos ilumina-
da de la obra de Sartre para com-
Prender la razn de su supuesta
modicidad.
Juan David Garca Bacca
INTRODUCaON LITERARIA A
LA FILOSOFIA
Mostrar la unidad de' pensamiento
profundo entre fIlosofa y literatu-
ra, unas veces patente ya en pri-
mer plano, otras en fonna implci-
ta pero actuante, constituye el
plan e hilo conductor de esta obra.
Esquilo, Cicern, Evangelios, Cal-
dern de bl Barca, Goethe, Ma-
llarm, Valery, introducen a las fi-
losofas de sus tiempos o pocas
histricas, . a Platn, Aristteles,
Toms. de Aquino, Surez, Husserl,
Heidegger, sin coJfundirse con
ellos; "! a la vez las correspondien-
tes fIlosofas, descubren, las ideas
fIlosficas de los literatos, De este
modo la historia de la fIlosofa y
de la literatura quedarn correla-
cionadas, no puramente de manera
cronolgica o de externa coinci-
dencia de aftos, siglos o poeas, si-
no por el trasfondo unitario del
pensamiento racional.
William W. Kaufmann
LA POLmCA BRITANICA y LA
INDEPENDENCIA DE LA AME-
RICA LA11NA
El valor primordial de este docu-
mentado trabajo de anlisis hist-
rico ha de encontrarse en su bri-
llante anlisis de la poltica brit-
nica de comienzos del siglo XIX y _
los vaivenes de esa poltica en
cuanto a sus objetivos en Amrica
Latina.
En primer lugar, es necesario recal-
car que se trata de un enfoque de
nuestras luchas de independencia
hecho a travs del lente de la pol-
tica britnica de la poca.
De esta particularidad es conse-
cuencia inevitable el hecho de que
Kaufmann nos presenta la indepen-
dencia obtenida en larga y cmenta
gutrra frente a no como
una verdadera revolutbn emanada
del desarrollo mismo de estos
blos, sino ms bien como una
sultante de las complejas motiva-
ciones econmico-polticas de la
Gran Bretafta, o dicho de otra
manera ms como una
ra accin expansionista del imperio
britnico.
los, libros
Libros distribuidos en Amrica Latina
desde el 1 de octubre al 15 de diciembre de 1971
ANTROPOLOGIA
Ashley Montagu
Bhombn..."..
Trad. del de
Michaene Duchatellier
Monte Avila, Caracas,
Venezuela, 314
Lord Ragl8n
EI ...... y .. c_
Trad. del de
Leticia Halperin Donghi
Monte Avila, Caracas,
Venezuela, 217 pgs.
o,igi".,.",.",. l. CIII8'
no fueron ni r.ugio, ni
mo""', lino twnploa, el
decir, coftltrut:eiones ,..
..nt'" par. fine, ,itu..
111..
lA ".-,pctw. anttopol6-
gic., fII 8tUdio comparlo
de ,., ",'ig/onft, co.rUIn-
",., y meiedlJdn, preh.
ror;" hi6tDria y Ipoca ae-
"", atqu#tectu18 r ul'bll-
niImo y pullblo. primlti-
w)' r cWliDdo, inr.
".",. Mteinltic"""",te, en
torno ., dDmus. El Me;'
miflntD, el tnIItrimonlo,
en'wmllld, ,. murte, los
dio.. tIomlltit:ol, el fue-
go y 111 pnfMraci6n de
alimento. .,n ."udiJM
'-jo dive,., penpectitltl,
t:ultu,.,., r en el tiempo.
ARQUITECTURA
Maruja Acosta Jorge
E. Herdoy
Reform. UrbM8 .. Cuba
,.."ec'onBia
Sntesis Dos Mil,
Caracas,
Fruto mis de ,. im,.,..
ci6n r" WJlunttld 1'fItI01u-
co,.,. que de ,. ."...
11z1JC16n, ,. rtIfo,.",. urbll".
CU"'", .. 1'fWetIt. como
un fenmeno nico en L.
CIENCIA
James Lequeux
........ y .......
:Trad. del francs de
LililJna Vaccero de Heuchert
Colecci6n Nuevos'
Esquemas NO 17
Columba, Ss. As.,
126 P'gs., $ 5,00
Jacques Monod
EI y ...........
-E.-yo lDbre la
fH*tffa Mtural de la
bi.... mcICWne-
(2da. ed.)
Trad. del francs de
Francisco Ferrer Lerln
28
Revisada por el Prof.
Antonio Cortez Tejedor
Barral, Barcelona,
215 pgs.
Ver este nmero de
Los Libros
Tobas Dantzig
El "'''*0.
....... "ciencia
Trad. det ingls de
Manuel Balanzat
Hobbs - Sudamericana,
Ss. As., 372 p{Jgs.
NE, Isfe, Iin dudll, ellb'ro
ms intwelMrte Jbre ,.
tlvoluci6n de 11M m.......
c., que .". 1M caldo en
mis 1MnO&... En tll
P/WBfIta con co-
herenc. y origi".,idMJ, en
un ."ilo ",.,.IIIo.",."te
vi"az, ,. .tIOluci6n del
penumitmto memItico
dtllde lo, tilllnPO' m_ ,...
moto, ha". le, ntWfIdJe,
m., ,eeient.,-.. Albert
Einstein.
John A. Pierce
2
8
ed.
Trad. del ing"s de
LutS Fabricant
Edeba, Bs. As.,
316 pdgs., S 10,00
Jorge A. Sabato
C"ia, tecnologla.
...-ro.OV.........
Serie: Mensaje
Universidad Nacional de
Tucum'n,
61 pgs.., $ 8,00
CINE
Carlos Ossa Coo
HiItDria del cine
ctIi1eno
Quimant, Santiago
de Chile,
97 pgs..
CRITICA E
HISTORIA
LITERARIA
Marcel Brion
La AIIIm.... romintica
Trad. del francts de
Fernando Santos .Fontela
Barral, Barcetona,
167 pllgs.
E,te tIOlumen rene dos
tnlbajo, de Srion: lo, ,fIfe-
,ente, Heinrich IliOn
Kleist y a Ludwitl TitIck.
En ambo' sob,... e' na
tudio erudito "... co",..
goir u,. vl"ida tlisi6n de
,. lpoQ y de su, clNdo-
teS
Miguel Alascio Cortzar
Vqe *ededorde
UM silla
Carpeta Editora, Ss. As..
63 pgs.
Jean Franco
IntJOduccin a la
Trad. de
Franeiseo Rvera
Monte Avila Editores,
Caracas, 385
Publicada origi".lmente
por la UnivenidJ dtl
en '969.
Juan Carlos Guarnier;
Slbldura y folklore
lidela, Montevideo,
89 pgs.
Petar Hamm
Critica. la critica
Barral, Barcelona,
168
Veinte crtico' ./emanes
de di,tint
.tIQtrMn el mi$mo r.n.: el
fl"ificJo IICtuBl de ,.
crtic.. su incidencie cul-
ture/ y econ6mica, el 1M
pel de los medio' d. co-
munCIICi6n de ",.. y ,.
crtica como institucin.
No Jitrik
El fu.... l ...-eie -
llllaYo lDbre ...
eecritonl tinoI
Siglo Veintiuno
Argentina, Ss. As.,
188 pjgs., $ 8,SO
Lo, estudO$ que ,.,,,. ..
libro -escrito, enttw' 1961
y 1969- consiCltlt'lln apee-
ro, ptWC$O$ de., escrito-
"" destllCJo, en la histo-
ria de ,. litetetunl .,..nrl-
,.: EelHwerra, Payr, Ma
cedonio F"""'ndez, Julio
CDnz.. r Jorge Luis 80r-
ge..
JoSt! Lezama Lima
IntJOducci6n a los
.... oeos
Barra', Barcelona,
272 pgs.
Este libro rtlUfItI todo, los
escritos de LUII". Lim.,
publicJos -con esca8 o
nulll circultlci6n fu.. de
Cube- en A....... ..
NIoj ('953), Tratados de
L....... {'958J y L.
cantidad hechizada
('970), y que con,tituyen
UNI wwrIlIdttJra .nt.... NI-
,." lB lecrufll de su obra.
Emir Rodrguez Monegal
Tres ............
......... clvll
Monte Aviaa, Caracas.
90 pgs.
Estudiol labre Ram6n
SenIl., ArtuI'O a.. y
Mu Aub.
Ernesto Sbato
C"'politic.
Rodolfo Alonso, Ss. As.,
122 pgs.
SMMto suele di.cutT con
f.",...". utiliando un
miHodo sencillo: dtIsdobI.i-
.. ." IJII interlocutor dili-
gente Y .-njciMque le ,ir-
.. ,. "";0; los in,.."".
tes de El ..-.IIIIjo .
oro coWJoriln, lu, in .-
t. tk6matizaci6n Nltei,;_
y atropellan, entusiasta,
,.,. COIIWInt:II, a SMMto de
$U vigencia entre los j.,..
". ";ttItWIdo -er. "ez.
coro- ,_mi".". confusio-
". itItIoI6gica V polticas
que Mh'" habitlMlmen..
bitwlmeiJ,..
Helene Tzitsikas
F..... Santinn -
Hum"" y Lit...
f+4ascmento. Santiago de
Chile. 261 pgs. .
Luis Wainerman
Sibato y el miltwio
......
LoSlda. Ss. As.,
137 pgs.., S 6,00
ECONOMIA
Milton Friedman
Trad. del ingls de
Alberto Luis Bixio
Emec. Ss. As..
328 pgs., S 16,00
Eduardo F. Jorge
'Industrie y ,
co....tr.i6n
ecan6lnica (....
principios. siglo
...... el perotlilmo)
Siglo Veintiuno, Bs. As., ,
191 pgs.. S 9,80
Alexander Balinky
La -=onomla politice de
,... I 0rigItn y ..-role'
Trad. del ingl& de
Eduardo Prieto
Paids, Ss. As.,
283 pgs S 14,50
Karl Marx
EIemMtoa fund..........
.......itica ..
-=onomla poIftica
(borndor) 1867-1868-
Tomot
Trad. del alemn de
Pedro Scar6n
Edicin a cargo de
Jos Aric, Miguel
Murmis y Pairo Scar,.
Siglo XXI, Bs. As., I
500 pgs., $ 60,00
U teqr. m.xina del ca-
pitalismo, dtll1de su, orge-
nes hfttll el derrumbe,
p,aenr.Jo, PO' p,imtlnl
wrz en $U inttIgTdIId. Los
Gru..... -aunque 06CU-
ro, V fl1l/lmentarios- t:tJM-
tituyen la nica obra de
econom18 poltica
de,..",."t. completa tlCr;'
fa por Marx.
Jorge A. Sabato
.... cogestin y
Banco MIInd"
Jurez, Ss. As.,
154 pgs.
Osear Varsavsky
Prarectol Me -
....... y io
viIIbiIid8d
Periferia, Ss. As.,
332 pgs., S 21,00
Osear Varsavskv. Alfredo
Calcagno, Jos 'barra.
Juan de Barbieri, E
Na6n, Torcuato di
Tella. Jorge Sbato
y otros..
Am6riu L."-
modal. m-.nMicoI
Coleccin Tiempo
Contemporneo
Universitaria,
Santiago de Chile,
270 pgs.
ENSAYOS
Armando Alonso Pii\eiro
.......... flo:
G.....i.y la no viollncia
Plus Ultra, Bs. As.,
120 pgs. $ 9,80
Jos Manuel Avellaneda
La rwoIucilan 111:
...-.- u...
colllthuci6n
PI'us Ultra, Ss. As.,
215 pgs., $ 15.00
Jos Babini
El ...... _ la hitllDria
Biblioteca furdamental
del hombre mod..no NO 26
Centro Editor, Ss. AL,
158 pgs., S 2,50
Juan Arias BaJloffet
ApoItI"a'.
....... V.....
Hachene, Bs. As.,
212 pgs., $ 700
lan Budge
La lItabiIidIMt ele la
ct.m0Ct'llC.
Trad. del ingls de
Eduardo' Prieto
Biblioteca de Economa,
Polftica y Sociedad,
wlumen 2
Paids, Ss. As.,
288 pgs., $ , 7,SO
Gustavo F. J. CiriglianO
Univenidlld y ProyectO
NacioMl
Serie: Mensaje
Universidad Nacional
de Tucumn,
64 pgs.
Alfred J. Cote Jr.
Hombres, mtqu...
........ robots
Trad. del ing"s de
Enrique Molina de
Biblioteca EI tema
del hombre
Troquel. Ss. As.,
260 pgs., $ 9,aci
R. A. Dahl Y
Ch. E. Lindblom
Poli*-, eonamla
ylMl..
Trad. del ingls de
Eduardo Prieto
Biblioteca de Econom'"
Poltica y Sociedad,
wlumen 4
Paid6s, Ss. As..,
527 pgs., $ 43,50
Peter F. Druker
La ... ruptura - ,.,..,
........ u.. ..
Trad. del ingls de
Rut>'n Pimentel
Traquel, Ss. As.
$19.50
Anibal Ford
HomwoMenz
Colee. La Historia
Popular NO 27
Centro Editor, Ss. As.,
111 pgs.. $ 2,20
Erich Fromn1
El miedo a la .......
Trad. del inghh de
Gino German;
Biblioteca del hombre
contempor'ne NO 7
Paid6s, eS. As.,
345 S 4,90
Erich Fromm
V .... comoll...
Trad. del inghis de
Ram6n Alcalde
Biblioteca Mundo
Moderno NO 2
Paids, Bs. As.,
203 pgs., S 7,SO
Carlos Garcia Martinet
eat.doI UnidoI ....
Ernd, Ss. As.,
167 pgs., $ 8,40
Laszto Havas y
Louis Pauwets
Le. 6ftlm. di. de ..
monopmia
Trad. del francs de .
Patricio Canto
Oe la Flor. Bs. As.,
241. pgs., $ 17,50
Rosario Marciano
Ter_ C"""'o -
compositora y. pedagop
Monte Avila, Caracas,
Venezuela, 123 pgs.
Julin Marias
_ema de nuestra
Utu8Cin
Coleccin
Esquemas NO 104
Columba, Bs. As.,
86 pgs., $ 4,00
John U. Nef
e.t.-os Unidos y la
c:ivl iz8Cin
Trad. det ingls de
Eduardo Pr eto
Biblioteca Mundo
Moderno NO 54
Paids, Ss. As.,
485 pgs., $ 17,10
Charles A. Reich
El r-.decer Amirica
Trad. del ingls de
Horacio Laurora
Emec, Ss. As.,
349 pgs. f $ 14,00
John Patrick Reid, O. P.
An.tomra del At8lamo
Trad. del ing"s de
Nstor Ortiz Oderigo
Coleccin Esquemas NO 95
Columba, Bs. As.,
65 $ 4,00
...
FILOSOFIA
......
Theoctor W. Adorno
l(iItk....
Trad. del alemn de
Roberto Vernengo
Monte Avila, Caracas,
Venezuela, 285 pgs.
El IUbttulo dBI original
-la oonstrucei6n d. lo ..
"'ico- que no fit/urs en
ti PrftBnffl edicin, plan-
tee el vetdlldero objetitlo
fiel ensayo, tesi. doctoral
fiel euror: len qu medid.
filo.ofa y poala .. exclu-
Ven?,' problemas que
I(ierlcegatd hII plentlNldo
tOdo. su. intrpretes Y
-. cobro inu.itJa vigen-
eie con los 'existencill-
litrrJo$ del siglo XX.
.Ft. Bastide, C.
lev..Strauss, D,
laaache, H. Lefevbre
y
'-tick. y u...1
....ifto emuc1U1'8
de
Dorriots
de
GUillermo Maci
Paids, Ss. As..
142 $
fJ" ,rupo de notllDltIS ..
'-:"1;$ rene paf'8
definir uno de los trm-
"0, ms d illCutidos del
Denamiento cont."por-
neo..
Canguilhem
lo norm.. y
1 ra.toI6gico
Ft'!td. del francs de
I 'Carao
lltrocIuecin de
Lec:ourt
2"0 XX1, Ss. As.,
42 Pgs., $ 24,00
Una obre fundamllntal, cu-
yas teora. han consti-
tuido uno de Jos pilares
del actual penSMniento f i-
losfico y que durante
alfos permaneci sin ser
reconocida o -en algunos
casos- del iberadamente
olvidada. Aparecida en
Francia en 1943 (sta es
la p r.imera edicin en
nuestro idioma), se vio en-
riquecida posteriormente
por nuevas reflexiones del
autor que aqu se inc/u-,
yen.
Jacques Derrida
De la G,."atolOlIa
tntroducci6n ge
Philippe Sotters
Trad. del' francs de la
introducci6n
advertencia y primera
parte:
Osear del Sarco
Trad. de la
segunda parte:
Conrado Cerett;
Revisin tcnica:
Rcardo Potchtar
Siglo XXI, Ss. As.,
397 pgs., $ 35.00
, Ver este nmero de
Los Libros
WilfrKi Desan
EI .....ilmOd.
.....'.ii Sartre.
Trad. del ingls de
H. D' Alessio
Paids, Ss. As., 412 pgs.
Una exgesis sistemtica
de la Critica de .. ru6n
dielictic., sigueneJo a la
tleZ el proceso de tnIIdura-
ci6n del pensamiento poli-
tico de Sartre. Sin embar-
go, Is.Plltticular collCOnli.
cIiIcon con el marxismo
$OstenitM por el penlBdor
franc, dade $liS prim.as
obtaS no es presentada
. con ,. riqueza de ""'isis
QUB hubitlra
Michel Fichant
Michel Pcheux
Sobre l. historia de
"'ciencia
Siglo Veintiuno,
85. As., $ 8,90
Lo. tl'llb8jos que compo
nen este libro fUllTon d...
rrol/ados por IUI autores
bajo la forma de conferen-
cies en el IICur., de filo-
sofa p.ra cientfico,"
qC!tI, blljo la direccin de
Loui. AhhulSlN', 18 realiz
.. 111 Ecole No"".'" Sup-
rflUre dUfllnte el invierno
de 1967-64
Antonio Gramsci
El m....ialilmo
hilt6rico y le
filolofia de
........ Croce
Trad. del italiano de
Isidoro Flambaun
Revisin de
Floreal Maz(a
Nueva Visin, Ss. As.,
275 pgs., $
Arnhelm Neuss
Utopa
Trad. del alemn de
Marra Nona
Barra', Barcelona,
245 pgs.
NeuslS, Mannheim, HOT-
. kheim., Bloch, Popper,
Riesmann, Ruyer, Po/ak,
D u veau, acerca de una
constante del pensamiento, .
humano.
o. J. O'Connor
Introduccin a la
filolDfa de la
"'caci6n
Troo. del ingls de
Lida Garc(a y
Margarita. Mizraj i
Biblioteca del
Educa::tor
Contemporneo NO 133
Paids, Ss. As.,
208 pgs., $ 8,50
Ismael Quiles
Qu. el yoga
Coleccin
NO 113
Columba, Ss. As.,
151 pgs., $ 7,50
Heinrich Popitz
El hombre alienado
Trad. del alemn de
Rafael Gutirrez Girardot
Sur, Ss. As., 161 pgs.
A. D. Serti Ilanges
...- id de cr.acin y
... reson.-=ias
filo.fic.
Nuevos NO 23
Columba, Ss. As.,
294 pgs., $ 10/JO
Tranc-Duc-Thao
Fenomenologa y
meter_limo dial6ctico
Trad. de
Ral Sciarreta
Nueva Visi6n, Bs. As.,
301 pgs.. $ 20,00
'ILa ensBllanza de rranc-
Ouc- ThIIo nos lIyuda a
pen.r que en la fenome-
nologa hunerliana _ tlS-
conde todava una riqueza
inexplorJa, y que ms
.'A de los e.,uema. de in-
c omplltibilidJ. el pe"..
miento materialin. tiene
que Sllber rectificar_o para
no dogmlltizar, debe inv..
tlJllr y ,trabajar pars poder
pensar creadoramente,
porque hay una fecun-
didad de l. teora como
hay una fecundidad de la
accin". (Del Prlogo).
HISTORIA
Jean Amster
Hitler
Biblioteca fundamental
del hompre moderno
NO 22
Centro Editor de
Amrica Latina
Ss. As., 156 pgs.
$2,50
A. Are1tano Moreno
Gua de Historia ..
Venezu"
Sfntesis Dos Mil,
Caracas, 204 pgs.
Juan Bialet Mass
Losobr.. a
principios de siglo
Coleccin La Historia
Popular NO 45
Centro Editor, Bs. As..
111 pgs.,.$ 2,40
John Hodgdon Sradley
Autobiognfi. de la
TiMT.
Biblioteca fundamental
del hombre moderno,
NO 28
Centro Editor, Ss. As.
190 pgs. $ 2,50
Armando Braun Menndez
Pequefta Historia Aust;"
Biblioteca de
Aguirre NO 32
Francisco de
Ss. As. - 5go de Chile,
218 pgs.
Armando Braun Menndez
Pequea Historia
fueguiM, 5
a
oo.
Biblioteca Francisco de
'Aguirre, NO 30
Francis:o de Aguirre,
Ss. As. - Sgo. de Chile,
238 pgs.
Armando Braun
PeqUefta Historia
Magallnica. 5
a
ed.
Biblioteca Francisco de
Aguirre, NO 15
Francisco de Aguirre,
Bs. As. - Sgo. de Chile,
206 pgs.
Armardo Sraun Menndez
Pequefta Historia
Patagnica. 4
a
ed.
Biblioteca Franclsco de
de Aguirre, NO 31
Francis:o de Aguirre,
Ss. As. - Sgo. de Chile,
219 pgs
Hctor I igo Carrera
los 81\01 20
Colee. La Historia
Popu lar NO 40
Centro Editor, Bs. As.,
116 pgs., $ 2,40
Horacio Casal
La revo"ci6n del 43
Colee. La Historia
Popular NO 38
Centro Editor, Ss. As.,
114 pgs., $ 2,40
H. N. Casal
Los negociados
Colee. La Historia
Popular NO 42
Centro Editor, Ss. As.,
111 pgs., $ 2,40
Fermin Chvez e
Ignacio Corbaln
U Historia a la vuelta
dee_
Colee. La Historia
Popular NO 37
Centro Editor, Ss. As.,
116 pgs., $ 2,40
de Valdivia
e.t rel.i6n de
la conquista de Chile
Universitaria, Sgo. de
Chile, 192 pgs.
Norberto Folino
L. c-. que piantan
'ColeCcin La Historia
Popular NO 28
Centro Editor, Bs.
110 pgs., $ 2,20
Hugo Gambini
El prim. gobierno
I*'Qnista
Colee. La Historia
PCPular NO 39
Centro Editor, Bs. As.,
115 pgs., $ 2,40
Julio Godio
LOI oritenes del
movimitnto obtWO
Biblioteca furdamental
del hombre moderno NO 24
Centro Editor, Bs. As.,
158 pgs., $ 2,50
Alonso Gonzlez de Njera
Oesengafio y rep.o de la
.,erra de Chile
Prlogo, seleccin
y notas de
Rolando Mellafe R.
Coleccin tscntores
Coloniales de Chile NO 6
Universitaria, Sgo. de
Chile, 103 pgs.
Eric Hobsbawm
En tomo a los orgenes
de la revo"cin
industrial
Trad. del ingls de
Ofelia Castillo 'i
Enrique indeter
Siglo XXI, Ss. As.,
115 pgs., $ 7,90
.. haber visto que el
problema ms vivo de la
actual historia econmica
es ubicar su imagen de la
corta duracin en una
perspectiva ms amplia,
relacionar los cambios
coyunturales con lo. B$-
tructura/es lIS el mrito
primero de este trabajo de
Hobsbawm. . (en l) el
nacimiento de eltructuras
destinadas en sus rasgo.
esenciales a una perdU,.
cin plurisecular a panir
de situaciones coyuntu-
rllles de muy breve vigen-
cia es expuesto en forma
excepcionalmente lcida."
Boleslao Lewin
C6mo fue l. migracin
judfa a la Argentina
Coleccin ESQuemas
Hist6ricos NO 3
Plus Ultra. Ss. As.,
207 pgs., $ 8,50
Martn Lutero
Obr. 'de Martln Lutero
CTomo va
Biblioteca de Ciencia e
Historia de las
Religiones, Vol. 5
Paid6s, Ss. As
548 pgs., $ 4,40
Durante los cuatro .iglos y
mBdio que han tralJCurrido
delde la aparicin de Lu-
tero en la hiltoria de la
cristiandad, su PfWtIlIClI
no ha dejado de tener en
ningn momento extnlO,.
d ia. vigencill, htICho
que SIl produce con reno-
vado inters en nuestro,
dla. a partir de un replan-
teamiento del tlCumtlni,..
mo.
Pedro Mario de Lobera
Crnica del reino d.
Chile
I ntrod. y notas de
Juan Uribe Echevarraa
Coleccin Escritores
Coloniales de Chile NO 7
Editorial Universitaria,
SAntiago de Chile,
115 pgs.
Jos Martf
Mart y la prim..
revolucibn cuba,..
Antologa y prlogo de
Ernesto GoIdar
Biblioteca fundamental
del hombre moderno NO 29
Centro Editor, Ss. As.,
158 pgs., $ 2,50
Antologa de textos del
revolucionario cubano. La
personalidad del
su pensamiento, S8 paten-
tizan a travs dII e,!la .,ie
de artculos, canas y de-
claraciones..
Isabel Monn Pinto
Brev. historia ...
Valdivi.
Prlogo de
Gabriel Guarda
Biblioteca
Antrtica NO 15
Francis:o de Aguirre,
Bs. As. - Sgo. de Chile,
163 pgs.
Grete Mostny
Prehistoria de Chile
Coleccin Imagen de
Chile NO 12
Universitaria, S9o. de
Chile, 183 pgs.
Jorge Newton
F61ix Atdao el
frai..........
Colecci6n "Los
caudillos", segunda serie
Plus Ultra, Ss. As.,
191 pgs., $ 18,00
Luis Orrego luco
1810 - M...or. de un
voluntario d. l. P8tria vieja
Coleccin
Los Fundadores NO 3
Universitaria,
Sgo.de Chile, 181 pgs.
Le6n Poms-
El gaucho
Coleecin
La Historia Popular NO 29
Centro Editor, Ss. As.,
115 pgs., $ 2,20
Luis Alberto Snchez
La ...richol, 6
0
oo.
Bibtioteca FCOa de
Aguirre, Ss.
NO 28 '
Francisco de Aguirre
Ss. As.
Sgo. de Chite, 219 pgs.
Marco Aurelio Vira
Conceptos d ,.
histrica de V eI.
Monte Avila, Caracas,
Venezuela, 227 pgs.
Benjamln Vicua Mackenna
La indepeNtenc.
en .. P..., 50 ed.
Prlogo de
Luis Alberto Snchez
Biblioteca
de Aguirre NO 27
Francisco de Agui'rre,
Sgo. de Chile, 263 pgs.
LINGUISTICA
Ana M. Barrenechea
y Mabel V.
Manacorda de Rosetti
Estudios de
G'IIftitica E.Nc1Ural
Sibliots:a del
Educador Contemporneo
NO 82
Paid6s, Bs. As.,
100 pgs., $ 4,90
Paids, As.,
100 pgs., $ 4,90
Georges Gusdorf
La p".ra
Trad. del francs de
Horacio Crespo
Nueva Visin, Ss. As.,
106 pgs., ti,1iU
Roman Jakobson,
Roland. Barthes y otros
tos LIBROS, Enero de 1972
29
EI .....IIi.y los Emec, Bs. As.,
Entre Ros. Centro Editor, Bs. As., Beatriz Ramos
Enrique Bossero
problem. del conocimiento 276 pgs.
cuchill., histori. 199 pgs., $ 2,50 Expresin corpor" -
La ciudad con Norma
Trad. del francs de
Col. L Historia Popular gua para la educacin
Digenes, Bs. As.,
Marra Teresa La Valle Guy de Maupassant
N
0
46
Jacques Roumain Publicacin NO 18 del
65 pgs.
y Marcelo Prez Rivas La vieja salvaje
Centro Editor de
Gobern..t. del rqeo Servicio de Extensi6n
Rodolfo Alonso, Bs. As., y otros CU..tOI
Amrica Latina Narradores de hoy NO 8 Cultural Estrada,
Alfonso Caldern
141 pgs.,. $ 9AO Biblioteca fundamental
Bs. As., 115 pgs. Centro Editor, Bs. As., Bs. As., 22 pgs.
Antologa de la poesa
del hombre moderno NO 27
$ 2,50 141 pgs., $ 2,80 $ 2,s0
chilena cont.-npor6..a
Varios Centro Editor, Bs. As.,
Universitaria,
Lingstica y comunic.:in 125 pgs., $ 2,50
Baica Dvalos
Hoctor Sainz BaUesteros
Rosa A. P. deSpencer
Sgo. de Chile, 383 pgs.
Trad. de Mauricio Sazbn,
Interregno
Prohibido Est8Cionar
Evelueci6n del
Marta Guastavino, Diana Melville - Bret Harte -
Sur, Bs. As.,
Emec, Bs. As.,
material didictico
Osear Alberto Casado
Guerrero y Jorge Gaccobe Henry James
108 pgs.
187 pgs., $ 9,00
Prlogo de
Ejercicios para
Nueva Visin, Bs. As., Tnts relatos
Ethel Manganiello
un J)C*'n.io de amor
175 pgs., $ 15 norteamwicanos
Victoria Duno
Alicia Steimberg
Biblioteca Nueva
Editorial Pleamar, Bs. As.,
BibliotECa fundamental
El desoIvido
Msicos y relojeros
Pedagog(a NO 13
49 pgs.
del hombre moderno NO 21
Serie Roja NO 15
Centro Editor, Bs. As.,
Librer a del Colegio,
LITERATURA
Centro Editor, Bs. As.,
Brbara, Caracas,
115 pgs.
Bs" As., 137 pgs. Lila Guerrero
EUROPEA y
152 pgs., $ 2,50
162 pgs. Voces y silencios
Mario Szichman Ruth Strang y Glyn MOfris de l. pintura
NORTEAMERICANA
Benitb Prez Gald6s
Pablo Armando Fernndez Los Judos del La orientacin eEo" Losada, Bs. As.,
- Un epilodio Los niftos _ despid..
Mar Dulce Trad. del ingls de 61 pgs., $ 6,00
Honorato de Balzae de l. gu.... napole6nic.
Narradores de hoy NO 4 Galerna - Sntesis 2000, Leonardo Wadel
La c_ del gato .. Esp.a
Cen.tro Editor, Bs. As., Bs.As. - Caracas, 255 pgs., del EducKior Angel Leiva
que pelo.. y Biblioteca furoamental
279 pgs., $ 2,50 $ 14,50 Contemporneo NO 38 El p,...o de la locura
otral relatos
del hombre moderno NO 16
Paid6s, Bs. As., Losada, Bs. As.,
Bibliots:a fundamental
Centro Editor, Bs. As.,
Sara Gallardo Carlos Vzquez Iruzubieta
138 pgs., $ 4.90 111 pgs., $ 6,00
del hombre moderno NO 25
175 pgs., $ 2,50
EiIeju.
iTiren a m'"
Centro Editor. Bs. As., Sudamericana, Bs. As., Plus Ultra, Bs. As.,
Robert M. W. Travers Gabriela Mistral
142 pgs., $ 2,50
Christiane Rochefort
219 pgs., $ 12,50 278 pgs., 12,00 Introduccin a la Tod. bemos a ... rei.....
Prim... - el I*'king
investipci6n eduucional Quimantu,
Gustavo Flaubert
Trad. del francs de
Nicomejes Guzmn Luis Vulliamy
Trad. del ingls de Sgo. de Chile, 169 pgs.
Un coraz6n limpie -
Emma Zapettini
La ..,.... Y la ........ Pi-....
Eduardo Prieto
La ley" de s.n ...lilln
Losada, Bs. As.,
Tomo I y 11 Colexin Libros Biblioteca del Educador Pablo Neruda
el hoapiUlario - Heradfas
191 pgs., $ 7,80
Quimant, Sgo. de Chile, para el estudiante NO 9 Contemporneo NO 13 Poem. inmortales
Trad. del francs de
190 pgs. y 186 pgs. Universitaria, Paid6s, Bs. As., Pr61ogo y seleccin de
Hortensia Lemas
Peyrefitte
Sgo. de Chile, 113 pgs. . 525 pgs., $ 4,90 Jaime Concha
Biblioteca fundamental
L....o.....n.....
Alfredo Grassi Quimantu,
del hombre moderno NO 23
SUdamericana, Bs. As.,
Me ... podrido. Ignacio Xurxo Eduardo Trejas Dinel SQo. de Chile, 147 pgs.
Centro Editor, ,Bs. As.,
116 pgs., $" 3,40
Argentina
Cuentos EduC8Cin y ....-0.0
119 pgs., $ 2,50 De la-Flor, Bs. As., Hachette, Bs. As., en Am6rica Lnina Mar(a Dolores de Sacarrera
J. D. Salinger
186 pgs., $ 8,90 100 pgs. Prlogo de
Signo de M.-te
Carla Emilio Gadda
Nu..,e cuentos
Ethel Manqaniello"
Plus Ultra, Bs. As., $ 5!JO
La me_ic.
Trad. del ingls de
Juan Js Hernndez Alvaro Yunque Librer(a det Colegio,
TraJ. del italiano de
Marcelo Serr,
La ciud8d de los .... Gorriones de Buenos Air. 207 pgs.
Horacio Salas
Francisco Serra Cantarell
Revisin de
Sudamericana, Ss. As., Plus Ultra, Bs. As., M.- Pmor
Barral, Barcelona,
Alberto Vanasco
143 pgs. 93 pgs., $ 4,80 Robert Ulich (Compilador) De la Flor, Bs. As.,
127 pgs.
Sudamericana, Bs. As.,
La educ.cifm y 55 pgs., $ 7 ;llJ
245 pgs.
Eduardo Mallea la idea de humanid"
Cario Goldoni Triste piel del univ..
MUSICA
Biblioteca del Educador Jos Mara Valverde
Pamel. nbil - Mirandollna - LITERATURA
Sudamericana, Ss. As., Contemporneo NO 14 EnIBIi..-z81 de la edad -
L. viuda.-uta
HISPANO
209 pgs., $ 11,00
Henry y Sidnay Cowell
Trad. del ingls de Poesa 1945-1970
Trad. del italiano de
Ch." lves y .. msica
Roberto Juan Walton Barral, Barcelona, 216 pgs.
Donato Chiacchio
AMERICANA
Fernando R. Moreno
Trad. del ingls de
Paids, Bs. As.,
296 pgs., $ 4,40
Vicente Zito Lema
Biblioteca Clsica
Los negros
Floreal Maza
Blu. '.,.o y violento - - y Contempornea NO 363
Fernando Alegr(a
Carpeta Editora,
Rodolfo Alonso Ed.
Losa1a, Bs. As.,
La m"6n del Palomo Bs. As., 63 pgs.
Ss. As., 239, pgs.
D. B. Van Dalen
m-.noria de Nstor M.,dIII
261 pgs., $ 3,90
Biblioteca fundamental
y W. J. Meyer
De la Flor, Ss. As.,
del hombre moderno NO 19
M...... de tienic. de
61 pgs., $ 5,80
Centro Editor, Bs. As., Carlos Mart(nez Moreno PEDAGOGIA
la investigaci6n "uc.:ional
James Houston
140 pgs., $ 2,50 De vida o mu.-te
TrKi. del ingls de
-
Am..... BI.nco
Siglo XXI, Bs. As., Jorge Eneas Cromberg
Osear Musiera y
POLITICA Trad. del Ingls de
Abelardo Arias 150 pgs., $ 8.90 Qu es l. ""'anza
Csar Moyana
Marta Isabel Guastavino
Polvo y etpanto
..diov....
Biblioteca del
Andrs Aldao Emec, Bs. As.,
Sudamericana, 317 pgs., Carlos Noguera
Coleccin
Educador Contemporneo,
Argentina: de factora 329 pgs., $ 12,00
$ 14,00 Histori. de l. c"e Lineoln
NO 112
Serie fundamental, vol. 2
19rOp8CU.a a
Julian Huxley
Monte Avila, Caracas, Columba, Bs. As.,
Paids, Bs. As.,
neodependencia induari"
L.honnips
Elizabeth Azcona Cranwell Venezuela, 257 pgs. $ 7,50
542 pgs., $ 36,58
Amrica, Bs ,As.,
Biblioteca Fun:tamental del
" La vuelta de
'Josefina Escot y
380 pgs., $ 15,00
los equinoccias
Carlos Nogus Acua
Varios
hombre moderno NO 17
Losada, Bs. As.,
Los hijos de la Pachamam. Adriana Campos
Teora y prictica del
Benvenuto, Macadar, AeiQ, Centro Editor, Bs. As.,
133 pgs., $ 6,00
Y otras cr6nic. del c.mpo Pedres y m.-tros
planumiento integral
Sant as, Real de Aza, Rart'" 125 pgs., $ 2,50
y la montafta Biblioteca Latinoamericana
delaeduceci6n
Mart rnez Moreno
Alfonso Barrera
Colecci6n La Historia de Educacin NO 7
Trad. del ingls de
Uruguav hoy
Panait Istrati
Dos mu...... una vida
Popular NO 47
Universitaria,
Antonio Soto
Siglo Veintiuno,
Cadin
De la Flor, Bs. As.,
Centro Editor, Ss. As., Sgo. (je Chile, 121 pgs.
Angel Bs. As.,
455 pgs., $ 18,50
Trad. del francs de
99 pgs., $ 6,90
111 pgs., $ 2,40
281 pgs., $ 9,70
Bernardo Kordon
Paulo Freire
Hugo Campos
Tiempo Contemporneo,
Silvina BuIIrich
Ricardo Palma
La educeci6n como
Panorama del P.....,
Bs. As., 121 pgs., $ 9,90
TelMono ocul*lo. 4
0
ej.
Tr"iciones P"''''' pn\etic. de .. libertad
PLASTICA
Alas, Ss. As.,
Emec, Bs. As.,
Selecci6n y pr610g0:
Trad. del portugus de
282 pgs.
Lemi Jones
107 pgs., $ 6,80
Susana Zanetti
Lilin Ronzoni Toms Lago
. El 1i1l8m. del Biblioteca fundamental
SiQlo XXI, Ss. As.,
Arte Popu" chleno
Armando Cassella
infa.no d. Dante
Silvina Bullrich
del hombre moderno NO 18
179 pgs., $ 8,90 Coleccin Imagen de
Pueblo y antipueblo
Alfa, Montevideo, 166
Los monstruos SIIndos
Centro Editor, As.,
Chile NO 11 Universitaria, Coleccin
Sudamericana, Bs. As.,
155 pgs., $ 2,50
Max Meenes
Sgo. de Chile, 136 pgs. "Los nuestros" NO 2
Kenzaburo Oe 211 pgs., $ 9,00 C6mo 8ItUd..
A. Pea Litio,
Un ..ntop......
Manuel Rojas
p lPrend.
Ss. As., 194 pgs.
Losa:fa, Bs. As., Haroldo Conti La 0ICUI1I vida r8diant.
Trad. del ingls de POESIA
231 pgs. En vid. Sudamericana, Bs. As.,
Jorge Escobar
Hugo Gambini
Barral, Barcelona, 445 pgs., $ 19,00
BibliQteca del Vicente Aleixandre
El peronismo y la ......
Ross Macdonald 220 pgs.
Educador Contemporneo Poesa ........1.. -
Colecci6n. La Historia
El hombre .n......o GermAn Rosenmacher NU 11
antoIoaa Popular NO 48
Trad. del ingh!s de Ferm(n Chvez - Cuentos completos
Paid6s, Bs. As., Barcelona, Centro Editor,
Aurora C. de 'Merlo Ignacio Corvaln Narradores de hoy NO 1 106 pgs., $ 4,50 215 pgs. Bs. As., $ 2,40
30
connor.. , deIfIn
Suscripci6n ..... (4 nmeros): 4DIL
Redaccin: F. F. ArnMIor 1_
(1ro. Sto.) OLIVOS (FCNBM)
Pela. de Buenos Aires ARGENTINA
RnistII PI......... , ...
Director: Ariel c.nnni O.
ocho lJIfos inin_
defJ08/.
...UM 1fN_ teltimonIIJ/
Ii".",.a,.
Joan E. Garcs
19'70. La pugna
lIOIitica por la presidencia
"'Chile
Coleccin
Imagen de Chile NO 13
Universitaria,
SQo. de Chile, 127 pgs.
Lee Lockwood
EIdrige CI... desde Argel.
..... 1Obn la
RIVoIuci6n ., E.U.A.
lrad. del ne
Mara Antonia Esteve
de Baralt
Libros McGraw-Hi 11,
Mxico, 135 pgs., $ 24,00
Tibor Mende,
Pierre Naville y otros
China sin mitos
Trad. del francs de
Elcira Gonzlez Mallevilte
ROdolfo Alonso, Bs. As.,
192 pgs., $ 14,80
Vletor Nee, Don Layman,
John Collier
China: revoluci6n en la
universidad
Trad. del ingls de
Sele:ciones en castellano de
Monthly Review,
. Luis Echeverri y
EdUardo Masulo.
CUadernos de Pasado
VPresente NO 26
PaSCOo y Presente,
,Crdoba, 142 pgs.
Ariel Peralta
el mito de Chile
Coleccin
I'llagen de Chile NO 9
Editorial Universitaria,
800. d Chile, 230 pgs.
Juan Pablo Prez Alfonzo
'-tr61eo y dependencia
Sntesis Dos Mil,
Caracas, 247 pgs.
E1isabeth Reiman
y Fernando Rvas
la lucha-por la tierra
Coleccin
NOSotros los Chilenos NO 3
Ouimant,
Sgo. de Chile, 97 pgs.
8ernard Thomas
4cab
I raet. del francs de
Ariel Bignam.
De la Flor, Bs. As.,
400Pgs $ 17.90
Varios
tnlbajo yo
lOmos I y 11
Coleccin
Nosotros los Chilenos NO 2
QUimant, Sgo. de Chile,
98 y 95 pgs. respecte
"arios
Ouiln _Otile
Coleccin
NOsotros los Chilenos NO 1
QUimant
SQo. de Chile, 129 pgs.
...
PsICOLOGIA
'Gordon W. Allport
la
Ptl'lOnalid", 3
0
oo.
Trad. del ingls de
Miguel Murmis
Biblioteca Psicolog fa
de la personalidad, vol. 6
Paid6s, Ss. As.,
576 Pgs., $ 45,50
carl. W. Backman y
Paul F. Secorl
Psicologa social V
8ducaci6n
Trad. del de
Ins Pardal
Biblioteca del
Educador
Contemporneo NO 129
Paid6s, Bs. As.,
237 pgs., $ 15,50
John E. BeU
Tienic. provectivas -
Exploracin de la dinmica
de la personalidad
Biblioteca de Psicometda
y psicodiagn6stico - vol. 9
Paids, Bs. As.,
300 pgs., $ 44,70
Anna Freud
Introduccin al psicoanlisis
para educadores
Trad. del alemn de
Ludovico Rosenthal
Prlogo de
Angel Garma
Biblioteca del
Educador
Contemporneo NO 45
Paids, Bs. As.,
94 pgs., $ 4,90
Sigmurd Freoo
Esquema de psicoanlisis
(3ra. ed.)
Trad. del alemn de
Ludovico Rosenthal
Biblioteca Psicologas
del Siglo XX NO 20
Paid6s, Bs. As..
105 pgs.
Neil Friedman
La investipci6n psicosocia' -
el 8Xl*'imento psicolgico
como int8t'8CCibn so;a'
Trad. del ingls de
..EJn.ra Setaro
Troquel, Bs. As.,
322 pgs., $ 14,50
H. F. Gallup
Invit8Cin a la
psicologa
Trad. del ingls de
Eduardo Gol igorsky
Biblioteca de
Psicologa General, vol. 1 -
serie mayor
Paids, Bs. As.,
285 pgs., $ 13,00
Angel Garma,
Eduardo Kalina y otros
Psicologia del fumador
Rodolfo Alonso,
8s. As., 108 pgs.
Arnold Gesell y
C. Amatruda
Diagn6stico del d..roUo
nonnal V anormal del nio -
m6t0dos cUnicos y
IPlicaciones prctic.
Versin castellana y prlogo
de Bernardo Serebrinski
Biblioteca de Psicometr(a
y Psicodiagnstico NO 1
Paid6s, Ss. As.,
402 pgs "$ 36,90
Arnold Gesell, F. L. IIg
y L S. Ames
El nio de 5 10 aftas
Trad. del ingls de
Luis Fabricant
Bibioteca de Psicologfa
Evolutiw, vol. 3
Paid6s, Ss. ASe,
401 pgs., $ 39,00
Arnold Gesell, F. L Ilg
y L. B. Ames
El adolescente de
10 a 16 aos, 40 oo.
Trad. del ingls de
Eduardo Loedel
Biblioteca de Psicologa
Evolutiva, vol. 4
Paid6s, Bs. As.,
540 pgs., $ 48,50
Arnold Gesell, F. L. 119
Y L. B. Ames
El nio de 1 a 5 aos
Trad. del ingls de
Eduardo Loedel
Biblioteca de Psicolog fa
Evolutiva, vol. 2
Paid6s, Bs. As.,
394 pgs., $ 42,40
Arnold Gesell y otros
El nio de 9 V,10 aos
6
0
oo.
Trad. de
Luis Fabricant
Biblioteca del Educador
Contemporneo, vol. 58
Paids, Bs. As.,
100 pgs., $ 5,40
Arnold Gesell y otros
El nio de 7 y 8 aos
Trad. del ingls de
Luis Fabricant
Biblioteca del Educador
Contemporneo NO 57
Paids, Bs. As.,
98 pgs., $ 5,40
Harry Guntrip
Estructura de l
personalidad e
interaccin humana
La sntesis progresiva
de la teora
psicodinmica
Trad. del ingls de
ROicardo Malf y
y Anal (a Koremblit
Paid6s, Ss. As.,
404 pgs., $ 33
Calvin S. Hall
Compendio de psicologa
fr..diana, 3
0
oo.
Trad. del 'ingls de
Marta Mercader
Biblioteca del hombre
contemporneo NO 106
Paids, Bs. As.,
137 pgs., $ 6,40
Elizabeth B. Hurlock
Psicologa de la
adolelcencia,4 oo.
Trad. del ingls del prof.
Washington Risso
Biblioteca de Psicologa
Evolutiva, vol. 2 - serie 2
Paids, Bs. As.,
573 pgs., $ 49,50
Melaine Klein
Psicoanil isis del
desarrolo temprano
Trad. del ing ls de
Hebe Friedenthal
Horm, Bs. As., 318 pgs.
Osvaldo Loudet -
Osvaldo El as Loudet
Historia de la
Psiqui8tra ....ntina, 2
0
oo.
-Troquel, Hs. As.,
212 pgs., $ 12,00
David Rapaport
La estructura de la
teora psicoanaltica
Trad. det de
Car los An fba I LeaI
Paids, Ss. As.,
177 $ 16,30
David Rapaport
Tests de diagoostico
psicolgico (y cuaderno
anexo con batera de tests)
Trad. del ingls de
Eduardo Loedel
Bibliotoca de Psicometra
y Psicodiagn6stico, vol. 13
Paid6s, Bs. As.,
323 pgs., $ 34,90
Maurice Reuchlin
Historia de la psicologa
Trad. del francs de
Carlos Duval
Biblioteca del Hombre
Contemporneo NO 24
, Paids, Ss. As.,
123 pgs., $ 4,40
Hanna SegaI
Introduccin a la obra
de Melani. Klein
Bibliotoca de Psicologfa
Profunda NO 24 '
TrOO. del ingls de
Hebe Friedenthal
Paid6s, Bs. As.,
124 $ 8,90
Robert Tannenbaum -
Irving R. Weschler -
Fred Massarik
Liderazgo V organizacin -
Introduccin a la ciencia
del comportamiento
Trad. del ingls de
Andrs Pirk
'Troquel, Bs. As.,
'563 pgs., $ 22,00
Varios
Psicosis infantil
Coleccin Psicolog(a Galerna
Nueva Visin, Bs. As.,
161 pgs., $ ,12,00
SOCIOLOGIA
Ely Chinoy
Introduccin a la sociologa
Trad. del Ingls de
Dar(o Cantn
Biblioteca del Hombre
Contemporneo NO 54
Paid6s, Bs. As.,
116 pgs., $ 5,40
DESAL -
Centro para el Desarro110
econmico y social de
Amrica Latina
La marginalidad urbana -
origen, proceso V modo
Troquel, Ss. As.,
291 pgs., $ 13,00
Karl. Deutsch
Los nervios del gobi.no -
Modelos de comunicaci6n
y control polticos
Biblioteca de Psicologra
SOCial
y sociologa, NO 41
Paid6s, Bs. As.,
274 pgs., $' 19,00
, Lewis S. Feuer
c' El
estudiantil
del establihment en
los pai_ clPitalistas
y social
Trad. del ingli de
AdoIfo Negrotto
Bibliotoca
Murdo Moderno NO 45
Paid6s, Ss. As.,
455 pgs., $ 21,80
David Sudnow
La organizacin social
de"
Trad. del ingls de Giovanna
Van Winckhler Tiempo
_Contemporneo, Bs. As.,
207 pgs., $ 21,00
Roger Vekemans -
Jorge Giusti -Ismael Silv;
Marginalidad, promocin
popular e integracin
latinoamericana
Cuadernos de Discusin 4
Troquel, Ss. As.,
84 pgs., $ 3,4n
8. la. Smulevich
Crtic. de las teoras
'V la poltica burguesas
de la poblacin
Traducci6n del ruso de
Alvaro Vieira Pinto
Centro Latinoamericano de
Demograf a, Sgo. de Chile,
483 pgs.
TEATRO
Eric Bentley
La vida del drama
Trad. del ingls de
Alberto Vanasco
Colec. Letras
Maysculas NO 21
Paid6s, Bs. As., 326 pgs.
Friocirich Drrenmatt
El matrimonio del seftor
Mississippi .
comedia en dos partes,
2
0
oo. Trad. del alemn de
Enrique Flax
Compaa General Fabril
. Editora, Ss. As.,
122- pgs:
Lina Escobio
Evocacin de la madre
m.in.a-
Teatro juvenil
Hachette, Bs. As.,
109 pgs., $ 3,20
Juan Carlos Ghiano
Actos del miedo - Teatro
-Monte Avifa, ,
243 p.gs.
Jos de Jess Martnez
Cero V van tres
Edicin de la Direccin
de Cultura del Ministerio
de Educacin,
Panam, 36 pgs.
Vladimir Nabokov
Vals V su invencin
Trad. del ingls de
Antonia Kerrigan
Barral, Barcelona, 100 pgs.
Luis Ordaz
El tlNltro .....tino
Col. La Historia
Popular NO 50,
Centro Editor, Bs. As.,
112 pgs., $ 2,40
David Vias
Lisandro
Merln, Ss. As., 109 pgs.
El autor de Los dueos de
la tierra propone aqu un
Lisandro de la Torre ela-
borado en la ficcin con
libertad y audacias imagi-
nativas. IISU figura -dice-
tiene varias significaciones:
si por un lado marca los
lmites del pensamiento li
beral que se quiso ms ri
guroso, por el otro seala
la mayor lucidez de una
ideologa encarnada en un
hombre polticamente im-
potente".
VARIOS
Abel Gonzlez -
Rubn Novello
Hl1Dria del turf
Coleccin La Historia
Popular NO 44
Centro Editor, Bs. As.,
115 pgs., $ 2,40
Alejandro Mart (
L. grandes hazaas
del deporte
Colecci6n La Historia'
Popular NO 49
Centro Editor, Bs. As.,
115 pgs., $ 2,40
H. L Mencken
Prontuario de la Estupidez
V los prejuicios humanos
Trad. del ingls de
Eduardo Goligorsky
Coleccin Libertad y Cambio
Granica, Bs. As.,
228 pgs., $ 14,90
J. Puente
El ftbol
Colec. L Historia
Popular NO 41
Centro Editor, Bs. As.,
111 pgs., $ 2,40
Jorge B. Rivera
Los Bohemios
Coleccin La Historia
Popular NO 43
Centro Editor, 8s. As.,
114 pgs., $ 2,40
Hermenegildo Sabat
Al troeIma con cario
Siglo Veintiuno Argentina,
Bs. As., $ 30,00
Guillerm0 Alfredo Terrera (h)
El juego'del pato -
resefia socio-cultural
Patria Vieja,
Bs. As., 45 pgs.
Osear A. Troncoso
Buenos Aires divi*te
Coleccin La Historia
Popular NO 36
Centro Editor, Ss. As.,
116 pgs., $ 2,40
Los LIBROS, Enero de 1972
31
También podría gustarte
- Actas TupamarasDocumento145 páginasActas TupamarasYazmin Conejo100% (2)
- Asi Fue La Revolucion Rusa - Oscar Pineda - PortalguaraniDocumento196 páginasAsi Fue La Revolucion Rusa - Oscar Pineda - PortalguaraniPortalGuaraniSEP100% (1)
- Ansaldi. La Trunca Transición Del Régimen Oligárquico Al Régimen DemocráticoDocumento5 páginasAnsaldi. La Trunca Transición Del Régimen Oligárquico Al Régimen DemocráticoSilvina VargasAún no hay calificaciones
- Para Leer La Política - Tomo 2 PDFDocumento270 páginasPara Leer La Política - Tomo 2 PDFCristian Cuervo Ojeda100% (1)
- La Memoria Rescatada (1931 - 1951) - Manuel Perales SolisDocumento361 páginasLa Memoria Rescatada (1931 - 1951) - Manuel Perales SolisPasión Por Montoro100% (3)
- Los Hombres Grises - Antonio Romero PirizDocumento24 páginasLos Hombres Grises - Antonio Romero PirizLuis Facundo Strazzarino100% (1)
- Cultelli, Andrés - La Revolución Necesaria. Contribución A La Autocrítica Del MLN-Tupamaros.Documento85 páginasCultelli, Andrés - La Revolución Necesaria. Contribución A La Autocrítica Del MLN-Tupamaros.victorhpralongAún no hay calificaciones
- 13 - Panizza, F - Fisuras Entre Populismo y DemocraciaDocumento8 páginas13 - Panizza, F - Fisuras Entre Populismo y DemocraciaPauloButticeAún no hay calificaciones
- Una Historia Militar de Las Fuerzas Armadas Kelder TotiDocumento27 páginasUna Historia Militar de Las Fuerzas Armadas Kelder TotiFelipe A Torrealba100% (3)
- Guerras Civiles. Una Clave para Entender La Europa de Los Siglos XIX y XX - Jordi Canal y Eduardo González (Eds.) PDFDocumento186 páginasGuerras Civiles. Una Clave para Entender La Europa de Los Siglos XIX y XX - Jordi Canal y Eduardo González (Eds.) PDFFabricio Ezequiel Castro100% (1)
- Bicentenario de La Batalla de Carabobo - Producto Especial (2021)Documento120 páginasBicentenario de La Batalla de Carabobo - Producto Especial (2021)Lenis Margarita CarruyoAún no hay calificaciones
- RHM 018RRelcidetcsinodioDocumento211 páginasRHM 018RRelcidetcsinodioMarihHolasAún no hay calificaciones
- Theotonio Dos SantosDocumento15 páginasTheotonio Dos SantosMeli CapuchoAún no hay calificaciones
- Bibliografía Básica Sobre Las FarcDocumento2 páginasBibliografía Básica Sobre Las FarcSebastian JimenezAún no hay calificaciones
- Carta de TupamarosDocumento1 páginaCarta de TupamarosMontevideo PortalAún no hay calificaciones
- Breve Historia de La Incompetencia Milit - Edward StrosserDocumento294 páginasBreve Historia de La Incompetencia Milit - Edward Strosserlabm00911100% (1)
- RHM 001 (1957) PDFDocumento0 páginasRHM 001 (1957) PDFjmjariegoAún no hay calificaciones
- Avendaño, Daniel & Palma, Mauricio - El Rebelde de La BurguesiaDocumento148 páginasAvendaño, Daniel & Palma, Mauricio - El Rebelde de La BurguesiaAlexander AcostaAún no hay calificaciones
- Entrevista A Carlos FlaskampDocumento21 páginasEntrevista A Carlos Flaskampmaría_copley_2Aún no hay calificaciones
- Los Internacionalistas Del Che Guevara L PDFDocumento17 páginasLos Internacionalistas Del Che Guevara L PDFMarco Antonio SandovalAún no hay calificaciones
- M L N - Tupamaros - Documentos Politicos 1968 - 71Documento59 páginasM L N - Tupamaros - Documentos Politicos 1968 - 71Gonzalo MunizAún no hay calificaciones
- Kim Jong Suk, BiografiaDocumento394 páginasKim Jong Suk, BiografiaPablo Ampuero RuizAún no hay calificaciones
- Estado y Reformas Liberales PDFDocumento19 páginasEstado y Reformas Liberales PDFGlendita2013Aún no hay calificaciones
- Misión Inter Cuba ArgeliaDocumento66 páginasMisión Inter Cuba ArgeliaAnonymous 5sT5vsAún no hay calificaciones
- Revolución Obrera en Bolivia 1942 - Los Mineros Se Adueñan de Oruro y PotosíDocumento13 páginasRevolución Obrera en Bolivia 1942 - Los Mineros Se Adueñan de Oruro y PotosíEdiciones IPSAún no hay calificaciones
- Jimena Alonso, Tupamaros en ChileDocumento24 páginasJimena Alonso, Tupamaros en ChilejorgeelofAún no hay calificaciones
- Wilson y La Conduccion Del Poder MilitarDocumento25 páginasWilson y La Conduccion Del Poder MilitargemirosiAún no hay calificaciones
- CMA022 - La Descolonización de Asia PDFDocumento30 páginasCMA022 - La Descolonización de Asia PDFJorge Moreno100% (1)
- La Respuesta A La Independencia: La España Imperial y Las Revoluciones Hispanoamericanas, 1810-1814Documento3 páginasLa Respuesta A La Independencia: La España Imperial y Las Revoluciones Hispanoamericanas, 1810-1814Cesar RamirezAún no hay calificaciones
- Jorge Luis Acanda. de Marx A Foucault: Poder y RevoluciónDocumento21 páginasJorge Luis Acanda. de Marx A Foucault: Poder y Revoluciónjorge gonzalezAún no hay calificaciones
- Intervencion Francesa en MexicoDocumento191 páginasIntervencion Francesa en MexicoOmar Arteaga Amaro100% (1)
- La Movilizacion de Los Ninos Durante La PDFDocumento20 páginasLa Movilizacion de Los Ninos Durante La PDFFabianDaremAún no hay calificaciones
- Banh 391 PDFDocumento218 páginasBanh 391 PDFPedro Figueroa GuerreroAún no hay calificaciones
- Libro Cuando Las Bayonetas HablanDocumento625 páginasLibro Cuando Las Bayonetas HablanFrank RodriguezAún no hay calificaciones
- Montoneros - Documentos Internos Y Partes de GuerraDocumento94 páginasMontoneros - Documentos Internos Y Partes de GuerraMario Cesar LamiqueAún no hay calificaciones
- Osterhammel Jurgen - Transformacion Del Mundo. Historia Siglo XIXDocumento17 páginasOsterhammel Jurgen - Transformacion Del Mundo. Historia Siglo XIXBlanca CárdenasAún no hay calificaciones
- Pensamiento Politico de La Emancipacion 1Documento365 páginasPensamiento Politico de La Emancipacion 1christian parra100% (1)
- Lucien Febvre Martín Lutero Un DestinoDocumento12 páginasLucien Febvre Martín Lutero Un Destinomariosvaldofdez100% (1)
- Historia y Representaciones SocialesDocumento36 páginasHistoria y Representaciones Socialesdelamora_cuevasAún no hay calificaciones
- La Renovacion de La Ultraderecha EspanolaDocumento26 páginasLa Renovacion de La Ultraderecha EspanolaportbarAún no hay calificaciones
- VITALE Luis - Historia Social Comparada de Los Pueblos de America Latina (2.1)Documento109 páginasVITALE Luis - Historia Social Comparada de Los Pueblos de America Latina (2.1)EDisPAL100% (1)
- Paz Colombia Fidel Castro Libro CompletoDocumento22 páginasPaz Colombia Fidel Castro Libro CompletoFernanda Alina100% (1)
- Las Farc 1982-1994Documento71 páginasLas Farc 1982-1994Jorge Andrés Cortés MolinaAún no hay calificaciones
- Biblioteca Impresos Raros Americanos Revolutions de L Amerique Espagnole Manuel Palacio Fajardo Paris 1819 Montevideo 1964Documento333 páginasBiblioteca Impresos Raros Americanos Revolutions de L Amerique Espagnole Manuel Palacio Fajardo Paris 1819 Montevideo 1964Pablo ThomassetAún no hay calificaciones
- Fantasías Masculinas. El Teatro y Los Discursos Autoritarios de La GuerraDocumento10 páginasFantasías Masculinas. El Teatro y Los Discursos Autoritarios de La GuerraLeonardo FernándezAún no hay calificaciones
- Wills Los Tres Nudos de La Guerra ColombianaDocumento45 páginasWills Los Tres Nudos de La Guerra ColombianaDIANA CAROLINA ESPEJO PEREZAún no hay calificaciones
- 03 - Fradkin PDFDocumento21 páginas03 - Fradkin PDFPilmayquen100% (1)
- Industrializacion en Bogota:1830-1930Documento23 páginasIndustrializacion en Bogota:1830-1930Elber Enrique Berdugo Cotera0% (1)
- Wallerstein - Las Lecciones de Los Años 80Documento12 páginasWallerstein - Las Lecciones de Los Años 80David GarciaAún no hay calificaciones
- 037 Hungria 1956 PDFDocumento32 páginas037 Hungria 1956 PDFFran KitsuneAún no hay calificaciones
- REVOLUCIONES Y CONFLICTOS INTERNACIONALES EN EL CARIBE (1789-1854) - Por José L. - FRANCO PDFDocumento482 páginasREVOLUCIONES Y CONFLICTOS INTERNACIONALES EN EL CARIBE (1789-1854) - Por José L. - FRANCO PDFElic Fernandez CarreraAún no hay calificaciones
- Rebelion y Masacre en El Pulgarcito de AmericaDocumento17 páginasRebelion y Masacre en El Pulgarcito de AmericasoylentgreenAún no hay calificaciones
- Katerina Nasioka. 2017. Ciudades en Insurrección. Oaxaca 2006/atenas 2008. Cátedra Interinstitucional Universidad de Guadalajara-CIESAS-Jorge AlonsoDocumento264 páginasKaterina Nasioka. 2017. Ciudades en Insurrección. Oaxaca 2006/atenas 2008. Cátedra Interinstitucional Universidad de Guadalajara-CIESAS-Jorge AlonsoKaterina Nasioka100% (1)
- Nuestra Historia, Nº 2 PDFDocumento254 páginasNuestra Historia, Nº 2 PDFRené Eduardo Cerda InostrozaAún no hay calificaciones
- La Herencia Social Del AjusteDocumento54 páginasLa Herencia Social Del AjusteMa SolAún no hay calificaciones
- El Anarquismo en Cuba, de Frank FernándezDocumento87 páginasEl Anarquismo en Cuba, de Frank FernándezanarquiahumanaAún no hay calificaciones
- Portugal: ¿La Revolución Imposible? Por Phil MailerDocumento442 páginasPortugal: ¿La Revolución Imposible? Por Phil MailerescanifoAún no hay calificaciones
- Miranda y Las RevolucionesDocumento141 páginasMiranda y Las Revolucioneseglee benitez100% (1)
- La Revolución cubana en nuestra América: El Internacionalismo anónimoDe EverandLa Revolución cubana en nuestra América: El Internacionalismo anónimoAún no hay calificaciones
- Grandes visiones de la historia: de De Civitate Dei a Study of HistoryDe EverandGrandes visiones de la historia: de De Civitate Dei a Study of HistoryAún no hay calificaciones
- Revista Los Libros #24Documento13 páginasRevista Los Libros #24lucas786Aún no hay calificaciones
- La Nueva Guerra Fría - Dossier El Diplo PDFDocumento44 páginasLa Nueva Guerra Fría - Dossier El Diplo PDFAilenBaldaAún no hay calificaciones
- Miradas Al Sur (Argentina) # 259Documento48 páginasMiradas Al Sur (Argentina) # 259caligari70Aún no hay calificaciones
- BÚSQUEDA 3 de Febrero de 2011Documento13 páginasBÚSQUEDA 3 de Febrero de 2011muerto_elAún no hay calificaciones
- Informe Minera Aratirí - InterpelaciónDocumento18 páginasInforme Minera Aratirí - InterpelaciónAlberto CabreraAún no hay calificaciones
- ARATIRÍ Fernando EtcheversDocumento9 páginasARATIRÍ Fernando Etcheversmuerto_elAún no hay calificaciones
- Repiteco de Salpicón y Cartas Con JuanjulioDocumento417 páginasRepiteco de Salpicón y Cartas Con Juanjuliomuerto_elAún no hay calificaciones
- Aratirí Por Por Ricardo MeerhoffDocumento9 páginasAratirí Por Por Ricardo Meerhoffmuerto_elAún no hay calificaciones
- Balardini Oberlin SobredoDocumento23 páginasBalardini Oberlin SobredomipalosaAún no hay calificaciones
- Lesa Humanidad ADJDocumento163 páginasLesa Humanidad ADJmuerto_elAún no hay calificaciones
- Lista de Los Principales TorturadoresDocumento5 páginasLista de Los Principales Torturadoresmuerto_elAún no hay calificaciones
- PLANTILLA GUIA DIDÁCTICA de Primero MedioDocumento6 páginasPLANTILLA GUIA DIDÁCTICA de Primero MedioAyalen RiquelmeAún no hay calificaciones
- Socialismo de EstadoDocumento4 páginasSocialismo de EstadoIsaac VeraAún no hay calificaciones
- La Nueva República SoviéticaDocumento3 páginasLa Nueva República SoviéticaEriicdanCAún no hay calificaciones
- Curso Historia CiudadaniaDocumento3 páginasCurso Historia CiudadaniaMauricioAún no hay calificaciones
- Origenes y Primeras Teorias Sobre Opinion Publica MonzonDocumento33 páginasOrigenes y Primeras Teorias Sobre Opinion Publica MonzonAndrea PintoAún no hay calificaciones
- La Levedad Del Ser de La Intelectualidad MarxistaDocumento19 páginasLa Levedad Del Ser de La Intelectualidad MarxistaMartín L.Aún no hay calificaciones
- La Democracia en Nuestro Continente y El Continente EuropeoDocumento1 páginaLa Democracia en Nuestro Continente y El Continente EuropeoEricka Alexandra Chero LoorAún no hay calificaciones
- Falange Española de Las JONSDocumento20 páginasFalange Española de Las JONSMaleja MedinaAún no hay calificaciones
- Sartori Teoría de La DemocraciaDocumento12 páginasSartori Teoría de La DemocraciaFlavio SanchezAún no hay calificaciones
- Quiz 9LA REVOLUCIÓN RUSA 2020Documento2 páginasQuiz 9LA REVOLUCIÓN RUSA 2020Valentina AuzaqueAún no hay calificaciones
- Linea Del Tiempo Conflicto en Sonson AntioquiaDocumento1 páginaLinea Del Tiempo Conflicto en Sonson AntioquiaLina MenesesAún no hay calificaciones
- C1 PDFDocumento191 páginasC1 PDFtobaramosAún no hay calificaciones
- Apuntes Sobre El Movimiento SocialDocumento9 páginasApuntes Sobre El Movimiento SocialJazmín MaldonadoAún no hay calificaciones
- Ejercicio Tasa de PlusvalorDocumento8 páginasEjercicio Tasa de PlusvalorEscalante Castillo Daland MatiuAún no hay calificaciones
- Examen Parcial Seminario de Movientos Sociales - Huaman Mellado DiegoDocumento2 páginasExamen Parcial Seminario de Movientos Sociales - Huaman Mellado DiegoDiego Huaman MelladoAún no hay calificaciones
- José Manuel de Los Reyes González de Prada y Álvarez de UlloaDocumento5 páginasJosé Manuel de Los Reyes González de Prada y Álvarez de UlloaSilvia EscalanteAún no hay calificaciones
- Derechos FundamentalesDocumento7 páginasDerechos FundamentalesVíctor ManuelAún no hay calificaciones
- Clase 2Documento11 páginasClase 2Rodolfo Bryan Hidalgo AriasAún no hay calificaciones
- Tríptico Absolutismo MonárquicoDocumento2 páginasTríptico Absolutismo MonárquicoPaulina OrtizAún no hay calificaciones
- Cuestionario de La Película, La Ola.Documento2 páginasCuestionario de La Película, La Ola.Roberto ArguelloAún no hay calificaciones
- Luciano Gruppi - El Concepto de Hegemonía en GramsciDocumento191 páginasLuciano Gruppi - El Concepto de Hegemonía en Gramscigramsciategui60% (10)
- Practica 3Documento2 páginasPractica 3Rebeca AlamillaAún no hay calificaciones
- A Plena VozDocumento151 páginasA Plena VozEl GrissuAún no hay calificaciones
- SUTEP, Un Poco de HistoriaDocumento2 páginasSUTEP, Un Poco de HistorialuisAún no hay calificaciones
- 2 Ano DPCC Tema N 14-La DemocraciaDocumento3 páginas2 Ano DPCC Tema N 14-La DemocraciayoongiAún no hay calificaciones
- Mazzeo. Democracia Contra DemocraciaDocumento100 páginasMazzeo. Democracia Contra DemocraciaigodoorsAún no hay calificaciones
- 2.-Liberalismoynacionalismo 769813Documento14 páginas2.-Liberalismoynacionalismo 769813rhernandezg121Aún no hay calificaciones