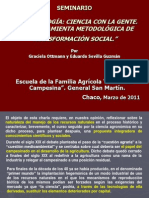Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Cómo Hacer Que Funcione La Declaración
Cómo Hacer Que Funcione La Declaración
Cargado por
ursaminorisalfaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Cómo Hacer Que Funcione La Declaración
Cómo Hacer Que Funcione La Declaración
Cargado por
ursaminorisalfaCopyright:
Formatos disponibles
Texto de prxima publicacin en el libro colectivo Cmo hacer que funcione la Declaracin, 2009, Copenhagen, IWGIA.
Cmo hacer que funcione la Declaracin
Rodolfo Stavenhagen Despus de ms de veinte aos de negociaciones diplomticas, mucho cabildeo en los pasillos del poder, luchas internas entre las organizaciones de la sociedad civil, muchos dolores de cabeza y tambin de corazn, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclam solemnemente la Declaracin de los Derechos de los Pueblos Indgenas (la Declaracin) en septiembre de 2007. Esta resolucin supone un gran paso adelante en la consolidacin de la estructura internacional de derechos humanos que las Naciones Unidas han ido esforzadamente construyendo durante los ltimos sesenta aos. Solo durante el siglo XX se ha ido reconociendo progresivamente a los pueblos indgenas como ciudadanos de sus pases respectivos y se han ido eliminando muchas de las restricciones y limitaciones que quedaban para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades. Las desigualdades estructurales que llevaron histricamente a la enajenacin de sus derechos y dignidad humanos estn profundamente enraizadas en la sociedad contempornea, a pesar de las recientes reformas legales en muchos pases, y sus efectos siguen existiendo y determinando las vidas de los pueblos indgenas. En el prembulo de la Declaracin, la Asamblea General expresa su preocupacin por el hecho de que los pueblos indgenas hayan sufrido injusticias histricas como resultado, entre otras cosas, de la colonizacin y enajenacin de sus tierras, territorios y recursos, impidindoles ejercer, en particular, su derecho al desarrollo de conformidad con sus propias necesidades e intereses. Tambin reconoce la urgente necesidad de respetar y promover los derechos inherentes de los pueblos indgenas derivados de sus estructuras polticas, econmicas y sociales y de sus culturas, tradiciones espirituales, historias y filosofas, especialmente sus derechos sobre sus tierras, territorios y recursos. Considerando los patrones persistentes de exclusin poltica, marginacin social, explotacin econmica y discriminacin cultural que los pueblos indgenas sufrieron durante la poca de la construccin de los estados nacionales, es notable que, a comienzo de los aos 80 del siglo XX, varios estados adoptaran reformas legales que, por primera vez, incorporaban a los pueblos indgenas en sus estructuras constitucionales. El nuevo multiculturalismo y las Naciones Unidas Numerosos pases se reconocen ahora como multiculturales o multitnicos; se ha decidido que las culturas y lenguajes indgenas merecen respeto y proteccin estatal, se ha dado personera jurdica a las comunidades indgenas, en algunos casos se han reconocido sus tierras y territorios y, a veces, se ha admitido que los pueblos indgenas son titulares individuales y colectivos de derechos especficos. Al mismo tiempo, estas reformas han pormenorizado las responsabilidades y obligaciones de los estados en relacin, entre otras
2 cosas, con la preservacin de las tierras y territorios indgenas, la educacin multicultural e intercultural, el respeto hacia las costumbres, la organizacin social y las formas de gobernanza tradicionales y se ha prestado especial atencin a las necesidades sociales de las comunidades indgenas, por ejemplo, en el campo de la prestacin de servicios sanitarios. En algunos casos, los derechos especficos de los pueblos indgenas han sido consagrados en la constitucin nacional o en la legislacin fundamental. El progreso as conseguido en muchos pases en el ltimo cuarto de siglo ms o menos se debe a varios factores, incluidas las luchas de los pueblos indgenas y sus organizaciones, la democratizacin de las polticas nacionales y la creciente relevancia de los instrumentos internacionales de derechos humanos en la construccin de sociedades ms abiertas, inclusivas y justas. Los pueblos indgenas se han vuelto ms visibles no solo social y culturalmente sino que tambin estn en proceso de convertirse en actores polticos reconocidos en varios pases. A pesar de estos logros, persisten todava grandes brechas entre la ley y la prctica. No solo hay contradicciones en las leyes mismas, lo que hace extraordinariamente compleja y difcil su aplicacin, sino que adems podemos detectar una brecha creciente entre el marco legal y las polticas pblicas. Como consecuencia, con pocas excepciones, la nueva legislacin no se aplica, de hecho, como debera. No es sorprendente que las organizaciones indgenas estn cada vez ms decepcionadas y a menudo muestren su frustracin en acciones directas, como las protestas callejeras, las sentadas, las ocupaciones de tierras y similares. Adems, la evidencia disponible sugiere que, en trminos de indicadores de desarrollo y nivel de vida (como el ndice de Desarrollo Humano de la ONU y otros parmetros parecidos), los pueblos indgenas se encuentran siempre por debajo de las medias nacionales y por detrs de otros sectores ms privilegiados de la sociedad. Desde la creacin del mandato sobre los derechos humanos y libertades fundamentales de los indgenas por la Comisin de Derechos Humanos de la ONU en 2001, el Relator Especial ha proporcionado a la Comisin (ahora al Consejo de Derechos Humanos) datos sobre muchos pases que demuestran que este es el caso.1 En los aos 80, incluso mientras se iban convirtiendo en cada vez ms organizadas y militantes en sus propios pases, algunas organizaciones de los pueblos indgenas fueron capaces de enviar delegaciones a las Naciones Unidas para cabildear por su causa dentro del marco de los mecanismos de derechos humanos que iba tejiendo, poco a poco, la Comisin de Derechos Humanos. Con el apoyo de algunas organizaciones no gubernamentales internacionales y de agencias donantes, se reunan en el Grupo de Trabajo sobre Poblaciones Indgenas (el GTPI) con otros colegas de otros lugares del mundo y con representantes diplomticos de los estados miembros, y juntos comenzaron a forjar los primeros proyectos de la Declaracin de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indgenas.2 Los debates de la sesin anual del GTPI estaban abiertos a la participacin de los indgenas, para sorpresa e incomodidad de la elite diplomtica tradicional que asiste a ese tipo de reuniones. Por primera vez, las Naciones Unidas abran las puertas de sus salas de reuniones a los indios del continente americano, a los aborgenes de Australia, a los inuit y sami del rtico, a los tribales del sudeste asitico, a los nativos de las islas del Pacfico, a los san, los pigmeos y los pastores nmadas de frica. Las sesiones del Grupo de Trabajo, que se prolongaron durante ms de veinte aos, se convirtieron pronto en algo parecido a audiencias pblicas que tenan una gran cobertura meditica internacional y que ayudaron a
3 sensibilizar a la opinin pblica sobre las demandas de los pueblos indgenas en todo el mundo. Al final, el Consejo de Derechos Humanos adopt el proyecto de Declaracin sobre los Derechos de los Pueblos Indgenas en junio de 2006 y lo transmiti para su adopcin a la Asamblea General, el ms alto organismo de las Naciones Unidas, que la proclam el 13 de septiembre de 2007.3 Como todos los dems instrumentos de derechos humanos, la Declaracin es el resultado de debates ideolgicos, negociaciones diplomticas, geopoltica, intereses de diversos grupos y relaciones personales. Debe examinarse en el contexto ms amplio del que emergi y en conexin con las polmicas geopolticas que han caracterizado los debates de derechos humanos de las Naciones Unidas desde sus inicios. Aunque algunos representantes indgenas implicados en el proceso de negociacin a distintos niveles insistieron en un texto ms fuerte, y algunos estados no queran en absoluto una declaracin, otros representantes gubernamentales habran preferido una declaracin ms dbil y ms tradicional, en la lnea de la Declaracin sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a las Minoras Nacionales o tnicas, Religiosas y Lingsticas de 1992. La disputa entre los maximalistas y los minimalistas contina hasta hoy en da. Lo que ahora tenemos es seguramente una novedad en los anales de los derechos humanos de las Naciones Unidas, debido a que los estados que adoptaron la Declaracin tuvieron en cuenta las necesidades, argumentos y deseos de un grupo de pueblos muy ruidoso, asertivo y organizado, que haba estado exigiendo el reconocimiento de sus identidades y derechos durante varias generaciones tanto en nivel nacional como en el internacional.4 Ms an, la Declaracin distingue claramente entre los derechos individuales que las personas indgenas comparten con otras personas de acuerdo con la Carta de Derechos de las Naciones Unidas, y los derechos especficos que disfrutan los pueblos indgenas colectivamente como resultado de sus identidades indgenas. Aunque los mecanismos para la proteccin efectiva de los derechos de los pueblos indgenas son an pocos y dbiles en el sistema de las Naciones Unidas, la Declaracin ha abierto la puerta a los pueblos indgenas como nuevos ciudadanos del mundo. El desafo: cmo hacer que funcione la Declaracin? Ciertamente la Declaracin sobre los Derechos de los Pueblos indgenas no establece de hecho ningn nuevo derecho o libertad que no existiera ya en otros instrumentos de derechos humanos de la ONU, pero clarifica cmo estos derechos deben relacionarse con las condiciones especficas de pueblos indgenas. Dadas las circunstancias histricas bajo las que los derechos humanos indgenas han sido violados o ignorados durante tanto tiempo en tantos pases, la Declaracin no solo es una declaracin de reparacin a los pueblos indgenas muy esperada sino que debe tambin ser considerada como un mapa de accin para las polticas de derechos humanos que deben emprender los gobiernos, la sociedad civil y los propios pueblos indgenas si realmente se quiere garantizar, respetar y proteger sus derechos. El desafo al que ahora nos enfrentamos es el de cmo hacer que la Declaracin funcione. La adopcin de la Declaracin marca el fin de un ciclo de gran importancia histrica, aunque supone el inicio, al mismo tiempo, de un nuevo ciclo relativo a su aplicacin. Si la larga lucha de los pueblos indgenas por sus derechos ayuda a explicar los antecedentes de la Declaracin, la siguiente etapa se ver determinada por cmo la Declaracin se relaciona con otra legislacin internacional sobre derechos humanos y, lo
4 que es ms importante, en qu modo se aplicar en el nivel nacional. Una primera preocupacin es el hecho de que los gobiernos no consideran la Declaracin como legalmente vinculante porque no es un convenio internacional que requiera ratificacin. Muchos indgenas y activistas de derechos humanos se preguntan para qu sirve una Declaracin si no es legalmente vinculante y, por tanto, no producir resultados jurdicos duros. De manera similar, los funcionarios del estado pueden considerar que el apoyo a la Declaracin es ciertamente un gesto de buena voluntad, pero que no conlleva ninguna obligacin real para su gobierno, menos incluso para aquellos estados que no se molestaron en apoyarla o que de hecho votaron contra ella en la Asamblea General (Australia, Canad, Nueva Zelanda, Estados Unidos). En el mejor de los casos, la Declaracin se considera derecho blando, que puede ignorarse a voluntad ya que no incluye mecanismos de cumplimiento. Este debate ha abierto un nuevo espacio para la enrgica actuacin de quienes creen que la Declaracin representa un importante paso hacia adelante en la promocin y proteccin de los derechos humanos. Por un lado, existe la oportunidad, incluso la necesidad, de comenzar a trabajar en un futuro convenio sobre los derechos de los pueblos indgenas. Esta ha sido la estrategia en las Naciones Unidas con anterioridad: la Declaracin Universal de los Derechos Humanos (1948) fue seguido de los dos pactos internacionales de derechos humanos veinte aos despus (1966) y estos no entraron en vigor hasta 1976. Algo muy similar ha sucedido con otras declaraciones y pactos (mujeres, nios, discriminacin racial), aunque el periodo de espera en estos casos fue ms breve. Aunque varias organizaciones indgenas y de derechos humanos apoyan esta ruta, otros son ms escpticos y piensa que, dada la polmica naturaleza de los derechos indgenas, es poco probable que se produzca una convencin de la ONU sobre el tema, ni a corto ni a largo plazo. Sealan tambin el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos indgenas y tribales, que hasta ahora solo ha sido ratificado por 20 estados. Por ello estn buscando otras estrategias ms efectivas. El ms fuerte argumento a favor de la Declaracin es que fue adoptada por una aplastante mayora de 143 estados, de todas las regiones del mundo, y que como instrumento universal de derechos humanos, obliga moral y polticamente a todos los estados miembros de la ONU a la plena aplicacin de su contenido. Igual que la Declaracin Universal de los Derechos Humanos se ha convertido en derecho internacional consuetudinario, tambin la Declaracin de Derechos Indgenas puede convertirse en derecho consuetudinario con el tiempo, si como parece posible y probable la jurisprudencia y la prctica nacional, regional e internacional pueden empujarse en la direccin adecuada. Como sucede con un buen vino, aunque solo si dan las condiciones ambientales favorables, el paso del tiempo puede mejorar la Declaracin. Uno de los prrafos del prembulo de la Declaracin reconoce que la situacin de los pueblos indgenas vara segn las regiones y los pases y que se debe tener en cuenta la significacin de las particularidades nacionales y regionales y de las diversas tradiciones histricas y culturales. Aunque algunos observadores pueden aducir que la intencin de este prrafo es disminuir la universalidad de los derechos establecidos en la Declaracin, una interpretacin ms constructiva nos llevara a la conclusin de que es precisamente en los niveles nacionales y regionales donde los derechos de la Declaracin deben aplicarse. Y esto requiere interpretar cada derecho dentro de un contexto particular que puede ser nacional o regional. Por ejemplo, el derecho poltico al voto se ejercer, en una forma, a travs de las urnas, cuando los partidos polticos inscritos compiten en elecciones y, de otra
5 forma, cuando una asamblea de una aldea nombra a sus representantes por consenso. Ambos son procedimientos igualmente vlidos siempre que se respete la voluntad libremente expresada por los implicados. El modo de aplicar el derecho poltico al voto en diferentes contextos exige una gestin institucional cuidadosa en cada situacin y la evaluacin de las alternativas disponibles. De ah el Artculo 18 de Declaracin: Los pueblos indgenas tienen derecho a participar en la adopcin de decisiones en las cuestiones que afecten a sus derechos, por conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propios procedimientos, as como a mantener y desarrollar sus propias instituciones de adopcin de decisiones. Otro ejemplo, en el rea de los derechos econmicos, sociales y culturales, puede referirse a los Artculos 23 y 32, que sealan que los pueblos indgenas tienen el derecho a determinar y desarrollar sus prioridades y estrategias para ejercer su derecho al desarrollo y para desarrollar y utilizar sus tierras o territorios y otros recursos. Este importante derecho no puede ser simplemente aplicado mecnicamente en cualquier circunstancia. Se refiere, de hecho, a dos derechos encadenados, el derecho al desarrollo tal como se define en otros instrumentos de la ONU y el derecho de los pueblos indgenas a determinar y desarrollar prioridades y estrategias para ejercer mejor ese derecho, especialmente en relacin con sus tierras, territorios y recursos. En este caso ser necesario utilizar diferentes instrumentos de las ciencias sociales para encontrar las respuestas adecuadas a una mirada de problemas que supone el establecimiento de prioridades, la construccin y aplicacin de estrategias, la conceptualizacin de desarrollo, la eleccin de objetivos, la medida y evaluacin de procesos y resultados, por no hablar de la definicin de tierras, territorios y recursos. El enfoque sobre estos complejos asuntos variar segn la regin y el pas. Los estados deben consultar y cooperar de buena fe con los pueblos indgenas implicados Artculo 32 a travs de sus propias instituciones representativas con el fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado antes de la aprobacin de cualquier proyecto que afecte sus tierras o territorios y otros recursos. Asumiendo de que todas las autoridades gubernamentales en cualquier lugar tienen la misma buen fe, estas cuestiones se convierten en enormemente complicadas en la prctica. Recib muchas quejas, en mi desempeo como Relator Especial, en relacin con supuestas consultas llevadas a cabo por funcionarios cuya buena fe se pona en duda. En otros casos, los miembros de una comunidad indgena dada pueden estar divididos sobre el tema que se les plantea, y el ejercicio del derecho al que se refiere el Artculo 32 acaba siendo una parte de una negociacin poltica ms amplia o quiz termina en punto muerto. En este caso, como en otros temas, los derechos de la Declaracin pueden considerarse un marco de referencia, un punto de partida que lleve tal vez, entre otras cosas, a nuevas leyes, a un tipo de prctica jurdica diferente, a la construccin institucional y tambin, siempre que sea necesario, a una cultura poltica diferente (de autoritaria a democrtica, de tecnocrtica a participativa). Cada uno de los artculos de la Declaracin debe ser analizado no solo en trminos de sus orgenes y procedencia o solamente en trminos de su encaje en la estructura general del edificio de derechos de la ONU, sino especialmente en relacin con sus posibilidades como cimiento sobre el que pueda construirse una nueva relacin entre los pueblos indgenas y los estados. Adems de metodologa y capacidad, se requiere imaginacin y voluntad. La Declaracin debe ser blandida por los pueblos indgenas y sus defensores en el gobierno y la sociedad civil como un instrumento para perseguir y lograr sus derechos.
6 La Declaracin proporciona una oportunidad para vincular los niveles global y local en un proceso de glocalization. Al comienzo de este ciclo histrico, muchos de los que llegaron a las Naciones Unidas para contribuir a los debates alrededor del proyecto de Declaracin seguan la norma de pensar localmente y actuar globalmente. Actualmente se puede dar la vuelta a esta norma para pensar globalmente (la Declaracin) y actuar localmente (el proceso de aplicacin). De hecho, parece que el principal obstculo para el pleno funcionamiento de los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas (declaraciones, tratados, rganos de los tratados, resoluciones, etc.) es su falta de aplicacin efectiva y la falta de mecanismos que obliguen a su cumplimiento. Cuando las declaraciones de derechos humanos van seguidas por una convencin, sus posibilidades de ser aplicadas efectivamente pueden aumentar ligeramente, pero, bsicamente, la cuestin tiene que ver con procesos polticos en el nivel nacional y local. En estos momentos, la Declaracin tiene suficiente peso para que los intentos serios de obligar a su aplicacin en el nivel nacional puedan producir resultados a corto plazo, pero esto variar mucho, seguramente, segn los casos. A los dos meses de su adopcin en la ONU, el congreso nacional de Bolivia ha votado la incorporacin de la Declaracin en la legislacin nacional, pero el gobierno reconoce que, para hacerla efectiva, se necesitar legislacin secundaria complementaria. La Corte Suprema de Belice ha citado la Declaracin en apoyo de su sentencia a favor de una comunidad indgena implicada en una demanda de tierras.5 En junio de 2008, el parlamento japons vot unnimemente a favor del reconocimiento de los ainu como pueblo indgena y pidi al gobierno que tomara como referencia la Declaracin y que diera pasos sustantivos para apoyar las polticas ainu.6 El 8 de abril de 2008, la Casa de los Comunes de Canad adopt una mocin sealando que el gobierno (que haba votado contra la Declaracin) deba apoyar la Declaracin de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indgenas segn haba sido adoptada por la Asamblea General e instrua al Parlamento y al Gobierno de Canad para la aplicacin plena de las normas contenidas en ella. Pero el impacto potencial de la Declaracin tambin est siendo reconocido por aquellos cuyos intereses pueden verse afectados por su aplicacin. Un prominente y poderoso miembro del Congreso brasileo propuso que el Gobierno retirase su firma de la Declaracin porque era contrario al inters nacional de Brasil el haber votado a favor de su adopcin en la Asamblea General. Se sigue dibujando el orden de batalla alrededor de la Declaracin, como se ha hecho durante tanto tiempo. Lo peor que podra sucederle ahora a la Declaracin, en mi opinin, es que fuera ignorada incluso por los gobiernos que han puesto en ella su firma. Y esto solo puede evitarse con las estrategias adecuadas para su aplicacin en los niveles nacionales y locales y con el apoyo a la misma en el nivel internacional. Dentro del propio sistema de la ONU se ha presentado otra oportunidad para la aplicacin de la Declaracin. El prembulo seala con claridad que esta Declaracin es un importante paso adelante en el reconocimiento, promocin y proteccin de los derechos y libertades de los pueblos indgenas y en el desarrollo de las actividades relevantes del sistema de las Naciones Unidas en este campo, y que la ONU tiene un papel importante y sostenido que jugar en la promocin y proteccin de los derechos de los pueblos indgenas. La primera responsabilidad recae sobre la estructura de derechos humanos, el Consejo de Derechos Humanos, los rganos de los tratados, las comisiones, subcomisiones y grupos de expertos, el ECOSOC, la Tercera Comisin de la Asamblea General, que no deberan retirarse y pensar que ya han hecho su trabajo. El Relator Especial sobre los derechos humanos de los indgenas recibi la instruccin del Consejo de Derechos Humanos de
7 promover la Declaracin, lo que significa que el mandato tiene que trabajar con los gobiernos y otros actores relevantes sobre las mejores estrategias para promover la aplicacin de la Declaracin.7 En su Resolucin 6/36 de diciembre de 2007, el Consejo decidi establecer un mecanismo subsidiario de expertos que proporcione al Consejo asesora temtica especializada sobre los derechos de los pueblos indgenas, de la manera y forma solicitadas por el Consejo. Es de esperar que este nuevo mecanismo construya sobre el trabajo del antiguo GTPI y desarrolle modos y medios para promover y aplicar la Declaracin. La responsabilidad siguiente recae en la estructura de la Secretara, el la que los diferentes departamentos y unidades, especialmente dentro de las cuestiones econmicas, sociales y culturales, pueden generar numerosas actividades relativas a los principios establecidos en la Declaracin. De hecho, la Declaracin exige que las Naciones Unidas, sus rganos, incluido el Foro Permanente para las Cuestiones Indgenas, y los organismos especializados, en particular a nivel local, as como los Estados, promovern el respeto y la plena aplicacin de las disposiciones de la presente Declaracin y velarn por la eficacia de la presente Declaracin. Esta es una tarea de gran envergadura que exige el compromiso pleno de la Secretara a todos los niveles, incluido el campo de la cooperacin tcnica, en el que los equipos en los pases del PNUD tienen una especial responsabilidad. En el nivel de los equipos pas, las organizaciones nacionales e internacionales de la sociedad civil han demostrado ser extremadamente tiles para apoyar una agenda slida de derechos humanos para los pueblos indgenas. La Declaracin puede ahora servir como un punto de referencia para mejorar la coordinacin entre las numerosas agencias de la ONU y organizaciones no gubernamentales y para promover el apoyo de las agencias donantes internacionales cuando sea necesario. La Asamblea General ha hecho un importante llamado a las agencias especializadas de la ONU, muchas de las cuales, a lo largo de los aos, han desarrollado sus propios programas en apoyo de los derechos de los pueblos indgenas (con especial nfasis en las mujeres e infancia indgenas). Pero mucho ms se puede y se debe hacer, especialmente ahora con la Declaracin como mxima autoridad legislativa, para empujar a las agencias especializadas a hacer ms en la promocin y proteccin de los derechos de los pueblos indgenas. En los ltimos aos, la ONU ha adoptado un enfoque de derechos humanos sobre el desarrollo, reconociendo que no puede haber un desarrollo real si se excluyen los derechos humanos de las poblaciones meta. Este es ciertamente el caso de los pueblos indgenas, que a menudo son objeto de programas especficos en los que las distintas agencias especializadas de la ONU pueden tener un papel importante. Cmo deberan aplicarse los derechos? La Declaracin de la ONU est vinculada, por un lado, a la emergencia de movimientos sociales y polticos indgenas en todo el mundo en la segunda mitad del siglo XX y, por otro, al debate cada vez ms amplio en la comunidad internacional en relacin con los derechos civiles, polticos, econmicos, sociales y culturales. Aunque se ha escrito mucho sobre estos temas, quedan muchas cuestiones sin resolver a las que responde la nueva Declaracin. En la bibliografa sobre los derechos de los pueblos indgenas podemos identificar varias perspectivas que estaban claramente presentes en el proceso que llev a la adopcin
8 de la Declaracin y que se han convertido en cuestiones importantes de preocupacin en varios pases. La primera perspectiva se enraza en la tradicin clsica de los derechos humanos universales individuales. El prembulo de la Declaracin afirma que las personas indgenas tienen derecho sin discriminacin a todos los derechos humanos reconocidos en el derecho internacional. Sobre esta base, mucha gente y muchos gobiernos han preguntado por qu era necesaria una declaracin especfica sobre los pueblos indgenas si, de hecho, tienen los mismos derechos que los dems.8 Una respuesta a esa pregunta es la amplia evidencia que muestra que los derechos humanos universales de los pueblos indgenas no se respetan plena o realmente en muchas circunstancias. Pas siete aos (de 2001 a 2008) documentando las violaciones de derechos humanos de los pueblos indgenas en distintos lugares del mundo para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Mientras que sus reivindicaciones son generalmente reconocidas, la extendida idea de que se pueden resolver simplemente mejorando los mecanismos existentes de aplicacin, es menos que satisfactoria. Se espera que los estados desplieguen mayores esfuerzos para cumplir con todos los derechos humanos, mientras que la sociedad civil y otros mecanismos internacionales de proteccin (como los comits de derechos humanos y otros rganos de supervisin) deben hacerse ms eficaces para que los estados deban rendir cuentas al respecto. Pero el hecho es que los indgenas continan sufriendo un grave dficit de derechos humanos. No disfrutan, en la prctica, de todos sus derechos civiles, polticos, econmicos, sociales y culturales, en la misma medida que otros miembros de la sociedad. He proporcionado pruebas de esto al Consejo de Derechos Humanos en mis once informes de visitas a pases.9 As que el diferente grado de cumplimiento con el discurso de los derechos humanos seala, desde le principio, una situacin de desigualdad entre los pueblos indgenas y no indgenas que resulta de una patrn de acceso diferente y desigual a estos derechos. Si bien la ineficacia de los mecanismos de aplicacin de los derechos humanos es, sin duda, un factor que explica esta situacin, otros factores son la inadecuacin de las polticas de derechos humanos, los obstculos con los que se encuentran los pueblos indgenas cuando quieren ejercer sus derechos y las diversas formas de discriminacin que siguen sufriendo en todo el mundo. En muchos pases, las autoridades pblicas son bien conscientes de estos problemas, aunque tienden a negar ciertos aspectos. Y, sin embargo, incluso cuando existe esa conciencia, las acciones de reparacin no existen, son insuficientes o llegan demasiado tarde. Una respuesta general a toda esta situacin es la creencia de que mejorar los mecanismos de proteccin de los derechos humanos har el milagro. Pero, de hecho, el impulso para mejorar los mecanismos de proteccin de los derechos humanos puede implicar toda suerte de acciones diferentes y es ms fcil decirlo que hacerlo. Pueden encontrarse muchos obstculos en el intento de mejorar los mecanismos de proteccin de los derechos humanos, como la inercia de los sistemas burocrticos, particularmente el judicial, en los que la atencin a las necesidades especficas de los pueblos indgenas no tiene normalmente la prioridad ms alta. Una institucin extrajudicial que, al menos en algunos pases, ha sido cada vez ms requerida para que se ocupase de los derechos indgenas es la defensora pblica de proteccin de los derechos humanos u ombudsman. Con frecuencia, las instituciones nacionales de derechos humanos tienen poco personal y carecen de las necesarias capacidades para proporcionar proteccin a los indgenas: por regla general sus prioridades son otras. Pero an ms grave es la extendida prctica de la corrupcin en las sociedades
9 pobres con grandes desigualdades. Los pueblos indgenas son a menudo las vctimas de la corrupcin y a veces se convierten tambin en socios de la misma. A menos que desentraemos la maquinaria necesaria para la mejora de los mecanismos de derechos humanos, esto seguir siendo un mensaje vaco. Esa maquinaria tiene que ver con las estructuras institucionales, los sistemas legales y las relaciones de poder existentes, que a su vez se relacionan con el sistema social en su conjunto, en el que los pueblos indgenas son, para empezar, las vctimas histricas de las violaciones de derechos. Mejorar el acceso a los tribunales, establecer una oficina de defensora que preste especial atencin a los pueblos indgenas, crear agencias especiales de supervisin, adoptar medidas de regulacin y nueva legislacin pueden ser todas medidas encaminadas en la direccin correcta pero, a menos que se trate directamente de los temas centrales, el progreso ser, en el mejor de los casos, lento. Si los mecanismos clsicos de proteccin de los derechos humanos (acceso igual a los tribunales, justicia imparcial, defensora eficiente) no han funcionado o, al menos, no funcionaron bien para los pueblos indgenas, entonces debemos buscar otras causas para la desigualdad que no son formalmente institucionales sino que estn ms profundamente enraizadas en la historia y las estructuras sociales de la sociedad nacional. La causa subyacente en este caso es el racismo tnico y la discriminacin contra los pueblos indgenas, que son fenmenos multidimensionales que hay que enfrentar a distintos niveles. Afectan no solo a las expresiones subjetivas de prejuicio sino tambin a la discriminacin institucional, como cuando las agencias de servicios sociales se disean de tal manera que prestan servicios a ciertos sectores de la poblacin y excluyen, total o parcialmente, a las comunidades indgenas o les prestan servicios de menor calidad. Estas desigualdades han sido ampliamente documentadas en mis informes de visitas a los pases que demuestran, basndose en gran parte en los indicadores y estadsticas nacionales, que los pueblos indgenas son vctimas de la discriminacin en la distribucin de bienes socialmente valorados, servicios sociales generales necesarios para mantener o mejorar los niveles adecuados de vida en salud, educacin, vivienda, ocio, medio ambiente, beneficios, empleo, ingresos, etc. Los estudios del Banco Mundial muestran que la discriminacin institucional contra los pueblos indgenas en algunos pases de Amrica Latina no ha cambiado mucho en los ltimos diez aos.10 La importancia de informacin cuantitativa adecuada y de indicadores fiables no puede minimizarse, porque son necesarios para formular las polticas pblicas apropiadas y llegar a las poblaciones ms necesitadas. Es sorprendente que en la mayora de los pases no exista informacin disponible sobre los pueblos indgenas. Suelen estar agrupados en una categora general de los pobres o las comunidades aisladas o el sector rural o el menor percentil de una escala de ingresos, una prctica que tiende a ignorar las especificidades culturales de los pueblos indgenas y simplemente los sita en relacin con las medias nacionales o regionales, las medianas o los mnimos. Es increble que poca informacin poseen los funcionarios pblicos en muchos pases sobre la verdadera situacin y condiciones de los pueblos indgenas. Una falta de conciencia que fcilmente tiende a inyectar un fuerte desvo anti indgena, muy a menudo por ignorancia, en el diseo, ejecucin y evaluacin de programas sociales de todos los tipos (salud, nutricin, educacin, vivienda, prestaciones y otros). No es de extraar que las organizaciones indgenas insistan en que se produzca esa informacin, que se utilice y que est pblicamente disponible para las agencias especializadas, una demanda que han hecho el Foro Permanente para las Cuestiones Indgenas de la ONU y el Relator Especial. Algunas
10 de estas agencias de la ONU han comenzado ahora a trabajar en estos temas. En vista de la importancia de los problemas, es difcil explicar por qu algunos gobiernos todava argumentan que generar esa informacin desagregada por etnia es un acto de racismo que ellos, como liberales bienintencionados que son, quisieran evitar. Creo que es justo lo opuesto: no hacerlo perpeta el racismo institucional. La discriminacin interpersonal puede atacarse a travs de medidas legales, como la ilegalizacin de las organizaciones que hacen apologa del odio y el racismo, y con campaas de comunicacin a favor de la tolerancia, el respeto por las diferencias culturales y fsicas y otras acciones. Pero la discriminacin institucional exige un gran cambio de las instituciones pblicas en trminos de objetivos, prioridades, presupuestos, administracin, capacitacin, evaluacin, informacin, coordinacin, y, por tanto, constituye un gran desafo para las polticas pblicas y para las estructuras del poder poltico de las que los pueblos indgenas suelen estar excluidos. Como consecuencia, los pueblos indgenas tienen que enfrentarse a muchos obstculos, como individuos y como colectivos, antes de poder alcanzar el mismo disfrute de todos los derechos humanos individuales universales. Esta es la razn por la que el enfoque clsico y liberal de los derechos humanos ha sido, hasta el momento, menos que satisfactorio para ellos. Esto no significa, sin embargo, que no debe continuarse con los esfuerzos para mejorar los mecanismos de proteccin de los derechos humanos para los miembros individuales de las comunidades indgenas. Por el contrario, es una tarea que se ha dejado abandonada durante mucho tiempo y que debe promoverse y consolidarse, de acuerdo con el Artculo 2 de la Declaracin que seala: Los pueblos y las personas indgenas son libres e iguales a todos los dems pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ninguna discriminacin en el ejercicio de sus derechos, en particular la fundada en su origen o identidad indgenas. Permtaseme aadir que incluso si los indgenas, como individuos, alcanzan el pleno disfrute de todos los derechos humanos individuales universales garantizados en los instrumentos internacionales de derechos humanos y en la legislacin nacional de muchos pases, algunas cuestiones bsicas de derechos humanos por las que los pueblos indgenas han estado luchando durante tantas dcadas no quedarn necesariamente resueltas. Las ideas comunes sobre la efectividad de los instrumentos internacionales de derechos humanos mantienen que los convenios de derechos humanos deben incluir los mecanismos de proteccin que permitan a las vctimas de violaciones de los derechos humanos tener una reparacin legal. En contraste, las declaraciones tienen el defecto de que no incluyen tales mecanismos y, por lo tanto, los estados no estn obligados a proporcionar reparaciones legales. En lo que se refiere a los derechos de los pueblos indgenas, puede argumentarse que la prevencin de las violaciones de derechos humanos deberan ser una cuestin de poltica pblica, tanto como de reparaciones legales existentes. Y, en este sentido, la Declaracin sobre los Derechos de los Pueblos Indgenas seala las obligaciones de proteger estos derechos que competen a los estados. Esta es la razn por la cual, en este momento, las estrategias para la promocin y consolidacin de las polticas pblicas apropiadas pueden ser tan efectivas como el recurso a las reparaciones por va judicial. Derechos individuales y colectivos Si bien es cierto que la Declaracin reafirma que las personas indgenas tienen derecho sin discriminacin a todos los derechos humanos reconocidos en el derecho internacional, los
11 pueblos indgenas poseen tambin derechos colectivos que son indispensables para su existencia, bienestar y desarrollo integral como pueblos. La principal diferencia con otros instrumentos de derechos humanos es que en este los titulares de derechos no son slo los miembros individuales de las comunidades indgenas sino la unidad colectiva, el grupo, los pueblos indgenas como sociedades, culturas y comunidades vivas. Muchas estados se han negado durante mucho tiempo a considerar a los pueblos indgenas como titulares colectivos de derechos humanos y esta es una de las razones por la que llev tanto tiempo que se aceptara la Declaracin. En la actualidad, se va convirtiendo progresivamente en una interpretacin estndar la idea de que hay ciertos derechos humanos individuales que solo pueden disfrutarse en comunidad con otros, lo que significa que a los efectos de los derechos humanos, el grupo afectado se convierte en titular de derechos como tal. Consideremos, por ejemplo, los derechos lingsticos. Estos se refieren no solo al derecho del individuo de hablar la lengua de su eleccin en su hogar sino al derecho de una comunidad lingstica a utilizar su lengua en la comunicacin pblica a todos los niveles, incluida la educacin, los medios, el mbito judicial y el gobierno. El uso de la lengua no es solo un medio de comunicacin sino un modo de vivir la propia cultura. La no discriminacin no es solo una libertad negativa (tener derecho a no ser discriminado) sino que exige un ambiente pblico e institucional favorable en el que ser diferente no sea un estigma sino un derecho y un valor. La cuestin de los derechos humanos colectivos versus los individuales es una vieja preocupacin en la ONU que se convirti en especialmente polmica en relacin con el Artculo 1 de los dos pactos internacionales de derechos humanos, que reconocen el derecho de todos los pueblos a la libre determinacin. Un estudio reciente de los derechos humanos en la ONU observa fue una de las cuestiones de derechos humanos ms controvertidas y casi torpede el pacto [...] El debate sobre la libre determinacin afect a la naturaleza y composicin de las propias Naciones Unidas y golpe en el corazn del sistema internacional.11 Esto volvi a suceder en relacin con el derecho de libre determinacin de los pueblos indgenas segn se afirma en el Artculo 3 de la Declaracin, un debate enconado que ya se poda predecir durante la elaboracin del Convenio 169 de la OIT.12 Cmo puede aplicarse el derecho de libre determinacin? En la teora y en la prctica de las Naciones Unidas, el derecho de los pueblos a la libre determinacin se ha limitado estrictamente al proceso de descolonizacin, y ha sido invocado, ms recientemente, en varios ejemplos de secesin. La Declaracin de 1960 de la Asamblea General sobre la Concesin de la Independencia a los Pases y Pueblos Coloniales rechaza [t]odo intento encaminado a quebrantar total o parcialmente la unidad nacional y la integridad territorial de un pas, y el Artculo 46 de la Declaracin deja claro que nada de lo sealado en la presente la Declaracin [...] se entender en el sentido de que autoriza o fomenta accin alguna encaminada a quebrantar o menoscabar, total o parcialmente, la integridad territorial o la unidad poltica de Estados soberanos e independientes. El Convenio 169 de la OIT incluye una aclaracin de que la utilizacin del trmino pueblos indgenas no tiene implicaciones en el derecho internacional. Como resultado de aos de negociaciones, y a pesar de la oposicin de algunos estados, la Declaracin reconoce formalmente que los pueblos indgenas tienen el derecho a la libre
12 determinacin, un derecho que la ONU no ha querido reconocer en el caso de minoras tnicas o nacionales.13 El desafo actual es renovar la utilidad del derecho de un pueblo a la libre determinacin en la era del multiculturalismo democrtico, cuando los pueblos indgenas exigen ese derecho para ellos. Los pueblos indgenas y los estados deben trabajar ahora conjuntamente en la interpretacin y aplicacin de las diversas facetas del derecho de libre determinacin en los contextos especficos de sus pases. Cmo puede este derecho, y otros derechos colectivos de la Declaracin, definirse en trminos legales, cmo sern interpretados y por quin? cmo van a aplicarse y cmo van a protegerse? Y, ms importante incluso, cmo se va a definir al titular de este derecho (un pueblo)? La ONU nunca ha definido pueblo, aunque puede en trminos generales hay acuerdo en que el derecho de libre determinacin es principalmente un derecho territorial y, en menor grado, un derecho poltico. Sobre esta polmica cuestin los pueblos indgenas han desafiado a los estados y ms de un representante estatal en la ONU ha desafiado a los pueblos indgenas. Yo me he encontrado con numerosos funcionarios pblicos en muchos pases en todo el mundo que todava niegan a los pueblos indgenas el derecho de libre determinacin, temiendo que el ejercicio de este derecho pueda conducir a movimientos separatistas o secesionistas que, presumiblemente, tendran graves consecuencias para la unidad nacional, la soberana territorial y la gobernanza democrtica. Muchos observadores de esta problemtica parecen estar de acuerdo en que, en el contexto de la Declaracin de la ONU, el derecho de libre determinacin debera interpretarse como un derecho interno, es decir, dentro del marco de un estado independiente establecido, especialmente cuando este estado es democrtico y respeta los derechos humanos. La Declaracin de la ONU vincula el derecho de libre determinacin (Artculo 3) con el ejercicio de la autonoma o el autogobierno en cuestiones relativas a asuntos internos y locales (Artculo 4). La interpretacin externa de la libre determinacin sera aplicable en el caso de secesin o separacin territorial de un estado existente, y se ha dicho muy a menudo que esto no es lo que los pueblos indgenas han estado demandando en relacin con su peticin de libre determinacin aunque, por supuesto, la libre determinacin externa no puede excluirse como una posibilidad lgica. Ahora debe prestarse especialmente atencin a las distintas formas y problemas del ejercicio de la libre determinacin interna. Dada la variedad de situaciones legales, territoriales, sociales y polticas de los pueblos indgenas en todo el mundo, el ejercicio del derecho de libre determinacin (interna) (autonoma, autogobierno) tendr que tener en cuenta estas diferencias. En los pases en los que las identidades indgenas han estado ntimamente vinculadas a territorios reconocidos (como puede ser el caso en el rea circumpolar, la cuenca amaznica o las tierras altas andinas), el derecho de libre determinacin tender a presentar ciertas caractersticas peculiares a estos medios. Otro enfoque puede adoptarse en aquellos pases que tienen una historia de tratados, o en los que se establecieron territorios legales, como reservas, para los pueblos indgenas, lo que sera el caso en Canad y los Estados Unidos. Otras perspectivas pueden ser necesarias en aquellos pases (como en Amrica Latina) que tienen una larga historia de mezcla social y cultural en las reas rurales y urbanas entre los pueblos indgenas y las poblaciones mestizas. Cules sern el mbito y niveles de los acuerdos de autonoma? Cmo se harn legal y polticamente viables? Hay muchos ejemplos exitosos en todo el mundo, pero tambin algunos fracasos.
13 En contraste con un acto de libre determinacin durante el proceso de descolonizacin, que sugiere habitualmente que ha tenido lugar un referndum en un momento dado, por ejemplo en el caso de Timor Oriental o en Namibia, el derecho de libre determinacin de los pueblos indgenas puede considerarse como un proceso en progreso continuo que debe ser ejercido diariamente y que implica una mirada de cuestiones de derechos humanos, la mayora de las cuales estn incluidos en la Declaracin. As, el Artculo 3 no se refiere a un derecho que es diferente de los dems derechos de la Declaracin sino ms bien a un principio comprehensivo general a la luz del cual debe evaluarse el ejercicio de todos los otros derechos. Veamos un ejemplo: la lucha de una comunidad indgena para preservar su territorio comunitario de la destruccin que causara un proyecto de desarrollo hidroelctrico que tiene apoyo del gobierno y financiacin internacional. El proyecto puede afectar a muchos derechos colectivos e individuales especficos de los miembros de esa comunidad y, en cada caso, pueden existir reparaciones especficas. Pero la cuestin fundamental es mayor que la suma de derechos particulares que posiblemente van a violarse. Aqu, la cuestin fundamental es el derecho colectivo y permanente de la comunidad a la libre determinacin, que engloba todos los otros derechos. Dado que los derechos no son nunca absolutos, deben encontrarse polticas adecuadas de derechos humanos para preservar el derecho de libre determinacin de la comunidad y tener en cuenta las implicaciones ms amplias del proceso de desarrollo nacional, incluidos los derechos de terceras partes, dentro de un marco de derechos humanos. Este es uno de los muchos desafos que la Declaracin nos plantea. La necesidad de polticas especficas de derechos humanos Es probable que, en los prximos aos, el centro de la atencin de muchas organizaciones de los pueblos indgenas se trasladar desde el mbito internacional hacia las preocupaciones ms locales. Mientras que en la ONU y en todas partes (en los sistemas regionales africanos y americanos, por ejemplo) la diplomacia indgena continuar sin duda con creciente eficacia, en el nivel nacional habr que concentrar la atencin en la actividad legislativa y poltica, en la formulacin de polticas sociales y econmicas, en los litigios en los tribunales y en las diversas actividades de la organizacin local. Una nueva generacin de representantes y lderes indgenas tendr que comenzar a trabajar con la Declaracin en el nivel nacional, encontrando maneras de introducirla en los tribunales, en los rganos legislativos, en los partidos polticos, en los centros acadmicos y en los medios de comunicacin. Muchos de los activistas indgenas que trabajaron para conseguir la Declaracin en las Naciones Unidas han tenido tambin experiencia prctica en sus propios pases. Hacer que la Declaracin funcione en el nivel nacional dar sin duda nueva energa al movimiento indgena en todos los lugares. Las redes internacionales y la cooperacin transnacional que las organizaciones indgenas establecieron durante el proceso que llev a la adopcin de la Declaracin continuar seguramente a travs de las separaciones burocrticas de las Naciones Unidas, quiz ms dirigida hacia las reas de desarrollo y resolucin de conflictos. La puesta en prctica del derecho colectivo a la libre determinacin en el nivel local ser tambin una nueva experiencia para todas las partes implicadas. Los gobiernos tendrn ahora que continuar a partir de donde los diplomticos dejaron la tarea. Cmo aplicarn los estados sus obligaciones derivadas de la Declaracin? Muchas ramas tcnicas y operativas del gobierno tendrn que ajustar sus actividades a los
14 objetivos de la Declaracin y rendir cuentas a los pueblos indgenas y al sistema de la ONU. No en menor grado, las instituciones acadmicas de investigacin, los departamentos y programas de ciencias sociales y derecho, tienen ahora el desafo de incorporar la Declaracin en sus planes y actividades. Una gran victoria para los pueblos indgenas son los artculos de la Declaracin de la ONU referidos a los derechos sobre las tierras, territorios y recursos, aunque quiz no todos estn satisfechos con el texto final aprobado por la Asamblea General (Artculos 25, 26, 27, 28, 29). Por ello, estos artculos representan tambin un gran desafo, tanto para los pueblos indgenas como para los estados, en trminos de su interpretacin adecuada, su aplicacin prctica y su implementacin efectiva. Estas pueden requerir nueva legislacin, juicios en los tribunales y exhaustivas negociaciones polticas con los distintos interesados. Como se observ en varios pases latinoamericanos y del sudeste asitico, la simple cuestin de mapear y delimitar las tierras y territorios indgenas tradicionales, sin contar con el proceso mismo de adjudicacin, exige procedimientos cuidadosos, costosos, conflictivos y, a menudo, prolongados. En 2001 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emiti una sentencia histrica en la que reconoci los derechos de propiedad colectiva de la comunidad de Awas Tingni contra el estado de Nicaragua.14 Las tierras en cuestin nunca haban sido delimitadas o tituladas, como tantos otros territorios indgenas, lo que planteaba complejos problemas legales y tcnicos entre el gobierno y la poblacin local. En Brasil y Colombia la ley reconoce grandes territorios indgenas pero no hay mecanismos eficaces para proteger estas reas de la invasin fornea. La misma situacin se produce en relacin con los territorios preservados para las tribus no contactadas (o, mejor dicho, los pueblos en aislamiento voluntario) en regiones remotas de la Amazona ecuatoriana y peruana, que son codiciados por las compaas internacionales petroleras y madereras (por no mencionar a los traficantes de drogas) y por colonos pobres sin tierras de otras zonas. Hay informacin sobre procesos similares en Camboya y en Malasia, entre otros pases del sudeste asitico. Muy a menudo, los gobiernos dicen, por un lado, que estn protegiendo estas tierras indgenas mientras por otro otorgan concesiones a las corporaciones transnacionales para actividades de desarrollo en los mismos lugares. Cmo puede la Declaracin, que es muy clara sobre los derechos colectivos territoriales y a las tierras de los pueblos indgenas, ser llevada a la prctica para resolver los problemas a los que se enfrentan los pueblos indgenas en esas situaciones? La aplicacin de la ley es uno de los principales obstculos en el largo y doloroso proceso de conseguir que los derechos humanos sirvan a las personas. Esto no ser diferente en el caso de la aplicacin de la Declaracin de la ONU. En uno de mis informes al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, escrib sobre la brecha de la implementacin entre las leyes y la realidad prctica que he observado en muchos pases. Esto significa que hay muchas leyes buenas en el papel (a veces resultado de prolongados esfuerzos de cabildeo o de tratos polticos cuidadosamente negociados) pero luego algo sucede y no son aplicadas. Muchas personas con las que hablo sobre esto responden simplemente: no hay voluntad poltica. Pero qu significa esto exactamente? Cmo se puede hacer aparecer la voluntad poltica si no existe?. En este nivel, el pleno valor de sus derechos colectivos puede empoderar a los pueblos indgenas, construir una ciudadana multicultural y garantizar su participacin efectiva en la sociedad nacional y en la poltica. Para conseguir esto, se requerir ms que
15 la mejora de los mecanismos de proteccin de los derechos humanos; harn falta tambin reformas institucionales, econmicas, polticas y judiciales a todos los niveles. Ciertamente esto puede a veces llevar a confrontaciones sociales de varios tipos, como ya ha sucedido antes, as que deben designarse nuevas polticas y nuevos espacios para el dilogo y la negociacin. Esto ser particularmente urgente en relacin con cuestiones relativas a los derechos a las tierras, los recursos naturales y el medio ambiente. La cuestin es ms compleja que la ausencia de voluntad poltica para aplicar la legislacin. De hecho, he observado en algunos pases que la legislacin sobre derechos humanos se adopta por diversas razones polticas, culturales, diplomticos o de otro tipo, incluso cuando no hay ninguna intencin de aplicarla, o cuando el sistema legal y poltico es tan complejo que su implementacin es casi imposible, lo que quiere decir que los polticos pueden estar dispuestos a aceptar dicha legislacin sabiendo perfectamente que no hay ninguna posibilidad real de que sea aplicada. Algunos sospechan que este puede ser el caso de la Declaracin. Un buen ejemplo al respecto es una ley estatal local adoptada en el estado de Oaxaca, Mxico, en los aos 90 sobre los derechos de los pueblos indgenas, que son mayora en el estado. Parece una buena ley sobre el papel, muchos distinguidos dirigentes locales indgenas e intelectuales participaron en su diseo y preparacin. El gobernador del Estado presion enrgicamente por su adopcin. Una dcada despus todava est sin aplicar. Parece que la mayora de los actores implicados en la adopcin de esta ley tenan en mente otros objetivos y no estaba realmente preocupados por la aplicacin desde el principio. En los ltimos aos la ONU ha planteado un nuevo enfoque basado en los derechos humanos para el desarrollo. El principio bsico que subyace en este enfoque es que la realizacin de los derechos humanos debera ser el objetivo final del desarrollo y que, por tanto, el desarrollo debera entenderse como una relacin entre los titulares de derechos y los que tienen las obligaciones correspondientes. Todos los programas diseados de acuerdo con este enfoque incorporan indicadores de derechos humanos con el propsito de supervisar y evaluar el impacto de los proyectos y programas de desarrollo. La clave de este enfoque se encuentra en su vnculo explcito con las normas y principios de los derechos humanos, que se utilizan para identificar la situacin de partida y los objetivos para evaluar el impacto del desarrollo.15 Un enfoque de derechos humanos identifica a los indgenas como titulares plenos de derechos humanos y establece la realizacin de sus derechos como el principal objetivo del desarrollo. Como se documenta en la buenas prcticas seguidas en diferentes lugares del mundo, un desarrollo endgeno y sostenido es posible cuando se basa en el respeto a los derechos de los pueblos indgenas y garantiza su cumplimiento. En los procesos sociales y polticos iniciados por las comunidades y organizaciones indgenas en el ejercicio y defensa de sus derechos pueden encontrarse buenas prcticas atestiguadas de desarrollo basado en los derechos de los pueblos indgenas. Estos son procesos de empoderamiento que se basan en la asuncin de que los pueblos indgenas son propietarios de sus derechos y en el fortalecimiento de la capacidad de esos pueblos para organizarse y demandar el cumplimiento y ejercicio de estos derechos y tambin su participacin poltica. El enfoque basado en los derechos lleva consigo un sistema de principios que pueden utilizarse en la formulacin, ejecucin y evaluacin de las polticas y acuerdos constructivos entre gobiernos y pueblos indgenas. Con la reciente adopcin de la Declaracin, los participantes en el desarrollo tienen ahora a su disposicin un marco regulador claramente formulado para las polticas y actuaciones de desarrollo a ellos dirigidas.
16 El enfoque basado en los derechos humanos nace de un concepto de desarrollo que identifica sujetos de derechos y no simplemente una poblacin que es el objeto de las polticas pblicas. Los pueblos indgenas deben por tanto ser identificados como sujetos de derechos colectivos que complementan los derechos de sus miembros individuales. Un enfoque de derechos humanos en el desarrollo es: (a) endgeno: debera originarse en los propios pueblos y comunidades indgenas como medio de satisfacer sus necesidades colectivas; (b) participativo: debera basarse en el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos y comunidades indgenas, que deberan estar implicados en todas las etapas de desarrollo. No debera imponerse ningn proyecto desde el exterior; (c) socialmente sensible: debera responder a las necesidades de los propios pueblos y comunidades indgenas y apoyar sus propias iniciativas de desarrollo. Al mismo tiempo, debera promover el empoderamiento de los pueblos indgenas, en especial de las mujeres indgenas; (d) equitativo: debera beneficiar a todos los miembros por igual, sin discriminacin, y ayudar a reducir la desigualdad y aliviar la pobreza; (e) autosostenible: debera poner las bases para una mejora gradual a largo plazo en los niveles de vida de todos los miembros de la comunidad; (f) sostenible y protector del equilibrio medioambiental; (g) culturalmente adecuado para facilitar el desarrollo humano y cultural de las personas implicadas; (h) autogestionado: los recursos (econmicos, tcnicos, institucionales, polticos) deberan ser gestionados por los implicados, utilizando sus propias formas probadas de organizacin y participacin; (i) democrtico: debera estar apoyado por un estado democrtico comprometido con el bienestar de su poblacin, respetuoso con el multiculturalismo y que tiene la voluntad poltica de proteger y promover los derechos humanos de todos sus ciudadanos, especialmente los de los pueblos indgenas; (j) responsable: los actores responsables del desarrollo deben rendir cuentas claras de su actuacin a la comunidad y a la sociedad en general. Ms all de las cuestiones especficas de derechos humanos, la Declaracin desafa al estado-nacin moderno a repensar cuestiones bsicas de filosofa poltica, como la reconceptualizacin de la identidad nacional y de la cultura nacional, la ciudadana multicultural, la tica ambiental, las decisiones colectivas, los derechos de comunidades y personas, la democracia participativa y el desarrollo basado en los derechos humanos. La Declaracin est pues bien situada para contribuir a una verdadera agenda alternativa para el siglo XXI. Aunque una golondrina no hace verano, la Declaracin es un ladrillo ms en la construccin de la estructura internacional de proteccin de los derechos humanos, que ahora hay que poner a trabajar, y un paso ms en la construccin de la plena ciudadana mundial de los pueblos indgenas en todo el planeta. El profesor Richard Falk, de la Universidad de Princeton, ha escrito que entre los desarrollados menos predecibles de los ltimos cien aos est el espectacular crecimiento de los derechos humanos hasta una posicin prominente en la poltica mundial. 16 Yo aadira que ms impredecible incluso fue la adopcin de la Declaracin. Pero eso es precisamente lo que hace que sea tan
17 ilusionante y por lo que ha hecho surgir tantas esperanzas, que no deberan y no deben ser defraudadas. Notas
1 2
Vanse los informes anuales del Relator Especial al CDH, que pueden encontrarse en http://documents.un.org. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Poblaciones Indgenas se reuni durante ms de 20 aos bajo las sucesivas presidencias de Asbjorn Eide (Noruega), Erica Irene Daes (Grecia) y Miguel Alfonso Martnez (Cuba). El dilogo entre los estados y los representantes indgenas se benefici durante muchos aos de la direccin del funcionario de la ONU Augusto Willemsen Daz (Guatemala). Para una buena introduccin a los pueblos indgenas y el derecho internacional, vase Anaya, James. 2005. Los pueblos indgenas en el derecho internacional. Trotta: Madrid. 3 Vanse los captulos de John Henriksen, Erica Irene Daes y Asbjorn Eide en este volumen. 4 La primera delegacin de indios americanos en demanda de sus derechos intent dirigirse a la naciente Liga de las Naciones en los aos 20, pero fue rechazada. Un jefe maor tampoco tuvo ms xito. 5 Corte Suprema de Belice, Demandas n 171 y 172 (consolidadas) (19 de octubre de 2007). 6 The Japan Times Online, 7 de junio de 2008. 7 Ante la insistencia de algunas delegaciones gubernamentales, la Resolucin aadi la frase cuando proceda. Aunque algunos podan pensar que sus pases quedaban as exentos de la aplicacin de la Declaracin, el Relator Especial pens que cuando proceda significa dondequiera que los pueblos indgenas se enfrentan a problemas de derechos humanos, lo que ciertamente incluira a los estados que votaron contra la Declaracin. El delegado de los EE.UU. en la Asamblea General en octubre de 2007 afirm la objetable opinin de su gobierno de que el Relator Especial no estaba autorizado a promover la Declaracin en los pases que haban votado contra ella. 8 Hemos odo los mismos argumentos en relacin con los derechos de las mujeres y, sin embargo, no solo hubo una declaracin de la ONU sino tambin un convenio internacional sobre los derechos de las mujeres, que llev dcadas conseguir. 9 Vase nota 1. 10 Hall, Gillette and Harry Anthony Patrinos (ed.). 2006. Pueblos indgenas, pobreza y desarrollo humano en Amrica Latina 1994-2004. Banco Mundial: Mayol Ediciones. 11 Normand, Roger and Sarah Zaidi. 2008. Human Rights at the UN. The Political History of Universal Justice. Bloomington: Indiana University Press p. 212-213. 12 Vase el captulo de James Anaya en este volumen. 13 La Declaracin sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minoras Nacionales, tnicas, Religiosas y Lingsticas fue proclamada por la Asamblea General en 1992 en la resolucin 47/135. No reconoce ningn derecho colectivo a las minoras. 14 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Comunidad Indgena Mayagna (Sumo) de Awas Tingni v. Nicaragua, Series C (N 79) (2001). 15 Esta seccin se basa en mi informe de 2007 al Consejo de Derechos Humanos, A/HRC/6/15. 16 Falk, Richard A. 2000. Human Rights Horizons. The Pursuit of Justice in a Globalizing World. New York: Routledge.
También podría gustarte
- La Influencia de África en El Entorno Edificado de Puerto RicoDocumento45 páginasLa Influencia de África en El Entorno Edificado de Puerto RicoJorge Ortiz Colom100% (1)
- Genero y Legalidad en El Medio IndigenaDocumento12 páginasGenero y Legalidad en El Medio IndigenaFanny Jeannette PichardoAún no hay calificaciones
- Mario Ortega Texto TelefonistasDocumento60 páginasMario Ortega Texto TelefonistasFanny Jeannette PichardoAún no hay calificaciones
- Disputas Matrimoniales y Cambio Social en CoyutlaDocumento20 páginasDisputas Matrimoniales y Cambio Social en CoyutlaFanny Jeannette PichardoAún no hay calificaciones
- Sierra Camacho Maria TeresaDocumento31 páginasSierra Camacho Maria TeresaFanny Jeannette PichardoAún no hay calificaciones
- Los Derechos de Los Pueblos Negros. Elia AvendañoDocumento141 páginasLos Derechos de Los Pueblos Negros. Elia AvendañoFanny Jeannette Pichardo100% (1)
- " A Las Plantas Las Protege La Semarnat Y A Nosotros Los Indios, Quién ?" La Lucha de Las Mujeres Pescadoras Por El Reconocimiento de Sus Derechos. Ana HildaDocumento20 páginas" A Las Plantas Las Protege La Semarnat Y A Nosotros Los Indios, Quién ?" La Lucha de Las Mujeres Pescadoras Por El Reconocimiento de Sus Derechos. Ana HildaFanny Jeannette Pichardo100% (1)
- Sierra María Teresa 2004 GÉNERO Y ETNICIDAD APORTES DESDE UNA ANTROPOLOGÍA JURÍDICA CRÍTICA Liminar Estudios Sociales y Humanísticos, Num. EneroJunio, Pp. 72-80.Documento10 páginasSierra María Teresa 2004 GÉNERO Y ETNICIDAD APORTES DESDE UNA ANTROPOLOGÍA JURÍDICA CRÍTICA Liminar Estudios Sociales y Humanísticos, Num. EneroJunio, Pp. 72-80.Fanny Jeannette PichardoAún no hay calificaciones
- Variaciones Del Sistema de Cargos y La Organización Comunitaria para El Ceremonial en La Etnorregión Purépecha. Dr. Hilario TopeteDocumento68 páginasVariaciones Del Sistema de Cargos y La Organización Comunitaria para El Ceremonial en La Etnorregión Purépecha. Dr. Hilario TopeteFanny Jeannette PichardoAún no hay calificaciones
- CLASES SOCIALES, POLÍTICA Y RELIGIOSIDAD POPULAR EN MÉXICO Y AMÉRICA CENTRAL (Traducido)Documento270 páginasCLASES SOCIALES, POLÍTICA Y RELIGIOSIDAD POPULAR EN MÉXICO Y AMÉRICA CENTRAL (Traducido)Fanny Jeannette PichardoAún no hay calificaciones
- Linchamiento, Recomendación e Hipótesis. Elisa GodinezDocumento30 páginasLinchamiento, Recomendación e Hipótesis. Elisa GodinezFanny Jeannette PichardoAún no hay calificaciones
- La Ronda Campesina en Una Comunidad Campesina en El Norte Del Perú: La Toma en CajamarcaDocumento23 páginasLa Ronda Campesina en Una Comunidad Campesina en El Norte Del Perú: La Toma en CajamarcaFanny Jeannette PichardoAún no hay calificaciones
- De Cómo El Indio Se Volvió Un Extraño en Su Propia TierraDocumento19 páginasDe Cómo El Indio Se Volvió Un Extraño en Su Propia TierraFanny Jeannette PichardoAún no hay calificaciones
- La Experiencia Del Peritaje Antropologico. Yuri EscalanteDocumento54 páginasLa Experiencia Del Peritaje Antropologico. Yuri EscalanteFanny Jeannette PichardoAún no hay calificaciones
- LA ÉTICA PROFESIONAL Y EL "QUEHACER" ANTROPOLOGÍA JURÍDICA, Hector OrtizDocumento13 páginasLA ÉTICA PROFESIONAL Y EL "QUEHACER" ANTROPOLOGÍA JURÍDICA, Hector OrtizFanny Jeannette PichardoAún no hay calificaciones
- Corpus Christi en San Juan Nuevo Parangaricutiro, Michoacán. Dr. Hilario TopeteDocumento17 páginasCorpus Christi en San Juan Nuevo Parangaricutiro, Michoacán. Dr. Hilario TopeteFanny Jeannette PichardoAún no hay calificaciones
- HISTORIA DE LAS RELACIONES ÉTNICAS, Arturo TaracenaDocumento24 páginasHISTORIA DE LAS RELACIONES ÉTNICAS, Arturo TaracenaFanny Jeannette PichardoAún no hay calificaciones
- "DEBIDO PROCESO" Y ARGUMENTACIÓN EN EL ÁMBITO DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA DE LA POLICÍA COMUNITARIA DE GUERRERO, Florencia MercadoDocumento26 páginas"DEBIDO PROCESO" Y ARGUMENTACIÓN EN EL ÁMBITO DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA DE LA POLICÍA COMUNITARIA DE GUERRERO, Florencia MercadoFanny Jeannette PichardoAún no hay calificaciones
- El Mexico Indígena en La MiraDocumento192 páginasEl Mexico Indígena en La MiraFanny Jeannette PichardoAún no hay calificaciones
- EL MOVIMIENTO INDÍGENA EN MÉXICO, Carlos Moreno DerbezDocumento12 páginasEL MOVIMIENTO INDÍGENA EN MÉXICO, Carlos Moreno DerbezFanny Jeannette PichardoAún no hay calificaciones
- Diego Iturralde - Entre La Ley y La Costumbre 20 Años Despues (Revisado DI)Documento27 páginasDiego Iturralde - Entre La Ley y La Costumbre 20 Años Despues (Revisado DI)Fanny Jeannette Pichardo100% (1)
- La EncomiendaDocumento2 páginasLa EncomiendaEstuardoCajasAún no hay calificaciones
- Agroecología. Ciencia Con La Gente. Una Herramienta Metodológica de Transformación SocialDocumento49 páginasAgroecología. Ciencia Con La Gente. Una Herramienta Metodológica de Transformación SocialLucrecia MarcelliAún no hay calificaciones
- Arlindo Machado-Tecnologia y ArteDocumento7 páginasArlindo Machado-Tecnologia y ArteAvendaño PeñaAún no hay calificaciones
- Pueblos Indigenas para El Mundo de Mañana - Stephen CorryDocumento456 páginasPueblos Indigenas para El Mundo de Mañana - Stephen CorryJuan Andres Fernandez RodriguezAún no hay calificaciones
- Grupos EtnicosDocumento3 páginasGrupos EtnicosLilian Lozano CastañedaAún no hay calificaciones
- Reseña de - Etnicidad S. A. - de COMAROFF, John L. & JeanDocumento5 páginasReseña de - Etnicidad S. A. - de COMAROFF, John L. & JeanPoxo PoxoAún no hay calificaciones
- ACULTURACIÓNDocumento19 páginasACULTURACIÓNnetsemanyAún no hay calificaciones
- Serie 2 Fascículo 1. La Constitución en La Historia Del PerúDocumento32 páginasSerie 2 Fascículo 1. La Constitución en La Historia Del PerúDavid Blaz SialerAún no hay calificaciones
- Ley #1777 - Ley #535 - ComparativoDocumento56 páginasLey #1777 - Ley #535 - Comparativoantony7tl61% (18)
- Un Rio de Palabras Estudios Sobre Literatura y Cultura de AmazoniaDocumento272 páginasUn Rio de Palabras Estudios Sobre Literatura y Cultura de AmazoniaSamantha FernandezAún no hay calificaciones
- Analfabetismo en GuatemalaDocumento13 páginasAnalfabetismo en GuatemalaMar AsipAún no hay calificaciones
- Padre Carlos Crespi, El Ap - Stol de Los Pobres.Documento34 páginasPadre Carlos Crespi, El Ap - Stol de Los Pobres.Lito Maipu100% (1)
- Entrevista Van Dijk ChileDocumento9 páginasEntrevista Van Dijk ChileEl MarcelokoAún no hay calificaciones
- Texto de Quechua MariselDocumento58 páginasTexto de Quechua MariselJaime Marcelo100% (1)
- Didactica de Los Idiomas MayasDocumento68 páginasDidactica de Los Idiomas MayasshenitaAún no hay calificaciones
- En Defensa Del Marxismo. 32Documento133 páginasEn Defensa Del Marxismo. 32Ujs Gral RocaAún no hay calificaciones
- Tesis Definitiva 2Documento132 páginasTesis Definitiva 2Oscar Enrique Ang RiveraAún no hay calificaciones
- Conclusión Educacion UniversalDocumento57 páginasConclusión Educacion UniversalcashulAún no hay calificaciones
- 1.2. Oscar VegaDocumento12 páginas1.2. Oscar VegaZdp ReconciliaciónAún no hay calificaciones
- La Cultura Campesina en Los Andes VenezolanosDocumento178 páginasLa Cultura Campesina en Los Andes VenezolanosEfraín GómezAún no hay calificaciones
- Soñando Con TulumDocumento3 páginasSoñando Con TulumGiovanna GasparelloAún no hay calificaciones
- La Guerra de Castas en La Huasteca 1845 1849Documento14 páginasLa Guerra de Castas en La Huasteca 1845 1849Gtz OmarAún no hay calificaciones
- Insurreccion de 1932Documento145 páginasInsurreccion de 1932Jorge Doño100% (2)
- Geocultura - Mauricio LangonDocumento8 páginasGeocultura - Mauricio Langoncarlinaguzman83Aún no hay calificaciones
- Plan Bicentenario-Ensayo Eje 01Documento8 páginasPlan Bicentenario-Ensayo Eje 01CarlosEduardoArispePumaAún no hay calificaciones
- La Tribu Qom JoseDocumento7 páginasLa Tribu Qom JoseFlores Villarroel José ManuelAún no hay calificaciones
- Parametros Curriculares de La Lengua IndigenaDocumento2 páginasParametros Curriculares de La Lengua IndigenaveritozerimarAún no hay calificaciones
- La Política Agraria Colonia y Los Orígenes Del Latifundio en GuatemalaDocumento16 páginasLa Política Agraria Colonia y Los Orígenes Del Latifundio en GuatemalaMilixa Santizo56% (9)
- Análisis de La Educación Media en BoliviaDocumento37 páginasAnálisis de La Educación Media en BoliviaGus YañezAún no hay calificaciones