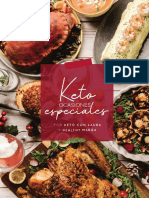Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Apple Michael - Cultura y Comercio Del Libro de Texto
Apple Michael - Cultura y Comercio Del Libro de Texto
Cargado por
gallo67100%(1)100% encontró este documento útil (1 voto)
381 vistas22 páginasDerechos de autor
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
100%(1)100% encontró este documento útil (1 voto)
381 vistas22 páginasApple Michael - Cultura y Comercio Del Libro de Texto
Apple Michael - Cultura y Comercio Del Libro de Texto
Cargado por
gallo67Copyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 22
4 CULTURA Y COMERCIO DEL LIBRO DE TEXTO
Introduccion
Los capitulos anteriores han examinado de qué manera, tanto en el pasado
como en el presente, 1a politica y la practica de control de la ensefianza se
desarrollaron en la interseccién de la dindmica de clase y de género y a partir
de las condiciones politicoeconémicas de las que las escuelas participaban. En
ellos se ha insistido en el interjuego de estructura y agentes, mostrando las
causas y los resultados contradictorios de las maneras en que se constituyé la
ensefianza a lo largo del tiempo, a la vez que se han apuntado los efectos perma-
nentes de la constitucién de ja ensefianza, en escuelas elementales, como «traba-
jo de mujeres». Mientras que hasta ahora el foco lo han constituido los maes-
tros, en el préximo apartado del libro centraremos la atencién en losftextos} x
El problema no seré solamente el control de quién debe ensefiar y en qué condi-
ciones debe ensefiar, sino, ante todo, de qué debe ensefiarse.
2Cémo se han reflejado las ya analizadas presiones a los maestros en los
curricula y los libros de texto, en Jas politicas articuladas por informes naciona-
les, de tan amplia repercusién en las autoridades estatales y locales, y en la
esttuctura econémica y tecnoldgica de la sociedad global? ¢Quién se beneficia
con estas presiones y politicas curriculares? Puesto que es el libro de t aa
el que establece en gran parte las condiciones materiales de la ensenanza y el_ x
aprendizaje en las aulas de muchés paises de todo ef mundo, y puestd que
es también el que muchas veces define cual es la auténtica cultura de élite
y quién legitima qué es lo que debe transmitirse, comenzaremos precisamente
con el libro de texto. ;
En los Estados Unidos, el libro de texto esté cada vez mds «manipulado
por los sistemas». Esté cada vez més racionalizado y més preparado ‘para poner
a prueba los programas y las medidas de competencia, sobre todo en el nivel
elemental; pero con el desarrollo de los tests de competencia en las escuelas
88 | El comercio del libro de texto
secundarias del Estado, esta racionalizacién y estandarizacién también aumenta
répidamente. Aunque el libro de texto puede ser parcialmente liberador, ya
que puede aportar el conocimiento requerido allf donde esta informacién falta,
a menudo el texto se convierte en otro aspecto de los sistemas de control que
he analizado anteriormente. Poco es lo que queda a la eleccién del maestro
a medida que el Estado invade cada vez mas los tipos de conocimiento_que_
se deben ensefiar, los productos y.metas finales de la ensefianza y los modos
de lograrlos. No obstante, incluso con esta invasién, también aquf vérémos qué Ta
cultura, el Estado y la economfa mantienen complicadas interrelaciones que
han sido y son mediatizadas por la dindémica de clase y la de sexo.
Cuitura y comercio
Podemos hablar de cultura en dos sentidos: como un’ proceso vivido,/como
lo que Raymond Williams ha Iamado la totalidad de un modo”dé vida, o bien
como una inercancia.| En el primer sentido enfocamos la cultura como un pro-
ceso social C6AStittitivo a través del cual vivimos nuestra vida cotidiana. En
el segundo, ponemos el énfasis sobre los productos de la cultura, la mera obje-
tualidad de las mercancfas que producimos y cénsumimos. Naturalmente, esta
‘distincién sélo puede mantenerse en un nivel analitico, ya que la mayor parte
de lo que se nos aparece como cosas —bombillas eléctricas, coches, discos y,
en el caso de este capitulo, los libros—, forman realmente parte de un proceso
social més amplio. Como Marx, por ejemplo, pasdé afios tratando de demostrar,
todo producto es una expresién del trabajo humano materializado. Bienes y
servicios son relaciones entre personas, a menudo relaciones de explotacién,
pero, de todos modbos, relaciones. Encender la luz cuando uno camina en una
habitacién no es sélo utilizar un objeto, sino también hallarse implicado en
una relacidn social anénima con el minero que ha extrafdo el carbén que se
quema para producir electricidad.
Esta doble naturaleza de la cultura plantea un dilema a los individuos inte-
tesados en comprender la dindmica de la cultura popular y de élite en nuestra
sociedad. Esto hace que el estudio de los productos culturales dominantes
—desde films hasta libros, televisién y musica— sea decididamente dificil de
abordar, pues detrés de cada una de estas «cosas» hay conjuntos completos
de relaciones. Y estas dltimas, a su vez, se insertan en telarafias mds complejas
compuestas por relaciones sociales y de mercado propias del capitalismo.
Aunque conocemos el peligro de caer en el reduccionismo economicista, es
__1. Raymond Williams, Marxism and Literature, Nueva York, Oxford University Press, 1977,
Pag. 19 (trad. cast.: Marcismo y literatura, Barcelona, Edicions 62, 1980). Véase también, Michael
W. Apple y Lois Weis, comps., Ideology and Practice in Schooling, Filadelfia, Temple University
Press, 1983, en especial el capitulo 1
Cultura y comercio | 89
esencial que contemplemos mas de cerca esta economia politica de la cultura.
eCémo puede la dindmica de clase, de sexo y de raza «determinar» la produc.
cidn cultural? ¢Cémo «mediatizany las estructuras econémicas y sociales la orga-
nizacién y la distribucién de la cultura* Cudl es la relacién entre un pro-
ducto cultural —por ejemplo, un film o un libro— y las relaciones sociales
de su produccidn, accesibilidad y consumo? No son cuestiones sencillas de res-
ponder. Y no lo son al menos en dos sentidos. En primer lugar, los términos
del lenguaje y los conceptos que usamos para formularlas son dificiles de escla-
recer. En efecto, el significado de expresiones tales como «determinar», «media-
tizar», «relaciones sociales de _producciény, etc. —asi como el aparato concep-
Tual que subyace en elfas— no estd en absoluto univocamente establecido. Hoy,
como siempre, se discute mucho acerca de su utilizacién.’ As‘, es dificil en-
frentarse al problema de la determinacién de la cultura sin la clara conciencia
de los instrumentos que se emplean.
En segundo lugar, y en estrecha relacién con el primero, tal vez debido
a las controversias tedricas que rodean el tema y las actitudes antipositivistas
que he mencionado en el capitulo 1, la investigacién detallada y a gran escala
de estas relaciones ha sido mds escasa de lo normal. Mientras que podemos
disponer de interesantes andlisis ideolégicos y econdmicos acerca de un espec-
taculo de televisién, una pelicula o un libro,’ sélo contamos con unos pocos
estudios empiricos bien disefiados que examinen las relaciones econdmicas y
sociales implicadas en las peliculas y los libros en general. Precisamente por
ello es diffcil trazar un cuadro global.
Esta carencia constituye un problema en el andlisis socioldgico en general;
y més atin en el terreno de la educacién. Aun cuando el objetivo manifiesto
de nuestras instituciones escolares tenga mucho que ver con los productos y
los procesos culturales y con la transmisién cultural, sdlo en la ultima década,
aproximadamente, la politica y la economia de la cultura que hoy se transmite
realmente en las escuelas ha constituido un auténtico problema de investiga-
cidn. Es casi como si Durkheim 0 Weber, por no citar a Marx, nunca hubieran
2. Janet Wolff, The Social Production of Art, Londres, Macmillan, 1981, pag. 47
3. He descrito esto con més detalle en Michael W. Apple, comp., Cultural and Economic
Reproduction in Education: Essays on Class, Ideology and the State, Boston y Londres, Routledege
& Kegan Paul, 1982. Para un andlisis ulterior, véase Williams, Marxismo y literatura; Colin Sum-
ner, Reading Ideologies, Nueva York, Macmillan, 1979; G.A. Cohen, Karl Marx’s Theory of His-
tory: A Defense, Princeton, Princeton University Press, 1978 {trad. cast.: La teorfa de la bistoria
de Karl Mare. Una defensa, Madrid, Siglo XXI, 1986), y Paul Hirst, On Law and Ideology, Lon-
dres, Macmillan, 1979.
4, Véase Todd Gitlin, «Television’s Screens: Hegemony in Transition», en Apple, comp.,
Cultural and Economic Reproduction in Education. La revista britanica Screen ha sido pionera en
estos andlisis. Véase también Will Wright, Sixguns and Society,, Berkeley, University of California
Press, 1975. Por supuesto, hay muchas investigaciones més sobre literatura. Para enfoques repre-
sentativos, véase Terry Eagleton, Marxism and Literary Cristicism, Berkeley, University of Califor-
nia Press, 1976 (trad. cast.: Literatura y critica marxista, Madrid, Zero, 1978).
También podría gustarte
- Soriano Marc - La Literatura para Niños y JóvenesDocumento8 páginasSoriano Marc - La Literatura para Niños y Jóvenesgallo6767% (6)
- Jacobo Grinberg - 1976 - Psicofisiología Del AprendizajeDocumento72 páginasJacobo Grinberg - 1976 - Psicofisiología Del Aprendizajegallo6780% (5)
- Jacobo Grinberg - 1976 - El Vehículo de Las TransformacionesDocumento51 páginasJacobo Grinberg - 1976 - El Vehículo de Las Transformacionesgallo67Aún no hay calificaciones
- BAJTIN - El Autor y El Heroe en La Actividad Estetica PDFDocumento22 páginasBAJTIN - El Autor y El Heroe en La Actividad Estetica PDFGustavo Lemus Martínez100% (1)
- Rodari, Gianni - Gramática de La Fantasía - Introducciòn Al Arte de Inventar HistoriasDocumento170 páginasRodari, Gianni - Gramática de La Fantasía - Introducciòn Al Arte de Inventar Historiasestela94% (35)
- Cuesta - Bombini - Campo y PrácticasDocumento23 páginasCuesta - Bombini - Campo y Prácticasgallo6788% (8)
- Hajo Banzhaf - El Tarot y El Viaje Del HéroeDocumento251 páginasHajo Banzhaf - El Tarot y El Viaje Del Héroegallo6750% (2)
- Anne Sexton - Transformaciones - ParteDocumento25 páginasAnne Sexton - Transformaciones - Partegallo67Aún no hay calificaciones
- Jacobo Grinberg - Bibliografía Hasta 1991Documento1 páginaJacobo Grinberg - Bibliografía Hasta 1991gallo67Aún no hay calificaciones
- Fruta de Estación - Sebastián PandolfelliDocumento6 páginasFruta de Estación - Sebastián Pandolfelligallo67Aún no hay calificaciones
- Tom WaitsDocumento4 páginasTom Waitsgallo67Aún no hay calificaciones
- Panecillos Batch Cooking Keto Con LauraDocumento1 páginaPanecillos Batch Cooking Keto Con Lauragallo67Aún no hay calificaciones
- Ebook Ocasiones EspecialesDocumento60 páginasEbook Ocasiones Especialesgallo67100% (1)
- Bibliografía Del DR Jacobo Grinberg-ZDocumento1 páginaBibliografía Del DR Jacobo Grinberg-Zsinnue100% (1)
- Bajtin, Mijail - La Palabra en La Poesía y en La NovelaDocumento14 páginasBajtin, Mijail - La Palabra en La Poesía y en La NovelaPatricia Daniela DiezAún no hay calificaciones
- Bakhtin Mihail - Teoria Y Estetica de La NovelaDocumento140 páginasBakhtin Mihail - Teoria Y Estetica de La NovelaLuis Alfredo Álvarez AyesteránAún no hay calificaciones
- Bajtin, Mijail - El Problema de Los Géneros DiscursivosDocumento24 páginasBajtin, Mijail - El Problema de Los Géneros Discursivoswunian980% (10)
- Sandra Carli - Infancia y Autoridad en El Discurso Pedagógico Posdictatorial Cap 2Documento26 páginasSandra Carli - Infancia y Autoridad en El Discurso Pedagógico Posdictatorial Cap 2gallo67Aún no hay calificaciones
- Barthes Roland - La Muerte Del AutorDocumento8 páginasBarthes Roland - La Muerte Del Autorapi-26213047Aún no hay calificaciones
- Cronotopo en La Novela Mijail BajtinDocumento14 páginasCronotopo en La Novela Mijail BajtinFerluy Van Chinchilla100% (4)
- Barthes Roland - Escribir La LecturaDocumento2 páginasBarthes Roland - Escribir La Lecturagallo67100% (3)
- Sandra Carli - Infancia y Autoridad en El Discurso Pedagógico Posdictatorial Cap 1Documento36 páginasSandra Carli - Infancia y Autoridad en El Discurso Pedagógico Posdictatorial Cap 1gallo67Aún no hay calificaciones
- 940 Aavv (1968) (Barthes, Todorov Et Al) Lo Verosímil (De Rev. Communications Barthes, Friedman & Morin Dir.)Documento179 páginas940 Aavv (1968) (Barthes, Todorov Et Al) Lo Verosímil (De Rev. Communications Barthes, Friedman & Morin Dir.)crashonauta100% (5)
- Larrosa. Jorge - El Enigma de La InfanciaDocumento8 páginasLarrosa. Jorge - El Enigma de La Infanciagallo67Aún no hay calificaciones
- Davini - Conflictos en La Evolución de La DidácticaDocumento33 páginasDavini - Conflictos en La Evolución de La Didácticagallo67Aún no hay calificaciones