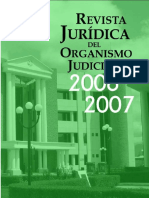Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Desarrollo Turístico Sustentable 18 Mayo
Desarrollo Turístico Sustentable 18 Mayo
Cargado por
Antonio Avila EscobedoTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Desarrollo Turístico Sustentable 18 Mayo
Desarrollo Turístico Sustentable 18 Mayo
Cargado por
Antonio Avila EscobedoCopyright:
Formatos disponibles
Desarrollo Turstico Sustentable
Trabajo para el viernes18 de Mayo de 2012: Los alumnos leern el documento Estrategias para Alcanzar la Sustentabilidad y analizaran la situacin de un destino turstico del que entregaran un reporte identificando que estrategias son las que utilizan y si identifican otras las cuales puedan aplicarse.
Tarea. Investigar el destino de fondos e impuestos tursticos en Mxico y en Nayarit
(educacin, turismo, programas gubernamentales, programas federales) e identificar entre ellos cuanto de esto se aplica a la sustentabilidad o el medio ambiente, se compartirn la informacin en la siguiente clase.
Resumen
Previo a su desarrollo, la isla de Cancn era un arrecife de unos 17 km de largo por 100 a 400 m de ancho. Daba el frente al Mar Caribe y encerraba una laguna poco profunda, constituyendo un importante sitio de nidificacin de aves y tortugas marinas. Existian varias aberturas en su borde de manglares en el cual se desarrollaba una abundante diversidad de vida marina. A fin de proveer una base fiscal para el recientemente creado Estado de Quintana Roo (1973), las autoridades decidieron establecer un asentamiento turistico de alto nivel para un publico pudiente. Para comenzar, se trajeron agricultores de otros estados para establecer una infraestructura agricola en las tierras al oeste de la laguna. La pobreza de los suelos hizo que la produccin fuera solamente una de subsistencia y como consecuencia, la mayor parte de los alimentos proviene de otros sitios en Mxico. Se establecieron canteras y se construyeron carreteras elevadas conectando la isla al continente, reduciendo asi el flujo de aguas dulces a la laguna. Se rellenaron partes de la laguna para establecer campos de golf y parques de distracciones. El tratamiento de aguas usadas y la eliminacin de basuras pronto se convirtieron en problemas. Se utilizaron la excavaciones de canteras como vertederos, lo cual llev a la contaminacin de aguas subterraneas. La construccin de puertos deportivos en la laguna agrav la situacin al punto que la apariencia y olores de la laguna acabaron por darle un aspecto insalubre. Al impacto medioambiental se aadi el impacto demografico como resultado de la afluencia de millares de trabajadores no calificados que se establecieron en asentamientos espontaneos (barrios) sin agua corriente ni servicios sanitarios, en los cuales las enfermedades constituyen un problema constante. La escasez de mano de obra calificada favorece la delincuencia como forma de sobrevivencia, resultando asi en un terrible choque de culturas. Luego de unos 15 aos de ete tipo de desarrollo, el huracan Gilbert azot Cancn en 1988 con la consiguiente destruccin y miseria. Afin de poder atraer de nuevo el turismo la hoteleria del area entr en una competividad de precios. Aument el flujo turistico, pero el nivel del turista habia cambiado, siendo esta vez de medios mas modestos. Es asi que el desarrollo turistico de Cancn puede ubicarse dentro de la la teoria de la auto destruccin del turismo. En la Fase I de este modelo un sitio remoto se convierte en un refugio para los ricos y acomodados que viven aislados del resto de la poblacin. En la Fase II comienzan a afluir turistas de medios mas modestos, los ricos van a otro sitio y hay mayor interaccin entre turistas y la poblacion local. Eventualmente el area atrae un turismo de masa que lleva a una degradacin social y medioambiental que determina la Fase III y que conduce a la Fase IV en la que el turismo sufre un colapso y la poblacin local ya no puede recuperar su modo de vida original. Cancn ha llegado casi al trmino de la Fase III.
Introduccin
En 1973 llegu a la Peninsula de Yucatan y a Cancn en el momento que se creaba el Estado de Quintana Roo por decreto del Presidente Luis Echeverria. Llegu como gelogo de exploracin a la busqueda de un yacimiento de roca caliza de alta calidad para su exportacin a los EEUU.
Durante los 20 aos que siguieron pude observar el crecimiento de Cancn y el desarrollo de una ciudad de 300000 habitantes como base de una industria turistica que recibe unos 5 millones de turistas en sus 20000 cuartos de hotel. El resultado de este crecimiento explosivo fu positivo en el de crear empleos y atraer divisas a Mxico en un momento de gran necesidad, pero por otra parte ocasionando una degradacin medioambiental proporcional a dicho crecimiento. Este articulo esta basado en mis propias observaciones y varios cientos de articulos del Diario de Yucatan y de Novedades de Quintana Roo, los cuales he archivado y traducido al ingls. (Copias de estos articulos han sido depositados en CSI-UNESCO en Paris y en la Unidad de Desarrollo Econmico Sostenible en la Universidad de las Antillas (West Indies) en Trinidad y Tobago). El Apndice I contiene un articulo reciente sobre el crecimiento y desarrollo de Cancn que tambin fue traducido al ingls.
Geologia
La mayoria de los lectores sabe que la Peninsula de Yucatan es una plataforma de carbonato de calcio que en sus origenes va de los sedimentos del Eoceno al Reciente, todos ellos depositados al fondo de aguas marinas de poca profundidad con periodos alternativos de erosin y deposicin durante periodos glaciares, cuando el nivel del mar subia y bajaba. Estos depsitos marinos fueros explorados por PEMEX, la compaia petrolera estatal, hasta unos 7000 m de profundidad.La precipitacin anual es de 100 cm por ao. La estacin seca va de noviembre a mayo, mientras que la mayor parte de la precipitacin cae de junio a octubre. Las temperaturas son tropicales o subtropicales. El perfil del suelo es por demas muy poco profundo, de menos de 1m en Cancn, pero mismo asi puede mantener un crecimiento vegetal vigoroso debido a la rapida descomposicin de la hojarasca de arboles caducifolios. No existen rios en la parte Norte de la peninsula. La lluvia penetra el suelo poco profundo y permea a traves del substrato calcareo poroso. Una vez en la capa freatica, el agua se desplaza por el gradiente que la lleva hacia el mar por grietas y canales discretos. Este agua es la sola fuente de agua potable para las poblaciones urbanas y rurales. Descripcin del sitio Previo a su desarrollo actual, la isla de Cancn era un arrecife de unos 17 km de largo por 100 a 400 m de ancho paralelo a la costa en una orientacin Norte/Sud. Daba el frente al Mar Caribe y al Oeste encerraba una laguna de tres a cuatro metros de profundidad llamada Nichupte, constituyendo un importante sitio de nidificacin de numerosas aves marinas y cinco especies de tortugas marinas. Existian cuatro aberturas entre la laguna y el Mar Caribe. Dos aberturas al Norte permitian la entrada del agua del mar en la laguna y dos aberturas al Sur permitian su salida. Este acceso e intercambio con el mar permitian el desarrollo de una abundante vida marina. Esta incluia manaties, fases juveniles de peces, caracoles, langostas y hasta cocodrilos. Existian tambin manglares en muchas de las areas perifricas de la laguna asi tambien como pastizales marinos. Desarrollo
Durante el periodo de la presidencia de Luis Echeverria, cuando se declar el Estado de Quintana Roo, se hizo evidente que el xito del nuevo Estado dependia de algun metodo de recaudacion de impuestos ademas de suministrar una fuente de ingresos a sus habitantes. No existian lineas ferroviarias, eran escasos los caminos pavimentados, no habia puertos de aguas profundas ni tampoco productos de exportacin. La electricidad y los servicios telefnicos estaban restringidos a unos pocos centros urbanos. Las poblaciones autctonas Mayas, la mayoria de las cuales que no hablaban castellano, carecian de educacin basica y no estaban acostumbrados a trabajo regimentado. Vivian, como viven aun, en aldeas remotas como en la epoca de la conquista. Despues de muchas deliberaciones; las autoridades nacionales decidieron que el turismo, diseado principalmente para una clientela norteamericana pudiente, seria el motor financiero que mantendria al nuevo Estado. Los fondos iniciales serian suministrados por el gobierno federal. Lideres politicos y responsables de la planificacin se dirigieron a lugares como Miami para ver qu tipo de estructuras atraeria a la clientela deseada. Se decidio asi de construir una Miami con un sabor mexicano. La idea basica era la de crear una implantacin turistica para pudientes y acomodados. Los cuartos de hotel valdrian entre U$S 175 200 por noche o mas, y los precios de los retaurantes y otros servicios serian correspondientemente elevados. Estos mismos turistas estarian dispuestos a comprar joyas de lujo, alquilar grandes coches, asi como barcos de pesca y aviones. Se disearon y construyeron sobre estas suposiciones los hoteles y los centros comerciales y se solicitaron grandes prstamos financieros para tales obras. El hecho que se asumi que grandes cantidades de dinero serian suministradas por el tesoro publico, incit a muchos que estaban en posicin de hacerlo de aprovechar la oportunidad. Construccin A pesar que los responsables de la planificacin en el gobierno reconocian que las playas de blancas arenas, las azules aguas del Caribe y el sol constituian el atractivo principal para los turistas, pusieron manos a la obra sin prestar mucha atencin a las consecuencias medioambientales de tales acciones. No quisieron reconocer que el desarrollo turistico exige una compensacin, en la cual se sacrifica el medio ambiente a fin de suministrar el confort y placer que el turista exige, asi tambien como para asegurar los aportes financieros de este desarrollo. Es un simple sistema de compensacin. Sabiendo que habia que alimentar la multitud de trabajadores migrantes que trabajarian en la construccin, el gobierno de Mxico trajo agricultores del vecino Estado de Sinaloa para establecer una infraestructura agricola. Se concedi un titulo colectivo de varios millares de hectareas a stos agricultores en el lado Oeste de la laguna para practicar sus cultivos. En corto tiempo estos agricultores se dieron cuenta que los suelos poco profundos de Yucatan respondian de una manera bien diferente a los suelos de Sinaloa. Las precipitaciones eran estacionales e irregulares y el agua subterranea cerca de la costa tenia demasiados cloruros como para ser usada en regadios. Estos agricultores pasaron entonces de una alta productividad a una produccin de subsistencia y los alimentos debieron ser traidos desde otros sitios en Mxico. Todavia se transporta por camion y avin gran parte de la alimentacin de 300000 residentes y 5 millones de turistas por ao. Algunas
frutas se producen localmente, asi como aves y huevos. Los mariscos estan disponibles dentro de un periodo estacional. La atencin del gobierno se volc entonces al aprovisionamiento de materiales de construccin para las enormes obras previstas. Para satisfacer estas exigencias se orientaron a las tierras que habian sido cedidas a los agricultores en la zona Oeste de la laguna. Pero en vista del rgimen existente de ocupacin de dichas tierras, se permitiria entonces a sus ocupantes de explotar el mineral subyacente en vez de practicar la agricultura y vender el producto a los constructores. El mineral explotado no era particularmente adecuado para la construccin desde que era relativamente blando, se erosionaba facilmente al manipularlo y era dificil de juntarlo a la pasta de cemento o al asfalto. Pero al final de cuentas era el unico material disponible para las obras. De esta manera, se establecieron canteras a lo largo de 10 km del borde de la laguna, plenamente visibles desde la carretera que va del aeropuerto a la ciudad de Cancn. La elevacion del terreno era de alrededor de 10 m y el calcareo se explotaba hasta un metro por encima de la napa freatica, la cual estaba al mismo nivel que la superficie de la laguna. Como no se contaba ni con las facilidades ni con el conocimiento para explotar el mineral debajo del agua, las canteras se extendieron lateralmente. Hubo de desarrollarse un sistema de caminos para transportar los trabajadores, asi tambien como el mineral y otros materiales hacia la isla, y se construyeron carreteras elevadas para conectar la isla a las canteras en el continente. Para ahorrar dinero se maximiz la construccin de carreteras elevadas y se minimiz la cosntruccin de puentes. Por supuesto, las carreteras elevadas restringieron el flujo de agua marina a la laguna, afectando inmediatamente el medioambiente. Los manaties se fueron y se terminaron los caracoles y las langostas. Mas adelante, se rellenaron partes de la laguna para crear campos de golf y parques de diversiones, en algunos casos cubriendo manglares que servian de criaderos para numerosas especies marinas. La construccin de las carreteras elevadas fue el primer gran error fatal del desarrollo de Cancn. Grupos de ambientalistas sonaron la sirena de alarma, pero los politicos y constructores los pusieron de lado. Se construyeron plantas de tratamiento de aguas servidas en la isla al lado de la laguna, y los conductos de evacuacion de aguas de lluvia se construyeron para vertirse sobre la laguna. Pero recientemente se descubri que algunos hoteles y centros comerciales conectaban sus conductos de evacuacin de aguas servidas a los conductos de evacuacin de aguas de lluvia. El mismo procedimiento delictivo fue practicado por otros cuyas facilidades de tratamiento de aguas servidas resultaron insuficientes y que tambien dirigieron las aguas servidas a los conductos de aguas de lluvia. Alrededor del 80% de la superficie de la isla ha sido impermeabilizada o pavimentada lo cual impide la penetracin del agua de lluvia en el suelo. Es asi que esa misma agua al escurrir acarrea consigo metales pesados, productos del petrleo, aceites de motor y otros compuestos quimicos solubles o insolubles a la laguna. Cuando se cuenta con una poblacin residente de 300000 habitantes y una continua sucesin de ocupantes de 20000 cuartos de hotel en un area restringida, puedeimaginarse entonces las toneladas de basuras que se producen. Esa es la situacin de Cancn. Que hacer con tanta basura? Verterla
en las canteras abandonadas, por supuesto. Y asi ocurri! Todo fue a parar a las canteras abandonadas: materia organica e inorganica, animales muertos, residuos de comida, materiales de construccin, pinturas, aceite de motor usado, entre otros. Como era de ocurrir, el liquido altamente contaminante procediente de estos residuos se filtr a traves la roca calcarea permeable en el fondo de las excavaciones y se mezcl con las aguas de la napa freatica que se introducian en la laguna. Como si la interrupcin del flujo de agua marina a la laguna, la acumulacin de aguas servidas, el aporte de aguas de lluvia contaminadas y las infiltraciones de aguas contaminadas no fueran suficientes, habitantes autctonos de la regin, motivados por problemas econmicos, recolectaron lo que quedaba de mariscos para venderlo en los hoteles. Se establecieron embarcaderos deportivos en la laguna sin ninguna consideracin por les aguas servidas o el aceite de motor usado. La laguna se vi asi condenada. La poblacin local generalmente no usa la laguna. Saben por su olor y apariencia que es insalubre. Por su parte los turistas, sin mayor conocimiento de la situacin, continuan a divertirse en sus aguas sufriendo asi las consecuencias de ingerir aguas servidas y bacterias coliformes. Hoy dia, aunque la mayor parte de la gente en Cancn no se interesa por la laguna, algunos cientificos y ambientalistas estan plenamente conscientes de la situacin que aqueja dicho sistema. Las opiniones varian. Hay quienes dicen que ya no hay esperanza (en su mayoria bilogos). Hay promotores que sugieren de bombear las aguas servidas, otros de rellenar completamente la laguna y ganar nuevos terrenos para luego continuar la urbanizacin! Se han constituido muchisimos comits, se han llevado a cabo numerosisimos estudios, pero no se ha llegado a hacer gran cosa! Impacto demografico Junto con el impacto medioambiental de este proyecto de desarrollo, ha habido un impacto demografico el cual, no muy visible a los turistas, no deja de ser real por su efecto sobre la sociedad. Miles de trabajadores no calificados procedentes de otras partes de Mxico han dejado sus familias en su lugar de origen y han construido asentamientos espontaneos o irregulares (denominadas, segun la regin, barrios, ranchos, chabolas, villas tachito, villas miseria...) utilizando materiales improvisados de fortuna (chapas de metal, planchas de madera, laminas de plastico, palos, etc.). Estos asentamientos en general carecen de agua potable y de servicios sanitarios. Abundan las enfermedades. Estos trabajadores inmigrantes establecen una nueva generacin en estos barrios, que se desarrolla sin calificacin en medio de un ambiente turistico y un estilo de vida para el cual no estan preparados. Se desarrolla entonces una cultura de delincuencia menor o mas grave para sobrevivir. Robos de coches y asaltos se hacen comunes. Se dice que veinte minutos despues de haberse registrado en un hotel, se puede obtener la droga de su predileccin. Los jvenes consideran que la mayor parte de los buenos empleos en Cancn son aquellos donde pueden interactuar con los turistas, mejorando sus habilidades lingisticas y recibiendo propinas, particularmente si se trata de dlares. Sin embargo, pocos son los jvenes de ambos sexos que tienen la preparacin necesaria para cumplir tales funciones. La industria turistica, que como parte de su presencia deberia crear una base de empleos para los habitantes locales, ha visto conveniente de importar gente con habilidades lingisticas y preparada para tratar con turistas para cumplir
dichas funciones. Estos son los empleados de recepcin, botones, camareros, barmen, choferes y otros en los pricipales hoteles y restaurantes que reciben las propinas, mientras que los habitantes locales se dedican a preparar los cuartos, a cuidar los jardines, a ocuparse de la basura y a otras tareas de obreros. El choque de culturas llega a ser espantoso en este ambiente turistico. Una familia de turistas consistente en la pareja y dos nios puede gastar en una comida lo que una familia mexicana invierte en una semana para comer. Las mucamas de los hoteles estan sujetas a la gran tentacin ofrecida por ver joyas, articulos de lujo y dinero en los cuartos que deben limpiar. Las discotecas y las boites (nightclubs) atraen a jovenes pudientes y acomodados de Ciudad de Mxico que quieren participar en la gran vida. Pero con ellos llegan tambin la prostitucin, la droga, el Sida y la delincuencia. Muchas familias de clase media y alta no permiten a sus adolescentes ir a Cancn. La familia ha sido tradicionalmente el centro de la cultura mexicana. Pero la atraccin ofrecida por las luces de Cancn es dificil de resistir y los jvenes dejan sus aldeas y pueblos asi como sus responsabilidades y familias para probar su suerte en dicho ambiente. Una revolucin social esta tomando lugar como resultado del impacto demografico. El huracan Gilbert En septiembre de 1988, cuando Cancn ya habia cumplido quince aos, el huracan Gilbert azot el Caribe y en particular la ciudad de Cancn. Era un huracan de categoria 5 con un efecto devastador. Muchas de las playas desaparecieron, no habia agua potable ni comida. Tambien no habia electricidad, el aeropuerto se volvi inoperante y ocho mil turistas se vieron en la calle. No habia planes de contingencia para una catastrofe de tal orden de magnitud. Aunque no se registraron victimas entre los turistas, las penurias sufridas por estos, muchos durmiendo sobre el suelo en el aeropuerto y pidiendo comida a los habitantes locales, motivaron en ese invierno a las agencias de viajes de los EEUU de no orientar su clientela a Cancn, pero en vez a Puerto Rico, Jamaica o Barbados. En un esfuerzo desesperado de recuperar su comercio turistico, la Asociacin Hotelera de Cancn particip en un ejercicio competitivo de precios. Las agencias de viajes compraron billetes de avin al por mayor y ofrecieron viajes organizados que incluian los cuartos de hotel a tarifas econmicas. Se incluyeron las comidas y otros incentivos y hacia 1990 ya se habia casi recuperado la afluencia turistica de otrora.
A medida que aumentaba el numero de visitantes, cambiaba su composicin econmica y social. Estos ya eran de ingresos mas modestos, mas cuidadosos de sus presupuestos, que aprovechaban los descuentos ofrecidos en viajes organizados y que invertian muy poco en restaurantes, compras de lujo o en visitas guiadas. Llegaban a Cancn con U$S 250 y regresaban a sus casas con U$S 200 en sus bolsillos. La fisionomia del sitio habia cambiado. Los turistas pudientes y acomodados evitaban Cancn y se dirigian ya a las playas de Belize u Honduras. Hasta esta fecha Cancn no ha logrado recuperar los turistas ricos y comienzan a aparecer los signos de deterioro en las infraestruturas hoteleras, muchos restaurantes cierran definitivamente y hasta se ven hoteles en venta. Trataremos sobre este asunto mas adelante. Planes futuros No hay duda que Cancn ha experimentado un desarrollo problematico de puntos de viata ambos medioambiental y demografico. Sin embargo, a pesar de la experiencia ofrecida por una tal masificacin, las autoridades apuntan todavia hacia el desarrollo turistico de resto de las zonas costeras de Quintana Roo, de unos 100 km, hasta el borde con Belize. Se prevn 20000 cuartos de hotel adicionales en este corredor turistico, junto con las infrastructuras necesarias para mantener a unos 300000 personas para trabajar en esta extensin. Seria de esperar que las lecciones aprendidas de la nefasta experiencia de Cancn podrian inspirar a los nuevos planes de desarrollo, pero lamentablemente las indicaciones no son muy estimulantes. Se ha sugerido el ecoturismo, pero el ecoturismo pareciera tener una vida propia, y una vez que comienza a rendir, los promotores quieren multiplicar los beneficios. Se venden mas paquetes organizados, los cuales exigen mas infraestructuras que a su vez atraen mas habitantes autctonos a radicarse en el sitio y asi el ecoturismo cae en el descuido y en el olvido. Personas en movimientos ambientalistas y en la industria del turismo me dicen que el turismo puede ser una industria compatible con el medio ambiente. Pero de lo que se puede observar en Cancn y otros sitios turisticos en Mxico indica que tal situacin no existe. La teoria de la auto destruccin del turismo A mediados de la dcada de los 80, varios investigadores en este tema llegaron independientement a conclusiones similares en lo que se denomin la teoria de la auto destruccin del turismo (Holder, H. 1987. The Patterns and Impact of Tourism In: Environmentally Sound Tourism in the Caribbean. The Banff Centre School of Management, April 1987). En breve, esta teoria sostiene que el turismo, en una situacin determinada, se desarrolla y declina en forma ciclica en cuatro fases: Fase I Un sitio remoto y extico ofrece reposo y solaz y suministra un refugio a gente pudiente que vive aislada del resto de la poblacin local. Fase II
La promocin turistica atrae turistas de medios mas modestos que viene tambien en busqueda de tranquilidad y solaz, pero tambin para imitar a los ricos. Se construyen mas estructuras hoteleras y facilidades turisticas para atraer un numero creciente de turistas. Todo ello transforma las caracteristicas originales del sitio de un refugio paradisiaco a una serie de urbanizaciones con las consecuencias e impactos correspondientes. Las poblaciones locales se convierten en empleados del turismo, en muchos casos abandonando la produccin agropecuaria, ganando mas en el proceso. Los turistas ricos buscan otros sitios. El aumento del flujo turistico hace inevitable la interaccin entre los turistas y las poblaciones locales, llevando a una serie de consecuencias socioculturales, consideradas en general como negativas. El incremento en numero de cuartos de hotel lleva a una oferta que supera la demanda y a un consecuente disminucin de precios y a un deterioro del producto. Fase III En el pais o en la regin ya se practica el turismo de masa, atrayendo un publico con patrones mas bajos de poder econmico y de comportamiento social. Esto lleva a la degradacin social y al deterioro medioambiental del sitio turistico. Fase IV A medida que el sitio se hunde bajo el peso de la friccion y del conflicto social y la produccion de basuras y contaminantes, huyen los turistas dejando detras de ellos las infraestructuras turisticas abandonadas, las playas y los entornos estropeados y una poblacin local incapaz de retomar su estilo de vida original. Nota final Cancn ha llegado casi al trmino de la Fase III de esta teoria. Una encuesta reciente revela que solamente 20% de los visitantes tienen la intencin de volver a este sitio. Esto significa una promocin constante y costosa para mantener el flujo turistico. Podria ser ya demasiado tarde para Cancn, pero pueden existir personas que puedan llegar a influenciar el desarrollo turistico en su pais y la experiencia de Cancn deberia se examinada muy de cerca a fin de evitar los riesgos que se han hecho tan evidentes en dicho ejemplo.
Este trabajo ha sido presentado por Peter V. Wiese, gelogo de exploracin retirado en la Conferencia internacional sobre Procesos en las Ciencias de la Tierra, Uso de Materiales y Desarrollo Urbano realizado en Bogota, Colombia, en noviembre de 1996; patrocinado por SCOPE (Comit Cientifico sobre Problemas del Medio Ambiente ) del Consejo Internacional de Uniones Cientificas y la UICG (Unin Internacional de Ciencias Geolgicas).
El grado de acuerdo del sector turstico de Bahas de Huatulco (Oaxaca) con las normas de moralidad ambiental del Cdigo tico Mundial para el Turismo
Jos Mara Filgueiras Nodar*
* Instituto de Turismo de la Universidad del Mar (Oaxaca)
* Direccin jofilg@huatulco.umar.mx
para
correspondencia:
Fecha de Fecha de aceptacin: mayo 2010.
recepcin:
noviembre
2009.
Resumen El artculo presenta los resultados de la investigacin inspirada en el pragmatismo ambiental acerca de los patrones de acuerdo mostrados por los estudiantes de Administracin Turstica de la Universidad del Mar, los turistas nacionales que llegan a Huatulco y los trabajadores en el sector turstico de esta misma localidad sobre los artculos 3, 1.5 y 5.4 del Cdigo tico Mundial para el Turismo. Para ello se utiliz una
metodologa en dos fases: la primera cualitativa (entrevistas a profundidad) y la segunda cuantitativa (aplicacin de encuestas). Palabras clave: tica ambiental, pragmatismo ambiental, valores ambientales, Andrew Light, tica del turismo.
Abstract This paper presents the results of an investigation, inspired by environmental pragmatism, on the patterns of agreement that students of Tourism Management of the Universidad del Mar, Mexican tourists visiting Huatulco, and Huatulco's tourism workers show about the articles 3, 1.5 and 5.4 of World Code of Ethics for Tourism. In order to do that, it was applied a methodology in two phases: qualitative (deep interviews), and quantitative (surveys). Keywords: environmental ethics, environmental pragmatism, environmental values, Andrew Light, tourism ethics.
1 Introduccin La investigacin trata de conocer una faceta de la moralidad ambiental sostenida por tres grupos que se integran en el sector turstico de Bahas de Huatulco, como son los estudiantes de Administracin Turstica de la Universidad del Mar, los prestadores de servicios tursticos (PST) y los turistas nacionales que visitan el destino. Asumiendo la tradicional distincin entre la moral y la tica, sobre la cual se ahondar enseguida, el estudio trat de cartografiar algunas de las opiniones de los grupos seleccionados acerca de una serie de cuestiones planteadas por el Cdigo tico Mundial para el Turismo (CEMT). El motivo por el cual se eligi el CEMT es que est funcionando ya como marco de referencia bsico para abordar la problemtica tica que enfrenta el sector turstico, mientras que se opt por un enfoque emprico de dicha problemtica debido a la falta de estudios semejantes realizados en Mxico. Debe decirse tambin que el trabajo parti de una perspectiva filosfica claramente establecida: el "pragmatismo ambiental" de autores como Andrew Light o Eric Katz. Esta corriente de la tica ecolgica trata de desplazar el centro de inters de dicha disciplina desde el debate sobre la "cuestin del valor intrnseco" (es decir, el debate acerca de si los seres naturales nohumanos poseen valor por s mismos, para algunos el "patrnoro" [Jamieson, 2008: 69] de la tica ecolgica) hacia la bsqueda de posiciones filosficas capaces de influir en las polticas acerca del medio ambiente. Como sabemos, Light y Katz (1996: 5) distinguen cuatro maneras principales de colaborar con el desarrollo del pragmatismo ambiental: 1) buscar conexiones entre el pensamiento de los autores pragmatistas clsicos, como Peirce o Dewey, y los problemas ambientales de nuestros das; 2) articular estrategias que permitan una comunicacin ms efectiva entre los tericos ambientales, los diseadores de polticas, los activistas y el pblico; 3) investigar los fundamentos tericos de las diversas organizaciones ambientalistas, en busca de puntos de acuerdo que permitan llegar a elecciones polticas concretas; y 4) desarrollar argumentos a favor del pluralismo moral en cuestiones ambientales. Al respecto, se consider que indagar de manera emprica el grado de acuerdo con las normas del CEMT que tratan temas relativos a la sustentabilidad y el medio ambiente sera de utilidad tanto para el punto dos, pues conocer las opiniones morales de las personas puede ayudar al desarrollo de mejores mtodos de comunicacin, como para el punto cuatro, ya que varios estudios empricos de la moralidad ambiental han acabado, como se ver enseguida, proporcionando pruebas de la existencia de un abanico pluralista de opiniones morales. Ms all de ello, se cree que los trabajos como el presente proporcionan siempre un apoyo para el pragmatismo ambiental, pues difcilmente se lograr "poner a funcionar" la tica ambiental sin conocer el mundo moral que en muchas ocasiones constituye su base. Al mismo tiempo, tal conocimiento ayuda a forjar, si no una tica ms cientfica, una ms consciente de las aportaciones que a la misma pueden hacer las diferentes ciencias (en este caso sociales).
1.1. El concepto de moralidad Se ha estado hablando de moralidad, por lo cual conviene aclarar en cierta medida el significado de dicho concepto, tal y como fue entendido en esta investigacin. Para comenzar, resulta de utilidad poner en claro una diferenciacin que se ha mencionado antes entre "tica" y "moral", palabras que a menudo son tomadas como sinnimos en el uso cotidiano (al cual respalda la etimologa 1), pero que en filosofa refieren a dos cosas bastante diferentes. Como seala, por ejemplo, Esperanza Guisn (1995), la tica y la moral guardan entre s la misma relacin que la biologa y la vida o la sociologa y la sociedad. En estos casos, se entiende fcilmente que el primer miembro de cada par tiene como objeto de estudio al segundo. Segn esta caracterizacin, entonces, la moral sera el objeto de estudio de la tica. Y qu es lo que estudia la tica? Tradicionalmente, se considera que dicha disciplina es la rama de la filosofa que analiza de forma sistemtica la bondad o maldad de las normas y prcticas que regulan la conducta de los individuos de una comunidad. Semejante caracterizacin pone sobre la pista de que, como afirman Beauchamp y Bowie (1993: 1), la moral es una "institucin social". Velsquez (2000: 8) ayuda a entender la complejidad de esta institucin, a la que define como "los estndares o normas que un individuo o grupo posee acerca de lo que es correcto o incorrecto, o lo que es bueno o malo". Tales estndares, en su opinin, comprenden no slo las normas que efectivamente aplicamos en nuestras acciones, sino tambin los valores que nosotros otorgamos a aquello que consideramos como bueno o malo. Los estndares morales llegan a nosotros desde diversas fuentes, las cuales varan a lo largo de la vida: en la infancia, por ejemplo, provienen de la familia, los amigos e influencias como la televisin o las iglesias. Posteriormente, las experiencias y la educacin hacen que las pautas adquiridas durante la infancia se sometan a revisin y, en ocasiones, que se incorporen nuevos patrones. Velsquez proporciona tambin una caracterizacin de tales estndares morales que, al tiempo que las diferencia de mbitos como el derecho o las normas de urbanidad, ayuda a entender el concepto amplio de moralidad que se maneja aqu. Para el autor, los estndares morales "tienen que ver con problemas que pensamos que son de serias consecuencias, que se basan en buenas razones y no en la autoridad, que estn por encima del bien propio, que se basan en consideraciones imparciales, y cuya trasgresin est acompaada de sentimientos de culpa y vergenza y de un vocabulario especial" (Velsquez, 2000: 11). En efecto, las normas y valores morales ataen a cosas que pueden beneficiar o daar en gran medida a los sujetos de aplicacin de los mismos. A diferencia de las normas legales, no se modifican a causa de decisiones tomadas por instancias revestidas de autoridad (como el gobierno o el parlamento), sino que son vlidos en tanto existan razones adecuadas para sostenerlos. Generalmente, los estndares morales de que se hace mencin suelen ponerse por delante del inters propio (lo que algunos filsofos llaman "prudencia"). As mismo, son ajenos a cualquier forma de parcialidad: al discutir si una accin es correcta o incorrecta, no se toman en cuenta los intereses particulares de una u otra persona; por el contrario, la perspectiva que se trata de adquirir est caracterizada por su relativa universalidad. Finalmente, las normas o los valores morales se asocian a un tipo especial de emociones, lo mismo que con un vocabulario especial, necesario para expresarlas. En este punto, tambin puede ser til recordar el concepto de moralidad propuesto por Hegel, que completar lo dicho hasta ahora y ayudar a entender el sentido amplio de la moralidad recogido por este trabajo. Hegel (1980), como es sabido, distingue entre moralidad subjetiva [Moralitt] y moralidad objetiva [Sittlichkeit], siendo la primera el cumplimiento de un deber a travs de un acto voluntario, racional; y la segunda, la obediencia de la ley moral, pero en tanto que fijada a travs de las costumbres y las reglas de convivencia, incluso las normas legales, que comparte una sociedad. Tal y como afirma Inwood (1999: 191), la Moralitt representa "una fase ms elevada del desarrollo humano que la [...] Sittlichkeit", lo cual hace pensar en dos dimensiones muy diferentes del fenmeno moral, que deben ser tenidas siempre en cuenta: por una parte, el cumplimiento de las leyes y normas morales a travs de una aceptacin voluntaria de las mismas, generalmente(tanto en Hegel como en Kant) debido a una conviccin racional, y por otra, el reconocimiento de los deberes impuestos por dichas leyes por otros medios, ms o menos coercitivos. As, para finalizar esta caracterizacin de la moral, debe tenerse en cuenta lo que recuerda Ferrater Mora (1986: 2272): en algunas lenguas, y el espaol es una de ellas, "lo moral se opone a lo fsico", de modo que el mundo de la moral abarca todas aquellas manifestaciones estticas, histricas, polticas, culturales,
etc., susceptibles de ser estudiadas por las denominadas "ciencias del espritu". La compleja composicin del dominio de la moral dificulta en gran medida su tratamiento exhaustivo, por lo cual resulta conveniente limitar los anlisis a secciones del mismo. Esto es precisamente lo que se ha hecho en el trabajo: en primer lugar, se seleccion un subconjunto de la moral, como es el que tiene que ver con las normas, valores y estndares que regulan las relaciones entre los seres humanos y el medio ambiente natural que los rodea, as como con el estatuto moral de dicho medio y sus componentes nohumanos. Debido a que esta primera delimitacin segua ofreciendo demasiadas posibilidades para el anlisis, se decidi elegir aquellas normas del Cdigo tico Mundial para el Turismo que tenan que ver con este subconjunto de la moral. Explicar las razones de tal decisin ser el motivo del siguiente apartado. 1.2. El Cdigo tico Mundial para el Turismo Los cdigos ticos2 representan uno de los enfoques ms comunes a la hora de abordar la regulacin moral de diversas organizaciones y sectores, y del turismo en particular. Su primera aparicin en este terreno es en 1951, con el Countryside Code propuesto por la Comisin de Parques Nacionales de Gran Bretaa. Se trata de una fecha muy anterior a la eclosin de cdigos ticos de los aos ochenta y especialmente de los noventa, causada en parte por el inters que en esa poca despert la tica de los negocios. Muchos de los cdigos diseados en aquellas dcadas siguen vigentes hoy, regulando las diversas formas de la actividad turstica en mltiples lugares del globo. Sin embargo, la tica turstica posee un cdigo especialmente relevante, el CEMT. ste fue adoptado en la ciudad de Santiago de Chile el 1 de octubre de 1999, en virtud de una resolucin de la XIII Asamblea General de la Organizacin Mundial del Turismo (OMT) y que representa el intento ms ambicioso que se ha llevado a cabo para lograr una aproximacin comprensiva e integral a la problemtica tica del turismo. Ms all de las crticas que ha recibido, el CEMT es hoy por hoy un documento de referencia que muestra los valores sostenidos por el sector y podra entenderse sin muchos problemas como una especie de mnimo denominador comn para la tica del turismo. Por ello, se acepten o no las normas propuestas por el CEMT, as como su espritu general, pocos podran negar su utilidad como catlogo de los principales problemas ticos afrontados por el sector. Es as como se lo ha tomado para esta investigacin, centrada en aquellas partes del CEMT que presentan normas para regular la problemtica ambiental, como los apartados 5 del artculo 1 y 4 del artculo 5, adems del 3 en su totalidad. Este artculo, titulado "El turismo, factor de desarrollo sostenible", abarca una serie de temas concernientes a la relacin que debe existir entre el desarrollo econmico y la atencin al medio ambiente. Su primer apartado afirma la obligacin, por parte de todos los agentes involucrados en el desarrollo del turismo, de cuidar el medio ambiente y los recursos con miras a lograr que la economa crezca de una forma capaz de satisfacer a la poblacin actual, pero sin comprometer el bienestar de las futuras generaciones. El segundo apartado requiere de las autoridades que privilegien todas las formas tursticas susceptibles de reducir tanto el consumo de recursos escasos (agua y energa) como la produccin de desechos. El mismo espritu aparece tambin en el quinto apartado, que menciona al ecoturismo como una forma especialmente recomendable de hacer turismo. El cuarto apartado seala que las actividades tursticas deben organizarse de manera que se proteja la biodiversidad, y tambin que los prestadores de servicios tursticos deben aceptar la imposicin de limitaciones a sus actividades, cuando stas se realizan en entornos naturales especialmente frgiles. Como se mencion, la investigacin se interes tambin en otros dos apartados del CEMT. Uno de ellos es el apartado 5 del artculo 1, donde se seala que los turistas deben abstenerse de comportamientos delictivos u ofensivos para la poblacin local, as como del trfico de especies protegidas. El otro es el apartado 4 del artculo 5, que establece la obligacin, para todos los profesionales de la actividad turstica y en especial para quienes invierten en el desarrollo de proyectos tursticos, de realizar estudios del impacto que tales proyectos pueden tener sobre el medio ambiente. Del mismo modo, conmina a dichos profesionales a informar sobre sus planes de una manera transparente y objetiva, que tenga en cuenta las previsiones ms realistas de las consecuencias que se desprendern de los mismos, en un marco de dilogo con las poblaciones que sern afectadas por esos proyectos. Los artculos y apartados del CEMT que se han citado ofrecieron un excelente punto inicial para acotar la temtica del estudio, cuyo enfoque, decididamente emprico, se bas en algunas investigaciones anteriores, dos de las cuales se resumirn a continuacin. 1.3. Estudios empricos de la moralidad ambiental
La primera de ellas es el completo anlisis de los valores ambientales del pblico norteamericano realizado en 1995 por Willett Kempton, James S. Boster y Jennifer A. Hartley. Estos autores propusieron una metodologa capaz de superar las limitaciones de los primeros estudios acerca de la moralidad ambiental, como los pioneros de Dunlap y van Liere sobre el "nuevo paradigma ambiental" (llevados a cabo en los aos setenta), los cuales consultaban al pblico acerca de opiniones sacadas de la literatura sobre ecologa, es decir, opiniones procedentes sobre todo de activistas o de acadmicos. Para evitar tal situacin y respetar en todo momento el lenguaje realmente hablado por las personas, Kempton et al. (1995) desarrollaron una metodologa en dos fases, que combin el enfoque cualitativo con el cuantitativo. En la primera fase, realizaron entrevistas a profundidad a 46 personas de diversas procedencias y antecedentes (cientficos, cabilderos, amas de casa, etc.). El contenido de las entrevistas fue analizado cuidadosamente y con base en dicho anlisis se elabor un cuestionario compuesto por 149 afirmaciones, todas ellas entresacadas de las entrevistas. En la segunda fase, el cuestionario se present a una muestra de 142 personas. Como el tamao de muestra no resultaba representativo del pblico estadounidense, los autores optaron por exponer el cuestionario nicamente a los miembros de cinco grupos, los cuales mostraban a priori cinco diferentes niveles de compromiso con respecto al medio ambiente. De este modo, el cuestionario fue mostrado a miembros de Earth First!, grupo ecologista que a menudo se califica de radical, a miembros del mucho ms moderado Sierra Club, a gerentes californianos de lavanderas y a leadores (dos grupos que haban sido perjudicados por la legislacin ambiental) y tambin a un grupo considerado como "pblico general", sin actitudes definidas hacia las problemticas ambientales. Kempton et al. (1995) plantearon su investigacin desde la perspectiva suministrada por la antropologa cognitiva, utilizando para ello un concepto clave de la misma, el de "modelo cultural". 3 Al respecto, su investigacin descubri tres modelos de comprensin de la naturaleza compartidos por la gran parte del pblico estadounidense. As: 1) el modelo que considera a los seres humanos como dependientes de los recursos ofrecidos por la naturaleza; 2) el modelo de las "reacciones en cadena" en la naturaleza, que hace hincapi en el carcter interdependiente e impredecible de sta; y 3) modelos que trataban de identificar causas por las cuales la gente no se preocupa del modo en que debiera por la naturaleza, como la falta de contacto con la misma o el excesivo consumismo de las sociedades actuales. Relacionado con tales modelos, otro descubrimiento interesante de la investigacin de Kempton et al. fue el haberse dado cuenta de que el pblico no recibe de manera pasiva la nueva informacin, sino que trata de ajustarla a sus propios modelos. As, por ejemplo, la gente suele comprender las noticias sobre el calentamiento global haciendo uso de modelos como el de la respiracin humana, los cuales deben ser tenidos en cuenta si lo que se busca es mejorar la efectividad de la informacin y la educacin ambiental. El segundo ejemplo que se expondr es la investigacin de Ben Minteer y Robert Manning (2003), acerca de las diferentes concepciones ticas que el pblico norteamericano utiliza a la hora de disear y evaluar polticas ambientales. Minteer y Manning comenzaron dicha investigacin elaborando una tipologa de 17 ticas ambientales, en la cual incluyeron desde cosmovisiones contrarias al medio ambiente (como la que considera a la naturaleza un peligro para la supervivencia de los seres humanos) hasta posiciones ambientalistas que a menudo se suelen tachar de radicales, como el organicismo o animismo, segn el cual todos los seres vivos se encuentran interconectados; pasando por otras muchas perspectivas ticas de corte antropocentrista, como las que destacan la contribucin positiva que la naturaleza tiene sobre la calidad de la vida humana, o las que apelan a las generaciones futuras para justificar la proteccin actual al ambiente. Posteriormente, los autores elaboraron un cuestionario de 42 afirmaciones que representaban a todas las concepciones ticas, el cual fue respondido a vuelta de correo por 612 personas del estado de Vermont. Con el cuestionario, Minteer y Manning trataron de medir dos diferentes dimensiones del apoyo que los entrevistados concedan a cada una de las afirmaciones: por un lado, el grado de acuerdo con las mismas, y por otro su relevancia a la hora de tomar decisiones acerca de las diferentes polticas ambientales. La lectura que hacen de los resultados es un buen ejemplo de pluralismo: en su opinin, el estudio indica que "hay un amplio rango de sentimientos morales producidos por las relaciones hombrenaturaleza que estn ah, por decirlo as, y que varios de ellos cuentan con un alto grado de aceptacin en el pensamiento del pblico" (Minteer y Manning, 2003: 146). Debido a ello, "cualquier forma de prescriptivismo monista rgido corre el riesgo de excluir a priori sentimientos ticos alternativos, dificultando en principio la tolerancia democrtica" (Minteer y Manning, 2003: 139). Para estos autores, lo nico que logran las filosofas ambientales con pretensiones de disponer de las nicas respuestas
"correctas" no es sino bloquear el debate democrtico. Habida cuenta de la necesidad de dicho debate a la hora de enfrentar los problemas ecolgicos mundiales, la recomendacin que se infiere del texto es que deben eliminarse esa clase de enfoques y sustituirlos por otros que, como el pragmatismo ambiental, asuman el pluralismo de las sociedades democrticas contemporneas y, ms aun, traten de "expandir y estimular las oportunidades para que se d el debate democrtico sobre poltica ambiental" (Minteer y Manning, 2003: 154). En este sentido, los autores pareceran remarcar la necesidad de ms estudios empricos sobremoralidad ambiental, una necesidad a la que el presente trabajo, cuya metodologa ser expuesta a continuacin, trata de responder.
2. Metodologa Inspirndose en Kempton et al. (1995), esta investigacin comprendi dos fases. La primera, de tipo cualitativo, consisti en una serie de entrevistas a profundidad, 4 llevadas a cabo por el responsable del proyecto, a un total de 35 personas.5 La fase tuvo un cariz exploratorio, su principal utilidad era el haber adaptado el contenido del CEMT al lenguaje hablado efectivamente por los tres grupos elegidos, al igual que traducir el texto de los artculos y apartados seleccionados a trminos propios de la realidad turstica huatulquea. Despus, se transcribieron las entrevistas y se analiz su contenido. Entonces, haciendo uso del conocimiento obtenido en la primera fase, se disearon dos cuestionarios, uno de ellos de 35 afirmaciones, dirigido a los estudiantes y prestadores de servicios, y otro de 28 afirmaciones destinado a los turistas. Los cuestionarios fueron aplicados a una muestra de cada grupo elegido: 6 174 estudiantes de Administracin Turstica de la Universidad del Mar; 50 prestadores de servicios tursticos (empleados y propietarios de hoteles, restaurantes y agencias de viajes) y 307 turistas. Para determinar las muestras, en el caso de los turistas se aplic la conocida frmula del muestreo probabilstico para poblaciones finitas, con base en un universo de 252,274 turistas nacionales que se hospedaron en Huatulco durante el 2008 (INEGI 2008: 1708), determinndose un nivel de confianza de 92% y un margen de error de 5%. As:
Se aplic la misma frmula para determinar la muestra de estudiantes, con base en un universo de 317 alumnos matriculados (cifra que proporcion la jefatura de carrera de Administracin Turstica de la Universidad del Mar), determinndose un nivel de confianza de 95% y un margen de error de 5%.
Para la estratificacin de la muestra se utilizaron las siguientes cifras, suministradas por la misma jefatura de carrera: 115 alumnos matriculados en segundo semestre, 61 en cuarto, 49 en sexto, 46 en octavo y 46 en dcimo. Se aplic entonces la frmula que permite fijar la muestra por estratos:
Donde ni es la muestra buscada de cada estrato, n el tamao total de la muestra (174), N i el nmero total de individuos por estrato (citado arriba) y N el tamao total de la poblacin (317). Tras aplicar esta frmula, se determin entrevistar a 63 alumnos de segundo semestre, 34 de cuarto, 27 de sexto, 25 de octavo y 25 de dcimo semestre. Con respecto a los PST, se decidi realizar un muestreo por criterio. De esta manera, se determin encuestar a 50 personas: 20 empleados o propietarios de hoteles, 10 de agencias de viajes y 20 de bares y restaurantes, elegidos todos ellos al azar de entre los contenidos en una base de datos suministrada por la Delegacin Local de la Secretara de Turismo en Huatulco. Aunque se trata de un muestreo no probabilstico, se cree que representa un dato igualmente significativo, y que sirve como apoyo a las conclusiones del presente estudio.
3. Resultados Para presentar convenientemente los resultados del estudio, se les ha agrupado en tres tablas, que muestran los porcentajes de acuerdo y desacuerdo de los grupos entrevistados con respecto a una serie de afirmaciones. Latabla 1, que presentaremos a continuacin, contiene afirmaciones referidas a la relacin que existe entre economa y ecologa, centrndose sobre todo en el marco de referencia proporcionado por el concepto de sustentabilidad. Se aaden tambin un par de afirmaciones referidas a las limitaciones a que deben ajustarse los operadores tursticos.
La tabla 2 trata de presentar el modo en que los tres grupos entrevistados adjudican las responsabilidades y las culpas por el deterioro ambiental que el turismo ha causado en Huatulco (el cual es un hecho ampliamente percibido, como muestra la primera afirmacin).Una de las conclusiones del estudio es que "las experiencias de resistencia civil, ensean el gran potencial de las bases como constructoras de paz en Colombia (Hernndez, 2003: 11). De acuerdo con los aportes de la autora, algunas de las caractersticas de las experiencias de resistencia civil en Colombia son, entre otras, su origen en las comunidades indgenas, afrodescendientes y campesinas,4 su constitucin en experiencias silenciosas sin ningn acompaamiento estatal, su accionar, que ha sido en medio del fuego cruzado y frente a los actores armados en sus territorios y con la adopcin de diversos recursos y repertorios han logrado construir territorios de autonoma y paz.
La tabla 3 recoge las afirmaciones que tienen que ver con la evaluacin de los actores pblicos involucrados en el desarrollo turstico de Bahas de Huatulco, afirmaciones presentadas nicamente a estudiantes y PST, por considerarse que, en general, los turistas no posean una opinin informada al respecto.
Despus de haber presentado los resultados, se puede discutir algunas de las implicaciones ms interesantes de los mismos.
4. Discusin Para ello, se dividirn los comentarios de acuerdo con las tablas expuestas. La mejor cuestin para introducirnos en los temas que plantea la primera de ellas viene siendo la siguiente: Debe preocuparnos ms el cuidado del medio natural o el desarrollo econmico? Las reacciones de los turistas y los PST ante la afirmacin 1 no dejan lugar a muchas dudas, pues para un significativo porcentaje de los encuestados, el cuidado al medio debe ponerse por delante del desarrollo econmico. Los estudiantes, por su parte, son el grupo que muestra un menor nivel de acuerdo con esta afirmacin. La fase cualitativa de la
investigacin pone de manifiesto que este grupo, en su mayora, apuesta por el equilibrio o la armona entre ambas dimensiones. Las reflexiones pueden conducir a una interrogacin acerca de los medios que los encuestados consideran capaces de lograr tal armona. Al respecto, un amplio porcentaje de cada grupo entrevistado confa en que la misma se lograr cuando las personas se encuentren ms concientizadas (como seala la afirmacin 2). Este dato, desde luego, no puede ser evaluado plenamente sin conocer el concepto de concientizacin que manejan; aun as, resulta til sealar que en la fase cualitativa tal concepto apareci ligado en varios entrevistados a la nocin de informacin, generalmente en dos sentidos: o bien que una mayor informacin acerca de los problemas ambientales suele traer aparejada una mayor conciencia acerca de su importancia, o bien, de una manera ms sencilla, que la informacin es un prerrequisito para la concientizacin. Esto quiz explica que una buena parte de los encuestados consideren que las conferencias y los cursos constituyen la mejor manera de lograr que las personas entiendan que no deben daar al medio, como se expone en la afirmacin 3. Resulta curioso al respecto que el grupo que menos confa en las conferencias y cursos sea el de los estudiantes, precisamente el grupo que tiene una mayor relacin con esta clase de mecanismos. Quiz debido al contacto continuo o incluso, podra pensarse, debido a la saturacin de su tiempo con clases y charlas, tal vez ese grupo haya desarrollado un relativo escepticismo con respecto a la efectividad de las mismas. Tambin interviene el hecho de que "sabemos lo que hay que hacer para no daar al medio, pero a veces no lo hacemos por flojera", una afirmacin con la cual los grupos entrevistados se muestran de acuerdo, y que refleja una realidad que debe ser tenida en cuenta. Otra manera de armonizar el crecimiento econmico y el cuidado al medio ambiente es la aplicacin de sanciones a las empresas que daan el medio. Esta es una opcin que recibe un gran apoyo por parte de los encuestados, con niveles de acuerdo alrededor de 90% en los tres grupos. Como es sabido, las sanciones externas se consideran generalmente fuera del dominio de la tica, al menos desde Kant, quien apost por la autonoma personal como el elemento clave de la misma, dejando los aspectos coercitivos a esferas como el derecho. Sin embargo, el grado de apoyo a esta afirmacin, una de las ms consensuadas, hace pensar que tales sanciones externas ocupan un importante lugar en las concepciones morales de las personas, lo cual obligara a reflexionar sobre el papel de las mismas, y conducira a cuestiones como las siguientes: Puede ser que las concepciones morales de la gente muestren mayor afinidad con las prohibiciones y las limitaciones que con concepciones ticas que traten de ampliar las posibilidades de los seres humanos, al estilo del pragmatismo o la tica de las virtudes? Cmo, entonces, se pueden lograr cambios efectivos en el comportamiento humano (en este caso cmo lograr que las personas respeten el medio ambiente) sin apelar a sanciones impuestas por autoridades externas? Una lectura a bote pronto de los resultados expuestos hasta ahora es que las personas contemplan una gama muy diversa de medidas capaces de lograr la armonizacin entre desarrollo econmico y cuidado al medio ambiente natural de que se hablaba arriba. Medidas que van desde lo coercitivo y heternomo, como las sanciones, hasta lo ms plenamente autnomo. En esta investigacin no se ha llevado a cabo una exploracin exhaustiva de todas las medidas disponibles, pero se cree que podra producir resultados de gran inters. Dado que el concepto de sustentabilidad tiene que ver con la deseada armona entre el desarrollo econmico y el cuidado a la naturaleza (aunados por supuesto al componente social), es significativo exponer las actitudes de los grupos encuestados ante dicho concepto. Al respecto, una amplia mayora de los estudiantes afirman conocerlo, lo cual es consistente con la observacin de los planes de estudio, que contienen asignaturas destinadas a explicar qu es y cmo se logra la sustentabilidad. Frente a ello, se pueden ver unas cifras mucho menores en el caso de PST y todava menores en el caso de los turistas; son las cifras de desacuerdo consistentes con las de acuerdo. Probablemente, el dato ms preocupante es que quienes mejor conocen la nocin de sustentabilidad, los estudiantes, sean los que consideren en mayor medida que Huatulco no es un destino sustentable, mientras que PST y turistas, quienes reconocen desconocer dicha nocin, tienden en mayor proporcin a afirmar que s lo es. Tal vez semejante efecto requiriese de mayor investigacin, en concreto de una encaminada a establecer cules son los criterios utilizados por cada grupo, y tambin, de ser posible, en qu medida sus valoraciones se acercan a la realidad (tal y como es evaluada por los expertos). Desde luego, estos resultados tambin ponen sobre la pista de la importancia que la variable conocimiento tiene en las valoraciones de las personas.
Un efecto similar aparece con otras tres afirmaciones, la primera referida a uno de los temas que pueden insertarse bajo la gida de la sustentabilidad, como es el tratamiento de la basura. Cuando se compara el grado de acuerdo de los tres grupos con la afirmacin 7, se aprecia que los turistas tienden a considerar que en Huatulco existe una buena gestin de la basura en una medida mucho mayor que los estudiantes y los PST. De este hecho surgen cuestiones interesantes: Es por desconocimiento que los turistas consideran bien manejado el tema de la basura? O es porque el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), la institucin encargada del mantenimiento del destino, presta mayor atencin al manejo de la basura en cuestiones que pueden afectar su imagen ante los turistas y se preocupa menos de los residentes? Evidentemente, no es este el lugar para responder a tales preguntas, pero s conviene dejarlas sealadas. La otra afirmacin en la que aparece un efecto similar al citado es la 8. Aqu, una vez ms, se puede ver que quienes peor conocen la realidad huatulquea, los turistas, son quienes consideran en mayor grado que Huatulco es un destino que se ha planeado teniendo en mente la proteccin de la naturaleza. Los PST encuestados concuerdan en un grado mucho menor con esta afirmacin, y los estudiantes, otra vez, son el grupo que muestra un menor nivel de acuerdo, lo cual plantea cuestiones muy parecidas a las que se acaban de sealar con respecto a la afirmacin anterior. Lo mismo sucede con la afirmacin 9, que se refiere a los efectos positivos de la derrama econmica generada por el turismo. Las afirmaciones 10 y 11, por su parte, se refieren a dos posibles limitaciones a las actividades tursticas, en un caso de los turistas (abstenerse de comer huevos de tortuga o iguana) y en otro de los PST ("los lancheros no deben pasar por encima de los arrecifes de coral"). Los encuestados tienden a estar de acuerdo con ambas, aunque en una mayor medida con la segunda de ellas. Con respecto a la afirmacin 13, que se refiere al famoso debate sobre el valor intrnseco, debe decirse que tal debate no parece generar demasiada polmica entre los encuestados, habida cuenta de que todos ellos consideran que la naturaleza debe respetarse por s misma, sin tener en cuenta los beneficios que pueda proporcionar a los seres humanos. En efecto, las cifras de acuerdo con esta afirmacin se sitan entre las ms elevadas de todo el estudio. Tal hecho podra tal vez servir para replicar a quienes piensan, con Norton (2003: 134) que "parece menos probable que (los) ambientalistas alcancen logros mayores apelando a la idea intuitiva (...) de que la utilizacin de los recursos naturales implica la obligacin de protegerlos para futuros usuarios (...) ms que haciendo apelaciones exticas a valores inherentes". Para ello, bastara con recordar que mucha gente opina que la naturaleza tiene valor por s misma (aun desconociendo las sutilezas del debate terico) y que por tanto apelar a dicha nocin puede resultar til a efectos prcticos. Para comentar los resultados de la tabla 2, tambin se comenzar con una pregunta: Quines son los principales culpables del deterioro ambiental causado por el turismo? Antes de presentar las diferentes respuestas se debe dejar claro que los tres grupos investigados tienen una clara percepcin de la existencia de un dao al ambiente, como muestran los niveles de acuerdo y desacuerdo ante la afirmacin 14. Entonces, teniendo claro que el deterioro ambiental causado por el turismo es un hecho manifiesto para los tres grupos, se comenzar a presentar la lista de candidatos que pueden sealarse como presuntos culpables, comenzando por los turistas. Al respecto, la afirmacin 15 ("Los turistas son los principales culpables del deterioro ambiental") es rechazada mayoritariamente: la mitad de los turistas y estudiantes, y ms de dos tercios de los PST se declaran en desacuerdo. Los relativamente elevados niveles de indiferencia7 (es decir, de personas que afirman estar "ni de acuerdo ni en desacuerdo") ante la afirmacin pueden deberse a que sta se refiere a los principales culpables, por lo que sera interesante observar la reaccin de los grupos despus de eliminar ese nfasis. Los resultados de la afirmacin 15 deben verse en conjuncin con los de la 16 ("A los turistas no les preocupa cuidar Huatulco, porque no es su tierra") y tambin con los de la 17 ("Los que viven en Huatulco tienen ms derecho a daar el medio ambiente que los turistas"). La primera es rechazada por todos los grupos, siendo los estudiantes quienes presentan un menor grado de desacuerdo (28%). La segunda, por su parte, es rechazada mayoritariamente por los grupos de residentes en Huatulco, con niveles superiores a 90%, y con un grado cercano a 80% en el caso de los turistas. No se cree que esta discrepancia resulte significativa, aunque el hecho de que algunos turistas sientan que los locales tienen ms derecho a daar el medio en que habitan podra significar que se consideran con ms derecho a daar el medio en su lugar de residencia. La fase cualitativa de la investigacin, sin embargo, as como el hecho de que algunos entrevistados anotasen en su hoja de encuesta declaraciones como "nadie tiene ese derecho", hace ver que existe una conciencia clara de que las consideraciones respecto al lugar de residencia no tienen influencia a la hora de excusar a algn grupo de los daos al medio. Como dato adicional, se sealar que los grupos consideran que los
turistas extranjeros se preocupan ms por el medio ambiente que los turistas nacionales (el acuerdo ante la afirmacin 18 fue del 53, 74 y 39.4% para estudiantes, PST y turistas, respectivamente). Resulta interesante que el grupo que muestra un mayor porcentaje de acuerdo con dicha afirmacin sean los PST, quienes tienen mayor contacto con los turistas de ambas categoras. Otro posible candidato al papel de principal causante del deterioro ambiental es el grupo formado por los propios PST, de los cuales el cuestionario citaba como ejemplo a los lancheros y restauranteros, en la afirmacin 19. sta ("Los prestadores de servicios tursticos como lancheros y restauranteros son quienes ms daan al medio ambiente") es una de las que obtuvo respuestas ms divididas, las cuales se vuelven a exponer en detalle, a causa de su fragmentacin. Para, respectivamente, estudiantes, PST y turistas, las cifras obtenidas son: 31, 50 y 33% de acuerdo; 42, 26 y 33% de respuestas indiferentes "ni de acuerdo ni en desacuerdo"; y 27, 24 y 34% de desacuerdo. Aunque no es fcil interpretar semejante abanico de respuestas, lo que s puede afirmarse es que no existe una respuesta unnime a la hora de considerar su responsabilidad, y esto contrasta con lo que suceda en el caso de los turistas, donde s exista un rechazo relativamente general a la idea de que ellos fueran los principales causantes del deterioro ambiental causado por el turismo. Esto podra llevar a considerar que los grupos entrevistados atribuyen mayor responsabilidad a los PST que a los turistas. Se trat tambin de conocer si los encuestados consideraban a los grandes hoteles ms o menos perjudiciales que los de menor tamao, a travs de la afirmacin 20, con la cual estuvieron de acuerdo 39% de los alumnos, 22% de los PST y 61.6% de los turistas. El hecho de que este ltimo grupo considerase mayoritariamente que los hoteles ms grandes son ms perjudiciales, cuando los expertos dicen que no son variables que tengan necesariamente que estar relacionadas (como nos muestra la amplia bibliografa sobre hoteles ecolgicos). Tal vez alude a la falta de conocimientos especializados en turismo de este grupo. Lo mismo pudiera suceder con respecto a la afirmacin 21 ("Para que los hoteles ahorren agua y energa, los turistas deben renunciar a muchas comodidades"): si bien 60% de los turistas y 52% de los PST manifiestan estar de acuerdo con sta, en el caso de los estudiantes, quiz por el contacto cotidiano con las nuevas tcnicas de la hotelera, capaces de ahorrar recursos sin sacrificar comodidades, la cifra de acuerdo se reduce a 28%. Sin embargo, esto alerta ante la posibilidad, digna de estudiarse desde un enfoque de mercado, de que mucha gente puede considerar que hacer turismo ecolgico signifique renunciar a comodidades. Despus de haber comentado los resultados que se refieren al reparto de responsabilidades entre estos dos importantes actores del sector turstico, los turistas y los PST, queda pendiente un tercer candidato, del cual se hablar al comentar la tabla 3, en la cual llama la atencin la mala imagen que entre los dos grupos entrevistados poseen los actores pblicos acerca de los cuales fueron interrogados. El Parque Nacional Huatulco (PNH), la institucin que sale mejor librada, no consigue lograr un elevado nivel de acuerdo, especialmente por parte de los estudiantes, ante la afirmacin de que est realizando un buen trabajo. Los niveles de desacuerdo ante la misma afirmacin, superiores en ambos casos a 40%, hacen pensar que el PNH, en el mejor de los casos, no tiene una imagen bien definida y, en el peor, que tiene una mala imagen. Las autoridades municipales salen aun peor paradas, pues slo 2.3% de los estudiantes y 12% de los PST creen que ponen el medio ambiente por encima de las consideraciones econmicas (algo que las respuestas a la afirmacin 1 hacen ver como negativo). A pesar de ello, la institucin con peor imagen entre los entrevistados es aquella que ms influencia ha tenido en el desarrollo de Huatulco como un destino turstico. A la luz de los resultados obtenidos, FONATUR aparece como una institucin que no informa con transparencia acerca de sus planes, que no siempre ha dialogado con la poblacin y, lo que resulta tambin muy preocupante, que no se ha comportado de una manera responsable con el medio ambiente. A diferencia de lo que sucede con los turistas (a quienes no se les responsabiliza en general por el dao al ambiente) y los PST (que reciben grados de acuerdo poco definidos), la mala imagen de FONATUR es manifiesta y no ofrece lugar a dudas. Quiere ello decir que los dos grupos encuestados al respecto consideran a FONATUR como el principal responsable de los daos al ambiente en Huatulco? La pregunta nunca fue presentada de esta manera, pero los resultados hacen pensar que podra ser as. Ms all de reparar en las diferentes valoraciones realizadas por ambos grupos (las cuales son ligeramente menos negativas en el caso de los PST), tales resultados deben hacer pensar en las causas ltimas de los mismos. Si se trata de un mero problema de imagen o de comunicacin con la poblacin, existen medios efectivos para lograr un cambio positivo. Si por el contrario, la actuacin de FONATUR se ajusta en realidad a las percepciones de la gente, lo cual es
verosmil, esa institucin tiene un arduo trabajo por delante. En cualquier caso, las autoridades de FONATUR deberan prestar atencin a estos datos. Uno de los proyectos ms polmicos que FONATUR planea para la zona de Huatulco es la urbanizacin de ciertas partes de la cuenca del ro Cacaluta, un rea de gran biodiversidad, limtrofe con el PNH. Al respecto, se presentaron a los grupos dos afirmaciones acerca de la construccin de un campo de golf en Cacaluta, una posibilidad que FONATUR ha barajado en ocasiones (vase Gmez, 2004: 70), como dentro del proyecto de urbanizacin de la zona. Las reacciones de los estudiantes fueron extremadamente negativas, mostrando un rechazo radical (superior a 90%) a la construccin del campo de golf, mientras que en el caso de los PST, ms de la mitad consideraron que dicho proyecto es una mala idea. Se quiso matizar estos resultados preguntando a los grupos si estaran a favor de la construccin del campo en el caso de que con la misma fuesen a ganar el doble de lo que pueden ganar actualmente. Los resultados fueron parecidos, aunque con magnitudes menores. Todo esto hace pensar que puede existir un rechazo social a la idea de construir un campo de golf en las cercanas de la baha de Cacaluta. Desde luego, sta es una hiptesis que debera investigarse ulteriormente, entrevistando a una muestra representativa de la poblacin local, de modo que los resultados expresasen realmente el sentir de los habitantes de Huatulco.8
También podría gustarte
- Ley Que Modifica La Ley General de Salud #26842Documento2 páginasLey Que Modifica La Ley General de Salud #26842MacmMacmAún no hay calificaciones
- Ficha Violencia Intrafamiliar y Violencia SexualDocumento3 páginasFicha Violencia Intrafamiliar y Violencia SexualHSBCalidad33% (3)
- Desembarco de NormandíaDocumento19 páginasDesembarco de NormandíaCristian Pacheco100% (1)
- Informe Los MedanosDocumento2 páginasInforme Los MedanosKimberly Andia PachecoAún no hay calificaciones
- Guia de Pagos VariosDocumento13 páginasGuia de Pagos VariosWilson Ubilberto Duran CruzadoAún no hay calificaciones
- Formato de Minuta EIRL Aportes BienesDocumento4 páginasFormato de Minuta EIRL Aportes BienesEddyeCardenasAún no hay calificaciones
- Informe Fiscalizacion TributariaDocumento2 páginasInforme Fiscalizacion TributariaIsraelVilladiegoFlórezAún no hay calificaciones
- Las Relaciones Entre Panamá y Los Estados UnidosDocumento3 páginasLas Relaciones Entre Panamá y Los Estados UnidosCESAR VillalazAún no hay calificaciones
- Omaira AnaconaDocumento237 páginasOmaira AnaconaJuan SebastiánAún no hay calificaciones
- Pj-Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de La Corte Suprema de Justicia. Casación #698-2006Documento3 páginasPj-Sala de Derecho Constitucional y Social Permanente de La Corte Suprema de Justicia. Casación #698-2006Oscar Massey SamaniegoAún no hay calificaciones
- Educación y Participación Adolescente PDFDocumento160 páginasEducación y Participación Adolescente PDFWilliam Andrés Peña RamosAún no hay calificaciones
- Qué Es y Cómo Se Hace Análisis de Coyuntura - CEDIB - 29 PDocumento29 páginasQué Es y Cómo Se Hace Análisis de Coyuntura - CEDIB - 29 PComunitarista Abya YalaAún no hay calificaciones
- Week-End (1968) AnalisisDocumento6 páginasWeek-End (1968) AnalisisCristhian CastilloAún no hay calificaciones
- RemuneracionDocumento7 páginasRemuneracionDalma AbanAún no hay calificaciones
- Normativa Alimentaria Aplicable A La Importación de La RPCDocumento7 páginasNormativa Alimentaria Aplicable A La Importación de La RPCspambox123qwertyAún no hay calificaciones
- Revista Jurídica 2006-2007Documento456 páginasRevista Jurídica 2006-2007Victor GarciaAún no hay calificaciones
- 2016 - Moral - Economy - Rethinking - A - Radical - Concept - Postpr Es - UnlockedDocumento62 páginas2016 - Moral - Economy - Rethinking - A - Radical - Concept - Postpr Es - UnlockedAna victoria Quiroga OrtizAún no hay calificaciones
- Dialnet LasEstrategiasDeSobrevivenciaDeLosPobres 4751842Documento13 páginasDialnet LasEstrategiasDeSobrevivenciaDeLosPobres 4751842OraliaAún no hay calificaciones
- Argumentos A Favor de UNION CIVILDocumento2 páginasArgumentos A Favor de UNION CIVILsara reyesAún no hay calificaciones
- Cartas Consorcio Constructores - ApersonamientoDocumento2 páginasCartas Consorcio Constructores - Apersonamientobagner pol ramos perezAún no hay calificaciones
- Alipio Ponce VasquezDocumento4 páginasAlipio Ponce VasquezDorelly Chunga Pizarro100% (1)
- Caso de Fraudes paraDocumento15 páginasCaso de Fraudes paraJEFERSON ALDAHIR SEGUNDO QUISPEAún no hay calificaciones
- Proceso de Reforma ConstitucionalDocumento4 páginasProceso de Reforma ConstitucionalLisseth CacñahuarayAún no hay calificaciones
- Segundo Examen CepruDocumento3 páginasSegundo Examen CepruroyertiAún no hay calificaciones
- Cuentos de Carlos LozanoDocumento6 páginasCuentos de Carlos LozanoJesús LozanoAún no hay calificaciones
- Metodologia para La Realizacion de Un Estudio de Impacto AmbientalDocumento186 páginasMetodologia para La Realizacion de Un Estudio de Impacto AmbientalJoe A-hAún no hay calificaciones
- Carta Documento Descargo FotomultaDocumento2 páginasCarta Documento Descargo FotomultacarricrojasAún no hay calificaciones
- Derecho EspartanoDocumento14 páginasDerecho EspartanoEladio Román Urbina TortoleroAún no hay calificaciones
- Justificacion Plan ConcursoDocumento7 páginasJustificacion Plan ConcursoRene RvaAún no hay calificaciones
- Documentacion para El Sistema de Gestión de La Calidad de La Empresa Confecciones SDocumento6 páginasDocumentacion para El Sistema de Gestión de La Calidad de La Empresa Confecciones SVanessa PereiraAún no hay calificaciones