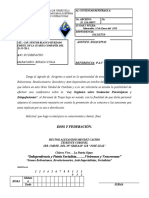Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Jinete Sin Cabeza
El Jinete Sin Cabeza
Cargado por
Fabiola Hernandez Canales0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas4 páginasTítulo original
El jinete sin cabeza
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas4 páginasEl Jinete Sin Cabeza
El Jinete Sin Cabeza
Cargado por
Fabiola Hernandez CanalesCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 4
El jinete sin cabeza
Un señor ya viejo que se llamaba Carmelo tenía una parcela en el Valle
de Mexicali, donde sembraba, según la temporada, algodón o trigo; la
cuidaba mucho y tenía la costumbre de regarla en la madrugada,
porque a esa hora las matas aprovechaban más el agua. Un día como a
eso de las cuatro de la mañana, escuchó muy cerca el trote de un
caballo. Se le hizo extraño que alguien anduviera por ahí pero, con todo
y eso, dijo con amabilidad:
—¡Buenos días!
Como no le contestaron volteó y grande fue su sorpresa pues no había
nadie, aunque el Canelo, su perro, no paraba de ladrar. Nunca creyó en
cosas de espantos y, sin embargo, esa vez le ganó el miedo. Trató de
calmarse y se fue a su casa; todo el día se la pasó inquieto y a la hora de
la comida le platicó a su mujer lo que había ocurrido, pero ella no le
creyó.
Pasaron los días y nada extraño se escuchó en la parcela, pero un lunes
muy temprano el señor salió acompañado del Canelo y cuando subió a su
troca se dio cuenta de que había olvidado su lonche. Al regresar a su
casa, un caballo desbocado que corría sin freno hizo que se detuviera en
seco, pues el animal andaba sin tocar el piso y se dirigía justo hacia él;
casi lo tenía encima ¡cuando desapareció!
El señor tragó saliva y no se movió durante un buen rato. Todavía
tembloroso, entró a su casa, donde se quedó dormido; a mediodía su
señora lo despertó:
—Carmelo, levántate a comer, ¿qué tienes? Estás pálido.
—Es que me pasó una cosa bien fea y ya no pude ir a la parcela —dijo el
señor y le contó lo del caballo aparecido.
Al escuchar a su marido, la señora se persignó porque le dio mucho
miedo y al ver que Carmelo se dirigía hacia afuera le dijo:
—¡No vayas a la milpa, te puede suceder algo malo!
El señor no le hizo caso; se subió a la troca y se fue. Al llegar, dio unos
pasos y se paró bajo un árbol frondoso. Subían a lo lejos los últimos
rayos del sol, cuando a su espalda escuchó las pisadas de un animal que
se acercaba. Al voltear, descubrió a un enorme caballo blanco frente a él;
lo montaba un jinete vestido de charro, quien dejó al viejo quieto del
miedo, pues su cuerpo terminaba en los hombros: ¡no tenía cabeza!
—¿Quién eres? —preguntó armándose de valor— ¿para qué me quieres?
No hubo respuesta. Carmelo empezó a sudar, quería moverse y no podía;
ver al jinete sin cabeza lo había paralizado. Entre las ramas del árbol sólo
se oía el sonido del viento. En eso, se escuchó una voz que venía de
quién sabe dónde, parecía que salía de la tierra porque era hueca y
tenebrosa:
—Soy Joaquín Murrieta, de seguro has oído hablar de mí; vengo a
confiarte un secreto.
—¿Qué es lo que quieres? —dijo el señor en voz alta.
—Escucha con atención lo que voy a decirte: en esta parcela enterré un
magnífico tesoro y quiero dártelo pero con una condición.
—¿Cuál? —preguntó Carmelo.
—Sólo tú puedes desenterrarlo. Nadie, absolutamente nadie más debe
hacerlo, porque aquel que lo haga caerá muerto como lluvia del cielo y tú
junto con él.
La voz se fue apagando; en un abrir y cerrar de ojos el descabezado
desapareció con todo y caballo. El señor se quedó sorprendido, después
de un rato se subió a su troca y se dirigió al pueblo. Cuando llegó, era
tanta su emoción que a todos los que veía les platicaba su aventura y su
buena suerte. Reunió las herramientas que necesitaba y regresó a la
parcela, pero no volvió solo, lo acompañaba un grupo de hombres.
A Carmelo no le importó que destruyeran su sembradío, ya que por todos
lados hacían hoyos con picos y palas; al cabo de unas horas, uno de ellos
gritó que había dado con algo. Se fueron a ese lado del terreno y
escarbaron con los rostros llenos de felicidad. Encontraron costales hartos
de monedas, cadenas, anillos y otros objetos de oro y plata. Brincaban y
gritaban haciendo bulla, pero eso no duró mucho: un jinete sin cabeza en
un gran caballo blanco apareció entre ellos.
Carmelo se acordó entonces de la advertencia de Joaquín Murrieta; sin
embargo, era demasiado tarde. El jinete sin cabeza dio una orden a su
caballo, éste pateó la tierra y el tesoro empezó a hundirse jalando a todos
los que estaban ahí entre gritos de espanto y desesperación.
Carmelo suplicó que no lo hiciera, que lo castigara a él y no a aquellos
inocentes, pero fue inútil: en unos segundos no quedaba nadie, sólo
Carmelo y el jinete, que desapareció sin decir nada.
Carmelo regresó a su casa, no dijo nada a su esposa, se sentó en la
entrada y no se movió más. Pasaron los días, el viejo no volvió a comer y
se fue secando, secando hasta que se murió.
Nadie más supo de lo ocurrido. Se dice que Joaquín Murrieta sigue
cabalgando por aquellas tierras buscando a quién darle su tesoro.
También podría gustarte
- Curso Básico de JaponésDocumento66 páginasCurso Básico de JaponésIvone Martínez80% (5)
- El Torito de La Piel BrillanteDocumento4 páginasEl Torito de La Piel BrillanteDanilo Alexander100% (2)
- Ondina de Friedrich de La Motte FouqueDocumento40 páginasOndina de Friedrich de La Motte FouqueFrida Narváez TobarAún no hay calificaciones
- El Secreto de La Solterona. Eugenia MarlittDocumento259 páginasEl Secreto de La Solterona. Eugenia Marlittnorma simentalAún no hay calificaciones
- Ali Baba y Los 40 LadronesDocumento8 páginasAli Baba y Los 40 LadronesAda PacceAún no hay calificaciones
- Historias de Brujas Medievales (Ángeles de Irisarri)Documento54 páginasHistorias de Brujas Medievales (Ángeles de Irisarri)osvaldo100% (2)
- Ventajas y Desventajas de La GlobalizacionDocumento3 páginasVentajas y Desventajas de La GlobalizacionFranklin Villalba100% (3)
- Resumen OpexDocumento7 páginasResumen OpexAnonymous MGyTUWw83Aún no hay calificaciones
- Barón de La Motte-Fouqué-OndinaDocumento57 páginasBarón de La Motte-Fouqué-OndinaErick FloresAún no hay calificaciones
- La Insolacion Horacio QuirogaDocumento8 páginasLa Insolacion Horacio QuirogaLenguayliteratura la RiojaAún no hay calificaciones
- 10 Leyendas, 10 Cuentos, 10 Calaveras, 10 Trabalenguas, 10 Poemas, 10 CancionesDocumento12 páginas10 Leyendas, 10 Cuentos, 10 Calaveras, 10 Trabalenguas, 10 Poemas, 10 CancionesShapetuzz RubiioAún no hay calificaciones
- Ejercicios para Corregir OrtografiaDocumento8 páginasEjercicios para Corregir OrtografiaAugusto René Cordón García0% (1)
- Cuentos para ImprimirDocumento17 páginasCuentos para ImprimirGrey Sofía Villadiego GarcésAún no hay calificaciones
- Para - Semana 14..LEER - imprIMIR El Torito RasuDocumento6 páginasPara - Semana 14..LEER - imprIMIR El Torito RasuDomenica MontenegroAún no hay calificaciones
- El Rey MaonDocumento3 páginasEl Rey MaonFabian HerreraAún no hay calificaciones
- El Secreto Del Rey MaónDocumento3 páginasEl Secreto Del Rey MaónRuvel RuvelAún no hay calificaciones
- Cuentos de TerrorDocumento9 páginasCuentos de TerrorJavier Isidro Laje GarciaAún no hay calificaciones
- El Hombre MisteriosoDocumento2 páginasEl Hombre MisteriosoAndrea MaldonadoAún no hay calificaciones
- Cuento El Secreto Del Rey MaónDocumento3 páginasCuento El Secreto Del Rey MaónEL COLOCHOAún no hay calificaciones
- Adaptación de La Leyenda de IrlandaDocumento7 páginasAdaptación de La Leyenda de IrlandaNelson CaisaguanoAún no hay calificaciones
- Rey MaonDocumento6 páginasRey MaonValo Lopez EsquivelAún no hay calificaciones
- El Secreto Del Rey MaónDocumento4 páginasEl Secreto Del Rey MaónjeyingerdAún no hay calificaciones
- El Secreto Del Rey MaónDocumento10 páginasEl Secreto Del Rey MaónAnaAún no hay calificaciones
- El Secreto Del Rey MaónDocumento5 páginasEl Secreto Del Rey MaónPaola Avila GordilloAún no hay calificaciones
- La Insolación, Horacio QuirogaDocumento4 páginasLa Insolación, Horacio Quirogamatias gonzalezAún no hay calificaciones
- El CuervoDocumento3 páginasEl CuervoManuel Pastor Villaseñor HernándezAún no hay calificaciones
- Cuento El Secreto Del Rey MaónDocumento3 páginasCuento El Secreto Del Rey MaónbrayanAún no hay calificaciones
- Baizan J R - Las Animas Del MonteDocumento12 páginasBaizan J R - Las Animas Del MontecnsiriwardanaAún no hay calificaciones
- El Rey MaónDocumento3 páginasEl Rey MaónRenci TitoAún no hay calificaciones
- El Secreto Del Rey Maón CuentoDocumento3 páginasEl Secreto Del Rey Maón Cuentohector sotoAún no hay calificaciones
- El Torito de La Piel Brillante - La Agonia de Rasu ÑitiDocumento6 páginasEl Torito de La Piel Brillante - La Agonia de Rasu ÑitiJaime Viveros PanihuaraAún no hay calificaciones
- Erase Una Vez Rico Mercader Que Tenia Tres HijasDocumento2 páginasErase Una Vez Rico Mercader Que Tenia Tres HijasAntonio Yuman100% (1)
- Guia La Leyenda Grado TerceroDocumento4 páginasGuia La Leyenda Grado TerceroAURA LUCÍAAún no hay calificaciones
- Cuentos, Leyendas, EtcDocumento13 páginasCuentos, Leyendas, EtcChinitha AJAún no hay calificaciones
- La Bobina MaravillosaDocumento9 páginasLa Bobina MaravillosaJose MazariegosAún no hay calificaciones
- Las Orejas Del Rey AugustoDocumento4 páginasLas Orejas Del Rey AugustoAngelica celestinoAún no hay calificaciones
- El Secreto Del Rey MaónDocumento2 páginasEl Secreto Del Rey MaónVíctor M. Melendez M.Aún no hay calificaciones
- La Gurría - Tomás LoperaDocumento21 páginasLa Gurría - Tomás LoperaJuan José Moreno GiraldoAún no hay calificaciones
- SOCORRO-4.Hombre de NieveDocumento5 páginasSOCORRO-4.Hombre de NieveLaura CastagninoAún no hay calificaciones
- La Insolación QuirogaDocumento7 páginasLa Insolación QuirogaDanielaAún no hay calificaciones
- CuentosiiDocumento15 páginasCuentosiimp2041754Aún no hay calificaciones
- Cuento CortoDocumento3 páginasCuento CortoZ O R T OAún no hay calificaciones
- El Ternero Del ManantialDocumento3 páginasEl Ternero Del ManantialJhonatan C. AtencioAún no hay calificaciones
- Adaptación de La Antigua Leyenda de EcuadorDocumento5 páginasAdaptación de La Antigua Leyenda de EcuadorNelson CaisaguanoAún no hay calificaciones
- Resumen Capitulo1 RAZA DE BRONCEDocumento8 páginasResumen Capitulo1 RAZA DE BRONCEBEATRIZ FERRUFINO FARESAún no hay calificaciones
- Textos Noveno A - BDocumento3 páginasTextos Noveno A - Bisaac echeverriAún no hay calificaciones
- 0cuentos Clasicos InfantilesDocumento26 páginas0cuentos Clasicos Infantilespaula.vasquez04Aún no hay calificaciones
- 10 Cuentos CortosDocumento10 páginas10 Cuentos CortosErubey CabreraAún no hay calificaciones
- La Mendiga de LocarnoDocumento2 páginasLa Mendiga de LocarnoAlejandra SubversivaAún no hay calificaciones
- 43 La Dulce ErmengardeDocumento5 páginas43 La Dulce ErmengardesantyleomendieAún no hay calificaciones
- Cuento Del Hada Del EstanqueDocumento5 páginasCuento Del Hada Del Estanquetibaira francoAún no hay calificaciones
- El Torito de La Piel BrillanteDocumento7 páginasEl Torito de La Piel BrillanteRosa La RosaAún no hay calificaciones
- El Torito de La Piel BrillanteDocumento2 páginasEl Torito de La Piel BrillanteGrecia GuillenAún no hay calificaciones
- LecturasDocumento22 páginasLecturasMelani LesliAún no hay calificaciones
- Cuento Ali Baba c1Documento8 páginasCuento Ali Baba c1freddytorresc13Aún no hay calificaciones
- Cuento de Casma 2020Documento10 páginasCuento de Casma 2020Chavez AnbechAún no hay calificaciones
- El Secreto Del Rey MaonDocumento8 páginasEl Secreto Del Rey MaonNatalie coria :vAún no hay calificaciones
- El Torito de La Piel BrillanteDocumento3 páginasEl Torito de La Piel BrillanteJimmy HerreraAún no hay calificaciones
- Estatregias y MaterialesDocumento3 páginasEstatregias y MaterialesFabiola Hernandez CanalesAún no hay calificaciones
- Tocho Bandera JuegoDocumento2 páginasTocho Bandera JuegoFabiola Hernandez CanalesAún no hay calificaciones
- Modelo de Asesoría Pedagógica A Docentes MultigradoDocumento2 páginasModelo de Asesoría Pedagógica A Docentes MultigradoFabiola Hernandez CanalesAún no hay calificaciones
- Puebla PROGRAMA DE APRENDIZAJE MULTIGRADODocumento111 páginasPuebla PROGRAMA DE APRENDIZAJE MULTIGRADOFabiola Hernandez CanalesAún no hay calificaciones
- Check List Expediente de Subsidio (Ampliación-Mejoramiento)Documento2 páginasCheck List Expediente de Subsidio (Ampliación-Mejoramiento)ram_2222Aún no hay calificaciones
- SebasDocumento2 páginasSebasJenny Estefania PaucarAún no hay calificaciones
- FACTURA No. 000-011-01-00266283-ESSO ZAMORANODocumento1 páginaFACTURA No. 000-011-01-00266283-ESSO ZAMORANOkirito sempaiAún no hay calificaciones
- Campeones de Copa AméricaDocumento2 páginasCampeones de Copa AméricaireneAún no hay calificaciones
- Taller 5 Seminario de ProyectosDocumento16 páginasTaller 5 Seminario de ProyectosDANIEL SANTIAGO POVEDA POVEDAAún no hay calificaciones
- AnalisisDocumento7 páginasAnalisisEdgar De GraciasAún no hay calificaciones
- 61226-Texto Del Artículo-4564456554348-1-10-20180809Documento24 páginas61226-Texto Del Artículo-4564456554348-1-10-20180809KiraAún no hay calificaciones
- Análisis de Caso Ruta Restableciendo Derechos.Documento2 páginasAnálisis de Caso Ruta Restableciendo Derechos.Valentina Tami0% (1)
- Reporte de Las Actividades Paraescolares Del Cuatrimestre de EneroDocumento2 páginasReporte de Las Actividades Paraescolares Del Cuatrimestre de Eneromarlonvm797689Aún no hay calificaciones
- Bases ConceptualesDocumento15 páginasBases ConceptualesMariana JaenAún no hay calificaciones
- Ensayo Edad Antigua y RenacimientoDocumento4 páginasEnsayo Edad Antigua y RenacimientoMildred PazmiñoAún no hay calificaciones
- El Confinamiento (Historia)Documento37 páginasEl Confinamiento (Historia)Gabriela KrauelAún no hay calificaciones
- 12 31 16 VII V - 0Documento308 páginas12 31 16 VII V - 0Jose Carlos Marroquin PerezAún no hay calificaciones
- Estados Financieros EmpresaDocumento2 páginasEstados Financieros EmpresaEmerson Orlando ZelayaAún no hay calificaciones
- Proyecto Nacional y Nueva Ciudadania GuiaDocumento101 páginasProyecto Nacional y Nueva Ciudadania Guialchemistry10Aún no hay calificaciones
- Líneas de AtenciónDocumento5 páginasLíneas de AtenciónZaday Yorlennis GRANDES RODRIGUEZAún no hay calificaciones
- (PDF) 1.2.2.5 Lab - Practica Convertirse en DefensorDocumento2 páginas(PDF) 1.2.2.5 Lab - Practica Convertirse en DefensorMiguel LopezAún no hay calificaciones
- Money Market SmallDocumento4 páginasMoney Market SmallCristian RamírezAún no hay calificaciones
- Anexo 1 - Formato para Diseñar Información ContableDocumento9 páginasAnexo 1 - Formato para Diseñar Información ContableTatiana MartinezAún no hay calificaciones
- Oficios SoadDocumento10 páginasOficios SoadadnellAún no hay calificaciones
- QUE ES FENOMENO DEL El - Niño - Febrero - 2019Documento6 páginasQUE ES FENOMENO DEL El - Niño - Febrero - 2019Pedro BacaAún no hay calificaciones
- TFG e 695Documento47 páginasTFG e 695xavimAún no hay calificaciones
- Scipión Emiliano Llona GastañetaDocumento1 páginaScipión Emiliano Llona GastañetaVanessa Garcia100% (1)
- Foro Psicoanalisis para PrincipiantesDocumento1 páginaForo Psicoanalisis para Principiantessarai7rosalesAún no hay calificaciones
- Alm-Pr-01 Procedimiento de Almacén, Logística e Infraestructura.Documento10 páginasAlm-Pr-01 Procedimiento de Almacén, Logística e Infraestructura.jaugustosuarezAún no hay calificaciones
- Licencia de Funcionamiento.9Documento22 páginasLicencia de Funcionamiento.9OLIVER OZIELAún no hay calificaciones
- T Uce 0013 S 016Documento118 páginasT Uce 0013 S 016Anonymous erwAAbAún no hay calificaciones