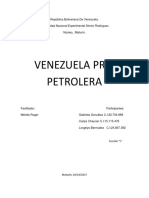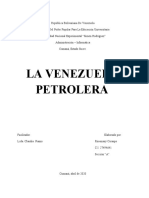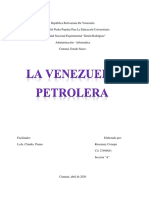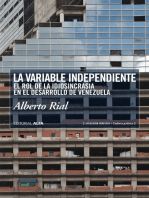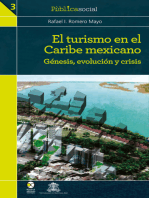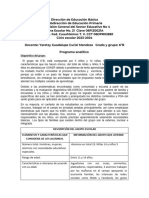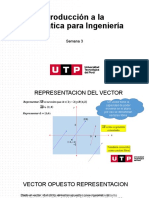Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
ESCARLET
ESCARLET
Cargado por
la4415978Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
ESCARLET
ESCARLET
Cargado por
la4415978Copyright:
Formatos disponibles
REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
U.E.P COLEGIO GONZAGA
MATERIA: SOBERANIA NACIONAL
PROFESOR: MARCOS GEDLER
Soberanía nacional
REALIZADO POR:
EDUARDO ALARCON
MIYELIS PALMAR
LOREN LINARES
4TO AÑO “B”
MARACAIBO, MARZO, 2024.
INTRODUCCION
En el contexto de la historia de Venezuela, dos eventos fundamentales marcaron un
cambio significativo en el panorama económico y político del país: la nacionalización
petrolera y la creación de la Corporación Venezolana de Guyana. Estos procesos
representan hitos clave en la búsqueda de autonomía y control sobre los recursos
naturales del país, así como en la promoción del desarrollo industrial y tecnológico.
La nacionalización petrolera, llevada a cabo en la década de 1970, fue un paso crucial en la
historia de Venezuela. Este proceso consistió en la adquisición por parte del Estado
venezolano de la industria petrolera, que hasta entonces estaba en manos de compañías
extranjeras.
Por otro lado, la creación de la Corporación Venezolana de Guayana en 1960 marcó el
inicio de un ambicioso proyecto de desarrollo industrial en la región suroriental del país.
Esta corporación tenía como objetivo fomentar la diversificación de la economía
venezolana a través de la explotación de recursos minerales, la construcción de
infraestructuras industriales y la promoción de la investigación y la innovación
tecnológica.
En este trabajo, exploraremos en detalle el origen y las características de la
nacionalización petrolera y de la Corporación Venezolana de Guayana, analizando su
impacto en la economía y la sociedad venezolana, así como su legado en el contexto
actual. Estos dos procesos representan momentos cruciales en la historia contemporánea
de Venezuela, que han moldeado su identidad como nación y han sentado las bases para
su desarrollo futuro.
EXPLIQUE EL ORIGEN Y LAS CARACTERISTICAS DE LA NACIONALIZACION
PETROLERA
Antes de aparecer el petróleo en su subsuelo, Venezuela fue un país muy diferente al de
hoy. La aparición de grandes yacimientos de ese combustible, constituye para Venezuela
un hecho de magnitud histórica que influye determinantemente sobre todos los aspectos
de la vida de la sociedad venezolana y la transforma profundamente. Partiendo desde
1830, año en que Venezuela se separa de la Gran Colombia, hasta la actualidad, el
desarrollo de nuestro país puede dividirse en dos etapas fundamentales: la Venezuela pre-
petrolera y la Venezuela petrolera después. Algún día nuestros descendientes o quizá
nosotros mismos, viviremos en la Venezuela post-petrolera. Sabemos que esa etapa
llegará, pero no sabemos cuándo. La Venezuela pre-petrolera Antes del petróleo,
Venezuela constituía un caso típico de estructura social atrasada y era una de las naciones
más pobres de la América Latina. Todos los indicadores del atraso signaban la sociedad
venezolana y la vida era miserable para un altísimo porcentaje de la población, con
excepción de pequeñas élites de terratenientes y comerciantes importadores. La
economía era sustancialmente agraria y de subsistencia, con relaciones y métodos de
producción semi-feudales y precapitalistas. Predominaba el gamonalismo, el pago del
escaso salario en especie y la medianería como forma principal de las relaciones entre el
propietario de la tierra y el campesino. La clase terrateniente, muy pequeña en número en
relación con la población del país, ejercía el predominio del poder económico y político,
asociada a los caudillos semiletrados que generalmente provenían de ella y que en
algunos casos excepcionales, perteneciendo a los estratos inferiores de la sociedad, se
confundían luego con la clase terrateniente y se asimilaban a ella. Como producto de una
estructura social y económica atrasada, predominaba, por supuesto, una gran
inestabilidad política y las instituciones del Estado se caracterizaban por la ineficiencia, los
métodos administrativos rudimentarios y personalistas, la inexistencia de una burocracia
profesional y capacitada que realizara las tareas de la administración pública. No existía en
esa Venezuela pre-petrolera ninguna de las instituciones políticas, económicas,
profesionales o sindicales que existen y hacen sentir su peso en la Venezuela actual. Entre
otras características sociales del atraso y el subdesarrollo, imperaban las enfermedades
endémicas, bajo promedio de vida, mínimo ingreso por persona, no existía desarrollo
científico ni tecnológico ni mucho menos investigación, las exportaciones y el ingreso de
divisas se sustentaban en dos o tres productos primarios de origen agropecuario y por
último la sociedad estaba dividida en dos clases o sectores muy marcados: la élite
terrateniente y comerciante de un lado, y del otro: la inmensa población marginal
campesina que habitaba aldeas y pequeñas poblaciones. No existía una clase media
profesional, técnica y administrativa ni podía existir porque la estructura económica no la
producía. El petróleo vino a modificar todo este cuadro político, económico y social. La
irrupción del petróleo En el año de 1914, comenzando la primera guerra mundial,
irrumpió el petróleo en la sociedad venezolana, al descubrirse yacimientos comerciales en
la costa oriental del Lago de Maracaibo. En 1907 se habían otorgado las primeras
concesiones a ciudadanos venezolanos, todas ellas transferidas a subsidiarlas de la firma
General Asphalt de Filadelfia. En diciembre de 1912 aparece propiamente en Venezuela el
capital petrolero internacional, cuando el grupo Royal Dutch Shell adquiere los intereses
de las empresas de la General Asphalt. Es este grupo anglo-holandés, segundo en
importancia todavía en el mundo petrolero, el que descubre petróleo comercial en
Venezuela. En los años subsiguientes a 1914 se siguen descubriendo cuencas y áreas
petroleras en Venezuela. Comienza a surgir la Venezuela del petróleo y de los campos
petroleros. Bachaquero, Lagunillas, Oficina, Quiriquire, El Tigre, por citar algunos pocos
nombres de los muchos que adquieren celebridad para los venezolanos. En esos campos
petroleros aparece la figura, descrita por intelectuales y novelistas, del su pervisor y
capataz «musiú», arrogante, poderoso, que dirige las operaciones y no oculta muchas
veces su desprecio por el personal venezolano que está a su servicio. Aparecen también
los tugurios inmediatos a los limpios y soleados campos, el juego, la prostitución. Nace en
cierto sentido en las zonas petroleras lo que se ha denominado la cultura del petróleo. A
partir de 1920, los norteamericanos, ausentes en las primeras etapas de otorgamiento y
traspaso de concesiones, se hacen presentes para reclamar su parte en la nueva provincia
petrolera. La Standard de New Jersey (hoy Exxon), la de Indiana, la Gulf y otras,
constituyen subsidiarias venezolanas y pugnan por obtener áreas promisorias. El
departamento de Estado y el Ministro de Estados Unidos en Venezuela presionan al
dictador Gómez y logran que los intereses norteamericanos controlen extensas zonas de
las potencialmente petroleras. Durante todos los primeros años de otorgamientos
petroleros, el país carecía de una legislación de hidrocarburos y las relaciones entre el
Estado y las empresas se regían por antiguas e inadecuadas leyes de minas. En 1920 se
promulga la primera Ley de hidrocarburos y demás minerales combustibles, que contenía
normas para regular mejor la actividad de las empresas. Estas reaccionan y logran del
dictador la destitución del ministro y la promulgación de dos nuevas leyes de
hidrocarburos que eliminan todos los avances incluidos en la ley de 1920. Entre este año y
1935, cuando al fin fallece Juan Vicente Gómez, todo un en marañado proceso de
otorgamientos, traspasos y modificación de términos de las concesiones se realiza
enriqueciendo con sobornos y comisiones al propio dictador y a sus familiares y allegados
más cercanos. Al llegar 1936 se abre una nueva etapa en la historia de la Venezuela
petrolera y va a comenzar para el país la lucha por defender su riqueza fundamental,
esencial para la civilización en que vivimos. La Influencia del petróleo en la sociedad
venezolana El desarrollo petrolero va gradualmente convirtiendo a Venezuela en un país
subdesarrollado atípico. Por un lado, a medida que el Estado logra incrementar los
ingresos de origen petrolero, el país va disponiendo de recursos crecientes, similares a los
de una economía de relativo desarrollo. Pero por otro, subsisten innumerables
características de una sociedad atrasada. La economía venezolana exporta al mercado
mundial mercancías por un alto valor en dinero, lo que se traduce en un elevado ingreso
de divisas y en una alta capacidad importadora. El ingreso por persona aumenta también
considerablemente y alcanza niveles similares a los de algunas naciones avanzadas. No
obstante, todo lo anterior, las características básicas de Venezuela, siguen siendo las de
una nación con una economía atrasada. Entre esas características basta mencionar
algunas: País exportador de materias primas de origen mineral y donde solo
recientemente ha comenzado la creación de un proceso industrial todavía dependiente de
insumos importados en muchos casos y por supuesto de bienes de capital importados.
País mono-exportador y dependiente de las fluctuaciones del mercado exterior, aun
cuando en los últimos años la fuerza de la OPEP ha logrado invertir sustancialmente esa
relación de dependencia; 3) inexistencia de una economía industrial y de un proceso
económico y social que al mismo tiempo cree riqueza permanente, genere empleo para la
creciente población y la capacite técnica y profesionalmente y país que no realiza
investigación científica ni crea tecnología propia para su desarrollo económico. Los hechos
anteriormente mencionados son comunes a todas las naciones atrasadas y en vías de
desarrollo, pero en Venezuela se presentan fenómenos particulares y en su desarrollo
social, probablemente atribuibles al tipo de economía minera y de azar que signa la vida
del país y también al elevado valor del producto que exporta. La sociedad venezolana, en
todos sus estratos, acusa una mentalidad minera y una tendencia al despilfarro y ausencia
de hábitos de austeridad muy superiores al de cualquiera otra sociedad en vías de
desarrollo. Los hábitos de consumo suntuario de toda índole y la alta disponibilidad de
toda clase de bienes y servicios importados, posibles por las divisas petroleras, han
acostumbrado al venezolano a patrones de consumo similares al de naciones ricas y
poderosas. Es cierto que no todas las clases tienen acceso a ese consumo, pero en todas
se refleja la mentalidad azarienta que parece ser en esta etapa petrolera una constante de
la vida nacional. La explotación petrolera, gradualmente incrementada en volumen, va
haciendo aumentar los ingresos de la hacienda pública, el valor de las exportaciones y el
producto nacional y el ingreso por persona, pero va imprimiendo a la economía un signo
deformado y dependiente que la hace extremadamente vulnerable a factores exteriores.
En 1945, cuando por primera vez Acción Democrática alcanza el poder político, está
consciente de los peligros que amenazan el desarrollo económico del país y que limitan su
soberanía sobre decisiones importantes. Es desde entonces cuando se comienza a aplicar
una política petrolera, que, detenida temporalmente, por la dictadura derrocada en enero
de 1958, resurge nuevamente cuando el partido triunfa en las elecciones de ese año y
toma de nuevo el gobierno en febrero de 1959. Definición de una política petrolera
nacional Durante la dictadura derrocada en 1958, las utilidades de las concesionarias
aumentaron exageradamente y por eso la Junta de Gobierno provisional que gobernó
seguidamente modificó el impuesto sobre la renta a fin de reajustar la participación de la
Nación. En 1957, resuelta la crisis del Canal de Suez, se superó la emergencia creada por el
cierre de esa vía y desde entonces comenzó una situación difícil para Venezuela y los otros
productores de petróleo. Esa situación, caracterizada por la existencia de un mercado de
compradores causó grandes daños a la economía de Venezuela. Baste señalar que la
reducción de un centavo de dólar ($ 0,01) en el precio del petróleo significa para
Venezuela la pérdida fiscal de 30 millones de bolívares ($ 7 millones) al año y que desde
1957 hasta 1969 el precio promedio del petróleo venezolano descendió 81 centavos de
dólar ($ 0,81) al bajar de $ 2,57 a $ 1,84. Nuestro país dejó de percibir varios miles de
dólares por la venta de un recurso esencial y no renovable, mientras que subían los
precios de todos los bienes que importábamos. En esas circunstancias, los gobiernos de
Acción Democrática, definieron y aplicaron una política nacionalista de defensa del
petróleo y orientada a lograr la máxima participación fiscal y la incorporación del país al
manejo de su riqueza básica. La política petrolera nacional atiende a dos objetivos básicos
que se pueden definir así: 1° Defensa de los recursos petroleros y 2° mayor dominio
nacional sobre la explotación de los hidrocarburos. Estos dos objetivos de la política
petrolera nacional se han mantenido vigentes durante 15 años y la nacionalización del
petróleo, a la cual está abocada Venezuela en la actualidad, es la culminación del segundo
de ellos. Después de haber ensayado caminos parciales de mayor control sobre la
industria como la creación de una empresa petrolera del Estado y la celebración de
contratos que garantizaban la participación en las decisiones, Venezuela se dispone ahora
a la nacionalización total de la industria petrolera, respetando los derechos legítimamente
adquiridos por los concesionarios y previo el pago de la justa indemnización a que se
llegue por acuerdo o que fijen las autoridades judiciales del país, aplicando las leyes
nacionales vigentes. La nacionalización del petróleo Nacionalizar la industria petrolera,
asumir el control de las operaciones de la industria básica de la economía venezolana es al
mismo tiempo, la culminación de una etapa en el desarrollo histórico de Venezuela y la
realización de una aspiración natural de pueblo venezolano. Desde 1914 la vida de
Venezuela ha dependido en gran proporción de decisiones de factores foráneos y ahora el
país, sintiéndose maduro para hacerlo, se prepara a asumir el manejo del factor
fundamental de su economía, sin desconocer los derechos que puedan amparar a los
titulares de concesiones. Utilizamos además una coyuntura internacional favorable, que
ha hecho posible que otros países petroleros hayan tomado control mayoritario o total de
la explotación de sus riquezas petroleras. Argelia, Irak, Libia, Irán, Kuwait, Arabia Saudita,
Indonesia, siguiendo modalidades diferentes, han asumido el dominio de las operaciones
petroleras. Ahora Venezuela, también con su modalidad específica, se dispone a hacerse
cargo de la industria petrolera. Antecedentes de la nacionalización Aparte de precedentes
más antiguos, a partir de 1970 comenzaron a desarrollarse cambios profundos en las
relaciones de los Estados con las compañías concesionarias. Desde comienzos de ese año,
las cotizaciones en el mercado mundial del petróleo mostraron fortalecimiento y se
produjeron aumentos considerables en varios productos. A fines de 1970. el Congreso de
Venezuela a proposición de Acción Democrática, realizó una reforma fundamental.
Además de aumentar las tarifas a las empresas petroleras para corregir exagerados
niveles de beneficio que en algunos casos alegaban una rentabilidad superior al 40 %
sobre el capital invertido, el Congreso autorizó al Poder Ejecutivo a fijar en puerto
venezolano los precios de exportación del petróleo. Esa fue una reforma revolucionaria.
Venezuela fue así el primer país exportador de productos primarios que reivindicó la
facultad de fijar los precios de sus exportaciones. Ninguna otra nación del mundo
subdesarrollado había asumido antes esa prerrogativa. Posteriormente a la reforma
venezolana de 1970, se produjo el llamado Acuerdo de Teherán, en el cual cerca de veinte
compañías petroleras, incluyendo los siete grandes grupos internacionales, aceptaron
incrementar las tasas impositivas y aumentar los precios del Golfo Pérsico en poco más de
40 centavos de dólar. A ese acuerdo siguieron los de Trípoli y Nigeria y posteriormente los
acuerdos de Ginebra que NUEVA SOCIEDAD NRO. 14 SEPTIEMBRE-OCTUBRE 1974, PP.34-
39 preveían fórmulas para compensar a los países exportadores de la devaluación del
dólar. También se produjo en marzo de 1972 otro Acuerdo por el cual las compañías
admitían la adquisición progresiva de la propiedad de las empresas hasta llegar a un 51 %
en 1983. A los pocos meses de firmado el convenio sobre participación fue superado por
el dinamismo de los acontecimientos petroleros. Ya en febrero de 1971 Argelia había
tomado el 51 % de la propiedad de las empresas concesionarias, medida luego aceptada
por el gobierno francés. En diciembre del mismo año Libia comenzó su escalada de
nacionalizaciones. Luego en junio de 1972 se produjo la nacionalización de la Irak
Petroleum Company y más tarde fueron otros acuerdos como los de Irán y Kuwait. El
último en el desarrollo de los acontecimientos ha sido la adquisición por Arabia Saudita
del 60 % de las propiedades de la Arabian American Oil Company. Y en estos momentos el
Congreso de Venezuela y una Comisión Especial designada por el presidente de la
República analizan lo que pudiéramos denominar el «modelo» venezolano de
nacionalización. Alcance de la nacionalización En los meses que faltan de 1974 o en el
curso del año próximo deberá producirse la decisión venezolana sobre la nacionalización.
Es previsible que la medida venezolana proveerá el pago de una indemnización a los
titulares, es decir, a las empresas concesionarias, la cual probablemente tendrá como base
el valor neto en libros de las propiedades, también denominado Activo Fijo Neto. No
habrá atropello de derechos legítimos y en todo se respetarán las normas de derecho
aplicables al caso. La nacionalización comprenderá todas las fases de la industria
petrolera, desde la exploración hasta el mercadeo de productos y crudos. Como
Venezuela no dispone por el momento de una red mundial de distribución, podría llegar a
acuerdos con grupos internacionales o con gobiernos interesados para la venta de crudo y
derivados. En este sentido podría ser una vía explorable la de acuerdos con gobiernos o
empresas públicas o mixtas de naciones europeas. Se han mantenido conversaciones
durante cierto tiempo en este sentido, pero parece llegado el momento de aclarar las
posiciones respectivas y tomar decisiones prácticas. Es conocido que el principal
proveedor de petróleo a Europa Occidental no es Venezuela, pero el petróleo venezolano,
aún en un rol complementario, es esencial para una mayor flexibilidad y seguridad. De
otra parte, Venezuela no está en capacidad de crear en el futuro próximo tecnología
apropiada para el desarrollo petrolero. Aquí hay un vasto campo que explorar y
desarrollar con eventuales proveedores de tecnología avanzada. Venezuela no está
dispuesta a atarse a la tecnología de un sólo país y aspira a diversificar sus fuentes
tecnológicas. En la actualidad, Venezuela está en capacidad plena de operar la industria
petrolera, pero desea mantener el personal técnico extranjero que quiera permanecer en
sus funciones y, además, reclutar personal especializado que se requiera. La
nacionalización no está signada por un sentimiento chauvinista ni pretende desconocer
los aportes necesarios de otras fuentes en un mundo señalado por la creciente
interdependencia de todas las naciones. Futuro de la industria nacionalizada Es lo más
probable que la industria petrolera nacionalizada estará dirigida y administrada por un
número pequeño de empresas, supervisadas y coordinadas por una compañía matriz o
«holding». La forma en que operará la industria no ha sido determinada todavía y es
previsible un período de transición relativamente largo, luego de realizada la
nacionalización, para que se produzca la fusión de las empresas y para que la organización
petrolera del Estado asuma su forma definitiva. Durante algún tiempo se mantendrán,
posiblemente, las estructuras operativas que existen, mientras se realiza el proceso de
fusión y nucleamiento, bajo la coordinación de la empresa petrolera matriz.
EXPLIQUE EL ORIGEN Y LAS CARACTERISTICAS DE LA CORPORACION
VENEZOLANA DE GUYANA (CVG)
La Corporación Venezolana de Guayana fue creada en 1960 con tres objetivos
fundamentales: el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico del río Caroní; el
desarrollo integral del sector minero metalúrgico del estado Bolívar y la creación de un
polo de desarrollo al sur del país, cumplidos con la construcción de las centrales
hidroeléctricas que aportan más del 70% de la energía eléctrica que demanda el país; las
industrias de metales y la creación de Ciudad Guayana. Su primer presidente fue el
general Rafael Alfonzo Ravard y el alcance de acción del ente comprendía el estado
Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro. En 2006, según Decreto Nº 4.649, se amplió la Zona
de Desarrollo de Guayana extendiendo el ámbito de acción del ente al sur de los estados
Monagas, Anzoátegui, Guárico y el oriente del estado Apure. A partir de ese año, la CVG
está adscrita al Ministerio de Industrias. En sus inicios, tutelaba más de 15 empresas y
tenía un rol activo en el desarrollo de Ciudad Guayana, pero con la creación de la
Corporación Eléctrica Nacional, la Corporación del Aluminio y la Corporación Siderúrgica
de Venezuela, ha sufrido bajas al tener que transferir empresas bajo su tutela a las nuevas
corporaciones. El desmembramiento ha significado un debilitamiento financiero, pues la
principal fuente de financiamiento de CVG proviene de los ingresos por concepto de
gestión corporativa, la cual corresponde con el aporte del 2% de las ventas brutas de las
empresas tuteladas. En 2005, el entonces ministro de Industrias, Víctor Álvarez, propuso
su refundación para “deslastrarla” de las empresas básicas y “dar respuestas concretas a
las necesidades de inversión, desarrollo social y económico de las regiones bajo su
responsabilidad”. La sede principal del ente en Puerto Ordaz es a diario espacio de
confluencia de protestas sociales y laborales. Su actual presidente es Pedro Maldonado.
Desde que Hugo Chávez asumió la presidencia de la República, la CVG ha tenido al menos
12 presidentes.
A principios de la presidencia de Marcos Pérez Jiménez, en 1948, es creada la Empresa
Siderúrgica de Venezuela S.A. (SIVENSA) y se inician los primeros estudios sobre el río
Caroní, con el fin de aprovechar los recursos ferrosos de la región. En 1950 comienza sus
operaciones, con una capacidad de 20.000 toneladas de cabillas al año. Posteriormente,
en 1953, se crea en el Ministerio de Fomento y la Oficina de Estudios Especiales de la
Presidencia de la República. Tres años más tarde, comenzaron a hacer las labores para
electrificar el Caroní con el inició de la construcción de la Central Hidroeléctrica Macagua I.
En 1958 se crea oficialmente el Instituto Venezolano del Hierro y el Acero, y, junto a la
Comisión de Estudios para la Electrificación del Caroní, se traspasa a la Corporación
Venezolana de Fomento. Poco después, sería creado el cargo de Comisionado Presidencial
para la Región Guayana.
En 1960, bajo la presidencia de Rómulo Betancourt, es creada oficialmente la Corporación
Venezolana de Guayana bajo el Decreto Ejecutivo Nº 430, traspasándole los patrimonios y
funciones correspondientes al Instituto Venezolano del Hierro y el Acero, y a la Comisión
de Estudios para la Electrificación del Caroní.
Luego se irían constituyendo las empresas que fueron conformando la corporación, como
CVG Electrificaciones del Caroní (Edelca), en 1963 (hasta 2007), CVG Siderúrgica del
Orinoco (SIDOR), en 1964 (privatizada en los 90 y reestatisada en 2007), CVG Aluminios
del Caroní S.A. (Alcasa), 1967 y Ferrominera Orinoco (1975). Durante la década de los 70,
es descubierta la mina de bauxita de Los Pijiguaos, actualmente en explotación, dando
origen a CVG Venezolana del Aluminio (Venalum), en 1973, Bauxilum, en 1978, y Carbones
del Orinoco C.A. (Carbonorca) productor venezolano de ánodos de carbón para la
industria del aluminio, en 1987, que pasarían a formar parte de la Compañía “Aluminios
de Venezuela” S.A. (CAVSA), desde 1994 hasta 2003.
En 2004, bajo la administración de Francisco Rangel Gómez, la empresa Conductores de
Aluminio del Caroní (Cabelum) entra a formar parte de la corporación. En 2005 es creado
el Ministerio de Industrias Básicas y Minería (MIBAM), sustituido posteriormente por el
Ministerio del Poder Popular para Industrias.
El presidente encargado parcialmente reconocido, Juan Guaidó, designó como nuevo
presidente de la Corporación Venezolana de Guayana a Enrique Manuel Cardelis Inciarte y
toma activos internacionales de la CVG como parte del estatuto a la transición,
destituyendo a aquel nombrado por Nicolás Maduro.
La corporación está conformada por 14 empresas que explotan y se desarrollan en
diferentes áreas, como lo son el sector minero, forestal, aluminio, servicios, entre otros. A
continuación, se presenta un cuadro con las industrias filiales y la matriz de la corporación,
sus respectivos presidentes, resultados y patrimonios.
CONCLUSION
En conclusión, podemos afirmar que la nacionalización petrolera en Venezuela tuvo su
origen en la lucha por el control de los recursos naturales del país y en la búsqueda de una
mayor participación estatal en la industria petrolera. Esta medida se llevó a cabo con el
objetivo de garantizar la soberanía nacional y el desarrollo económico del país.
Por otro lado, la Corporación Venezolana de Guayana se creó con el propósito de
promover el desarrollo industrial y minero en la región de Guayana, aprovechando sus
vastos recursos naturales. Esta corporación se ha caracterizado por su papel en la
diversificación de la economía venezolana y en la generación de empleo y riqueza en la
región.
Ambas iniciativas reflejan la importancia que el Estado venezolano ha dado a la gestión de
sus recursos naturales y a la promoción del desarrollo económico y social en el país.
BIBLOGRAFIA
https://static.nuso.org/media/articles/downloads/128_1.pdf
Historia del petróleo en Venezuela - Wikipedia, la enciclopedia libre
Corporación Venezolana de Guayana ▷ Información, Historia, Biografía y más. (wikidat.com)
Corporación Venezolana de Guayana cumple 63 años de historia | Contrapunto.com
ANEXOS
También podría gustarte
- Venezuela Pre PetroleraDocumento20 páginasVenezuela Pre PetroleraGrecia Ordaz80% (10)
- Venezuela Agraria y Venezuela PetroleraDocumento2 páginasVenezuela Agraria y Venezuela Petroleramarianms278% (27)
- Prueba de Hipotesis G#5 y Ensayo de Hipotesis Sobre Un ParametroDocumento112 páginasPrueba de Hipotesis G#5 y Ensayo de Hipotesis Sobre Un ParametroAbel SanchezAún no hay calificaciones
- Nacionalizacion Del Petroleo en VzlaDocumento10 páginasNacionalizacion Del Petroleo en VzlaJuan E ChavezAún no hay calificaciones
- Ensayo: Petróleo en VenezuelaDocumento7 páginasEnsayo: Petróleo en VenezuelaClaudio SilvaAún no hay calificaciones
- Venezuela Pre-PetroleraDocumento16 páginasVenezuela Pre-PetroleraYoxibe SanchezAún no hay calificaciones
- Dsarrollo Economicos Venezolanos-1Documento32 páginasDsarrollo Economicos Venezolanos-1Maria VillalobosAún no hay calificaciones
- Afloramientos NaturalesDocumento57 páginasAfloramientos NaturalesJeddysBarrios100% (2)
- Venezuela Pre-Petrolera.. GabrielaDocumento15 páginasVenezuela Pre-Petrolera.. GabrielaGrecia OrdazAún no hay calificaciones
- Venezuela PetroleraDocumento11 páginasVenezuela PetroleraRosmery WilliamsAún no hay calificaciones
- El Impacto de La Explotación PetroleraDocumento5 páginasEl Impacto de La Explotación PetroleraAlvita F. MoAún no hay calificaciones
- Venezuela PetroleraDocumento11 páginasVenezuela PetroleraRosmery WilliamsAún no hay calificaciones
- Transicion Economica Venezuela Siglo VeinteDocumento11 páginasTransicion Economica Venezuela Siglo VeinteCarlos SemecoAún no hay calificaciones
- Analisis Del Petroleo y La Sociedad VenezolanaDocumento5 páginasAnalisis Del Petroleo y La Sociedad VenezolanaStefanny SandiaAún no hay calificaciones
- Modelos de Producción SocialDocumento11 páginasModelos de Producción SocialUPTA OnlineAún no hay calificaciones
- Proceso Político, Social, Cultural y Económico Venezolano de 1870 Al 2000. (Trabajo Numero 2)Documento9 páginasProceso Político, Social, Cultural y Económico Venezolano de 1870 Al 2000. (Trabajo Numero 2)maikelAún no hay calificaciones
- Aparición Del Petróleo en VenezuelaDocumento9 páginasAparición Del Petróleo en VenezuelaMeImportauncomino0% (1)
- SUSTENTO ECONOMICO 4 AñoDocumento5 páginasSUSTENTO ECONOMICO 4 AñoDiego Jesus GuariguataAún no hay calificaciones
- Conseciones PetrolerasDocumento4 páginasConseciones PetrolerasVeronaroor19Aún no hay calificaciones
- Unidad IIDocumento9 páginasUnidad IIFatima SimeoneAún no hay calificaciones
- Unidad III (Listo)Documento23 páginasUnidad III (Listo)Yorvit AckermanAún no hay calificaciones
- La Venezuela Agraria, Petrolera y ContemporaneaDocumento22 páginasLa Venezuela Agraria, Petrolera y ContemporaneaRutsi0% (1)
- Aparicion Del Petroleo en VenezuelaDocumento3 páginasAparicion Del Petroleo en Venezuelajoha_aAún no hay calificaciones
- Unidad III Migleudys Briggs HESDVDocumento12 páginasUnidad III Migleudys Briggs HESDVMigleudys BriggsAún no hay calificaciones
- La Cultura Del Petroleo1Documento10 páginasLa Cultura Del Petroleo1Mery CalderaAún no hay calificaciones
- Politicas Exteriores de La Venezuela AgrDocumento7 páginasPoliticas Exteriores de La Venezuela AgrYorvit AckermanAún no hay calificaciones
- Comienzo de La Explotación PetroleraDocumento4 páginasComienzo de La Explotación PetroleraRackell Gabriela Rodriguez CAún no hay calificaciones
- Evolucion de La Economía Venezolana - WPS OfficeDocumento9 páginasEvolucion de La Economía Venezolana - WPS OfficeJose Angel RodriguezAún no hay calificaciones
- Política Petrolera VenezolanaDocumento5 páginasPolítica Petrolera VenezolanaDAMELYS LOPEZAún no hay calificaciones
- La Industria PetroleraDocumento9 páginasLa Industria PetroleraBarbaraAmaroAún no hay calificaciones
- Realidad Socio-Económica de Venezuela. Unidad 4.1Documento6 páginasRealidad Socio-Económica de Venezuela. Unidad 4.1Anttonny RodeloAún no hay calificaciones
- ANALISIS El ReventónDocumento4 páginasANALISIS El ReventónMILAGROSJOSEFINAAún no hay calificaciones
- Cambios en Venezuela Desde La Aparición Del PetroleoDocumento5 páginasCambios en Venezuela Desde La Aparición Del PetroleoKarina RequenaAún no hay calificaciones
- Las Políticas Exteriores de La Venezuela Agropecuaria.Documento5 páginasLas Políticas Exteriores de La Venezuela Agropecuaria.Yorvit AckermanAún no hay calificaciones
- Cómo Era La Venezuela Agraria Comenzó A Desarrollarse Comercialmente La Explotación PetroleraDocumento5 páginasCómo Era La Venezuela Agraria Comenzó A Desarrollarse Comercialmente La Explotación PetroleraluisAún no hay calificaciones
- Analisis El Reventon 1 y 2Documento4 páginasAnalisis El Reventon 1 y 2Dina Pinto0% (1)
- Encuentra Aquí Información de Estructura Económica de Venezuela y Su Vinculación Al Petróleo para Tu Escuela ¡Entra Ya! - Rincón Del VagoDocumento25 páginasEncuentra Aquí Información de Estructura Económica de Venezuela y Su Vinculación Al Petróleo para Tu Escuela ¡Entra Ya! - Rincón Del VagoMercy BracamonteAún no hay calificaciones
- Lectura #6 SocipoliticaDocumento5 páginasLectura #6 Socipoliticaramon domingo valdezAún no hay calificaciones
- Desarrollo VenezolanoDocumento15 páginasDesarrollo VenezolanoJose Sanchez100% (1)
- GHCDocumento3 páginasGHCcaryoinerAún no hay calificaciones
- La Aparición Del Petróleo y El Desarrollo de La Industria PetroleraDocumento17 páginasLa Aparición Del Petróleo y El Desarrollo de La Industria PetroleraGabriellita Suarez100% (1)
- YulaDocumento24 páginasYulaGustavo A. CheremosAún no hay calificaciones
- ProblematicaDocumento11 páginasProblematicaAlbert PeraltaAún no hay calificaciones
- Juan Vicente GomezDocumento14 páginasJuan Vicente GomezAradeli BoadaAún no hay calificaciones
- Inicio de Las Concesiones PetrolerasDocumento4 páginasInicio de Las Concesiones PetrolerasnatalyfornerinoAún no hay calificaciones
- Historia de VenezuelaDocumento4 páginasHistoria de VenezuelaAna MejiasAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre VenezuelaDocumento6 páginasEnsayo Sobre VenezuelaLeonardo Calderón GuiterrezAún no hay calificaciones
- El Impacto Del Petróleo en VenezuelaDocumento5 páginasEl Impacto Del Petróleo en VenezuelaEMLB0103Aún no hay calificaciones
- La Venezuela PetroleraDocumento15 páginasLa Venezuela PetroleraCarlos RondónAún no hay calificaciones
- Socio Critica El Petroleo y Su Influencia en La Economia VenezolanaDocumento29 páginasSocio Critica El Petroleo y Su Influencia en La Economia VenezolanaYharcarol GonzalezAún no hay calificaciones
- Unidad de CD - Acceso Directo - LNKDocumento5 páginasUnidad de CD - Acceso Directo - LNKMiguel Loreto RamosAún no hay calificaciones
- Transicion de La VenezuelaDocumento6 páginasTransicion de La Venezuelawladimir ruizAún no hay calificaciones
- GHC 4toDocumento7 páginasGHC 4toFreddy Jesus Garcia VallesAún no hay calificaciones
- Venezuela Agraria y Venezuela PetroleraDocumento7 páginasVenezuela Agraria y Venezuela PetroleraAlejandra PaivaAún no hay calificaciones
- Ensayo - La Venezuela Agraria A La Venezuela PetroleraDocumento3 páginasEnsayo - La Venezuela Agraria A La Venezuela Petroleramari92% (13)
- La Industrializaci N de Venezuela (1) - Dorotea Melcher. ULADocumento34 páginasLa Industrializaci N de Venezuela (1) - Dorotea Melcher. ULAasndjksaAún no hay calificaciones
- Etapas Economicas de Venezuela.Documento9 páginasEtapas Economicas de Venezuela.Camilo Parra100% (2)
- Importancia y Papel Del Petróleo en La Economía NacionalDocumento7 páginasImportancia y Papel Del Petróleo en La Economía Nacionaljhojan77Aún no hay calificaciones
- DocumentoDocumento1 páginaDocumentoKeissy SánchezAún no hay calificaciones
- La variable independiente: El rol de la idiosincrasia en el desarrollo de VenezuelaDe EverandLa variable independiente: El rol de la idiosincrasia en el desarrollo de VenezuelaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- El turismo en el Caribe mexicano: Génesis, evolución y crisisDe EverandEl turismo en el Caribe mexicano: Génesis, evolución y crisisCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (1)
- Edema CerebralDocumento7 páginasEdema CerebralVictor OrozcoAún no hay calificaciones
- Taller #1Documento7 páginasTaller #1Salome Ortiz JaramilloAún no hay calificaciones
- Test de CarasDocumento10 páginasTest de CarasSandra GarcíaAún no hay calificaciones
- Requisitos de Equipos EMFDocumento3 páginasRequisitos de Equipos EMFFranklin OrtegaAún no hay calificaciones
- Creer o Morir Capitulo 4Documento2 páginasCreer o Morir Capitulo 4Lalo ObrFarAún no hay calificaciones
- Como Afilar Formones y Cepillos-Pag 04Documento4 páginasComo Afilar Formones y Cepillos-Pag 04Wilder Navarro MattosAún no hay calificaciones
- Resolucion PN PNN Pisba - 31.07.2020 1Documento8 páginasResolucion PN PNN Pisba - 31.07.2020 1Kewin PatiñoAún no hay calificaciones
- Mat 8 Vol 2 Doc CompletoDocumento168 páginasMat 8 Vol 2 Doc CompletoNUBIA NILETH NARVAEZ ALVAREZAún no hay calificaciones
- Norma COPC-2000 VMO 2.4 PDFDocumento100 páginasNorma COPC-2000 VMO 2.4 PDFedgarinho753642Aún no hay calificaciones
- Listado Ofertas TFG G. Física Curso 20-21Documento3 páginasListado Ofertas TFG G. Física Curso 20-21ADAún no hay calificaciones
- Radio Enlace RadioMobileDocumento11 páginasRadio Enlace RadioMobileRicardo Alonso Muñoz CanalesAún no hay calificaciones
- Lesiones Del Cartílago Articular IDocumento21 páginasLesiones Del Cartílago Articular IDaniel Cancino CallirgosAún no hay calificaciones
- Dlg-For-38 Acuerdo de Compensación en Dinero de Las VacacionesDocumento2 páginasDlg-For-38 Acuerdo de Compensación en Dinero de Las VacacionesAsesores Impresores Ltda.Aún no hay calificaciones
- C30413 - SociologíaDocumento5 páginasC30413 - SociologíaMarisol Diaz LopezAún no hay calificaciones
- Historia Del Peru 01 PDFDocumento22 páginasHistoria Del Peru 01 PDFFiorela Cáceres CahuanaAún no hay calificaciones
- Control 5Documento3 páginasControl 5Sonora CristalAún no hay calificaciones
- Ensayo Cambio OrganizacionalDocumento5 páginasEnsayo Cambio OrganizacionalSara Saldarriaga67% (3)
- Imagen de ReferenciaDocumento13 páginasImagen de ReferenciaAlejandra HernándezAún no hay calificaciones
- Badoo LigarDocumento13 páginasBadoo LigarCarlos LodbrokAún no hay calificaciones
- Manejo Actual de Las Sulfonilureas y BiguanidasDocumento28 páginasManejo Actual de Las Sulfonilureas y BiguanidasDra Esperanza MuñozAún no hay calificaciones
- Infografia de La DesertificacionDocumento1 páginaInfografia de La DesertificacionYuliana Campos RazoAún no hay calificaciones
- 6B Programa AnaliticoDocumento21 páginas6B Programa AnaliticoDanielAún no hay calificaciones
- 10 Datos Curiosos Sobre MalbecDocumento2 páginas10 Datos Curiosos Sobre MalbecTatiana GaldosAún no hay calificaciones
- 3.2 Representacion GeometricaDocumento10 páginas3.2 Representacion GeometricaAlda EspinozaAún no hay calificaciones
- Republica Aristocratica S03 S1Documento2 páginasRepublica Aristocratica S03 S1Snaiderk Baldera MioAún no hay calificaciones
- Laboratorio de AtenciónDocumento8 páginasLaboratorio de AtenciónCamilo LancherosAún no hay calificaciones
- Captacion de Ladera estructuras-E-CL-01 PDFDocumento1 páginaCaptacion de Ladera estructuras-E-CL-01 PDFAlex ChilonAún no hay calificaciones
- Programa Plantares SepDocumento11 páginasPrograma Plantares SepCENTRO PERICIAL INTERDISCIPLINARIO DE CORDOBAAún no hay calificaciones
- Estructura Básica Del PaperDocumento3 páginasEstructura Básica Del PaperAlexzy Ramirez Bustamante100% (1)