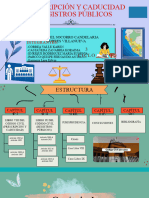Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Aristocratica
Aristocratica
Cargado por
Karen Arlet Correa Valle0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas44 páginasTítulo original
aristocratica
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas44 páginasAristocratica
Aristocratica
Cargado por
Karen Arlet Correa ValleCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 44
NACION Y SOCIEDAD EN |
LA HISTORIA DELPERO ff
cis tt lal
Peter FE Klarén
: ZS Z
Capitulo VIII
La Republica Aristocratica,
1895-1919
EL Pend ingres6 ahora a un periodo singular en su historia modema, signado por
unraro consenso politico, una amplia
5, por lo menos en un principio, Conocido porlo general en la
tistoriograffa peruana como la «RepiblicavAristocratica», habria de extenderse,
conbrevesinterrupciones, desde 1895 hasta después del final de la Primera Guerra
Mundial, en 1919. El consenso se derivaba en parte del pacto entre los partidos
Civily Demécrata, que tenia grandes ventajas para ambos bandos, siendo una de
losmnés importantes la uni6n de fuerzas para derribar al opresivo gobierno de C4-
cetes, Porsu parte, Piérola comprendié que sin el respaldo de la emergente oligar-
qua civlista seria imposible gobernar. En cuanto a los civilistas, Nicolas de Piérola
pronto pas6 a ser su chombre a caballo», el caudillo andino carismatico, capaz de
convocar un amplio respaldo popular y pacificar el pats.
Sinembargo, en el largo plazo,l6s eiilistasfuleton los principales beneficiatios
. Luego de que los cuatro afios de gobierno de Piérola lle-
grrana su fin en 1899, se sobrepusieron astutamente a sus rivales demécratas al
oblener el control de puestos gubernamentales claves y en particular del aparato
electoral, lo que les permitié alcanzar la presidencia en 1900. De ahfen adelante
n conservarla hasta 1919 mediante la manipulacién electoral y otras tacticas,
salvo por un breve intervalo antes del estallido de laPrimera Guerra Mundial
__Balo el gobiemo de Piérola, el pais logré un grado de modemizacién, diversifi-
‘aciony una expansin econémica impresionantes, provocadas por una conjuncion
'nusualmente favorable de factores. En primer lugar, el nuevo consenso politico
Bee involucré a los dos partidos politicos mas importantes, sino que abarcé
amplia gama de intereses econémicos. Ellos inclufan los de los hacendados
Escaneado con CamScanner
ergentes industriales y los de los comerciantes,
Peter Klarén
256
lanecesidad de crear un cima propicio paralasinversongs
rra. Todos coincidfan en
y mecanismos de control
En segundo lugar, la
1892 hizo que se tuviera a!
| social para las masas.
desaceleraci6n de lainversiGniextranjera después. 4,
ue volver hacia la ene fe capital doméstiog
j6n econémica. La demanda internacional de
Seca eee as peruanas se evant6 a medida que Occidentor
an gin dela depresén de 1893-894 ¢iniciaba un periodo de exparsiGn ind
trial. Los exportadores peruanos, ayudados por una tasa de cambio favorable
Nnego de la devaluaciondelsolen 1892, lograron ampiarla produccién yla vena
de productos agricolas tales como aztcar, lana, algod6n y café, asf como demi
nerales industriales.como cobre, zinc y plomo.
izacion, como normalmente sucede, para incrementar
lacficiencia y la produccién.
Sin embargo, en este caso las f
amedida que los empresarios descubrian un creciente merca-
do intemo debido al alza de la demanda de bienes locales por parte de los trabaja-
dores asalariados, y de bienes de capital, ambos en el sector exportador. Por
ejemplo, yaamediados de la década de 1890 habia 24,000 trabajadores azuca-
reros y 66,600 mineros cuyos salarios alimentaban la demanda de consumo popt-
Jar, abastecida cada vez mas por fabricantes locales. Del mismo modo, los bienes
de capital para la construcci6n de ingenios azucareros y fundiciones para la plata
y el cobre eran manufacturados en fundiciones locales, al igual que los equipos
con que extender los ferrocaniles hacia las zonas mineras.
Muchos prominentes hacendados azucareros, mineros y comerciantes expor-
tadores estuvieron en la primera linea de esta tendencia manufacturera. Por ejemplo,
el hacendado azucarero José Pardo, quien en breve llegarfa a ser presidente, igual
que su padre antes que él, fund6 y administré la fabrica textil limefta La Victoria
a partir de 1897. Ese mismo aio, el empresario Eulogio Fernandini desarroll6 una
de las mas grandes fundiciones de la sierra central con maquinarias arduamente
llevadas en recuas de mulas a su hacienda Huaraucaca. Pardo, asimismo, estuvo
involuerado en la fundacién de una serie de bancos y compajifas de seguros que
movilizaron y dirigieron capital a las manufacturas, y cuyas juntas directivas inclufan
amuchos exportadores prominentes.
Podemos cuantificar de diversas formas esta poderosa, aunque relativamente
breve, alza en la industrializacién por sustitucién de importaciones de finales de
urbanas que fabricaban bienes de consumo masiv?
Jab6n, cigarrillos, zapatos, camisas, muebles, vinos
1 Oy 1902 elles
-
ante 18409 1870, antes us la Guerra del Pacifico de 1879. En forma similar, la
riipacin de los bienes de consumo importados cays de cincuenta y ocho por
ento en 1891-1892, a cuarenta y nueve por ciento en 1900 y treinta y nueve por
Sento en 1907. La caida fue especialmente marcada en los textiles —més de cin-
etenta por ciento— entre 1897 y 1907. Ella se debié ala apertura de cinco nue-
(ps abricas textiles de algodén en una sola década—de 1892 a 1902—, financia-
gasyadministradas por industriales nativos como Pardo. La produccién local de
textes subio de menos del cinco por ciento en 1890, a cuarenta y dos por ciento
en 1906. La producci6n comprendia principalmente telas mas baratas o de tipo
popular, lo. que indica la naturaleza de masas de la demanda local. En general,
ra 1899 habia tal vez unas 150 fabricas modernas que empleaban unos seis
friltrabajadores; unos Cuantos afios antes, los industriales habian organizado su
propio grupo de interés —la Sociedad Nacional de Industrias—a instancias de
Piérola.
Unared financiera ampliada que inclufa bancos y otras instituciones crediticias
| faclité la movilizacion y el flujo de capital, tanto al sector exportador como al
manufacturero. El capital bancario se cuadruplicé en una década, yen 1896 se
abrié una bolsa de valores.
1898 el gobierno logré financiar su déficit presupuestario integramente con la
emisi6n de nuevos bonos.
Elprograma econémico y fiscal de Piérola mejoré la tendencia hacia un cre-
cimiento y desarrollo aut6nomos, asf como ala centralizaci6n y mayor eficiencia
delestado. Por ejemplo, Piérola elevé los aranceles para proteger las nacientes in-
dusttias, e incentivé la construccién de caminos en el interior como un acicate al
comercio, al autorizar la movilizacién de cuadrillas de trabajadores de las comunida-
des locales de indigenas. Ademiés, el sistema tributario fue reorganizado por comple-
to, abandondndose el viejo tributo indigena y estableciéndose una nueva agencia
recaudadora estatal en reemplazo de la antigua préctica de arrendar el cobro de
losimpuestos. La abolicién de la contribuci6n personal buscaba minarla base de
las rentas de las Juntas Departamentales descentralizadas de Caceres. En su lu-
gat, Piérola establecié un nuevo impuesto ala sal en 1896, un gravamen regresivo
que golpes a las familias campesinas con tanta dureza como el antiguo tributo,
eto cuya renta ingresaba ahora directamente al tesoro nacional. El nuevo impuesto
Provocé una serie de protestas y resistencia popular, sobre todo en lugares como
lasprovincias de Huanta y La Mar, donde las violentas protestas campesinas fue-
Yon reprimidas brutalmente por las autoridades (Manrique 1988; Husson 1992).
Asimismo, Piérola cre6 un ministerio de fomento, que inmediatamente em-
Prendié la revision de la anacrénica legislacién que regia el comercio y la mineria,
Parte de la cual se remontaba a més de un siglo antes, alas reformas borbénicas
4eltardio siglo XVIII. Ansioso por fomentar una cooperaci6n mds estrecha entre
VIII / La Reptiblica Aristocratica, 1895-19 19 257
Escaneado con CamScanner
peter Klarén
258
el Estado y la sociedad civil, piérola estimulo @ los pee : 2 los nino
que siguieran alos industriales y organizaran SY Dears cional Agraria
la Sociedad Nacional de Minerfa. Jrénicamente, en $ politicas econémicas
eae ahora ser mas un capitalista civilista modernizador que un tradicionalista
catélico e hispanéfilo.
Por tiltimo, Piérola emprendi6 la
una instituci6n que habia arrojado una
reestructuracion de las fuerzas armadas,
Targa sombra sobre el curso politico del
f independencia. De hecho, en tanto que se trataba de una de las po-
one Teletivemente coherentes en el transcurso del siglo XIX, ella fue
-lacosta, otro en los mineros y los latifundistas de lasierra central; y otro mas en’
elcomerciolanero del sur. Otros ven a la oligarquia como una entidad conformada
principalmente por hacendados, exportadores, empresarios y banqueros costefios,
que se cohesionaban en Lima en torno al Estado y que tenian vinculos con el ca-
pital extranjero (Flores-Galindo et al. 1978). El poder econémico y la cercanfa al
gobierno facilitaban la penetracién oligarquica y su control del centro, en tanto
que las alianzas con los gamonales de la sierra aseguraban el control de las pro-
vincias circundantes, en donde el alcance del gobiemo central seguia siendo débil
y tentativo.
Gorman (1979), otro historiador, sostiene que la oligarquia representaba
miiltiples intereses sectotiales distintos, en una economfa nacional no integrada y
extremadamente heterogénea. Sin embargo, los partidos politicos existentes no
lograron mediar entre estos intereses disimiles a nivel de la politica estatal. Las
evidencias a favor de esta tiltima posici6n son bastante amplias cuando considera-
Escaneado con CamScanner
<<
mos simplemente las divisiones existentes entre los intereses agrarios. Por e
los hacendados del azticar y el algodén discrepaban vehementemente sobre cues
nes puntuales, tales como quién debfa pagar impuestos. Lo crucial para ambo,
grupos era un acceso lo bastante amplio al Estado como para asegurar el conte)
sobre los funcionarios locales cuyos poderes policiales, judiciales y de distribucién
de las aguas constituian puntos neurélgicos para los intereses de los hacendados
Claro esta que la oligarquia s{ tenfa una mentalidad y perspectiva comtin en lg
que respecta a las cuestiones ms amplias del papel del Estado en la sociedad,
la necesidad de controlar las clases populares. .
Silas fuentes de desacuerdos y discordia dentro de la oligarquia fueron mal.
tiples en este periodo, es en el Congreso donde parecen ser claramente evidentes,
El ntimero de ministros depuestos entre 1886 y 1919 fue notablemente elevado;
segiin una cuenta, cincuenta y siete de justicia, sesenta y cuatro ministros de gue.
ra, sesenta y cinco de hacienda y setenta de gobierno. Es més, la legislatura tam.
bién rechazé los presupuestos enviados por el presidente para su aprobaci6n en
1901, 1903, 1911, 1914y 1917, y derroié una serie de otras importantes iniciativas
presidenciales. Esta discordia se debia principalmente al hecho de que la elite cos-
tefia y el presidente debian compartir el poder en la legislatura con un ntimero des-
proporcionado de representantes de la clase gamonal del interior. Aunque ello tra-
jo consigo cierta interdependencia entre las elites costefias y los gamonales dela
sierra en lo que respecta al control social, también explica las divisiones sobre
cuestiones espectficas que afectaron aa oligarquia y la economia de exportacién,
que iban desde el patrén de oro y las leyes bancarias y monetatias, a los impuestos
a las exportaciones y las concesiones a extranjeros.
Si bien la oligarquia no era omnipotente, fue mas modema y empresarial de
lo que hasta ahora se ha dicho. La postura dependentista plantea que ella fue
una clase social regresiva de mentalidad rentista, que inhibié el desarrollo y fue
incapaz de promover la modernizacién. En forma revisionista, Quiroz (1993) sos-
tiene que por el contrario, fue una clase dinaémica y empresarial que actué en for-
mas mayormente racionales y capitalistas, y que diversific6 sus actividades econémi-
cas tradicionales del comercio y la agricultura a las finanzas, las manufactures ¥
el desarrollo urbano. El hecho de que la economfa peruana titubeara en la década
de 1920 y mostrara serios problemas estructurales, la dependencia entre ellos, s¢
debid, no al presunto comportamiento anacrénico y sefiorial de esta oligarav'®
sino a otras causas.
Es més, a esta oligarquia progresista no le falté un proyecto de desarrollo
capitalista para el Peri, como han sostenido usualmente los dependentistas. oe
sando que el pais contaba con un medio natural particularmente idéneo ene
desarrollo agricola y minero, las politicas que prescribié para el crecimiento Ps a
modernizaci6n subrayaron la liberalizacién de las prerrogativas patrimonieles
270 Peter Klarén
‘emplo,
Escaneado con CamScanner
VIII / La Repiblica Aristocratica, 1895-1919 271
Estado; la atraccién del capital extranjero; la mecanizacién de la produccién
agraria y minera; el desarrollo de la infraestructura, como Ifneas férreas, carreteras
y obras de urbanizacién; la construccién de grandes proyectos de riego; y la atrac-
cién de la inmigraci6n europea, de preferencia anglosajona. También fue impor-
tante la asimilacién de las propiedades corporativas pertenecientes a la Iglesia y
las comunidades indias al sector moderno de la economia, asf como de los
latifundistas «feudales», y la integracién de la poblacién indigena a una moderna 1
fuerza laboral asalariada que serfa capaz de fomentar la producci6n y el crecimiento
capitalistas.
En vista de este programa de desarrollo y el uso del Estado para impulsarlo,
podrfa cuestionarse la interpretacién liberal y evolucionista que la elite supuesta-
mente tuvo de la relacién entre el Estado y la sociedad. Esta postura, tal como la
expresara un investigador que ha estudiado el pensamiento econémico dela elite,
sugiere que la oligarquia crefa firmemente que «el destino de la sociedad se decide
fundamentalmente en el nivel individual y el Estado no es sino un factor orientador,
que no tiene ni los medios nila responsabilidad de predeterminar, y mucho menos
realizar, un tipo de sociedad particular» (Gonzalo Portocarrero, citado en Love y
Jacobsen 1988: 145). Sin embargo, semejante tipo ideal de liberalismo clasico de
laissez faire era, en realidad, mucho més complejo y complicado. De hecho, Ja-
cobsen (1988: 146; 1993) sostiene que lo que caracteriz6 al gobierno de la elite
durante la Republica Aristocratica, fue una combinacién mucho més proteica de
los enfoques liberal e intervencionista, en lo que respectaa las cuestiones econémi-
cas y sociales.
e intervencionista del estado peruano, asi como con los patrones personalistas y
clientelistas del comportamiento politico de la elite antes mencionados. Tanto Ja-
cobsen (1993) como Trazegnies (1980) enfatizan estas tendencias contradictorias
(liberal y tradicional) de la oligarquia y sugieren que en el Pert, ella buscé llevar a
cabo una modernizacién de tipo tradicional.
Buena parte de la fuerza impulsora del programa de desarrollo liberal y ca-
pitalista de la elite se derivé de su reaccién a las desastrosas consecuencias de la
Guerra del Pacifico. Ella vio no sdlo cémo su patrimonio nacional era tomado, si-
no que aderés, su control absoluto del pats se evaporé momentdneamente ante
un invasor extranjero y un difundido levantamiento popular. Patalevitarlarepeticion
de semejante calamidad en el futuroylavelitepens6 que el Reréxdebiafomentar
scales, disefiadas para desarrollar nuevas fuentes
de riqueza que reemplazaran a la desastrosa sobre-especializacién y los habitos
derroct de la era del guano.
peee actitud fue resumida por Augusto B. Leguia, el ministro de hacien-
da (1903-1908) y un prominente vocero de la elite civilista progresista, al afirmar
que «aquella préspera y comoda situacién [la era del guano antes de la guerra]
Escaneado con CamScanner
“=
272 Peter Klarén
s6lo parecia serlo; estabamos siendo engafiados, seguimos Seca aan
bimos. Hoy no vivimos con liberalidad, pero tenemos honesti ‘a aA luest 6 Presu-
Puestos estan equilibrados». Otro miembro de la elite, Manvel icente Villarén,
un civilista progresista y catedratico de derecho de inclinaci6n positivista en Ia
Universidad de San Marcos, expres6 el nuevo espfritu capitalista de la época trust
al afirmar que «ya no son los cafiones los que logran el triunfo, sino, cérteles y
comptoirs», y que «para nosotros, hoy la riqueza es mas un asunto de dignidad,
honor y tal vez independencia, que una cuestién de comodidad y cultura» (citado
en Quiroz 1984: 54). Claro est que semejante forma de ver las cosas inevitable.
mente llev6 a la oligarquia a forjar vinculos 0 alianzas con el capital extranjero,
virtualmente la tinica fuente de inversién disponible:
Pero unas serias fisuras politicas se manifestaron en la oligarquia a comienzos
de la Reptiblica Aristocratica, incluso cuando se justificaba al capitalismo liberal
como un medio con el cual modernizar al Perti y fortalecer a la clase dominante.
El acercamiento entre los rivales demécratas y civilistas, que permitié a Piérola
triunfar en la «revolucién del 95», c
, ambos partidos acordaron
un candidato que sucediera a Piérola: el hacendado suren
Lépez de Romana |
elcrucial aparato electoral de la Junta Electoral Nacional. Ello permitié a Manuel
Candamo, el jefe de este partido, ganar la presidencia en 1903. Desde entonces
hasta 1919, la historia
Politica del Pert estuvo esencialmente dominada por el
Partido Civil.
Sin embargo, su dominio no puso fin
nalismo politico, pues el partido mismo se habfa dividido en grandes faccionen,
La division seguia fundamentalmente line
eas generacionales y personales, antes
que ideolégicas o programaticas, La genera
ci6n més vieja, encabezada li-
Ygente patdaro Isaac Alzamora, uchSporcontolarel paiva ce an sea
ouetloeeans . ee logrado mantener la paz entre las
deceso a, comienzos de 1904 desen-
n de su sucesor. Pardo gané la puja
ah facciones durante sus cuatro afios de
ierno.
alas divisiones oligarquicas o al faccio-
En 1908, Pardo eligi al empresario y joven turco» evi 8
gue) su nsto de haclendaymaximoasesorpaltioane oe.
tido para la presidencia, Losi litico, como candidato del par-
Escaneado con CamScanner
VIII / La Repdblica Aristocratica, 1895-1919 273
vieja guardia recelaban de Leguia, a quien vefan como un arribista de clase media
que earecia de las conexiones necesarias conilas familias masiantiduas. Este, por
su parte, aunque un leal hombre de partido, resentfa este rechazo de la vieja guar-
dia y después de su eleccién procedié arbitrariamente paraimarginarlaidellasposi-
cionesideliderazgo ensunuevo gobierno. Esto, as{ como su intento de llevar a al-
gunos demécratas prominentes a su administracién, condujo a una divisién partida-
ria més profunda que culmin6 en una feroz lucha de ambas facciones por el con-
trol del Congreso.
Cuando el Presidente intenté arreglar las elecciones legislativas de 1911, sus
oponentes civilistasformaroneli«Bloque» con miembros de los partidos de oposi-
cién. Entonces, luego de un choque armado entre ambos bandos en el exterior
del palacio legislativo el 13 de julio, el ala que se oponfa a Leguta dejé el partido
para formar el Partido Civil Independiente. Los arbitrarios intentos efectuados por
Leguia para gobernar independientemente de la jerarquia partidaria fueron los
que provocaron el sustancial debilitamiento del-civilismo como fuerza politica y
no las diferencias ideolégicas, econdmicas 0 sociales dentro del partido. Seguin
Gonzalez Prada, «gracias a Leguia; el civilismo dej6 de serlamaderafuerte dela
construcci6n, convirtiéndose més bien en un palo débil comido por los gusanos,
Uitil s6lo para tirar al fuego» (citado en Stein 1980: 32).
Elorden social del pafs experimentaba algunos cambios fundamentales en
el mismo momento en que el partido gobernante comenzaba a desarmarse. La
poblaci6n peruana habia crecido lentamente en el iltimo cuarto del siglo XIX, de
2.7 millones sequin el censo oficial de 1876, a un estimado de 3.7 millones en
1900, un crecimiento medio anual de alrededor de uno por ciento. Una década
més tarde, en 1910, el ntimero de habitantes habfa aumentado a 4.2 millones, y
una década después, en 1920, aleanz6 los 4.8 millones, incrementéndose la tasa
de crecimiento medio anual a 1.2 por ciento y 1.5 por ciento, respectivamente
(Webb y Fernandez Baca 1990: 97). La gradual tendencia ascendente en la tasa
media anual de crecimiento coincidié con la recuperacién y la expansion econ6émica
de la década de 1890. en
En lo que respecta a la poblacién de Lima, ésta permaneci6 virtualmente
estacionaria —100,000 en 1876 y 104,000 en 1891, reflejando asf el impacto
de la guerra yy de las conmociones civiles de la década de 1880. Sin embargo, con
laaceleracién del ritmo de la economia, ella subi6 en 35.5 por ciento a 141,000
en 1908, y en cincuenta y nueve pot ciento y224,000 en 1920. El vecino puerto
del Callao, el punto principal deb afl em "
,000
Escaneado con CamScanner
—=
274 Peter Klarén
cada vez més grande de emigracién desde el interior al centro econémicamente
activo. Esta migracién interna, que se incrementaria dramaticamente a lo largo
del siglo en diversas oportunidades, es visible en el creciente porcentaje de la po.
blacién limefia nacido afuera de la capital. En 1858 era 37 por ciento, 58.5 por
ciento en 1908 y 63.5 por ciento en 1920.
Otro factor en el crecimiento de la poblacién limefa —aunque no del
pais— a partir de la década de1890ifue latmejora'generalen la:salud publica
desde comienzos de siglo. Com auurbanizacién y lamodernizacion llegaron mejores
ain i i ica que ayudaron a reducir la
incidencia de enfermedades
La tasa de mortalidadicomenz6vaidisminuir después de1895, marcando asf el
advenimiento de lamodemizacion demogréfica», esto es unas tasas de fertilidad
y poblacién en constante crecimiento. La conclusién, al fin, de los ferrocarriles
central y del sur, que unfan la costa con la sierra, también facilit6 un mayor movi-
miento de personas desde el interior, aun cuando su objetivo principal era abrir el
camino para la explotacién de sus abundantes recursos naturales. El ferrocanil
central entre Lima y La Oroya se completé en 1893, y luego se extendié al impor-
tante pueblo comercial serrano de Huancayo en 1909. El ferrocarril del sur se
completé en 1908 y unié el puerto de Mollendo con el Cuzco, a través de Arequipa
y Puno, en el lago Titicaca.
La formacién de la clase obrera
Amedida que la poblaci6n peruana se expandia y urbanizaba gradualmente, y su
economia de exportacion se diversificaba y crecfa durante la Reptiblica tica,
lo mismo sucedfa con su mano de obra.
azucareras (30,000) velandonerandelncosia (35,000), enilasminas de la sierra
(plata, oro y cobre: 20,000-25,000), en los campos petroleros del exiremo norte
de la costa, y en los talleres del recién terminado sistema ferroviario. Los 300,000
trabajadores estimados en el caucho y la lana estaban més dispersos y aislados.
Incluyendo a estos tiltimos, todos surnaban unos 80,000 a 120,000 trabajadores,
centre cinco y ocho por ciento de la fuerza laboral estimada en 1.53 millones en
ladécada de 1890.
‘Sin embargo, a pesar del ereciente nimerode trabajadores, varios factores:
_ Entre ellos
retardaron su organizacién en gremios 0 sindicatos en estos enclaves.
estaban el aislamiento ylalejanfa de los sectores laborales urbanos mas dinémic®,
|. Las
Escaneado con CamScanner
VIII / La Repdblica Aristocratica, 1895-1919 275
ros de las haciendas en las afueras de Trulllo,
cados répidamente porlas autoridades.
Sin embargo!
contrarse
enla costa norte, pero fueron sofo-
., donde podian en-
a ». Si también incluimos la categoria de
artesanos, el ntmero de «obreros» crecié en Lima de alrededor de 9,500 (9.5 por
ciento de la poblacién) en 1876 a casi 24,000 (16.9 por ciento) en 1908 y a més
de 4,000 (19.8 por ciento) en 1920. Las cifras del Callao se elevaron por encima
de 4,000 en 1905 y 8,400 en 1920. Dado que estaba concentrada en la capital,
laclase obrera de Lima-Callao era més dinémica que sus contrapartes rural-pro-
vinciales. Como sefiala Blanchard (1982), los trabajadores tenian alli acceso a di-
rigentes politicos ¢ instituciones nacionales y extranjeros, y alas ideas de periodistas
e intelectuales, con los que podian contar para apoyarlos en sus demandas y en
sus movilizaciones.
~
@raidel guano, cuando se formaron las primeras sociedades de socorros mutuos y
la agitacién laboral estallé en Lima y se esparcié a algunas ciudades de provincias.
Aligual que los gremios del periodo colonial, el mutualismo suraié para proteger
los intereses de los artesanos de las amenazas de las incipientes manufacturas y
las crecientes importaciones. A partir del cobro de cuotas, las sociedades también
daban ayuda financiera asus miembros que cafan enfermos, quedaban incapacita-
dos o desempleados, y para cubrir los costos funerarios.
‘Asimismo, unaagitacién laboral més militante, en forma de motines y huelgas,
estallé ocasionalmente en esta temprana fase de la historia obrera. Sin embargo,
hasta después de 1895 no comenzaron a producitse frecuentemente en Limalas
protestas y huelgas industriales entre los obreros textiles, panaderos, bancarios y
los trabajadores ferroviarios, estibadores y de fabricas, pero se limitaban a cada
sector individual y por lo general involucraban la demanda de salarios més altos
y mejores condiciones laborales. Dada
jadores fe jiaric
El gobierno temia to-
productos desde y hacia el extranjero que pudiera
tanto en el sector ptiblico como en el
da perturbacién en el flujo de
disturbar la economfa y reducir las rentas,
Se todo, el progreso de los trabajadores fue relativamente lento hasta la
Primera Guerra Mundial.
Escaneado con CamScanner
—
276 Peter Klarén
corros mutuos, con un promedio de doscientos miembros cada una, agrupada,
en una de las dos principales confederaciones laborales de Lima. En general, log
trabajadores preferian una politica de conciliacién con el gobierno antes que de
confrontacién.
Sin embargo, no muy entrado el nuevo siglo, los anarco-sindicalistas em,
ron como un desaffo al mutualismo, que rehufa los enfrentamiento: Elanarguignd
Latina durante el tardfo siglo XIX y comienzos del XX. Fue llevado al Pert nada
menos que po! de
imidosi y las masas trabajadoras andiné lez Prada retorné al
Perti en 1898 tras una estadia de siete afios en Europa en la cual se convitti6, en.
tre otras cosas, enlunianarquistaiconvictoy confeso, En la década de 1890 Euro-
: pa rezumaba nuevos movimientos que cuestionaban las convenciones morales,
politicas y artisticas de la época. Uno de los movimientos mas extremos era e|
anarquismo, que propugnaba la justicia social y la total libertad individual en una
sociedad sin Estado y con una propiedad privada limitada.
j Si Europa, con su rapido avance industrial y creciente proletariado urbano,
expuesto a las vicisitudes y la explotacién del temprano:capitalismoidelilaissez
i licales, lo mismo sucedié
con la versién neo-colonial y orientada a la exportaci6n del Perti. De hecho, el
. Los artesanos, que valoraban la empresa individual, lo vieron
‘como una proteccién contra las dislocaciones con las que los amenazaba el avance
inexorable de la mecanizacién y el sistema fabril. Para el naciente proletariado,
que era un producto de estas mismas fuerzas, i i
aitravés del cual:cuestionar los bajosssalarios, el desempleo periédico y las duras
condiciones de vida en que vivian y trabajaban; ellas se ilustran en este testimonio
sobre los alojamientos de los trabajadores en los ingenios textiles de Vitarte y La
Victoria:
} [...] siguieron siendo pequefios, oscuros, htimedos [y] sin ventilacién, agua pot
le o sanitarios, y ahora cada vez mAs costosos. Estaban situados en las partes
més insalubres de la ciudad, donde enfermedades tales como la tifoidea, los de-
s6rdenes intestinales, la tuberculosis, la peste y la malaria eran endémicas: 2 oT
Ilas del rio Rimac, cerca al hospital y el campamento de incurables, y cerca al laz=-
reto, en donde estaban aislados los que sufrian de la peste. Las pilas de excrement
eran algo comtin en estas zonas, suméndose a los riesgos para la salud (Blanchard
1982: 51).
Las condiciones laborales 7 0 on Vit
Escaneado con CamScanner
VIII / La Repdblica Aristocrética, 1895-1919 277
Elanarco-sindicalismo prosperé en este medio socioeconémico. Los diarios
anarquistas espaiioles y los libros de Proudhon, Bakunin, Malatesta y otros se
conseguian con facilidad en Lima e incluso en ciudades de provincias como Trujillo
y Arequipa. Pronto aparecié una serie de diarios anarquistas de fabricacién casera,
comenzando con Los Parias, fundado por Gonzélez Prada en 1904, y sequido por
otros con nombres disefiados para atraer exclusivamente a los trabajadores, como
El Hambriento y El Oprimido. Al comienzo, la principal contribucién del anarquis-
mo fue la promocién de una cultura marcadamente obrera. Surgieron diversos
grupos teatrales, musicales y literarios con participantes de la clase obrera, que
desarrollaban temas y causas definidamente proletarios. Asimismo, se organizaron
cfrculos culturales para discutir las iltimas ideas de Bakunin 0 Kropotkin, en tan-
to que en la fabrica textil de Vitarte los trabajadores crearon un dia especial de ce-
lebracién obrera, llamado la Fiesta de la Planta. Estas nuevas actividades educa-
tivas y culturales, asf como la profusi6n de diarios que las promovian, sugieren la
composici6n y el liderazgo predominantemente artesanal del incipiente movimiento
de los trabajadores de Lima, dado el nivel relativamente alto de logros culturales
yeducativos.
_se laprimera gran huelga bajo la influencia anarco-sindicalista tuvo lugar en
1904, entre los trabajadores portuarios del Callao. Aunque en tiltima instancia no
tuvo éxito, ella produjo el primer martir del movimiento, y su entierro ptiblico dio
asus lideres una plataforma mediante la cual realizar una labor proselitista entre
la fuerza laboral de la ciudad, al igual que una gran celebracién por el Dia del Tra-
bajo al aiio siguiente, con Gonzélez Prada como figura central. En adelante, am-
bos sucesos serfan celebrados con regularidad por anarquistas y mutualistas por
igual, con una marchaa la tumba del mértir, discursos y una velada de entreteni-
miento, recibiendo los trabaj
as celebraciones del Dia del Trabajo también forjaron un sentido de unidad y de
Clase entre la naciente clase obrera peruana.
la creciente influencia del anarco-sindicalismo
lenamente en el movimiento obrero. En ese aio
aparecié La Protesta, un nuevo periddico anarquista editado por Delfin Lévano,
hijo de uno de los primeros lideres del movimiento, Este afio también vio la primera
hhuelga general en Lima. La encabezaron los trabajadores textiles de Vitarte, que
exigian salarios més altos, una jomada de diez horas y la eliminacién del tuo
nocturne, Al arrestarse al corité de huelga, ottos grupos, entre ellos los panaderos,
chéferes de 6mnibus y anarquistas se unieron para proclamar una huelga general
en solidaridad. Al dia siguiente la ciudad estaba virtualmente peta por la
huelga y el gobierno se vio for
jadores. El paro result6 un gran’
conciencia de
Sin embargo, hasta 1911,
més militante no se hizo sentir pl
Escaneado con CamScanner
278 Peter Klarén
laboral en visperas de la eleccién de Guillermo Billinghursten 1912, posiblemente
el primer presidente populista en la historia del pais.
En cierta forma Guillermo Billinghurst era un defensor inesperado de las
nuevas clases trabajadoras de Lima. Nacido en 1851 en la provincia surefia de
‘Atica, era hijo de un acaudalado hombre de negocios que hizo una fortuna con el
comercio de nitratos en Tarapaca. Elorigen britanico de la familia se derivaba de
su abuelo, que combatid, al igual que varios de sus compatriotas, en las querras
de independencia de comienzos del siglo XIX. Dado que la fortuna de los Billinghurst
provenfa de los nitratos yno dela tierra, y que Ja familia tenfa vinculos empresariales
mas fuertes con Santiago que con Lima, ella estaba al margen de las treinta o
cuarenta familias que gobernaban la Republica Aristocratica
Billinghurst no queria en. modo alguno ala elite de poder civilista y respaldé
al demécrata Piérola en la «revolucion del 95", siendo recompensado con el
nombramiento de primer vicepresidente. Sin embargo, sus aspiraciones de llegar
a la presidencia se desvanecieron debido a las propias ambiciones politicas de
Piérola, quien, esperando ubicarse para regresar posteriormente al cargo, mantuvo
sualianza con los civilistas eligiendo como su sucesor. al nada controvertido hacen-
dado azucarero surefio Eduardo Lépez de Romafia, que era aceptable para sus
aliados.
Esta eleccién puso fina la amistad de Billinghurst con Piérola y momentanea-
menie le llev6 a las margenes de la politica y de vuelta a sus intereses empresatiales.
Con todo, presintiendo el potencial politico de la emergente clase obrera, pronto
volvié a la escena ptiblica y gané la alealdfa de Lima en 1909. Durante sus dos
afios como alcalde, Billinghurst emprendié una serie de reformas populares que
beneficiaron a los trabajadores. Estas reformas inclufan el subsidio para la carne
vendida en barrios pobres; la persecucién del alza ilegal de los precios por parte de
Jos vendedores; la destrucci6n de algunos barrios bajos urbanos, incluyendo el ba-
rio chino; la construccién de viviendas de bajo precio para los obreros; la mejora
de la provision de agua potable de la ciudad; y la intervencién en huelgas en be-
neficio de los trabajadores. Al final de sus dos afios de gobierno, y ya cercanas las
elecciones presidenciales de 1912, Billinghurst era una figura popular entre las
clases trabajadoras.
om : eee
. Sin embargo, sus posibilidades eran inciertas, dadas
“listas para suceder a Leguta.
las divisiones en el partido que llevaron a la formacién del opositor Partido Civil
Independiente el afto anterior.
t . Alentados por su recién descubi
poder en la exitosa huelga general del afio anterior, los obreros se organizaron ¢n
nombre del popular ex-alcalde y demostraron la fuerza electoral de Billinghurst¢!
Vill /La Repiblica Aristocrética, 1895-1919 279
tiltimo domingo antes de los comicios con una inmensa manifestacién en la ca-
pital que atrajo a més de veinte mil sequidores, contra los dos mil de Aspillaga. El
antiguo comerciante de nitratos fue apodado «Pan Grande» porla prensa popular,
cuando unos cuantos sequidores desplegaron una banderola que contrastaba el
futuro costo de este producto entre los dos candidatos —la hogaza mds pequenia
aveinte centavos en caso de ganar Aspillaga, ya cinco si vencfa Billinghurst— y
see urgié a que declarara formalmente su candidatura,
Elproblema era que Billinghurst tenfa poco tiempo para organizar su campafia
y Leguia rechaz6 su pedido de ultimo minuto para posponer la eleccién. Con el
aparato electoral gubernamental firmemente del lado de la candidatura de Aspi-
llaga y el sufragio limitado (el alfabetismo y las propiedades como requisitos) que
restringfa la participacién popular, la negativa de Leguia hizo que los obreros con-
vocaran otro paro general exitoso el dia de la eleccion. Este paro tuvo el efecto
deseado de perturbar tanto los comicios, que no se emitié el tercio necesario de
los votos. En consecuencia, la eleccién cayé en manos del Congreso, en donde
Billinghurst yLegufa hicieron un trato. A cambio de elegir al hermano del presidente
como su primer vicepresidente, Legufa, que tenfa la mayorfa en el parlamento, or-
dené a sus seguidores que votaran por Billinghurst el 9 de agosto. Por el momento
la dubitativa oligarquia acept6, no s6lo por estar dividida, sino también por estar
convencida de que por mucho que fuera un reformista, Billinghurst era uno de
ellos y no pondrfa en peligro los intereses fundamentales de su propia clase.
Como presidente, Billinghurst tuvo que vérselas inmediatamente con una
serie de huelgas ahora que los trabajadores pensaban que por vez primera tenfan
un auténtico defensor en el palacio presidencial. El presidente intervino a favor de
los trabajadores en varias de ellas, lo que consolidé atin mas su posicién como su
patrocinador. El no solamente crefa en su causa y deseaba pagar su deuda elec-
toral, sino que, al no contar con un partido politico propio ni con el respaldo de
uno, dependia precariamente del de los trabajadores ante un Congreso hostil y
conservador. Como outsider en la Reptiblica Aristocratica, su nica ventaja politica
teal era su capacidad —como lo demostré su eleccién— para movilizar a los tra-
bajadores en las calles para que presionaran al congreso y el establishment en pos
de reformas. Sin embargo, finalalmente, esta peligrosa tactica resultarfa politica-
mente fatal al provocar que la oligarqufa dertibara a Billinghurst por la fuerza,
después de apenas dieciocho meses en el cargo.
Lainminente confrontacién politica no demors en llegar y gir en tomo ala
cuestién constitucional de si el nuevo presidente podia evadir al Congreso al im-
om, Peter Klarén
F ais, particularmey
asignado a las fuerzas armadas. Los pasos as ee ie fae euuea bs
del ejécito, se agitaron también con los ‘unos Vt Chile. Alaparecer nor
to de vender as disputadas provincias a a bee or yBilinghiieh aon
cias adicionales de una conspiraci6n para ce! ‘ per
es de trabajadores, que se produjeron no s6lo en Lima
‘sumando esta tiltima mas de diez mil
en lengua inglesa West Coast Leader parecfan
haber dado en el clavo al comentar que Billinghurst estaba decidido a llevar aca.
bo una «revolucién social», en la cual «la concentracién del poder en las manos
de unos cuantos, la eliminacién dela gran masa del pueblo como cualquier cosa
salvo un factor pasivo en el gobierno de la nacién, [iban siendo] minadas y deriba-
das» (citado en Blanchard 1977: 268).
Sin embargo, semejante participacién directa de las masas en el sistema po-
Iitico elitista y tradicionalmente cerrado era un desafio inaceptable para la oligar-
qufa. Ominosamente, la rumoreada conspiracién en contra de Billinghurst involu-
craba a importantes miembros de los partidos politicos, la comunidad empresarial
yelejército, Después de que Billinghurst comenzara a repartir armas a sus seguido-
res la tarde del 3 de febrero de 1914 y de que éstos salieran a las callles disparén-
dolas al aire, los conspiradores, encabezados por el coronel Oscar R. Benavides,
comandante de la quamicién de Lima, arrestaron al presidente al amanecer del
dia siguiente y le exiliaron a Chile. Al final, la «indisciplina» de las masas y la pers-
pectiva de que se armase a los trabajadores no podfa ser tolerada por el cuerpo de
oficiales. En lo que respecta a la oligarquia, el hacendado azucarero Ramén Aspi-
laga lo expres6 mejor en una carta a su hermano y candidato presidencial Antero
dos dias més tarde, cuando achacé la causa principal del golpe a «la insolencia
de las masas» y a su demostracién del 3 de febrero.
El golpe dirigido por Benavides fue importante porque, entre otras cosas,
prefiguré el papel futuro de las fuerzas armadas en la politica nacional. Al mismo
tiempo, era una consecuencia de la profesionalizacién de los militares iniciada en
1896 por Piérola. Esto ilimo era paradéjico, dado que no sélo buscaba revert
los pasado fracasos militares del pafs, sino ademas seal ae
das reformadas ala autoridad civil Para ece In eh nn es ues aT
sala aut ra ese fin, el francéfilo Piérola habia im-
Portado una misién militar francesa para que hiciera por el Perc lo que el general
brusiano Emil ener estaba haciendo por Chile, a saber, reorganizar
yen general modemizarlas fuerzasarmadss, ;
Elcoronel Paul Clement, jefe de la recién nombrada
misic
VIII / La Republica Atistocratica, 1895-1919 281
miento militar de los varones entre veinti
sustancialmente el enorme cuerpo de
Benavides, integrante de una
el producto de esta profesionalizaci
itn Yveinticinco afosde edad, reduciéndose
Oficiales,
ndido a jefe del estado mayor del ejército. A
seismesesdel golpe, el general, ahora presidente provisional, enfrent6 la mas se-
tia crisis nacional desde el fin de la Guerra del Pacifico. Eniagostode'1914 la’ Pri-
mera Guerra Mundial estallé en Europa; este acontecimiento arrojaria inicialmente
} dependiente de las exportaciones, a un descenso en ba-
rena, al igual que al resto de América Latina.
La Primera Guerra Mundial y su impacto
Elestallido de la guerra en Europacerréil6s lucrativos mereados de exportacién,
hizo‘aumentar las tasas de los fletes y el precio de las manufacturas importadas,
cinterrumpi6 el flujo de préstamos y crédito de los bancos y mercados monetarios
europeos. Estas perturbaciones provocaron,a su vez, que las fébricas de la periferia,
penlana'cerraran Y que el desempleo se incrementara. A medida que las mercancias
destinadas a la exportacién se apilaban en puertos y almacenes, la produccién se
detenta y los trabajadores eran despedidos. Por ejemplo, en las haciendas azucareras
y pueblos de La Libertad, el setenta y cinco por ciento de la fuerza laboral fue ex-
pulsada del trabajo. En Lima, la fabrica textil El nea recort6 los salarios en cin-
cuenta y cinco por ciento entre agosto y noviembre de 1914. Para empeorar las
cosas, unos mil quinientos trabajadores peruanos desempleados arribaron a In
capital por barco, luego de la suspensi6n de la produccion en los campos de nitra-
tos chilenos.
Los problemas financieros se incrementaton a medida que la fuerte caida
en las importaciones europeas provocaba una masiva baja enilos aranceles estata-
les, que cayeron de £616,491 en a primera mitad de 1914, a £568,351 en los si-
guientes doce meses. El crédito peruano en él extranjero quedé comprometido
atin més, pues el pafs no pudo cumplir con los pagos desu deuda externa’ telativa-
mente pequefia: Para empeorar las cosas, el sistema bancario colapsaba a medida
Que los depésitos cafan, los préstamos eran recortados y las ganancias se reducian,
Estas inexorables presiones financieras sirvieron para agudizar atin mas el
deseo de Benavides de retirarse cuanto antes de la presidencia, cargo que le resul-
taba incémodo desemp i ? si 2 r lo
Escaneado con CamScanner
282 Peter Klarén
tanto, que en 1915 se convocara a todos los partidos politicos para una «Convencién,
de Partidos» que eligiera un presidente civil. La convenci6n, la primera de su tipo
enla historia, se reuni6 en agosto y eligié al ex-presidente José Pardo y Barreda en
latercera votacién, Aunque seguia profundamente dividida, la elite tradicional de
laReptblica Aristocrdtica, aforando nostélgicamente los «mejores dias» del primer
gobierno de Pardo, decidié confiar en un politico conocido antes que buscar un
nuevo liderazgo o direcci6
del gobierno elevando los impuestos e — _ medida ms importante fue
un impuesto ala exportacién de productos agricolas y minerales, que aunque im-
popular con los productores de la elite, hizo mucho por estabilizar las finanzas del
pals, Por azar, el impuesto coincidié después de 1916 con una recuperacién general
y luego con el «boom» de las exportaciones peruanas a los beligerantes europeos,
que para ese entonces enfrentaban una escasez critica de las mercancfas esenciales
debido al conflicto bélico. Esto permitié al sol peruano estabilizarse y luego re-
valuarse, de modo que para julio de 1918 sele intercambiaba con la libra esterlina
inglesa con una prima sustancial. La mayor renta tributaria permiti6 al gobierno
reasumir el pago de la deuda, lo cual mejoré, a su vez, la posicion crediticia del
Estado.
Por diversas razones, la exportaci6n de aaticar lider6 la bonanza exportadora.
En primer lugar, el canal de Panamé se abrié un aiio antes de la guerra, reduciendo
ala mitad la distancia a Liverpool y cortando el viaje a Nueva York en sus dos ter-
ceras partes; en consecuencia, los costos del transporte cayeron. En adelante, los
Estados Unidos reemplazaron a Gran Bretafia como principal importador del
azticar peruana. En segundo lugar, la industria habia realizado sustanciales inver-
siones para incrementar la capacidad productiva entre 1908 y 1914. De modo
que los productores peruanos se encontraban en condicién de incrementar su pro-
duccién répidamente, una vez que la demanda extranjera se reinicié después de
las primeras perturbaciones comerciales inducidas por la guerra y que los precios
comenzaron a subir. Las exportaciones se elevaron entre 1914 y 1920, excepcién
hecha de una mala cosecha en 1917, la tierra cultivada crecié marcadamente y
las ganancias se dispararon.
Podemos tener cierta idea de las ganancias inesperadas de los hacendados
azucareros gracias a los balances de la hacienda Cayalti, de los hermanos Aspillaga,
en el departamento de Lambayeque, que gané £70,285 entre 1911 y 1913, ¥
£71,713 tnicamente en 1914, cifra que se elev6 a £222,243 en 1919. Esto hizo
que Antero Aspillaga afirmara que «...al igual que muchos otros productores ¢ in-
dustriales azucareros, les damos las gracias a los alemanes por la bonanza que
nos ha tocado...» (citado en Albert 1988: 109). Como veremos, estas ganancias
inesperadas no fueron compartidas por los trabajadores azucareros, cuyo némero
—
VIII/ La Reptiblica Aristocratica, 1895-1919 283
se increment6 marcadamente, pero cuyo salario relativo en realidad descendié en
el mismo lapso.
Por otro lado, la produccién algodonera experiments una dislocaci6n inicial
mucho més fuerte que el azticar debido a la quer, pero las exportaciones se re-
cuperaron a mediados de 1915. El algodén alcanz6 un nivel récord de exportaciones
en 1916, tanto en volumen como en ganancias, y de alli en adelante subié constan-
temente, salvo en el afio de sequfa de 1917. En consecuencia, las tierras dedicadas
asu produccién se incrementaron en un estimado de setenta y cinco a cien por
ciento durante el conflicto, en tanto que a la inversa, los productos alimenticios
dejaron de producirse. Esto tuvo un serio impacto sobre la provision y el precio de
los alimentos urbanos, contribuyendo, como veremos, a la espiral inflacionaria
ascendente y al concomitante descontento social en Lima hacia el final de la
guerra.
Aligual que el algod6n y el azticar, las exportaciones de lana —el motor del
crecimiento en la economifa regional del sur peruano, con su centro comercial en
Arequipa— también experimentaron una breve caida inicial y luego un «boom» a
medida que se desarrollaba la querra europea. Aunque el volumen exportado su-
bid modestamente en respuesta a la demanda extranjera, los precios en alza
hicieron que se cuadruplicara el valor asf como las ganancias de los exportadores
laneros en los quinquenios de 1910-1914 y 1915-1919. Esta bonanza tuvo también.
serias consecuencias sociales ya que agudizé el descontento campesino en la re-
gi6n, lo que llevé ala rebelién de Rumi Maqui en 1915-1916, ala cual volveremos
en breve.
A diferencia de
los sistemas de propiedad de las haciendas que producfan azticar y algodén, en
que predominaba la propiedad peruana o de inmigrantes (apenas el veinticinco
por ciento de la produccion azucarera estaba en manos de empresas extranjeras),
cuando se produjo la Primera Guerra la minerfa era dominada en su mayorfa por
extranjeros. Por ejemplo, el noventa por ciento de la produccién peruana de cobre
era producida por dos compafifas, Cerro de Pasco y Backus y Johnson, La guerra
obligé inicialmente a cortar la produccién en cincuenta por ciento, pero a partir
de 1915 los precios y la producci6n subieron répidamente hasta 1917, en respuesta
ala demanda internacional. Las ganancias inesperadas de los propietarios de las
minas fueron sustanciales y otra ronda de adquisiciones extranjeras tuvo lugar
después de 1916, De este modo, la guerra aceleré y profundiz6 el proceso de des-
nacionalizacién y control monopélico de la minerfa, inhibiendo el desarrollo nacio-
nal mediante la remisi6n de utilidades y las limitaciones a la actividad empresarial
nativa.
Escaneado con CamScanner
peter Klarén
284 ‘
staba también bajo control ex.
nto, la industri? Pe eres Lalnternational Petrolaurn
similar duran industria, permitiéndole desafiar ex.
Pune fos. El més serio de ellos fuesudecisin
% aplecido porel gobierno de Parco,
enderse» al imperialismo.
laeconomia. El conflicto mares
dos, Esto es valido no solamente
Ya en este mome!
tranjero y siguié un curso simi
Company ejercié un monopolio vi
tosamente al gobierno en unaserie C oe
de no pagar el nuevo impuesto ala mine
quien fue atacado porlosnacionalisias Pt
La guerra tuvo otro impacto impo
i i
incase presen come eS" les, como en a miner sino
en el rea de las inversiones y los
a or omercio entre ambos pafses. Ya en 1913, Estados
treinta y tres por ciento de sus exportaciones. Buena rae aaa
dominado por la WR, Grace & Co., que no sélo era Cee ee oe De
grande del Perd, sino que ademas era dueia de la compa azucarera Cartavio,
controlaba casi la mitad de la industria textil en 1918, y era también activa en la
banca, los seguros y otros negocios. La’ cteciente presencia comercial estadounidense
se debfaen parte ala apertura del canal de Panam en 1913, y al impacto adver-
so que la guerra tuvo sobre las relaciones comerciales britanicas y alemanas con
Pertiy el resto de América del Sur.
‘Un lugar comiin en la bibliografia es que la perturbaci6n de las importaciones
a América Latina durante la Gran Guerra, estimul6 un proceso de industrializacién
por sustitucién de importaciones (ISI) en la region. Sin embargo, esta tesis fue
cuestionada por Albert (1988), quien mostré convincentemente que la ISI no fue
muy importante en el Pert entre 1914y 1918. Mas bien, las importaciones se rei-
niciaron entre doce y dieciocho meses después del estallido de la guerra, a medida
que lasubsiguiente bonanza de los exportadores enriquecfa principalmente ala
elite, permitiéndole reasumir sus gastos suntuosos en bienes de consumo del extranje-
10, Las compras extranjeras en la industria minera incrementaron, asimismo, lai
eae eigen Ee ee ue oe Al mismo tiempo, a medida que la
ae eo ae c lurante el conflicto, la elite tenfa poca incli-
es latendencia hacia la desnacionalizacién de la mineria,
o.areemplazar el modelo liberal del crecimiento impulsaci eee
con una polticade ISA deat verdad el sooorre dela ceoomecen de cater
yalgodén convencié de algo alos hac , iM 00m» de la exportacién de azticar
9 endadbos, fue de hacer grandes inversiones
s en la errénea creencia de que la de-
la guerra, lo que result6 ser imprudente. iendo incluso después de terminada
\ubo varias razones que ex
Aunque hi ;
manufacturero durante la guerra pea debilidad relativa del crecimiento
it —_ ierra, la princi d
elite ola disminucion de su ian teal aroera aber ae eer ee
ras desde el robusto periodo
VIII /La Republica Atistocratica, 1895-1919 285
de crecimiento de la ISI entre 1897 y 1907. Beneficiada como clase con el boom»
exportador, la oligarquia volvié a priorizar en su vision del desarrollo el crecimiento
liderado por las exportaciones. De hecho, podfan argumentar que mientras las ex-
portaciones y las ganancias siguieran subiendo, en tanto que las importaciones
permanecian relativamente constantes, la balanza de pagos peruana y su condici6n
financiera general seguirian siendo favorables. Sin embargo, semejante postura
ignoraba miopemente el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores
xy gener6 el escenario para el incremento del descontento social en 1917, amedida
que la guerra se aproximaba a su fin.
La primera sefial de un serio descontento social debido a las perturbaciones
econémicas provocadas por la guerra se dio en los Andes del sur, con el estallido
de la rebelién de Rumi Maqui en 1915-1916. La rebelién comenz6 cuando varios
centenares de campesinos indios atacaron las haciendas de dos prominentes terra-
tenientes en la remota provincia de Azéngaro, en el departamento de Puno, el 1
de diciembre de 1915. Tras ser rechazados por los empleados fuertemente armados
de la hacienda, que perdieron un estimado de entre 10 a 132 personas, su jefe,
José Maria Turpo, fue cazado, brutalmente torturado y ejecutado seis semanas
més tarde.
Result6 que Turpo habia estado organizando a los campesinos conjuntamente
con Teodomiro Gutiérrez Cuevas, un forastero que llegé a Azdngaro originalmente
en 1913 como el representante nombrado por Billinghurst para investigar el descon-
tento campesino en la zona. Gutiérrez era un oficial de mediano rango del ejército
que habfa ocupado diversos cargos qubernamentales en Puno desde comienzos
de siglo, y que crefa que la suerte de la poblacién india podia mejorar con ciertas
reformas educativas y legales. Después de huir a Chile tras el derrocamiento de
Billinghurst, Gutiérrez, que parece haber tenido ademés inclinaciones anarquistas,
asumié una posicién més militante y en septiembre de 1915 regresé clandestinamen-
tea Puno, donde se unié a Turpo y otros campesinos en sus esfuerzos organizativos.
Gracias a los pocos documentos sobrevivientes del movimiento sabemos
que Gutiérrez asumié el nombre de «Rumi Maqui» (Mano de Piedra) y que,
convocando la imagen benefactora de los incas, se nombré a si mismo «General
y Director Supremo de los pueblos indfgenas y las fuerzas armadas del Estado Fe-
deral del Tahuantinsuyo» (Jacobsen 1993: 340). Procedié entonces a designar a
una serie de funcionarios en los distritos distantes de este nuevo estado federal, la
mayoria de los cuales no fueron extraidos de las filas de las autoridades comunales
ae estaba dirigido en contra ae ies oe eee
7 : ue buscaban mot lizar| luc-
de tierras y las abusivas autoridades eee Since ritidasica air eeainees
cién ializaci6n de la lana a ex] 4
ita Poa an tivo de esta rebelién era su combinacién de objetivos
286 Peter Klarén
socioeconémicos, con una agenda politica que enfatizaba una mayor autonomia
yun discurso milenarista que subrayaba la eindianidad». Sin embargo, segtin dan
cobsen (1993: 239-42), este tilimo recurso no era un retroceso roméntico v atavico
ala época incaica, como a veces se ha sugerido. Era, més bien, un medioa tra-
vés del cual fortalecer a la comunidad frente a los esfuerzos de una nueva elite ga-
monal de catalogar a los indios en términos racistas como «barbaros», a fin de
justificar sus propios intentos de imponer una nueva’ dominacién neocolonial, du-
ray explotadora a los nativos andinos en el contexto de la bonanza del comercio
lanero,
Entretanto, el descontento comenz6 a despertar en Lima y otros lugares,
inspirado en parte por los acontecimientos internacionales. Los levantamientos
de los trabajadores en Rusia pusieron en marcha la Revolucién de 1917, y la sub-
siguiente toa del poder por parte de los bolcheviques en nombre del proletariado.
Estos acontecimientos fueron publicitados por todo el mundo en los medios de
comunicacién y captaron la imaginaci6n de trabajadores, intelectuales y el puiblico,
yno menos en Pert, donde los diarios de la clase obrera come La Protesta anun-
ciaban el amanecer de un nuevo orden proletario mundial. Al mismo tiempo, el
alza en el costo de vida y el estancamiento de los salarios provocados por la gue-
1a europea brindaron un contexto social igualmente explosivo, gracias al cual po-
dfan tener gran resonancia los sucesos, ideas e ideologias revolucionarias que cir-
culaban desde Rusia y Europa.
Aunque segtin Kammann (1990), el salario real no cayé en la industria azu-
carera, el costo de vida se elevé marcadamente, erosionando el nivel de vida de
los trabajadores en una industria que habfa experimentado ganancias inesperadas
durante la guerra. Buena parte de este deterioro puede atribuirse al incremento
del precio de los alimentos, provocado por la masiva conversién de las tierras de-
dicadas a ellos en cultivos comerciales, precisamente para beneficiarse con el
«boom» de las exportaciones. Diversas administraciones intentaron hacer frente a
este problema requiriendo que las haciendas separaran una parte fija de sus tierras
para el cultivo de productos alimenticios, sin conseguir resultado alguno.
A pesar del deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores rurales
durante la guerra, existfan obstéculos significativos para su organizacién y movil
zaci6n efectivas. Si bien por un lado, el considerable tamafio numérico y la concen-
tracién de los trabajadores rurales en el estratégico sector exportador del cual de-
pendia la econom{a para crecer, y el Estado para el grueso de sus rentas, les daba
cierta ventaja estratégica sobre el capital; por otro, las autoridades del. gobiernoy
\ygeoaréficamente fragmentada que rabajaba en este sector. Los enclaves.
VIII / La Repablica Aristocrética, 1895-1919 287
bajadores en las haciendas costerias, las minas de la sierra y los campos de petro-
leo del norte no sdlo estaban separados geograficamente uno de otro, sino que
también estaban diferenciados étnica y racialmente, ademas de estar divididos
segtin el tipo de trabajo que efectuaban, esto es, si eran permanentes, de corto
plazo, contratados 0 aparceros. Todo ello implicaba que los trabajadores rurales
podian tener distintos intereses y perspectivas que impedfan la organizacién de un
movimiento obrero eficaz y unificado.
Tomemos el ejemplo de la forma mas comtin de trabajador rural en las ha-
ciendas, la categorfa de los enganchados. Sus filas estaban conformadas por
campesinos indios de la sierra, alos que se adelantaba el pago para que trabajaran
porun plazo especificado y temporal, originalmente en el sector minero. Este sis-
tema de mano de obra barata y migratoria se hizo mas comtin después de la
Guerra del Pacifico, debido al ruinoso estado de la industria azucarera de la post-
guerra y a la aguda escasez de trabajadores en las haciendas costefias, una vez
que el tréfico de coolfes chinos cesara en la década de 1870. A decir verdad, el
enganche result6 ser un negocio lucrativo para los enganchadores —comerciantes
locales, terratenientes y hasta funcionarios del Estado— que habfan surgido en la
sierra después de la querra para organizar el sistema. A menudo, tenfan la pésima
reputacién de aprovecharse de los reclutas més analfabetos y vulnerables con
prdcticas de contratacién cuestionables. Sin embargo, los campesinos encontraron
amplias razones para aceptar semejante trabajo en un nimero cada vez mayor,
dada la necesidad de contar con suficiente efectivo con el que cancelar deudas,
cubrirlos gastos de las fiestas religiosas 0 llevar a cabo sus propias labores agricolas.
Con el tiempo, su explotacién y manipulacién a manos de los enganchadores
contribuyé a una ola creciente de protesias rurales durante la segunda década del
siglo, y los reformistas sociales urbanos hicieron numerosos llamados para que el
gobierno incrementara su reglamentaci6n. Por otro lado, el hecho de que fueran
transitorios y que anduvieran yendo y viniendo de sus pequeiias parcelas a estos
puestos temporales, hizo que resultara sumamente dificil la tarea de organizar en
un movimiento obrero a este tipo de trabajadores que un historiador denomin6.
«protoproletarios».
En cuanto a las divisiones étnicas y raciales, los trabajadores asidticos contra-
tados siguieron conformando una parte de la fuerza laboral rural de la costa,
cluso después de que el tréfico de coolfes chinos fuera cerrado oficialmente en
1874. Dada la escasez de mano de obra después de la Guerra del Pacifico, el flujo
de trabajadores contratados en China y Japén se reinicié en 1899, aunque ahora
estuvo mucho més reglamentado por el gobiemo que antes. Unos 11,764 japoneses
habfan arribado al Perti hasta 1923, cuando se suspendié el trafico, cifra semejante
ala de los 15,000 trabajadores inmigrantes llegados desde China en aproximada-
mente el mismo perio hoiseiquellosiabe)e : Eco
288 Peter Klarén
ici fe te mejores, dado que como
i nes de vida relativamen
aed Se ‘de una categoria laboral mucho més reglamentada
aS peruanas, provocé resentimientos y divisiones entre ambos
aes que ocasionalmente estallaron en brotes de violencia. A decir verdad, al
igual que sus pares urbanos que se amotinaron antes contra los chinos enLimay
otros lugares, los trabajadores rurales nativos tenfan similares prejuicios en contra
de los trabajadores asiaticos. nh
A ae de estas y otras formidables divisiones y obstaculos a la organizacién
cel i 2 , A
‘trclessehsreronnsomuneseintensesqueramiacapil Los disturbios mas
serios se dieron en el valle costefio de Huaura eni1916; entre lostrabajadoresiazu-
careros y portuarios, quie ,
También podría gustarte
- Antigua Roma ContaDocumento5 páginasAntigua Roma ContaKaren Arlet Correa ValleAún no hay calificaciones
- Foro Nro 7Documento2 páginasForo Nro 7Karen Arlet Correa ValleAún no hay calificaciones
- Causas Del Estres en La UniversidadDocumento5 páginasCausas Del Estres en La UniversidadKaren Arlet Correa ValleAún no hay calificaciones
- Foro Sem 9Documento2 páginasForo Sem 9Karen Arlet Correa ValleAún no hay calificaciones
- Triptico Estados FinancierosDocumento2 páginasTriptico Estados FinancierosKaren Arlet Correa ValleAún no hay calificaciones
- Derecho Laboral, ResumenesDocumento4 páginasDerecho Laboral, ResumenesKaren Arlet Correa ValleAún no hay calificaciones
- Foro de Realidad Nacional y MundialDocumento1 páginaForo de Realidad Nacional y MundialKaren Arlet Correa ValleAún no hay calificaciones
- Directiva - 004 2012 Ag OaDocumento17 páginasDirectiva - 004 2012 Ag OaKaren Arlet Correa ValleAún no hay calificaciones
- Documento Sin TítuloDocumento54 páginasDocumento Sin TítuloKaren Arlet Correa ValleAún no hay calificaciones
- Garcia Rodriguez Fredy, 2020Documento103 páginasGarcia Rodriguez Fredy, 2020Karen Arlet Correa ValleAún no hay calificaciones
- Triptico Estados FinancierosDocumento2 páginasTriptico Estados FinancierosKaren Arlet Correa ValleAún no hay calificaciones
- Hablamos Del ApaDocumento1 páginaHablamos Del ApaKaren Arlet Correa ValleAún no hay calificaciones
- Manufactura de Metales y Aluminio - RecordDocumento5 páginasManufactura de Metales y Aluminio - RecordKaren Arlet Correa ValleAún no hay calificaciones
- 408 409 Fila A Carreño Ex Final Estad. Descrip. y ProbabilidadesDocumento5 páginas408 409 Fila A Carreño Ex Final Estad. Descrip. y ProbabilidadesKaren Arlet Correa ValleAún no hay calificaciones
- Derecho ConstitucionalDocumento26 páginasDerecho ConstitucionalKaren Arlet Correa ValleAún no hay calificaciones
- Infografía - Fondos FijosDocumento3 páginasInfografía - Fondos FijosKaren Arlet Correa ValleAún no hay calificaciones
- MONOGRAFIA CONTABLE Y TRIBUTARIA - Empresa ComercialDocumento23 páginasMONOGRAFIA CONTABLE Y TRIBUTARIA - Empresa ComercialKaren Arlet Correa ValleAún no hay calificaciones
- Trabajo Doctor MendozaDocumento12 páginasTrabajo Doctor MendozaKaren Arlet Correa ValleAún no hay calificaciones
- MONOGRAFIA CONTABLE Y TRIBUTARIA - Empresa ComercialDocumento25 páginasMONOGRAFIA CONTABLE Y TRIBUTARIA - Empresa ComercialKaren Arlet Correa ValleAún no hay calificaciones
- Lenguaje Trabajo 1Documento4 páginasLenguaje Trabajo 1Karen Arlet Correa ValleAún no hay calificaciones
- Economia Curva IsDocumento22 páginasEconomia Curva IsKaren Arlet Correa ValleAún no hay calificaciones
- Tesis Prof MendozaDocumento22 páginasTesis Prof MendozaKaren Arlet Correa ValleAún no hay calificaciones
- Grupo 3Documento21 páginasGrupo 3Karen Arlet Correa ValleAún no hay calificaciones
- Regimenes Tributario Trabajo - Grupo 5Documento21 páginasRegimenes Tributario Trabajo - Grupo 5Karen Arlet Correa ValleAún no hay calificaciones
- Administración Cientifica 01Documento15 páginasAdministración Cientifica 01Karen Arlet Correa ValleAún no hay calificaciones
- REGISTRO DE COMPRAS - Tributario - E-D - 2023Documento6 páginasREGISTRO DE COMPRAS - Tributario - E-D - 2023Karen Arlet Correa ValleAún no hay calificaciones
- Registro de Ventas - E-D - 2022Documento6 páginasRegistro de Ventas - E-D - 2022Karen Arlet Correa ValleAún no hay calificaciones
- Definicion de La Motivación Según Abraham MaslowDocumento17 páginasDefinicion de La Motivación Según Abraham MaslowKaren Arlet Correa ValleAún no hay calificaciones
- Info de MonografiaDocumento7 páginasInfo de MonografiaKaren Arlet Correa ValleAún no hay calificaciones
- Documento Sin TítuloDocumento3 páginasDocumento Sin TítuloKaren Arlet Correa ValleAún no hay calificaciones