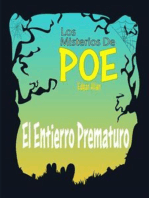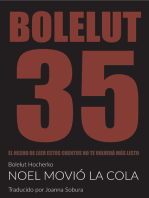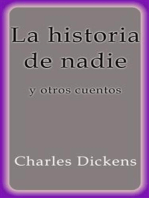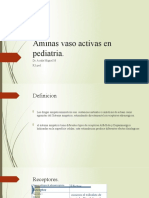Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Demonio de La Peste HP
Cargado por
Pavel Garcia0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas5 páginasTítulo original
El demonio de la peste HP
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas5 páginasEl Demonio de La Peste HP
Cargado por
Pavel GarciaCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 5
Jamás olvidaré aquel espantoso verano, hace dieciséis años, en que,
como un demonio maligno de las moradas de Waterson, se propagó el
tifus solapadamente por todo Elmore. Muchos recuerdan ese año por
dicho azote satánico, ya que un auténtico terror se cernió con
membranosas alas sobre los ataúdes amontonados en el cementerio; sin
embargo, hay un horror mayor aún que data de esa época: un horror que
sólo yo conozco, ahora que Gumball ya no está en este mundo. Gumball
y yo hacíamos trabajos de posgraduación en el curso de verano de la
secundaria de Elmore, y mi amigo había adquirido gran notoriedad
debido a sus experimentos encaminados a la revivificación de los
muertos. Tras la matanza científica de innumerables bestezuelas, la
monstruosa labor quedó suspendida aparentemente por orden de
nuestra escéptica maestra Simian; pero Gumball había seguido
realizando ciertas pruebas secretas en la sórdida pensión donde vivía, y
en una terrible e inolvidable ocasión se había apoderado de un cuerpo de
la fosa común, transportándolo a una granja situada a otro lado de
Elmore. Yo estuve con él en aquella ocasión, y le vi inyectar en las venas
exánimes el elixir que, según él, restablecería en cierto modo los
procesos químicos y físicos. El experimento había terminado
horriblemente en un delirio de terror que poco a poco llegamos a atribuir
a nuestros nervios sobreexcitados, Gumball ya no fue capaz de librarse
de la enloquecedora sensación de que le seguían y perseguían. El
cadáver no estaba lo bastante fresco; es evidente que para restablecer
las condiciones mentales normales el cadáver debe ser verdaderamente
fresco; por otra parte, el incendio de la vieja casa nos había impedido
enterrar el ejemplar. Habría sido preferible tener la seguridad de que
estaba bajo tierra. Después de esa experiencia, Gumball abandonó sus
investigaciones durante algún tiempo: pero lentamente recobró su celo
de científico nato, y volvió a importunar a los profesores en la secundaria
pidiéndoles permiso para hacer uso de la sala de disección y ejemplares
frescos para el trabajo que él consideraba tan tremendamente
importante. Pero sus súplicas fueron completamente inútiles, ya que la
decisión de Simian, y todos los demás profesores apoyaron el veredicto
de su superior. En la teoría fundamental de la reanimación no veían sino
extravagancias inmaduras de un joven entusiasta cuyo cuerpo delgado,
cabello amarillo, ojos azules y miopes, y suave voz no hacían sospechar
el poder supernormal "casi diabólico" del cerebro que albergaba en su
interior. Aún le veo como era entonces y me estremezco. Su cara se
volvió más severa, aunque no más vieja. Y ahora Brown carga con la
desgracia, y Gumball ha desaparecido. Gumball chocó
desagradablemente Simian casi al final de nuestro último año.
Afirmaba que este hombre se mostraba innecesariamente e
irracionalmente grande; una obra que deseaba comenzar mientras tenía
la oportunidad de disponer de las excepcionales instalaciones de la
facultad. El que los profesores, apegados a la tradición ignorasen los
singulares resultados tenidos en animales, y persistiesen en negar la
posibilidad de reanimación, era indeciblemente indignante, y casi
incomprensibles para un joven del temperamento lógico de Gumball.
Sólo una mayor madurez podía ayudarle a entender las limitaciones
mentales crónicas del tipo de productos de generaciones de puritanos
mediocres, bondadosos, conscientes, afables, y corteses, a veces, pero
siempre rígidos, intolerantes, esclavos de las costumbres y carentes de
perspectivas. El tiempo es más caritativo con estas personas
incompletas, aunque de alma grande, cuyo defecto fundamental, en
realidad, es la timidez, y las cuales reciben finalmente el castigo de la
irrisión general por sus pecados intelectuales: su ptolemismo, su
calvinismo, su anti darwinismo, su antinietzaheísmo, y por toda clase de
sabbatarinanismo y leyes suntuarias que practican. Gumball, joven a
pesar de sus maravillosos conocimientos científicos, tenía escasa
paciencia con la maestra Simian y sus colegas, y alimentaba un rencor
cada vez más grande, acompañado de un deseo de demostrar la
veracidad de sus teorías a estas obtusas dignidades de alguna forma
impresionante y dramática. Y como la mayoría de los jóvenes, se
entregaban a complicados sueños de venganza, de triunfo y de
magnánima indulgencia final. Y entonces había surgido el azote,
sarcástico y letal, de las cavernas pesadillescas del Tártaro. Gumball y
yo nos habíamos graduado cuando empezó, aunque seguíamos en la
secundaria, realizando un trabajo adicional del curso de verano, de forma
que aún estábamos en Elmore cuando se desató con furia demoníaca en
toda la ciudad. Aunque todavía no estábamos autorizados para ejercer,
teníamos nuestro título, y nos vimos frenéticamente requeridos a
incorporarnos al servicio público, al aumentar el número de los afectados.
La situación se hizo casi incontrolable, y las defunciones se producían
con demasiada frecuencia para que las empresas funerarias de la
localidad pudieran ocuparse satisfactoriamente de ellas. Los entierros se
efectuaban en rápida sucesión, sin preparación alguna, y hasta el
cementerio estaba atestado de ataúdes de muertos sin embalsamar.
Esta circunstancia no dejó de tener su efecto en Gumball, que a menudo
pensaba en la ironía de la situación: tantísimos ejemplares frescos, y, sin
embargo, ¡ninguno servía para sus investigaciones! Estábamos
tremendamente abrumados de trabajo, y una terrible tensión mental y
nerviosa sumía a mi amigo en morbosas reflexiones. Pero los afables
enemigos de Gumball no estaban enfrascados en agobiantes deberes.
La facultad había sido cerrada, y todos los doctores adscritos a ella
colaboraban en la lucha contra la epidemia de tifus. La maestra Simian,
se distinguía por su abnegación, dedicando toda su enorme capacidad,
con sincera energía, a los casos que muchos otros evitaban por el riesgo
que representaban, o por juzgarlos desesperados. Antes de terminar el
mes, el valeroso decano se había convertido en héroe popular, aunque él
no parecía tener conciencia de su fama, y se esforzaba en evitar el
desmoronamiento por cansancio físico y agotamiento nervioso. West no
podía por menos de admirar la fortaleza de su enemigo; pero
precisamente por esto estaba más decidido aún a demostrarle la verdad
de sus asombrosas teorías. Una noche, aprovechando la
desorganización que reinaba en el trabajo de la Facultad y las normas
sanitarias municipales, se las arregló para introducir camuflada mente el
cuerpo de un recién fallecido en la sala de disección, y le inyectó en mi
presencia una nueva variante de su solución. El cadáver abrió
efectivamente los ojos, aunque se limitó a fijarlos en el techo con
expresión de paralizado horror, antes de caer en una inercia de la que
nada fue capaz de sacarle, West dijo que no era suficientemente fresco;
el aire caliente del verano no beneficia los cadáveres. Esa vez estuvieron
a punto de sorprendernos antes de incinerar los despojos, y West no
consideró aconsejable repetir esta utilización indebida del laboratorio de
la facultad. El apogeo de la epidemia tuvo lugar en agosto. West y yo
estuvimos a punto de sucumbir en cuanto al doctor Halsey falleció el día
catorce. Todos los estudiantes asistieron a su precipitado funeral el día
quince, y compraron una impresionante corona, aunque casi la ahogaban
los testimonios enviados por los ciudadanos acomodados de Arkham y
las propias autoridades del municipio. Fue casi un acontecimiento
público, dado que el decano había sido un verdadero benefactor para la
ciudad. Después del sepelio, nos quedamos bastantes deprimidos, y
pasamos la tarde en el bar de la Comercial House, donde West, aunque
afectado por la muerte de su principal adversario, nos hizo estremecer a
todos hablándonos de sus notables teorías. Al oscurecerse, la mayoría
de los estudiantes regresaron a sus casas o se incorporaron a sus
diversas publicaciones; pero West me convenció para que le ayudase a
"sacar partida de la noche". La patrona de West nos vio entrar en la
habitación alrededor de las dos de la madrugada, acompañados de un
tercer hombre, y le contó a su marido que se notaba que habíamos
cenado y bebido demasiado bien. Aparentemente, la avinagrada patrona
tenía razón; pues hacia las tres, la casa entera se despertó con los gritos
procedentes de la habitación de West, cuya puerta tuvieron que echar
abajo para encontrarnos a los dos inconscientes, tendidos en la alfombra
manchada de sangre, golpeados, arañados y magullados, con trozos de
frascos e instrumentos esparcidos a nuestro alrededor. Sólo la ventana
abierta revelaba que había sido de nuestro asaltante, y muchos se
preguntaron qué le habría ocurrido, después del tremendo salto que tuvo
que dar desde el segundo piso al césped. Encontraron ciertas ropas
extrañas en la habitación, pero cuando West volvió en sí, explicó que no
pertenecían al desconocido, sino que eran muestras recogidas para su
análisis bacteriológico, lo cual formaba parte de sus investigaciones
sobre la transmisión de enfermedades infecciosas. Ordenó que las
quemasen inmediatamente en la amplia chimenea. Ante la policía,
declaramos ignorar por completo la identidad del hombre que había
estado con nosotros. West explicó con nerviosismo que se trataba de un
extranjero afable al que habíamos conocido en un bar de la ciudad que
no recordábamos. Habíamos pasado un rato algo alegres y West y yo no
queríamos que detuviesen a nuestro belicoso compañero. Esa misma
noche presenciamos el comienzo del segundo horror de Arkham; horror
que, para mí, iba a eclipsar a la misma epidemia. El cementerio de la
iglesia de Cristo fue escenario de un horrible asesinato; un vigilante
había muerto a arañazos, no sólo de manera indescriptiblemente
espantosa, sino que había dudas de que el agresor fuese un ser
humano. La víctima había sido vista con vida bastante después de la
medianoche, descubriéndose el incalificable hecho al amanecer. Se
interrogó al director de un circo instalado en el vecino pueblo de Bolton,
pero este juró que ninguno de sus animales se había escapado de su
jaula. Quienes encontraron el cadáver observaron un rastro de sangre
que conducía a la tumba reciente, en cuyo cemento había un pequeño
charco rojo, justo delante de la entrada. Otro rastro más pequeño se
alejaba en dirección al bosque; pero se perdía enseguida. A la noche
siguiente, los demonios danzaron sobre los tejados de Arkham, y una
desenfrenada locura aulló en el viento. Por la enfebrecida ciudad anduvo
suelta una maldición, de la que unos dijeron que era más grande que la
peste, y otros murmuraban que era el espíritu encarnado del mismo mal.
Un ser abominable penetró en ocho casas sembrando la muerte roja a su
paso... dejando atrás el mudo y sádico monstruo un total de diecisiete
cadáveres, y huyendo después. Algunas personas que llegaron a verle
en la oscuridad dijeron que era blanco y como un mono malformado o
monstruo antropomorfo. No había dejado entero a nadie de cuantos
había atacado, ya que a veces había sentido hambre. El número de
víctimas ascendía a catorce; a las otras tres las había encontrado ya
muertas al irrumpir en sus casas, víctimas de la enfermedad. La tercera
noche, los frenéticos grupos dirigidos por la policía lograron capturarle en
una casa de Crane Street, cerca del campus universitario. Habían
organizado la batida con toda minuciosidad, manteniéndose en contacto
mediante puestos voluntarios de teléfono; y cuando alguien del distrito de
la universidad informó que había oído arañar en una ventana cerrada,
desplegaron inmediatamente la red. Debido a las precauciones y a la
alarma general, no hubo más que otras dos víctimas, y la captura se
efectuó sin más accidentes. La criatura fue detenida finalmente por una
bala; aunque no acabó con su vida, y fue trasladada al hospital local, en
medio del furor y la abominación generales, porque aquel ser había sido
humano. Esto quedó claro, a pesar de sus ojos repugnantes, su mutismo
simiesco, y su salvajismo demoníaco. Le vendaron la herida y
trasladaron al manicomio de Sefton, donde estuvo golpeándose la
cabeza contra las paredes de una celda acolchada durante dieciséis
años, hasta un reciente accidente, a causa del cual escapó en
circunstancias de las cuales a nadie le gusta hablar. Lo que más repugnó
a quienes lo atraparon en Arkham fue que, al limpiarle la cara a la
monstruosa criatura, observaron en ella una semejanza increíble y
burlesca con un mártir sabio y abnegado al que habían enterrado hacia
tres días: el difunto doctor Allan Halsey, benefactor público y decano de
la Facultad de Medicina de la Universidad Miskatonic. Para el
desaparecido Herbert West, y para mí, la repugnancia y el horror fueron
indecibles. Aun me estremezco, esta noche, mientras pienso en todo ello,
y tiemblo más aún de lo que temblé aquella mañana en que West
murmuró entre sus vendajes: - ¡Maldita sea, no estaba bastante fresco!
También podría gustarte
- La Sancion de Loo - TrevanianDocumento930 páginasLa Sancion de Loo - Trevaniangabriel100% (1)
- Las Brujas de SalemDocumento164 páginasLas Brujas de SalemnavajasuizaAún no hay calificaciones
- InmunofluorescenciaDocumento4 páginasInmunofluorescenciaDaniela MoyaAún no hay calificaciones
- Miller Arthur - Las Brujas de SalemDocumento84 páginasMiller Arthur - Las Brujas de Salemmalavida29Aún no hay calificaciones
- Arthur Miller - Las Brujas de Salem PDFDocumento164 páginasArthur Miller - Las Brujas de Salem PDFcarlei zamAún no hay calificaciones
- 2979 1. Aplicacion de Radiologia en Autopsias PDFDocumento95 páginas2979 1. Aplicacion de Radiologia en Autopsias PDFAna lily100% (1)
- Pre Internado 2020 - Villamemo NefrologíaDocumento7 páginasPre Internado 2020 - Villamemo NefrologíaItalo JuradoAún no hay calificaciones
- Wilhelm, Kate - Donde Solian Cantar Los Dulces Pajaros PDFDocumento166 páginasWilhelm, Kate - Donde Solian Cantar Los Dulces Pajaros PDFMAlagripta CopterosisAún no hay calificaciones
- Tucker, Prentiss - EnLaTierraDeLosMuertosQueViven PDFDocumento74 páginasTucker, Prentiss - EnLaTierraDeLosMuertosQueViven PDFBego Castro LoehmannAún no hay calificaciones
- Lovecraft, H.P. - Herbert West, ReanimadorDocumento21 páginasLovecraft, H.P. - Herbert West, Reanimadorapi-26907686Aún no hay calificaciones
- Demian - Hermann HesseDocumento137 páginasDemian - Hermann HesseDaniela FerrariAún no hay calificaciones
- TECNICA DE ASPIRACIÓN DE SECRECIONES CompletaDocumento31 páginasTECNICA DE ASPIRACIÓN DE SECRECIONES CompletaMónica FernándezAún no hay calificaciones
- H.P. Lovecraft - El Demonio de La PesteDocumento4 páginasH.P. Lovecraft - El Demonio de La PestebalamqasAún no hay calificaciones
- Reanimador 2 El Demonio de La PesteDocumento4 páginasReanimador 2 El Demonio de La PesteFJBAún no hay calificaciones
- Demonio PesteDocumento3 páginasDemonio PesteRobAún no hay calificaciones
- El Demonio de La Peste - Doc - H. P. Lovecraft PDFDocumento4 páginasEl Demonio de La Peste - Doc - H. P. Lovecraft PDFprueboprueba123Aún no hay calificaciones
- Reanimador 3-Seis Disparos A La Luz H.P.lovecraftDocumento4 páginasReanimador 3-Seis Disparos A La Luz H.P.lovecraftWalter SolisAún no hay calificaciones
- Lovecraft, H.P. - El Demonio de La PesteDocumento4 páginasLovecraft, H.P. - El Demonio de La PesteCamilo BatistaAún no hay calificaciones
- Lovecraft, H. P - Las Legiones de La Tumba PDFDocumento4 páginasLovecraft, H. P - Las Legiones de La Tumba PDFpalpacuixesAún no hay calificaciones
- Lovecraft H. - Seis Disparos A La Luz de La LunaDocumento4 páginasLovecraft H. - Seis Disparos A La Luz de La LunaDiego Alfredo Rioja SejasAún no hay calificaciones
- Hidden Note: The Winchester Mad Bombings Case en EspañolDocumento120 páginasHidden Note: The Winchester Mad Bombings Case en EspañolZalharibis100% (8)
- Alan PoeDocumento7 páginasAlan PoeFiorella QuispeAún no hay calificaciones
- Entierro PrematuroDocumento19 páginasEntierro PrematuroAMY C. ALATAún no hay calificaciones
- Capitulo Final - La Letra EscarlataDocumento5 páginasCapitulo Final - La Letra EscarlataJustin MillerAún no hay calificaciones
- El Entierro Prematuro de Edgar Allan PoeDocumento11 páginasEl Entierro Prematuro de Edgar Allan PoeMicaela AnchuvidartAún no hay calificaciones
- Edgar Allan Poe - El Entierro PrematuroDocumento7 páginasEdgar Allan Poe - El Entierro PrematuroPepeFurbbyAún no hay calificaciones
- El Entierro Prematuro, de Edgar Allan PoeDocumento14 páginasEl Entierro Prematuro, de Edgar Allan PoeJosé Luis Cruz GarcíaAún no hay calificaciones
- El Entierro Prematuro: Los Misterios De Poe Edgar Allan 32 (Poema)De EverandEl Entierro Prematuro: Los Misterios De Poe Edgar Allan 32 (Poema)Aún no hay calificaciones
- Edgar Allan Poe - Enterrado VivoDocumento17 páginasEdgar Allan Poe - Enterrado VivoAlcatraz FloresAún no hay calificaciones
- El prodigioso miligramo y la ruina de un hormigueroDocumento6 páginasEl prodigioso miligramo y la ruina de un hormigueroEfraín MárquezAún no hay calificaciones
- El cazador sordo - James McClureDocumento173 páginasEl cazador sordo - James McClureJaimeAún no hay calificaciones
- MÁS GRANDE QUE EL AMORDocumento15 páginasMÁS GRANDE QUE EL AMORamclavijoAún no hay calificaciones
- El Entierro Prematuro - Edgar Allan PoeDocumento11 páginasEl Entierro Prematuro - Edgar Allan PoeFabiola RodriguezAún no hay calificaciones
- Entierro Prematuro, ElDocumento7 páginasEntierro Prematuro, ElCristianAún no hay calificaciones
- Dinos Cómo Sobrevivir A Nuestra Locura - Kenzaburo Oé Cuentos Del CarajoDocumento1 páginaDinos Cómo Sobrevivir A Nuestra Locura - Kenzaburo Oé Cuentos Del CarajoMartin HerreraAún no hay calificaciones
- Julio Verne - Viaje Al Centro de La TierraDocumento241 páginasJulio Verne - Viaje Al Centro de La TierraAndreaGraciano100% (1)
- Aire Frio LovecraftDocumento6 páginasAire Frio LovecraftFernandoAún no hay calificaciones
- Kenzaburo Oe - Dinos Como Sobrevivir A Nuestra LocuraDocumento33 páginasKenzaburo Oe - Dinos Como Sobrevivir A Nuestra LocuraJoaquin Munoz100% (1)
- J.M. Coetzee: Elizabeth Costello y El Problema Del Mal.Documento7 páginasJ.M. Coetzee: Elizabeth Costello y El Problema Del Mal.Mane Adaro GallardoAún no hay calificaciones
- Normandy, Georges - El Final de MaupassantDocumento51 páginasNormandy, Georges - El Final de MaupassantelenaseaAún no hay calificaciones
- Aire Frio - LovecraftDocumento12 páginasAire Frio - LovecraftLuisAún no hay calificaciones
- Enterrado VivoDocumento7 páginasEnterrado Vivoalondra hernandez arceAún no hay calificaciones
- Viudo Turmore BierceDocumento4 páginasViudo Turmore BierceFernandoAún no hay calificaciones
- El Prodigioso MiligramoDocumento19 páginasEl Prodigioso MiligramoRaul Magaña100% (1)
- Una Noche de VeranoDocumento11 páginasUna Noche de VeranoVicente Garcia AguilarAún no hay calificaciones
- Fortunata y Jacintados Historias de Casadas by Pérez Galdós, Benito, 1843-1920Documento607 páginasFortunata y Jacintados Historias de Casadas by Pérez Galdós, Benito, 1843-1920Gutenberg.org100% (1)
- Jean Paul Sartre - El Idiota de La Familia - Cap 3Documento22 páginasJean Paul Sartre - El Idiota de La Familia - Cap 3"I find the letter K offensive, almost nauseating; yet I write it down: it must be characteristic of me." Kafka, Diary, May, 1914.Aún no hay calificaciones
- El Entierro PrematuroDocumento7 páginasEl Entierro PrematuroMarcela Aravena YañezAún no hay calificaciones
- Lovecraft Aire FrioDocumento5 páginasLovecraft Aire FrioMauro AsnesAún no hay calificaciones
- H. P. Lovecraft - Aire FrioDocumento7 páginasH. P. Lovecraft - Aire FrioBraulio GarcíaAún no hay calificaciones
- Manual Del DistraidoDocumento6 páginasManual Del DistraidoCarolinaAún no hay calificaciones
- Allen Woody - PerfilesDocumento103 páginasAllen Woody - PerfilesLuis ConejerosAún no hay calificaciones
- Juan José Arreola - Prodigioso MiligramoDocumento8 páginasJuan José Arreola - Prodigioso Miligramokatiusha69Aún no hay calificaciones
- El Prodigioso MiligramoDocumento8 páginasEl Prodigioso MiligramoHARVEY GORDILLOAún no hay calificaciones
- Viaje Al Centro de La Tierra BVDocumento197 páginasViaje Al Centro de La Tierra BVLuna PalaciosAún no hay calificaciones
- El Horror Del CóleraDocumento6 páginasEl Horror Del Cólerajogao79Aún no hay calificaciones
- Aborto TripticoDocumento2 páginasAborto TripticoJohnny Cht100% (1)
- Expedicion Botanica Al Virreinato Del Peru - PavonDocumento47 páginasExpedicion Botanica Al Virreinato Del Peru - PavonOscar CaballeroAún no hay calificaciones
- Trabajo de Grado Tdah y Asma Agosto 2015 Andres Felipe Araujo NeuropediatriaDocumento62 páginasTrabajo de Grado Tdah y Asma Agosto 2015 Andres Felipe Araujo NeuropediatriasneiderAún no hay calificaciones
- Kardex 4, 5 03-08Documento3 páginasKardex 4, 5 03-08Andry Julisa Garcia CruzAún no hay calificaciones
- Comunicación de Malas Noticias 1Documento2 páginasComunicación de Malas Noticias 1Geraldin Barrios FloresAún no hay calificaciones
- Manual de Operaciones Del HnaaaDocumento79 páginasManual de Operaciones Del HnaaaAlexandra SotoAún no hay calificaciones
- Aminas Vaso Activas en PediatriaDocumento14 páginasAminas Vaso Activas en PediatriaMiguel AcunaAún no hay calificaciones
- ToxicologáDocumento171 páginasToxicologáJose Juan Aguilera SilvaAún no hay calificaciones
- ResorcinolDocumento10 páginasResorcinolJose Manuel Parco LizanoAún no hay calificaciones
- 186.3.180.13/consultaweb/pdf/print 26010159 PDFDocumento2 páginas186.3.180.13/consultaweb/pdf/print 26010159 PDFMiguel Angel Montaño ChavezAún no hay calificaciones
- 1 NiñosDocumento3 páginas1 NiñosVANESSA ISHIKAWA CARI MAMANIAún no hay calificaciones
- Cambios Anatómicos y Fisiológicos Del EmbarazoDocumento10 páginasCambios Anatómicos y Fisiológicos Del EmbarazoNicolle DiazAún no hay calificaciones
- Consejos para preservar el medio ambiente y reducir la contaminaciónDocumento2 páginasConsejos para preservar el medio ambiente y reducir la contaminaciónCå̧͔͔̯̼̯rlos Me̮͈̩͙͙ͧ̄ndozå̧͔͔̯̼̯ Godine̮͈̩͙͙ͧ̄z100% (2)
- Tecnicas Cognitivas ConductualesDocumento14 páginasTecnicas Cognitivas ConductualesAssilet IndiraAún no hay calificaciones
- Historia clínica de paciente con corea de Sydenham y carditis reumáticaDocumento23 páginasHistoria clínica de paciente con corea de Sydenham y carditis reumáticaXimena PinedaAún no hay calificaciones
- Análisis de vuelco de PEMP por terreno inestableDocumento6 páginasAnálisis de vuelco de PEMP por terreno inestableEduard Ortiz100% (1)
- Taxonomia DolorDocumento2 páginasTaxonomia DolorEmiliano Flores XochitlAún no hay calificaciones
- Resumen Aparato Respiratorio Histologia Ross-PawlinaDocumento4 páginasResumen Aparato Respiratorio Histologia Ross-PawlinaGabriel Enrique Giler ReyesAún no hay calificaciones
- El Papel de Los Padres Frente A Las Dificultades de Aprendizaje de Sus HijosDocumento3 páginasEl Papel de Los Padres Frente A Las Dificultades de Aprendizaje de Sus HijosLlormianiMagallanMasAún no hay calificaciones
- Mini test salud mentalDocumento4 páginasMini test salud mentalJenifer Cornejo SosaAún no hay calificaciones
- Cap. 9 y 10 Psicopatología Inf. y de La Adolesc. de C. Almonte PDFDocumento21 páginasCap. 9 y 10 Psicopatología Inf. y de La Adolesc. de C. Almonte PDFValeska Sepulveda100% (7)
- Clase 1 FarmacologíaDocumento85 páginasClase 1 FarmacologíaEsteban Alejandro Inzunza OlivaresAún no hay calificaciones
- Escala Del Dolor PDFDocumento82 páginasEscala Del Dolor PDFGermanLoopezzAún no hay calificaciones
- Adriana Ramos Mapa Introdducion A La FarmacologíaDocumento3 páginasAdriana Ramos Mapa Introdducion A La FarmacologíaAdriana LizbethAún no hay calificaciones
- Servicio de farmacia hospitalariaDocumento38 páginasServicio de farmacia hospitalariaWalter Hugo Masgo CastroAún no hay calificaciones
- Eutanasia: opiniones y perspectivasDocumento6 páginasEutanasia: opiniones y perspectivasJhony Alexander Rendon GomezAún no hay calificaciones