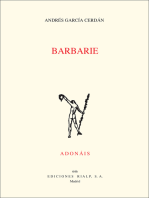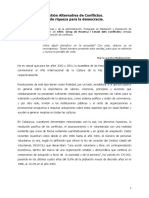Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Tanque de Guerra
Tanque de Guerra
Cargado por
Gabriel PalmaDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Tanque de Guerra
Tanque de Guerra
Cargado por
Gabriel PalmaCopyright:
Formatos disponibles
El tanque de guerra y los niños
En la quietud de un pueblo que el tiempo parecía haber olvidado, las marcas de la guerra se
grabaron en la tierra y en el alma del lugar. Dos niños, unidos más allá de la sangre, se
enfrentaban a un gigante de acero: un tanque abandonado, testigo mudo de antiguas
batallas. Sus ojos, espejos de un cielo plomizo, no destilaban temor, sino una curiosidad
pura, un desafío a la memoria dormida del coloso.
El mayor, con la gravedad de un comandante en ciernes, tocaba el metal helado, su mente
danzando entre escenas de guerra que nunca vivió. El menor, cuya sonrisa era un faro en la
penumbra del pasado, se balanceaba en los restos de un cañón que ya no infundía temor,
sino que invitaba al juego.
Las viviendas a su alrededor, con sus fachadas marcadas por la violencia, eran el telón de
fondo de una historia que los niños solo atisbaban en el silencio de los adultos, en sus
miradas evasivas, en sus susurros. Pero para ellos, el tanque era simplemente un desafío a
su imaginación, una fortaleza esperando ser conquistada.
La crónica de aquel día no registraría tácticas bélicas ni lamentos por los caídos; en cambio,
resonaría con la risa de dos niños que, sin pretenderlo, redefinían ‘victoria’. Era el relato de
cómo la vida, con su inocencia y su esperanza, se abría paso, reclamando cada espacio,
cada rincón arrebatado por la guerra.
Y así, mientras el sol se deslizaba hacia el ocaso, tiñendo el cielo de tonos cálidos, los
jóvenes paladines de la paz emprendían el camino de regreso, dejando atrás el tanque que,
en su silencio, parecía bendecir su nuevo propósito, su nueva existencia impuesta por la
imaginación infantil feliz.
También podría gustarte
- El Martir de Las CatacumbasDocumento58 páginasEl Martir de Las CatacumbasJhoseph Arias50% (4)
- Warhammer 40000 Herejia de Horus 22 Swallow James Signus Daemonicus 14568 r1.0Documento507 páginasWarhammer 40000 Herejia de Horus 22 Swallow James Signus Daemonicus 14568 r1.0LeonardoJMBAún no hay calificaciones
- Carlos María Ydígoras Algunos No Hemos MuertoDocumento789 páginasCarlos María Ydígoras Algunos No Hemos MuertoTuru CazaWarez100% (1)
- Aullido - Allen GinsbergDocumento88 páginasAullido - Allen GinsbergQuimi DH100% (2)
- Condenacion - Richard BakerDocumento282 páginasCondenacion - Richard Bakerkenystofeles100% (1)
- Venezuela HeroicaDocumento445 páginasVenezuela HeroicaAntonio Mora50% (2)
- La Guerra Gaucha - Leopoldo LugonesDocumento284 páginasLa Guerra Gaucha - Leopoldo LugonesBrian VargasAún no hay calificaciones
- Guerra Civil 91 PDFDocumento106 páginasGuerra Civil 91 PDFMarco Fernández FischerAún no hay calificaciones
- Lobo de Ceniza y FuegoDocumento22 páginasLobo de Ceniza y Fuegomartin_listoAún no hay calificaciones
- No Me Preguntes Cómo Pasa El Tiempo (José Emilio Pacheco) PDFDocumento123 páginasNo Me Preguntes Cómo Pasa El Tiempo (José Emilio Pacheco) PDFDavidCañedoMesinas0% (1)
- Emociones de La GuerraDocumento276 páginasEmociones de La GuerraAndrés CampuzanoAún no hay calificaciones
- Emociones de La GuerraDocumento276 páginasEmociones de La GuerranicolasAún no hay calificaciones
- Gabriel Palma Filo 4Documento1 páginaGabriel Palma Filo 4Gabriel PalmaAún no hay calificaciones
- CronicasDocumento1 páginaCronicasGabriel PalmaAún no hay calificaciones
- En Septiembre de 1847Documento6 páginasEn Septiembre de 1847Anonymous D3Val5Aún no hay calificaciones
- En Septiembre de 1847 POESIASDocumento13 páginasEn Septiembre de 1847 POESIASAnonymous D3Val5Aún no hay calificaciones
- Venezuela Heroica - Eduardo BlancoDocumento399 páginasVenezuela Heroica - Eduardo BlancoPedro AlayónAún no hay calificaciones
- Ecos Eternos - Crónicas de TarragonaDocumento12 páginasEcos Eternos - Crónicas de TarragonajlongayAún no hay calificaciones
- El Cristo de La Calavera-Gustavo Adolfo BecquerDocumento16 páginasEl Cristo de La Calavera-Gustavo Adolfo BecquersteveenjimenezalvarezAún no hay calificaciones
- Venezuela Heroica - Eduardo BlancoDocumento524 páginasVenezuela Heroica - Eduardo BlancojoseAún no hay calificaciones
- Leoncio Lasso de La Vega - 1904 - La Verdad de La Guerra PDFDocumento144 páginasLeoncio Lasso de La Vega - 1904 - La Verdad de La Guerra PDFDrodaAún no hay calificaciones
- Leoncio Lasso de La Vega - 1904 - La Verdad de La Guerra PDFDocumento144 páginasLeoncio Lasso de La Vega - 1904 - La Verdad de La Guerra PDFDrodaAún no hay calificaciones
- Cuando El Grito de Plata Completa Su Escalada A La NocheDocumento2 páginasCuando El Grito de Plata Completa Su Escalada A La NocheJUBIAún no hay calificaciones
- La Estacion Violenta - Octavio PazDocumento59 páginasLa Estacion Violenta - Octavio PazTatiana FresnilloAún no hay calificaciones
- Su VidaDocumento40 páginasSu VidaDiosceline CamacaroAún no hay calificaciones
- Batalla de San Mateo 3 - Documentos de GoogleDocumento13 páginasBatalla de San Mateo 3 - Documentos de GoogleMarlon Jesus Guia MAún no hay calificaciones
- Rotafolio L Y LDocumento8 páginasRotafolio L Y LSamuel SaeterosAún no hay calificaciones
- S 6Documento1 páginaS 6monig9205Aún no hay calificaciones
- "La Victoria de Junín. Canto A Bolívar", José Joaquín Olmedo.Documento2 páginas"La Victoria de Junín. Canto A Bolívar", José Joaquín Olmedo.AAAlien100% (1)
- 16 de Septiembre, Por Antonio Plaza Un Poema Social Del Siglo XIX Aun VigenteDocumento6 páginas16 de Septiembre, Por Antonio Plaza Un Poema Social Del Siglo XIX Aun VigenteGrupo Cultural Maiz RebeldeAún no hay calificaciones
- Poesía AnticarcelaríaDocumento4 páginasPoesía AnticarcelaríaConsultoría Juridíca ValparaísoAún no hay calificaciones
- Blavatsky, H.PDocumento50 páginasBlavatsky, H.Papi-3696445Aún no hay calificaciones
- Malvinas Antología Poética PDFDocumento21 páginasMalvinas Antología Poética PDFnadiaisasaAún no hay calificaciones
- La Catedral y El Ni o de Eduardo Blanco Amor r1.3Documento320 páginasLa Catedral y El Ni o de Eduardo Blanco Amor r1.3ToyHartodeToAún no hay calificaciones
- El Martir de Las CatacumbasDocumento65 páginasEl Martir de Las CatacumbasWilliams ContrerasAún no hay calificaciones
- Llegaron Del Mar - Mario Monteforte ToledoDocumento138 páginasLlegaron Del Mar - Mario Monteforte ToledoLorena Aimar100% (3)
- Palomas en La HierbaDocumento71 páginasPalomas en La Hierbasiegfried86100% (1)
- Inxilio - Juan de QuintilDocumento114 páginasInxilio - Juan de QuintilPeter A. FugellieAún no hay calificaciones
- Acevedo Diaz, Eduardo - IsmaelDocumento57 páginasAcevedo Diaz, Eduardo - IsmaelJoseLuisGardeAún no hay calificaciones
- Ecos Desde Crimea: La Epopeya Ucraniana: Amor y Conflicto, #1De EverandEcos Desde Crimea: La Epopeya Ucraniana: Amor y Conflicto, #1Aún no hay calificaciones
- La GuerraDocumento7 páginasLa GuerraJosé Castilla SeguraAún no hay calificaciones
- Bisoneto, Roberto Arguelles BringasDocumento2 páginasBisoneto, Roberto Arguelles BringasCésar Pérez OrtizAún no hay calificaciones
- El EclipseDocumento8 páginasEl Eclipsetumbe bobaAún no hay calificaciones
- Algunos No Hemos Muerto - Carlos Maria YdigorasDocumento619 páginasAlgunos No Hemos Muerto - Carlos Maria YdigorasANIBAL ERASMO MATEMATICAAún no hay calificaciones
- La Verdad de La Gran GuerraaDocumento2 páginasLa Verdad de La Gran GuerraaCAMPUZANO ANGELAAún no hay calificaciones
- 27 de Febrero de 1864 Gob TabDocumento80 páginas27 de Febrero de 1864 Gob TabΜꭺꭆ᰻ᴏwitt Μ O R ꭺL E S ᭄Aún no hay calificaciones
- Cuentos Fantásticos, Vanitas Vanitatum, El Número 111, de Eduardo BlancoDocumento300 páginasCuentos Fantásticos, Vanitas Vanitatum, El Número 111, de Eduardo BlancoAlejandro Useche100% (1)
- El Martir de Las CatatumbasDocumento69 páginasEl Martir de Las CatatumbasluisAún no hay calificaciones
- Valentina Araya Feria.Documento3 páginasValentina Araya Feria.cdcarlosahumadaAún no hay calificaciones
- William Ospina LinceDocumento7 páginasWilliam Ospina LinceCarlos Mauricio HermidaAún no hay calificaciones
- Walter Montenegro Once CuentosDocumento45 páginasWalter Montenegro Once CuentosMaria margarita Rivera caceresAún no hay calificaciones
- Gelman - Textos BrevesDocumento9 páginasGelman - Textos BrevesMariana SonegoAún no hay calificaciones
- Gabriel Palma Filo 4Documento1 páginaGabriel Palma Filo 4Gabriel PalmaAún no hay calificaciones
- Introducción A La Filosofía 2023 (1er C) - Lic. y Prof. en FilosofíaDocumento7 páginasIntroducción A La Filosofía 2023 (1er C) - Lic. y Prof. en FilosofíaGabriel PalmaAún no hay calificaciones
- Ar GelinoDocumento1 páginaAr GelinoGabriel PalmaAún no hay calificaciones
- Trabajo Final Ejercicios Espirituales 2Documento1 páginaTrabajo Final Ejercicios Espirituales 2Gabriel PalmaAún no hay calificaciones
- CronicasDocumento1 páginaCronicasGabriel PalmaAún no hay calificaciones
- Boletin HBR 2019.06 PDFDocumento21 páginasBoletin HBR 2019.06 PDFGabriel PalmaAún no hay calificaciones
- Gestion Alternativa Conflictos (Pastor) 7pDocumento7 páginasGestion Alternativa Conflictos (Pastor) 7pGabriel PalmaAún no hay calificaciones
- Como HacerloDocumento272 páginasComo Hacerlod-fbuser-56114163Aún no hay calificaciones