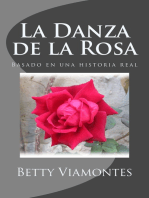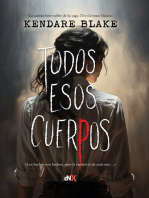Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Sonámbula - Gusmán-1
La Sonámbula - Gusmán-1
Cargado por
osaki.admiDescripción original:
Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
La Sonámbula - Gusmán-1
La Sonámbula - Gusmán-1
Cargado por
osaki.admiCopyright:
Formatos disponibles
La sonámbula
Por Luis Gusmán
Faltaba todavía el último viaje a la casa de mi madre en Burzaco.
Había que ir a buscar sus pertenencias. Se había ido a vivir allí con
su hija adoptiva y los hijos de esta hija. Esta hermanastra nos ahorró
los sufrimientos de los últimos meses de la vida de mi madre.
Esta hermanastra se llevaba muy mal con mi hermano Hueso que
había jurado matarla por una propiedad menor que era la única
herencia de mi madre. En realidad, la chica tenía derecho, la casa
la había pagado su padre, el segundo marido de mi madre. Era un
pedazo de tierra con una prefabricada. “Lo que vale es el terreno”
decía mi hermano quizás para justificar su reivindicación y que su
madre le había dejado algo.
La chica no había ido al velorio no sólo porque le tenía miedo a lo
que su hermanastro le pudiera hacer, sino también porque decía que
ya se había despedido de su madre.
De chica, había tenido el don de la videncia. Al menos, eso era lo
que decía mi madre. Que la había mandado a la escuelita espiritista
que había en Burzaco. La nena era un prodigio porque la videncia
en los niños otorga una mayor creencia por la pureza e inocencia
que se le atribuye a la infancia.
Ella había residido un tiempo en Estados Unidos en el Estado de
Virginia porque se había casado con un boliviano que tenía
parientes en ese lugar. Inmigración ilegal, siempre perseguida hasta
el punto en que un día ella se volvió con sus hijos y él al poco
tiempo fue deportado. Su hermanastro siempre le agregaba un
motivo delictivo: había sido por traficante, cuando en realidad
había sido una cuestión de papeles. No tenía residencia ni
permiso de trabajo. Pero ella siempre había estado perseguida
desde que nació porque se le sospechaba por la fecha de nacimiento
una apropiación ilegal, cuestión totalmente infundada ya que con
los años en un padrón de elecciones encontró a su madre a quien
fue a visitar. Mi madre quien siempre quiso tener una hija mujer,
sin embargo había insistido en esa búsqueda, a la vez que sufría
porque entonces ella la iba a abandonar. Como si hubiera confiado
que esa hija la cuidara en la vejez y no se equivocó.
El tiempo que vivió en Estados Unidos cambió la cabeza de la
chica, no solo porque pudo aprender inglés, sino que las facciones
de su cara perdieron aquellos rasgos, rayanos en la debilidad
mental, efecto quizás del estado de sonambulismo y del don de la
videncia que padecía desde la infancia. Una especie de puerilidad
tan excesiva que parecía estar más cerca de lo pecaminoso que de
la virtud.
No era una de las visitas que hacíamos con mi hermano a buscar la
ropa de los vecinos difuntos. Esta vez no era un vecino, eran las
cosas de alguien muy cercano.
Por supuesto, elegimos algunas fotos. Son dos fotos y parecen
haber sido tomadas en un parque de diversiones. Una mi padre
tirando al blanco. En la otra es ella quien con un gesto tan delicado
y femenino toma el arma al borde del miedo y del histerismo. Hay
otra foto que por el paisaje parece estar en las sierras de Córdoba.
En las fotos, la belleza de mi madre a veces confunde. En principio,
por su expresión, la catalogaría como una persona distante pero su
mirada y su sonrisa muestran todo lo contrario.
Después estaban las chucherías, las cosas japonesas de mi madre;
cosas de los años cincuenta, no cosas modernas. Yo me llevé un
cuadrito con un paisaje chino cubierto de nieve.
Revisamos los cajones y encontramos una carpeta con dibujos. Se
notaba en ellos una cosa naif e infantil, pero eran realmente buenos
y quedamos asombrados. Le preguntamos a Lucrecia: ¿Quién los
pintó?
Dudó un instante en responder. No era por desconfianza sino por
perplejidad, como quien hace un esfuerzo por recordar algo que le
trae alguna dificultad o un mal recuerdo.
Finalmente nos contesta: “Los pinté yo”.
Con mi hermano nos miramos. Creo que esos dibujos fueron lo más
próximo que alguna vez tuvimos con Lucrecia. Hasta es posible
que hayamos cambiado el tono áspero con que habitualmente la
tratábamos por lo insoportable que nos resultaba su puerilidad.
Comenzamos a mirarlos uno por uno. Había pintado cada una de
las chucherías de mi madre. El cuadrito con el Fujiyama, tres
negros que como sombras alargadas bailaban algún ritmo
americano, una postal del Torreón de Mar del Plata que estaba
encuadrado, un dibujo con las cataratas del Iguazú donde en una
foto mi madre estaba con el padre de Lucrecia. En ese momento,
entendimos por qué no necesitaba despedirse. No quisimos seguir
mirando, quizás por miedo de encontrarnos con un dibujo de mi
madre, vaya a saber de qué época.
Mi hermano le preguntó: ¿Cuándo los pintaste?
-De chica. No recuerdo la edad. Mi papá dormía y mamá a veces
escribía dormida. Yo también me levantaba dormida, iba hasta el
comedor, me sentaba a la mesa y dibujaba. Mamá me los guardaba
en esta carpeta. Yo tampoco sabía que los conservaba. Si les
gustan, les regalo uno.
Yo elegí el paisaje japonés, mi hermano se llevó los tres negros
bailando.
También podría gustarte
- RESUMEN - La Voz de Las CigarrasDocumento2 páginasRESUMEN - La Voz de Las CigarrasCatherine Andrea Olate Saavedra62% (13)
- Lo Que Nunca Te DijeDocumento9 páginasLo Que Nunca Te DijeKawaii Danii100% (1)
- Jugando Con Fuego 4 (Spanish Ed - Tanatos 12Documento341 páginasJugando Con Fuego 4 (Spanish Ed - Tanatos 12Jorge Peña Salazar80% (5)
- Felicidad Clandestina AnálisisDocumento3 páginasFelicidad Clandestina AnálisisAgusGiardina33% (3)
- Guia Grado Tercero # 6 La FamiliaDocumento12 páginasGuia Grado Tercero # 6 La FamiliaJohn Martinez100% (3)
- Los Tipos de Familia Que Se Presentan en La Sociedad ActualDocumento14 páginasLos Tipos de Familia Que Se Presentan en La Sociedad ActualLeonardo Camarillo100% (1)
- Leyenda de Las BallenasDocumento1 páginaLeyenda de Las BallenasFroylan De la CruzAún no hay calificaciones
- La Desaparicion de Las Hermanas Perez 1 Martac Barbara Rocio MacarenaDocumento7 páginasLa Desaparicion de Las Hermanas Perez 1 Martac Barbara Rocio MacarenaesperanzamacarenabeAún no hay calificaciones
- Felix Bruzzone, MilpalabrasDocumento2 páginasFelix Bruzzone, MilpalabrasCandelaria CereijoAún no hay calificaciones
- Página - 12 - El País - "Yo Fui Un Regalo, Pero Robado"-Entrevista A La Nieta de GelmanDocumento5 páginasPágina - 12 - El País - "Yo Fui Un Regalo, Pero Robado"-Entrevista A La Nieta de GelmanSamanta Anahí Quintero NastaAún no hay calificaciones
- Cuento Sobre El Llanero de NegroDocumento3 páginasCuento Sobre El Llanero de NegroLeonardo HerreraAún no hay calificaciones
- Libertad y La Teoria de Colores - Eva RuizDocumento92 páginasLibertad y La Teoria de Colores - Eva RuizAgustín DohaAún no hay calificaciones
- La Trampa Del CazadorDocumento58 páginasLa Trampa Del CazadorAngela StrzyzowskiAún no hay calificaciones
- El ColeccionistaDocumento218 páginasEl ColeccionistaaizilaAún no hay calificaciones
- Aprender A PensarDocumento38 páginasAprender A PensarAitor Lázpita100% (1)
- Como y Por Que Odie Los Libros para Niiños, Bryce EcheniqueDocumento3 páginasComo y Por Que Odie Los Libros para Niiños, Bryce EcheniqueLeoVAún no hay calificaciones
- Biblia Manosfera 2 AsDocumento18 páginasBiblia Manosfera 2 AscarlosicariaAún no hay calificaciones
- Elizabeth Engstrom - El Elixir NegroDocumento215 páginasElizabeth Engstrom - El Elixir NegrowwwandreAún no hay calificaciones
- Felicidad ClandestinaDocumento4 páginasFelicidad ClandestinaYuris SalazarAún no hay calificaciones
- Fragmentos Literarios de Novelas y Cuentos para CompartirDocumento10 páginasFragmentos Literarios de Novelas y Cuentos para CompartirJaneLaneAllenAún no hay calificaciones
- E La Felicidad Clandestina - Clarice LispectorDocumento2 páginasE La Felicidad Clandestina - Clarice LispectorGabriela pradenas bobadillaAún no hay calificaciones
- Dame la libertad para poner un fin: De diarios y cartasDe EverandDame la libertad para poner un fin: De diarios y cartasAún no hay calificaciones
- Bernarda Ponce, Mi MadreDocumento14 páginasBernarda Ponce, Mi MadreAguchsAún no hay calificaciones
- A Quién Quiero Enganar?Documento61 páginasA Quién Quiero Enganar?Mariane SouzAssis100% (1)
- Yolanda Mariscal - Mi Chica de DiciembreDocumento64 páginasYolanda Mariscal - Mi Chica de Diciembreg53751743Aún no hay calificaciones
- La Felicidad ClandestinaDocumento3 páginasLa Felicidad ClandestinalucianaolivacmAún no hay calificaciones
- Ejemplonarrativa U1Documento3 páginasEjemplonarrativa U1elrubius OMGAún no hay calificaciones
- Dokumen - Tips El Prestigio Christopher PriestpdfDocumento277 páginasDokumen - Tips El Prestigio Christopher Priestpdfoscar gutierrezAún no hay calificaciones
- Cuento Corto RevisiónDocumento5 páginasCuento Corto Revisiónkalel.aguero.vargasAún no hay calificaciones
- Mujeres de Negro, Josefina AldecoaDocumento99 páginasMujeres de Negro, Josefina AldecoaemiliaquiyahuiAún no hay calificaciones
- Iii Ficha Clarice LispectorDocumento2 páginasIii Ficha Clarice LispectorCatalinaAún no hay calificaciones
- Tortura y GloriaDocumento2 páginasTortura y GloriaMariela MeliendresAún no hay calificaciones
- El Libro y Sus MundosDocumento170 páginasEl Libro y Sus MundosAlfonso MartínezAún no hay calificaciones
- La Procesión Va Por DentroDocumento4 páginasLa Procesión Va Por DentroT Bonilla VélezAún no hay calificaciones
- Isabel AllendeDocumento150 páginasIsabel AllendeMarco HernandezAún no hay calificaciones
- Autobiografí As BrevesDocumento8 páginasAutobiografí As BrevesCamila SotanoAún no hay calificaciones
- El Coleccionista - John Fowles PDFDocumento220 páginasEl Coleccionista - John Fowles PDFAndré Dávila100% (1)
- Yo Quisiera Hablar de Las Caderas de Mi AbuelitaDocumento3 páginasYo Quisiera Hablar de Las Caderas de Mi AbuelitaatavexAún no hay calificaciones
- La Puerta Roja-CuentoDocumento3 páginasLa Puerta Roja-CuentoLaureano MarinAún no hay calificaciones
- Fase 2 y 3 Del Proyecto de Asignatura PDFDocumento16 páginasFase 2 y 3 Del Proyecto de Asignatura PDFEmily Josely CaballeroAún no hay calificaciones
- Ecos Del Silencio - Dina DrakeDocumento132 páginasEcos Del Silencio - Dina DrakeIlianna VieraAún no hay calificaciones
- Felicidad Clandestina by Lispector ClariceDocumento2 páginasFelicidad Clandestina by Lispector Claricebautista.workAún no hay calificaciones
- Entrev A Estela FigueroaDocumento10 páginasEntrev A Estela FigueroaFlor PalermoAún no hay calificaciones
- Shattered Love de Richard Chamberlain Traduccion ParcialDocumento20 páginasShattered Love de Richard Chamberlain Traduccion Parcialapi-3714414Aún no hay calificaciones
- Actividad 1 Paula PeñaDocumento6 páginasActividad 1 Paula PeñapaulaAún no hay calificaciones
- A Que Genero Discursivo Pertenece La ObraDocumento3 páginasA Que Genero Discursivo Pertenece La ObraJacob BarrasAún no hay calificaciones
- Grupo 1 La FamiliaDocumento16 páginasGrupo 1 La FamiliaStefany LópezAún no hay calificaciones
- 6ta Escena - Axel 1Documento2 páginas6ta Escena - Axel 1Sixto Castro SantillánAún no hay calificaciones
- Sindrome de Alienación Parental Revisión Sistemática y Análisis BibliométricoDocumento17 páginasSindrome de Alienación Parental Revisión Sistemática y Análisis BibliométricoErich KandelAún no hay calificaciones
- La Familia El Abandono Del Padre y Sus ConsecuenciasDocumento12 páginasLa Familia El Abandono Del Padre y Sus ConsecuenciasJulio Adrian TAún no hay calificaciones
- Material Welcome Activity 1Documento48 páginasMaterial Welcome Activity 1ANA MILENA ACOSTA GOMEZAún no hay calificaciones
- Topología FamiliarDocumento2 páginasTopología Familiaryosladis ramirezAún no hay calificaciones
- Telegram ADocumento5 páginasTelegram AGloria Patricia Fonseca PlazasAún no hay calificaciones
- Introducción Al Estudio de La FamiliaDocumento34 páginasIntroducción Al Estudio de La FamiliaCarolina Marambio ParraAún no hay calificaciones
- Mosaic 1 Unit 1Documento7 páginasMosaic 1 Unit 1Isabel Sotele100% (3)
- Temporales SabadoDocumento2 páginasTemporales SabadoWalter HanccoAún no hay calificaciones
- Unit4 Sem1,2,3ing1Documento3 páginasUnit4 Sem1,2,3ing1JOSE ANGELAún no hay calificaciones
- América Del CentroDocumento9 páginasAmérica Del CentroWerner Jose Zecena PonceAún no hay calificaciones
- Ficha de Consanguinidad 2020Documento2 páginasFicha de Consanguinidad 2020Yulmar LudwigAún no hay calificaciones
- Evaluación de Ingles - Grado 1º P. 2Documento2 páginasEvaluación de Ingles - Grado 1º P. 2luz Hernandez M.100% (1)
- Conciliacion en Codigo Civil de FamiliaDocumento10 páginasConciliacion en Codigo Civil de Familiaj1b2v3Aún no hay calificaciones
- Comparatives and Superlatives With The Members of Your FamilyDocumento5 páginasComparatives and Superlatives With The Members of Your FamilyMiguel Angel Pariona ReyesAún no hay calificaciones
- Work Task 4. Speaking Task EnglishDocumento7 páginasWork Task 4. Speaking Task EnglishIvan Jose SevericheAún no hay calificaciones
- Encuesta Sobre Integración Familiar Formato EditableDocumento1 páginaEncuesta Sobre Integración Familiar Formato EditableAngyJiménezAún no hay calificaciones
- 5th GRADE-ACTIVITY #4-DO IT YOURSELF-FIRST DRAFTDocumento2 páginas5th GRADE-ACTIVITY #4-DO IT YOURSELF-FIRST DRAFTfranklincn48Aún no hay calificaciones
- Guia 1 La Familia-Celula Primordial de La Sociedad2Documento4 páginasGuia 1 La Familia-Celula Primordial de La Sociedad2Neyis Maria Herrera Martinez100% (1)
- Datos Familiares Por GeneracionesDocumento2 páginasDatos Familiares Por GeneracionesPilar BadilloAcAún no hay calificaciones
- Mi Abuelita Huele FeoDocumento3 páginasMi Abuelita Huele Feoyessica jelves acuñaAún no hay calificaciones
- INGLESDocumento31 páginasINGLESAstridPaolaFuentesUrbinaAún no hay calificaciones
- Probabilidades 1Documento6 páginasProbabilidades 1AnaEstherGomezYanapaAún no hay calificaciones
- Historia de JoséDocumento3 páginasHistoria de JoséMakarile FernandezAún no hay calificaciones