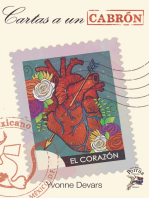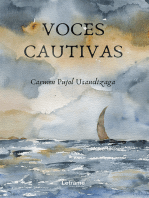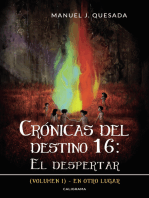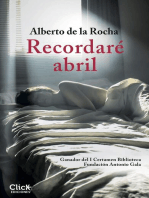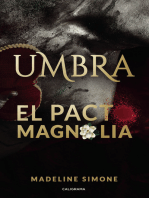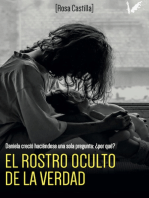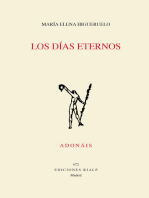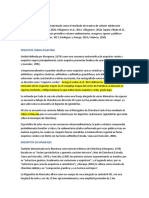Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Jornada - Mar de Historias
Cargado por
Fanny Dll0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
18 vistas5 páginasTítulo original
La Jornada_ Mar de historias (3)
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
18 vistas5 páginasLa Jornada - Mar de Historias
Cargado por
Fanny DllCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 5
Mar de
historias
El demasiado silencio
Cristina Pacheco
E
n todos estos años he querido olvidarlo. Imposible. En cada
parte de mi cuerpo hay enraizado un minuto de aquella
tarde, un instante que, por mínimo que sea, abarca mi vida
entera. A veces pienso que vivo para recordarlo todo, hasta
esos pequeñísimos detalles que en otras circunstancias no habría
tomado en cuenta, en especial la cinta, a medias desprendida de la
zapatilla, rizada como una serpentina.
No sé precisarlo, pero creo que pendo de esa cinta, que la tengo
anudada en mi cuello y que bastaría un jalón, si se quiere un leve
jaloncito, para terminar. En tal caso, ¿quién recordará lo que había
detrás del demasiado silencio?
Somos tan frágiles y sin embargo resistimos a experiencias que
nunca imaginamos iban a suceder en nuestras vidas, que estaban
reservadas para otros de los que no sabemos nada y hacia quienes
no sentimos curiosidad, ni simpatía, ni piedad ni nada: la nada que
se hunde y se mezcla en el vacío en donde, tal vez, siga meciéndose
una cinta sedosa, brillante, ondulada, inocente.
¿Queda lugar en el mundo para la inocencia en donde un niño se
quita la vida? No. Sólo restan la amargura, el dolor, un desierto
donde está escrita una gran pregunta que se borra al mínimo soplo
de viento –una tregua– pero después regresa y exige una
contestación. ¿Puede haber una respuesta aceptable en donde no
queda ni sombra de inocencia?
II
Fue tal mi sorpresa, mi resistencia a aceptar lo que claramente
había sucedido, que enloquecí. En un instante dejé de ser la que era
para convertirme en alguien lejos de toda realidad. Pensé que lo que
veía era una aparición, un ángel que bajaba del cielo. Llorando, le di
gracias a Dios de que al fin, después de años terriblemente ingratos,
hubiera puesto su mirada misericordiosa en nosotras.
Me quedé mirando lo que quise ver como un emisario del cielo y
era Rocío con su vestidito de tul y sus zapatillas de punta color de
rosa, brillantes, con la cinta del lado derecho a medio atar. La movía
suavemente el aire que entraba por el vidrio roto de la ventana.
Nunca lo cambié.
Mi ilusión duró poco. La luz que se encendió de pronto en la casa
de junto iluminó de golpe la realidad: vi el lazo atado al cuello de la
niña, mi niña, mi Rocío de 9 años, mi bailarina de los pies de seda,
mi orgullo, la maga que alimentaba mis sueños con sus sueños.
Jadeaba, pero no tenía fuerzas para llorar. La sensación era tan
asfixiante como si mis lágrimas se hubieran congelado dentro de mi
garganta.
Con las pocas fuerzas que me quedaban, me acerqué al cuerpo
de Rocío, alargué la mano y no alcancé a tocar sus pies; sólo rozó
mis dedos la cinta de la zapatilla de puntas, rosada, brillante como
la seda. Esos pequeños, imborrables detalles, duelen tanto…
En todos estos años he querido olvidarlo. Imposible. En cada
parte de mi cuerpo hay enraizado un minuto de aquella tarde, un
instante que, por mínimo que sea, abarca mi vida entera. A veces
pienso que vivo para recordarlo todo, hasta esos pequeñísimos
detalles que en otras circunstancias no habría tomado en cuenta, en
especial la cinta, a medias desprendida de la zapatilla, rizada como
una serpentina.
No sé precisarlo, pero creo que pendo de esa cinta, que la tengo
anudada en mi cuello y que bastaría un jalón, si se quiere un leve
jaloncito, para terminar. En tal caso, ¿quién recordará lo que había
detrás del demasiado silencio?
Somos tan frágiles y sin embargo resistimos a experiencias que
nunca imaginamos iban a suceder en nuestras vidas, que estaban
reservadas para otros de los que no sabemos nada y hacia quienes
no sentimos curiosidad, ni simpatía, ni piedad ni nada: la nada que
se hunde y se mezcla en el vacío en donde, tal vez, siga meciéndose
una cinta sedosa, brillante, ondulada, inocente.
¿Queda lugar en el mundo para la inocencia en donde un niño se
quita la vida? No. Sólo restan la amargura, el dolor, un desierto
donde está escrita una gran pregunta que se borra al mínimo soplo
de viento –una tregua– pero después regresa y exige una
contestación. ¿Puede haber una respuesta aceptable en donde no
queda ni sombra de inocencia?
II
Fue tal mi sorpresa, mi resistencia a aceptar lo que claramente
había sucedido, que enloquecí. En un instante dejé de ser la que era
para convertirme en alguien lejos de toda realidad. Pensé que lo que
veía era una aparición, un ángel que bajaba del cielo. Llorando, le di
gracias a Dios de que al fin, después de años terriblemente ingratos,
hubiera puesto su mirada misericordiosa en nosotras.
Me quedé mirando lo que quise ver como un emisario del cielo y
era Rocío con su vestidito de tul y sus zapatillas de punta color de
rosa, brillantes, con la cinta del lado derecho a medio atar. La movía
suavemente el aire que entraba por el vidrio roto de la ventana.
Nunca lo cambié.
Mi ilusión duró poco. La luz que se encendió de pronto en la casa
de junto iluminó de golpe la realidad: vi el lazo atado al cuello de la
niña, mi niña, mi Rocío de 9 años, mi bailarina de los pies de seda,
mi orgullo, la maga que alimentaba mis sueños con sus sueños.
Jadeaba, pero no tenía fuerzas para llorar. La sensación era tan
asfixiante como si mis lágrimas se hubieran congelado dentro de mi
garganta.
Con las pocas fuerzas que me quedaban, me acerqué al cuerpo
de Rocío, alargué la mano y no alcancé a tocar sus pies; sólo rozó
mis dedos la cinta de la zapatilla de puntas, rosada, brillante como
la seda. Esos pequeños, imborrables detalles, duelen tanto…
De pie frente a la niña murmuré su nombre, luego lo dije más
alto, como lo hacía cuando la llamaba para irnos a le escuela.
Llorando, irritada, vencida por la indiferencia de mi hija, le grité
con todas mis fuerzas, le pedí por favor, ¡por favor!, que no me
hiciera eso. Mi nena sabía que si algo me resultaba intolerable eran
sus hoscos y cada vez más frecuentes silencios. Durante esos
arranques, por momentos levantaba la cara y me veía con una
expresión rencorosa, tal vez por haberle asegurado que su padre
asistirá al festival para conocerla y verla bailar. Después inventé
otras mentiras semejantes, pero sólo para darle una ilusión, un
motivo para vivir a mi Rocío de 9 años, mi Rocío y sus sueños de
convertirse en bailarina, mi Rocío y su silencio definitivo.
III
Pude seguir llamándola a esas horas pardas pero no hubo reacción.
Rocío se mantuvo indiferente, como una desconocida para quien
nada significan tus reclamos. Me subí al banco que tengo en el baño
y logré alcanzar el vestido de Rocío, lo jalé con tal fuerza que el lazo
del que pendía se rompió y mi niña cayó en el charco de agua
formado junto al lavabo. Bajé de un salto, enloquecí otra vez,
recuerdo que dije: “Puedes enfermarte. Piensa que tienes que estar
bien para cuando llegue tu papá.”
La tomé de los brazos para levantarla. Entonces vi su cara ya
recubierta de otra piel, sentí su frialdad, la rigidez que son propias
de la muerte y al fin palpé mi indefensión ante lo que había tenido
que aceptar como única realidad, posible e imposible a la vez: mi
hija de 9 años, mi Rocío, se había suicidado.
IV
Jamás pensé que lo hiciera ni abordamos el tema. ¿Para qué hablar
de algo tan siniestro con una niñita que sueña en conocer a su
padre y, con el tiempo, convertirse en una gran bailarina que
despertara su orgullo y su admiración? Tampoco nunca advertí
señales de que ella pretendiera quitarse la vida, ni de que estuviera
a disgusto con nuestra relación de mujeres solas que se tienen, se
acompañan, se confían una a la otra y no guardan secretos, por mi
parte sólo uno: la esperanza de que Antheo cumpliera su promesa
de conocer a su hija. Y Rocío, ¿qué secreto guardaba? No lo sé.
Cerrado, hermético, se quedó unido al lazo colgando de una viga del
techo, balanceándose en la cinta de la zapatilla que rozó mis dedos y
llevo atada a mi cuello. Bastaría con un tirón para terminarlo todo y
olvidar lo que a veces se oculta tras el demasiado silencio.
No puedo describir lo que ocurrió después. Vivía oculta para no
soportar las miradas compungidas de mis vecinas que en su silencio
me hablaban de Rocío, me exigían una respuesta que jamás tendré y
es como otro vacío, multiplica la ausencia de una niña pequeña que
ya nunca estará en ninguna parte, por más que siga buscándola y a
veces reconozco en otras niñas que nunca son ella, mi Rocío, mi
bailarina de los pies de seda, la hermosa criatura que a los nueve
años emprendió el viaje sin llevarse nada y sin dejarme más
herencia que su vestidito de tul, sus zapatillas color de rosa y el
demasiado silencio que llena el mundo desde que ella se fue.
Copyright © 1996-2018 DEMOS, Desarrollo de Medios, S.A. de C.V.
Todos los Derechos Reservados.
Derechos de Autor 04-2005-011817321500-203.
También podría gustarte
- Autobiografía de mi padre: Héctor Noguera, memorias actoralesDe EverandAutobiografía de mi padre: Héctor Noguera, memorias actoralesAún no hay calificaciones
- A Place Where The Sun Is Silent (Español)Documento16 páginasA Place Where The Sun Is Silent (Español)Cristian AvaAún no hay calificaciones
- La Elevacion (Los Dominios del Onix Negro #1)De EverandLa Elevacion (Los Dominios del Onix Negro #1)Calificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (9)
- Tan irresistiblemente tú. Tan tú, tan nosotros, 1De EverandTan irresistiblemente tú. Tan tú, tan nosotros, 1Calificación: 5 de 5 estrellas5/5 (4)
- Crónicas del destino 16: El despertar (Volumen I): En otro lugarDe EverandCrónicas del destino 16: El despertar (Volumen I): En otro lugarAún no hay calificaciones
- Memorias Secretas de Una Muñeca - Silvina OcampoDocumento2 páginasMemorias Secretas de Una Muñeca - Silvina OcampoEvi HAún no hay calificaciones
- The Hate Between UsDocumento330 páginasThe Hate Between UsalehaalfaroAún no hay calificaciones
- La Noche Que Paramos El MundoDocumento533 páginasLa Noche Que Paramos El MundoSoledad100% (3)
- Fanzine 123Documento38 páginasFanzine 123Gina PaolaAún no hay calificaciones
- Camilo Blajaquis - La Venganza Del Cordero Atado EditandoDocumento120 páginasCamilo Blajaquis - La Venganza Del Cordero Atado EditandoSoledad Montes100% (1)
- En profundidad desde el escondite: Colección Papiro Fugaz, #1De EverandEn profundidad desde el escondite: Colección Papiro Fugaz, #1Aún no hay calificaciones
- El Infierno - Henri BarbusseDocumento169 páginasEl Infierno - Henri BarbusseMarco Antonio Leonardini SierraAún no hay calificaciones
- El rostro oculto de la verdad: Daniela creció haciéndose una sola pregunta: ¿Por qué?De EverandEl rostro oculto de la verdad: Daniela creció haciéndose una sola pregunta: ¿Por qué?Aún no hay calificaciones
- Stay With Me Stay With Me Series Book 1 Nicole Fiorina Oliver MaDocumento270 páginasStay With Me Stay With Me Series Book 1 Nicole Fiorina Oliver MaMarypazAún no hay calificaciones
- La Obra de Ictero (Spanish Edition) (Lorena Murién)Documento246 páginasLa Obra de Ictero (Spanish Edition) (Lorena Murién)zqlibroswlwAún no hay calificaciones
- Canción de MedianocheDocumento13 páginasCanción de MedianocheMerrilyn RosevoAún no hay calificaciones
- Poesía LatinoamericanaDocumento7 páginasPoesía Latinoamericanasebas cabreraAún no hay calificaciones
- Joy - Joy LaureyDocumento123 páginasJoy - Joy Laureyellen sofiaAún no hay calificaciones
- Canto Al SilencioDocumento21 páginasCanto Al SilencioMacarena ParraAún no hay calificaciones
- Artículo CodependenciaDocumento3 páginasArtículo Codependenciazulema52Aún no hay calificaciones
- Energíaeólicaysolar PPT FinalquimicaDocumento14 páginasEnergíaeólicaysolar PPT FinalquimicaJulio TecoAún no hay calificaciones
- Informe VenturiDocumento6 páginasInforme VenturiAbril FernandaAún no hay calificaciones
- Romanos 1 18-32 GAV-80-314 Cuando Dios Abandona A Una NaciónDocumento13 páginasRomanos 1 18-32 GAV-80-314 Cuando Dios Abandona A Una NaciónJUANAún no hay calificaciones
- Charla 5 Minutos Lavado de Manos 2007Documento1 páginaCharla 5 Minutos Lavado de Manos 2007Pauly Villarroel MonteroAún no hay calificaciones
- Cuadro de Estadisticas SST - TCC - 5 AñosDocumento17 páginasCuadro de Estadisticas SST - TCC - 5 AñosCesar Harrison Prado AyquipaAún no hay calificaciones
- Cuestionario Derecho NotarialDocumento36 páginasCuestionario Derecho NotarialEdgar Elias Cua TumaxAún no hay calificaciones
- 36 40Documento2 páginas36 40HolaSoyDavidRCFlëxJr.83% (6)
- Análisis de Puntos Críticos en La Elaboración de Néctar de Maca en La Planta de Koken Del PerúDocumento3 páginasAnálisis de Puntos Críticos en La Elaboración de Néctar de Maca en La Planta de Koken Del PerúHenRy MediNaAún no hay calificaciones
- Almacén Fiscal VideoDocumento2 páginasAlmacén Fiscal VideoGabriela Aguilar0% (1)
- Acerca de ASISDocumento5 páginasAcerca de ASISCáRdenas Morales GuadalupeAún no hay calificaciones
- Análisis Instrumental 3Documento9 páginasAnálisis Instrumental 3Julian tafurtAún no hay calificaciones
- Diccionario Cheli - Francisco UmbralDocumento196 páginasDiccionario Cheli - Francisco UmbralDanny Garcia Juarez100% (1)
- Salud y Seguridad en ObraDocumento16 páginasSalud y Seguridad en ObraMV SCAún no hay calificaciones
- 1 SES. SEM. 22 Evolución de Las Tecnologías para La ComunicaciónDocumento8 páginas1 SES. SEM. 22 Evolución de Las Tecnologías para La ComunicaciónMIGUEL VALVERDE100% (1)
- Auditoria Preventiva y Procedimientos de Fiscalización Tributaria OkDocumento78 páginasAuditoria Preventiva y Procedimientos de Fiscalización Tributaria OkMarcos Noel Campoverde GuerreroAún no hay calificaciones
- Fundamento de La Dinámica de Los FluidosDocumento8 páginasFundamento de La Dinámica de Los Fluidosjose gregorio hernandez marquezAún no hay calificaciones
- SFR-MN-02 Manual Manejo Gases MedicinalesDocumento13 páginasSFR-MN-02 Manual Manejo Gases MedicinalesPEDRO GRANADOSAún no hay calificaciones
- Curso Coordinacion de Protecciones Electricas en Redes de Distribucion Clase 1.1Documento13 páginasCurso Coordinacion de Protecciones Electricas en Redes de Distribucion Clase 1.1Lalex MoretaAún no hay calificaciones
- REVISTA ASIÁTICA DE INGENIERÍA CIVIL Traducido 2Documento41 páginasREVISTA ASIÁTICA DE INGENIERÍA CIVIL Traducido 2Hugo HernándezAún no hay calificaciones
- ESTRATIGRAFIADocumento9 páginasESTRATIGRAFIALorenaCortesAún no hay calificaciones
- Extraccion Arena GreenfactsDocumento3 páginasExtraccion Arena GreenfactsSantiago Ocampo JimenezAún no hay calificaciones
- Diapocitivas Trabajo de PracticaDocumento25 páginasDiapocitivas Trabajo de PracticaAntonio Tirado ArrietaAún no hay calificaciones
- 5.1 Lineamientos y Rúbrica de La Actividad Del Módulo 1Documento2 páginas5.1 Lineamientos y Rúbrica de La Actividad Del Módulo 1Diego OrduzAún no hay calificaciones
- MacArthur. Medidas Comparativos Población ColombianaDocumento14 páginasMacArthur. Medidas Comparativos Población ColombianaMilena GarciaAún no hay calificaciones
- Cargo Theft MX - Q3 2018 SPDocumento5 páginasCargo Theft MX - Q3 2018 SPlezaa23100% (1)
- Pijama Surf 02 - Esta Es La Forma Más Simple y Poderosa de Eliminar Tus MiedosDocumento2 páginasPijama Surf 02 - Esta Es La Forma Más Simple y Poderosa de Eliminar Tus MiedosGabriel Robinson Sergio Cuba OportoAún no hay calificaciones
- Problemas Económicos 2022 2Documento13 páginasProblemas Económicos 2022 2jefferson quantAún no hay calificaciones
- Diseno de Plantas Metalurgicas PDFDocumento226 páginasDiseno de Plantas Metalurgicas PDFDanyEhAún no hay calificaciones
- Metodos para Trazar Una PerpendicularDocumento3 páginasMetodos para Trazar Una PerpendicularErwinBertBellidoAñancaAún no hay calificaciones