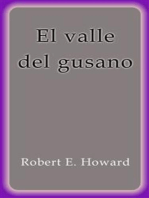Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
6-El Pelmazo Del Gabán Azul
Cargado por
tiburonchorizoDescripción original:
Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
6-El Pelmazo Del Gabán Azul
Cargado por
tiburonchorizoCopyright:
Formatos disponibles
EL PELMAZO DEL GABÁN AZUL
Lo recuerdo con exactitud. Aquel individuo me miraba con una insistencia fiera, de oso po-
lar. Se detuvo ante mí con impertinencia y sin mediar palabra se dejó caer en el banco. Tuve
que hacerle sitio a la fuerza.
El día se había pintado de un gris caprichoso, de esos que no acaban de definirse. Miré ha-
cia el cielo y quise que aquellas nubes voluptuosas me engulleran de un solo bocado. Un frío
siniestro y conocido me tenía preso y, de pronto, me sentí solo en un mundo insignificante
habitado únicamente por el hombre del gabán azul y yo. No lo he mencionado, pero aquel
desconocido de pupilas ávidas iba envuelto en un gabán azul descolorido y hacía chocar a
cada instante sus botines puntiagudos, de un blanco sucio, como de gato callejero, convo-
cando al gentío que iba y venía con la tranquilidad que otorga la ignorancia. Yo sabía que
aquel extraño soberbio había venido a llevarme con él. Por eso me quedé quieto, clavado a la
incertidumbre.
Repasé las últimas páginas del periódico y eché un vistazo a las esquelas. Siempre me he
recreado con la muerte de los otros. Suelo leer sus nombres despacio, para adentro, masti-
cando su adiós con una satisfacción perversa, imaginando las caras de todos aquellos a los
que habría dejado atrás, el llanto inconsolable de la madre, el estupor del hermano, el dolor
antipático de una mujer que ya no está para recordarlo; y clavo en sus cruces fúnebres unos
ojos exentos de piedad en los que nace de inmediato una sonrisa ancha que me atraviesa de
arriba a abajo. En esas estaba cuando un hecho extraordinario acaparó toda mi atención. En
la columna de la derecha, justo debajo de la esquela que anunciaba elegantemente la desapa-
rición de Doña Merceditas, de ciento tres años de edad («Dios la acoja en su seno y no nos la
traiga de vuelta: sus padres que se han ido aburridos de esta vida, Don Leocadio y doña Mari-
bel Vistahermosa, sus primas Mariuchi y Teresín, y demás familiares pelmazos... que no te ol-
vidan»). Mi dedo descendió incrédulo hacia un recuadro de proporciones gigantescas, dañi-
nas. En su interior flotaba mi nombre: «Aquilino Morales, fallecido hoy, a las cinco de la tarde,
de un paro cardiaco. Descanse en paz».
Cuando alcé los ojos, el hombre del gabán azul ya no estaba. Sobre mis pies en guerra des-
cansaban sus botines de gato.
Un niño me cubrió el rostro con el periódico. A ciegas pude leer su nombre en una esquela
diminuta, justo a la derecha de la de Doña Merceditas, Dios la tenga en su gloria.
También podría gustarte
- El Dueño de La Correa Hay Cambiado (Vol.1)Documento219 páginasEl Dueño de La Correa Hay Cambiado (Vol.1)Z P50% (4)
- Roberto Art - Escritor FracasadoDocumento18 páginasRoberto Art - Escritor FracasadoTaller Literario PURAPALABRA100% (6)
- Monólogos FemeninosDocumento7 páginasMonólogos FemeninosCarla Javiera PeñalozaAún no hay calificaciones
- CuentoshomoeroticosDocumento9 páginasCuentoshomoeroticosAbel Ibn La-Ahad50% (2)
- Ambrose Bierce - Un Camino A La Luz de La LunaDocumento7 páginasAmbrose Bierce - Un Camino A La Luz de La Lunatuarekh100% (4)
- Mariani Culpas AjenasDocumento6 páginasMariani Culpas Ajenasmarcosdelco100% (2)
- El NecrofiloDocumento28 páginasEl NecrofiloFernando Reyes100% (2)
- GUARDIA Tema y Variaciones Con Otros PoemasDocumento323 páginasGUARDIA Tema y Variaciones Con Otros PoemasCarlos León100% (1)
- Guia # 3 Ga Go Gu Ge Gi Gue Gui....Documento3 páginasGuia # 3 Ga Go Gu Ge Gi Gue Gui....CREANDO IMPRESIÓNAún no hay calificaciones
- Relatos de Fabricio Callapa RamírezDocumento7 páginasRelatos de Fabricio Callapa RamírezFabricio Callapa RamírezAún no hay calificaciones
- Cuento para Trabajar La ConvivenciaDocumento22 páginasCuento para Trabajar La Convivenciajanet elizabeth parra huaman100% (1)
- Ambrose Bierce - Una Carretera Iluminada Por La LunaDocumento25 páginasAmbrose Bierce - Una Carretera Iluminada Por La LunaMartín González100% (1)
- Prueba de Comprensión Lectora EN LAS GARRAS DE LOS MATAPERROSDocumento6 páginasPrueba de Comprensión Lectora EN LAS GARRAS DE LOS MATAPERROSana mondaca100% (1)
- Aprendemos A Usar Aumentativos y DiminutivosDocumento2 páginasAprendemos A Usar Aumentativos y DiminutivosChristian Gonzalo Benites Dávila100% (1)
- Micros y poemas de la sinrazón: Del dolor quiso nacer un hombreDe EverandMicros y poemas de la sinrazón: Del dolor quiso nacer un hombreAún no hay calificaciones
- Velo de NieblaDocumento5 páginasVelo de NieblaFelipe RangelAún no hay calificaciones
- Arlt, Roberto Escritor Fracasado PDFDocumento18 páginasArlt, Roberto Escritor Fracasado PDFSol Rodríguez Seoane100% (1)
- Et in Arcadia Ego 3Documento164 páginasEt in Arcadia Ego 3Oscar AlvarezAún no hay calificaciones
- Roberto Arlt - Escritor FracasadoDocumento16 páginasRoberto Arlt - Escritor FracasadoRicardo PedrozoAún no hay calificaciones
- Fantasio. Cuentos para Bailadores. Fabio Martínez.Documento86 páginasFantasio. Cuentos para Bailadores. Fabio Martínez.NTCGRAAún no hay calificaciones
- El Violin de La Adultera PDFDocumento11 páginasEl Violin de La Adultera PDFFanny Duarte GonzálezAún no hay calificaciones
- Fischer Amanda - El Duque de SutherlandDocumento33 páginasFischer Amanda - El Duque de SutherlandLinthalaa RivendelAún no hay calificaciones
- El Rostro y El PerroDocumento4 páginasEl Rostro y El PerroRuth FleitasAún no hay calificaciones
- Antología de PoemasDocumento101 páginasAntología de PoemasJorge Becerra100% (1)
- Galdós - La Novela en El TranvíaDocumento15 páginasGaldós - La Novela en El TranvíaAlejandraAún no hay calificaciones
- Hilma ContrerasDocumento2 páginasHilma ContrerasEdward Fernandez MartinezAún no hay calificaciones
- Unlimited PassionDocumento131 páginasUnlimited PassionVictoria María MartinezAún no hay calificaciones
- Dos ángeles caídos y otros escritos olvidadosDe EverandDos ángeles caídos y otros escritos olvidadosAún no hay calificaciones
- Sueños de Terabytes del Señor Majestuoso: Una Novela CortaDe EverandSueños de Terabytes del Señor Majestuoso: Una Novela CortaAún no hay calificaciones
- Arthur RimbaudDocumento12 páginasArthur RimbaudJorge ChiricoAún no hay calificaciones
- @my Suicidi0Documento4 páginas@my Suicidi0Eduar AlvearAún no hay calificaciones
- Cada Uno Esta Solo Sobre El Corazon de La Tierra, Antología de Poesía ItalianaDocumento16 páginasCada Uno Esta Solo Sobre El Corazon de La Tierra, Antología de Poesía ItalianaJorge Carreño CasadiegoAún no hay calificaciones
- Baudelaire Charles - Poemas en ProsaDocumento26 páginasBaudelaire Charles - Poemas en ProsaLisette RigualAún no hay calificaciones
- Legado de SombrasDocumento42 páginasLegado de SombrasPoema GoticoAún no hay calificaciones
- Después de MuertaDocumento12 páginasDespués de MuertamiadragnicAún no hay calificaciones
- Antaño i Ogaño: Novelas i Cuentos de la Vida Hispano-AmericanaDe EverandAntaño i Ogaño: Novelas i Cuentos de la Vida Hispano-AmericanaAún no hay calificaciones
- Relato Sincero de Una Pared EnamoradaDocumento6 páginasRelato Sincero de Una Pared Enamoradairyba-032Aún no hay calificaciones
- La Maldicion MalvadocDocumento4 páginasLa Maldicion MalvadocJose Vicente Alvarez FernándezAún no hay calificaciones
- Ambrose Bierce Un Camino A La Luz de La LunaDocumento23 páginasAmbrose Bierce Un Camino A La Luz de La LunatropoideAún no hay calificaciones
- Arlt, El Escritor Fracasado OCRDocumento24 páginasArlt, El Escritor Fracasado OCRJuan SAún no hay calificaciones
- Países y Meditaciones, (Proust)Documento29 páginasPaíses y Meditaciones, (Proust)César Armín Sampieri CábalAún no hay calificaciones
- Que Hay Despues de Ti - Fanny Ramirez PDFDocumento171 páginasQue Hay Despues de Ti - Fanny Ramirez PDFStrey Ochoa MarquinaAún no hay calificaciones
- Atrapada - María Angeles Villaecija PDFDocumento82 páginasAtrapada - María Angeles Villaecija PDFJuan BaenaAún no hay calificaciones
- Virgen LocaDocumento4 páginasVirgen Locaepifania.emprendedoraAún no hay calificaciones
- En El Valle de La SombraDocumento4 páginasEn El Valle de La SombraWilber SanchezAún no hay calificaciones
- !que Pena Con Ese Senor! - Carola ChavezDocumento81 páginas!que Pena Con Ese Senor! - Carola ChavezJano PintoAún no hay calificaciones
- Los Siete LocosDocumento148 páginasLos Siete Locosroma novedadesAún no hay calificaciones
- El Husmo - Los Filos Reseguidores Del DolorDocumento49 páginasEl Husmo - Los Filos Reseguidores Del DolorFernandoMartínIranzoAún no hay calificaciones
- 5to - Evaluación Estadística 1 Periodo 2021Documento2 páginas5to - Evaluación Estadística 1 Periodo 2021Maidelin Castañeda VelascoAún no hay calificaciones
- Genero y NúmeroDocumento3 páginasGenero y NúmeroLuisa RuOvAún no hay calificaciones
- ¿Qué Palabra Sale - Sumamos Sílabas Finales - NIVEL 1 - A4Documento16 páginas¿Qué Palabra Sale - Sumamos Sílabas Finales - NIVEL 1 - A4Stoney QuirozAún no hay calificaciones
- Cuadro Comparativo de La Boca (Vet)Documento2 páginasCuadro Comparativo de La Boca (Vet)VALERY DANIELA VARELA MEJIA100% (2)
- Felis Silvestris Catus - Wikipedia, La Enciclopedia Libre: Preguntas RelacionadasDocumento9 páginasFelis Silvestris Catus - Wikipedia, La Enciclopedia Libre: Preguntas RelacionadasAlanAún no hay calificaciones
- La Fábula MouselandDocumento1 páginaLa Fábula MouselandlagallegoAún no hay calificaciones
- Actividades de Compresnion Alicia en El País de Las Maravillas 3º GradoDocumento5 páginasActividades de Compresnion Alicia en El País de Las Maravillas 3º Gradonati341Aún no hay calificaciones
- Gebhardt, Augusto-El Origen de La Creación Según Los CholesDocumento10 páginasGebhardt, Augusto-El Origen de La Creación Según Los CholesEthanAún no hay calificaciones
- Cuarto Semana Del 30 Marzo Al 3 Abril - Odt PDFDocumento2 páginasCuarto Semana Del 30 Marzo Al 3 Abril - Odt PDFElking MedinaAún no hay calificaciones
- Lewis CarrollDocumento3 páginasLewis CarrolljuliaAún no hay calificaciones
- S10.s1 - 0 Ejercicios PREPARACIONDocumento47 páginasS10.s1 - 0 Ejercicios PREPARACIONLuis angel Bejar herreraAún no hay calificaciones
- Ejmplo Guia 6Documento3 páginasEjmplo Guia 6Nilda Lozano ValenzuelaAún no hay calificaciones
- Baldomero El Pistolero y El Sherif Severo (Juan Muñoz Martín)Documento123 páginasBaldomero El Pistolero y El Sherif Severo (Juan Muñoz Martín)Anna KareninaAún no hay calificaciones
- Guia Refuerzo Adjetivos CalificativosDocumento2 páginasGuia Refuerzo Adjetivos CalificativosPamelaAún no hay calificaciones
- Ultimas Guías de Lenguaje 4° A y BDocumento7 páginasUltimas Guías de Lenguaje 4° A y BPaola VásquezAún no hay calificaciones
- Sol U6 Anaya2°Documento6 páginasSol U6 Anaya2°S100% (1)
- Una Historia MisteriosaDocumento3 páginasUna Historia MisteriosaamarzioAún no hay calificaciones
- Taller 2 CastellanoDocumento3 páginasTaller 2 CastellanoAngela Zapata100% (1)
- Vacacional RepasoDocumento39 páginasVacacional RepasoMiguel Angel Coronel PortocarreroAún no hay calificaciones
- 16 Nacen 6 TigresDocumento2 páginas16 Nacen 6 TigresCatalina Ines Leiva LlantenAún no hay calificaciones
- Guia n2 Oración Español 1 SaraDocumento4 páginasGuia n2 Oración Español 1 SaraCatherine SepulvedaAún no hay calificaciones
- Antes de Comenzar La LecturaDocumento8 páginasAntes de Comenzar La LecturaMisael Barragan LopezAún no hay calificaciones
- Letra de Canción Mi Familia Me Gusta AsíDocumento4 páginasLetra de Canción Mi Familia Me Gusta AsíDiana Debora Chún CaalAún no hay calificaciones
- 1a Actividad Castellano 2o Periodo 4oDocumento8 páginas1a Actividad Castellano 2o Periodo 4oklende villaAún no hay calificaciones
- Alicia Argumento y DescripciónDocumento2 páginasAlicia Argumento y DescripciónKaren LaraAún no hay calificaciones
- Los Adjetivos SUTI CHANINCHAQDocumento18 páginasLos Adjetivos SUTI CHANINCHAQGail OchoaAún no hay calificaciones