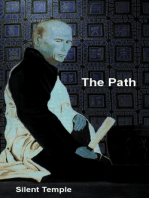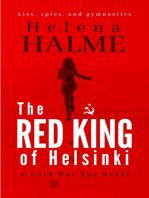Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
James Tate - Zaidenwerg
Cargado por
Emilio0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
26 vistas49 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
26 vistas49 páginasJames Tate - Zaidenwerg
Cargado por
EmilioCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 49
Los soldados fantasmas (James Tate)
Hoy vi un pato chocarse contra un árbol en pleno vuelo. No es
algo muy común de ver. Tal vez fuera una ensoñación. Yo estaba
dando vueltas con el auto, y ahora que lo pienso, me miró antes
del impacto. Debe haberse sentido muy estúpido. De todos modos,
no paré para ver cómo estaba. Quería parar, pero tenía miedo
de avergonzarlo. Tal vez esa mirada lo hubiera condenado. Me
sentía muy mal, pero no era mi culpa. Estaba yendo al desfile
por el Día de los Caídos. De repente, me habían dado muchas ganas
de ver a todos esos excombatientes marchando por la calle principal
con sus uniformes. Pero este pato me había mirado en pleno
vuelo y ahora estaba ahí tirado, hecho un montoncito. Seguí
adelante, sin mirar atrás. La policía había cerrado el tráfico
en la calle principal, y tuve que doblar por una lateral para
buscar en donde estacionar. Recorrí varias cuadras sin suerte
hasta que al fin encontré estacionamiento. Había una gran
concentración de gente en las veredas que iba al desfile. Me
puse a caminar a la par de ellos. “Lindo día para un desfile”, le dije
a una viejita que tenía al lado. “¿Se cree que voy a caer con ese
viejo truco? Va a tener que pensar algo mejor”, me dijo. “Era
una simple observación sobre el tiempo”, le dije. “No quería
ofenderla”. Después de eso no le saqué conversación a nadie
más. El desfile en sí era bastante modesto. Conté unos treinta
y cinco excombatientes, de edades entre ochenta y cinco
y dieciocho. Había varios en silla de ruedas, varios más
con muletas, dos tamborileros y uno que tocaba una corneta.
La multitud los miraba en silencio. La policía patrullaba las calles
como si fuera a pasar la Reina. Busqué pero no vi a ninguna
Reina. El tipo que tenía al lado mío me miró y me dijo, “El desfile
es tan chico porque a la gente de este pueblo siempre la matan.
No son aptos para el combate. No sé por qué será. Debe ser
el agua. Se niegan a tirar. Es raro, ¿no? Han hecho muchos
estudios y siguen sin saber cuáles son los motivos. “¿Me estás
tratando de levantar? Porque en ese caso vas a tener que pensar
algo mejor que eso”, le dije. “¿De qué carajo estás hablando”, me
dijo. “Vine a ver a la Reina, pero parece que acá no hay ninguna
Reina”, me dijo. “Hace siglos que nos libramos de esa basura
de la realeza”, le dije. “Ah”, me dijo, “bueno, pero nadie me avisó”.
Me di media vuelta y atravesé la multitud a los empujones y volví
hasta donde había dejado el auto. El trayecto a casa transcurrió
sin incidentes, salvo que no podía dejar de imaginarme al pato
que volaba al lado de mi auto y me miraba. Me distraía, y me impedía
estar atento al camino. Por momentos, la suya era una mirada
tierna, casi amorosa, y por momentos se volvía acusadora. Casi
me llevo puesto a un camión que venía de frente, y el conductor
me tocó la bocina indignado. Después de eso, me despedí del pato
y me concentré en manejar. Es verdad, casi nadie de este pueblo
volvió de ninguna guerra. Los llaman los soldados fantasmas, muy
queridos hasta por sus enemigos, y supongo que por eso fui al desfile,
sólo para sentir su marcha, esa pequeña ráfaga de aire helado.
Soldados de juguete (James Tate)
Por todas partes en mi casa hay muchos soldados de juguete,
pero también algunos de verdad. A veces me confunden. Estoy
trenzado en una larga discusión con uno sobre la naturaleza
del universo y de los bolos y de repente me doy cuenta
de que era de juguete. Me enojo tanto que lo tiro a la otra
punta de la habitación y le parto la cabeza. Después se la vuelvo
a pegar y lo trato con dulzura. Otras veces muevo a alguno
de la ventana al último estante de una biblioteca y me dice,
“¿Por qué me sacaste de allá? Me gustaba la ventana”.
Y yo le digo: “No importa lo que te guste a vos. Sos mío.
Puedo hacer lo que quiera con vos.” “No soy tuyo. Mi tarea
acá es protegerte. Eso es todo. Ahora volvé a ponerme
en la ventana o vas a tener que defenderte solo”, me dijo. “Ay,
perdón. Pensé que eras de juguete. Si hubiera sabido que eras
un soldado de verdad no te habría tocado”, le dije. “En una
casa como la suya tan llena de soldados de juguete
es comprensible que de vez en cuando se produzcan errores,
pero por favor tenga en cuenta que el arma es de verdad
y que la puedo usar cuando yo quiera. No me gusta
estar en una biblioteca en la oscuridad”, me dijo.
“Lo siento muchísimo, le pido mil disculpas. Agradezco
su protección. Le juro que no vuelvo a moverlo nunca más,
a menos, por supuesto, que usted mismo me lo pida. Usted
es nuevo para mí y para estos soldados de juguete que hace
tanto que tengo. Me la paso moviéndolos”, le dije. “Lo comprendo,
señor”, me dijo. “Es que son lo único que tengo”, le dije.
“Qué buena persona que es usted”. “Sí, ya sé, ya sé,
ya sé”, le dije. Lo levanté y lo puse en la ventana. “Mucho
mejor. Ahora puedo ver las flores del jardín”, me dijo. “Son
flores de juguete”, dije yo.
El vaquero (James Tate)
Alguien había hecho correr un rumor descabellado sobre mí, que
tenía un extraterrestre en mi casa, y creía saber quién había
sido: Roger Lawson. Roger era un bromista de la peor calaña,
y hasta el momento yo no me había contado entre sus víctimas,
así que supe que mi momento había llegado. La gente se agolpaba
enfrente de mi casa horas y horas y sacaba fotos. Tuve que bajar
todas las cortinas y salir sólo cuando se hizo estrictamente necesario.
Me acribillaron a preguntas. ¿”Cómo es?” “¿Qué le das de comer?”
“¿Cómo lo capturaste?” Simplemente negaba la presencia de un
extraterrestre en mi casa. Y, por supuesto, eso los enardecía
aún más. Llegaron periodistas y se pusieron a fisgonear en el
jardín. Era muy irritante. Venían cada vez más y llenaron
la calle con sus autos. Roger se había empeñado mucho
en esto. Tenía que hacer algo. Al final, hice un anuncio.
Dije, “El hombrecito murió tranquilamente mientras dormía anoche
a las 23.02”. “A ver el cadáver”, reclamaron. “Se desintegró
inmediatamente”, les dije. “No te creo”, me dijo uno de ellos.
“No hay ningún cadáver en la casa, o yo mismo lo habría
enterrado”, le dije. La mitad se subió cada uno a su auto
y se fue. Los demás continuaron su vigilia, pero ahora
con más solemnidad. Salí a comprar algunas cosas de comer.
Una hora después, cuando volví, la mitad se había ido. Cuando
entré a la cocina, casi se me caen las bolsas de las compras.
Había una criatura casi transparente con grandes ojos de color
rosado, de aproximadamente un metro de estatura. “¿Por qué
les dijiste que me había muerto? Eso es mentira”, me dijo. “Hablás
inglés”, le dije. “Escucho la radio. No me fue muy difícil aprenderlo.
También tenemos televisión. Tenemos todos los canales de acá.
Me gustan los vaqueros, sobre todo las películas de John Ford.
Son las mejores”, me dijo. “¿Qué voy a hacer con vos”, le dije.
“Llevame a conocer a un vaquero de verdad. Eso me haría feliz”,
me dijo. “No conozco a ningún vaquero de verdad, pero tal vez
podamos buscar uno. Pero la gente se volvería loca si te ve.
Los periodistas nos seguirían a todas partes. Sería la noticia
del siglo”, le dije. “Puedo hacerme invisible. No me resulta
difícil”, me dijo. “Dejame que lo piense. En Wyoming o Montana
sería lo más fácil, pero quedan lejísimos de acá”, le dije.
“Por favor, no te voy a traer ningún problema”, me dijo. “Habría
que planearlo bien”, le dije. Dejé las bolsas en el suelo y empecé
a guardar las cosas. Traté de no pensar en el sentido cósmico
de todo esto. Por el contrario, lo empecé a tratar como a uno
de esos chicos demasiado inteligentes. “¿Tenés zarzaparrilla?”,
me dijo. “No, pero tengo jugo de naranja. Hace bien a la salud”,
le dije. Se lo tomó y puso cara. “Voy a sacar los mapas”,
le dije. “A ver cómo llegamos”. Cuando volví, estaba bailando
en la mesa de la cocina, una especie de ballet, pero muy
triste. “Acá están los mapas”, le dije. “Ya no los precisamos.
Me acaban de informar que me voy a morir esta noche.
Es una ocasión para celebrar, y espero que festejemos
viendo juntos Los siete magníficos”, me dijo. Me quedé
helado con los mapas en la mano. Se apoderó de mí
una tristeza insoportable. “¿Por qué tenés que morirte?”,
le dije. “Papá decide esas cosas. Probablemente sea
mi recompensa por llegar sano y salvo hasta acá y conocerte”,
me dijo. “Pero te iba a llevar a conocer a un vaquero de verdad”,
le dije. “Hagamos de cuenta que vos sos mi vaquero”, me dijo.
El ascenso (James Tate)
En mi vida anterior yo era un perro, un muy buen
perro, y por eso me ascendieron a humano.
Me gustaba ser perro. Trabajaba para un granjero pobre
cuidando y arreando a sus ovejas. Los lobos y los coyotes
trataban de burlar mi vigilancia todas las noches, pero jamás
perdí una oveja. El granjero me premiaba con buena comida,
comida de su propia mesa. Puede que fuera pobre,
pero comía bien. Y sus hijos jugaban conmigo,
cuando no estaban en la escuela o trabajando
en el campo. Tenía todo el amor que un perro
podía querer. Cuando me puse viejo, trajeron
otro perro y le enseñé los gajes del oficio.
Aprendió rápido, y el granjero me llevó a vivir
con ellos a la casa. A la mañana le traía
las pantuflas al granjero, porque él también estaba
envejeciendo. Yo me estaba muriendo lentamente,
poco a poco. El granjero lo sabía y me traía
al otro perro de vez en cuando a visitarme. El otro
perro me divertía con piruetas y caricias
con el hocico. Una mañana no me
levanté. Me enterraron al lado del arroyo
a la sombra de un árbol. Ése fue el fin de mi vida
de perro. Por momentos la extraño y me siento a llorar
al lado de la ventana. Vivo en una torre de departamentos
que mira a otras torres de departamentos. En el trabajo
estoy en un cubículo y casi no hablo con nadie
en todo el día. Ésa es mi recompensa por haber
sido un buen perro. Los lobos humanos ni siquiera me registran.
No me tienen miedo.
Reglas bancarias (James Tate)
Estaba haciendo la cola en el banco y el tipo
que tenía adelante se puso a tararear una canción. La
cola era larguísima y avanzaba muy lento y después
de un rato el tarareo me empezó a irritar. Le dije
al tipo, “Discúlpeme, ¿le molestaría dejar
de tararear?” Y me dijo, “¿Estaba tarareando?
Perdón, no me di cuenta”. Y siguió
tarareando como si nada. “Señor, otra vez
empezó a tararear. “¿Tararear, yo?”, me dijo.
“Nada que ver”. Y siguió tarareando.
Estaba al borde de explotar pero me contuve
y fui a hablar con el gerente. Le dije,
“¿Ve a ese tipo de ahí de traje azul”. “Sí”,
me dijo. “¿Qué pasó?”. “Tararea
sin parar”, le dije. “Le pedí educadamente
varias veces pero no quiere parar”. “Tararear
no es delito”, me dijo. Volví a hacer la cola
al mismo lugar de antes y paré la oreja
pero nada. Le dije, ¿Amigo, todo bien?
Parecía ligeramente irritado y no me respondió.
Sentí que me empezaba a encoger. El gerente
del banco me vino a hablar y, enérgico,
me dijo, “Señor, ¿se da cuenta de que se está
encogiendo?”. Le dije que en efecto.
Y él me dijo, “Me temo que ese tipo de conductas
no están permitidas en esta institución. Voy a tener
que pedirle que se retire”. Con un silbido, el aire
se escapaba de mí, ya casi no existía.
Cómo se elige al Papa (James Tate)
Cualquier caniche de menos de treinta centímetros de altura
es un caniche toy, que significa juguete.
Casi siempre un juguete es una imitación
de algo que usan los adultos.
Los Papas con el pelo sin recortar se llaman Papas de cordel.
Si no se lo cortan, el pelo de un Papa crece tan desenfrenadamente
que se enmaraña en grandes mechones que parecen sogas.
Cuando está más corto, se enrula en bucles apretados.
Los Papas son muy inteligentes.
Vienen en tres tamaños.
Los más grandes se llaman Papas convencionales.
Los medianos se llaman Papas en miniatura.
Y así sucesivamente. Podría decir, por ejemplo:
“Acá tenemos un Papa fornido, pulcro,
bien proporcionado, con ademán despierto
y expresión de viva curiosidad”,
pero mejor no. Cuando muere un caniche
todos los cardenales acuden en procesión al maxikiosco más cercano.
Comen helados hasta que alguno vomita
y ése es el nuevo Papa.
Se lo inviste con sus armas y cabalga solo a campo abierto,
día y noche sin importar qué tiempo haga.
El nuevo Papa elige el nombre que va a usar en su papado,
como “Bill el salvaje” o “Buffalo Bill”.
Usa zapatos rojos con una cruz bordada en la puntera.
A la mayoría de los Papas los apodan “Bebé” porque
crecer y hacerse Papa es sumamente divertido.
Sus cuerpos se hacen cada vez más grandes y más raros,
pero a veces pasan cosas que les molestan.
Tienen que ir al baño sin ayuda,
y pasan casi todo el día durmiendo.
Los padres parecen incapaces de ayudar a crecer a sus pequeños Papas.
El padre les repite una y otra vez que no se asomen por la ventana,
pero el cielo está lleno de Papas.
Pareciera que están muy relajados,
pero en realidad están aprendiendo otra cosa.
No sabemos bien qué, porque no somos como ellos.
Ni siquiera podemos vestirnos como ellos.
Somos como bichitos rojos o ácaros comparados con ellos.
Pensamos que la pasamos bien recortando los chistes del diario
pero en verdad comemos miguitas de sus manos.
Somos gérmenes diminutos que no se ven en el microscopio.
Cuando un Papa está listo para venir al mundo,
tratamos de cantarle una canción, pero la letra no encaja del todo con la música.
Algunos de los Papas más corpulentos son un millón de veces más grandes que nosotros.
Abren la boca a intervalos regulares.
Se la pasan mascando pedazos de la cruz
y escupiéndolos. Se les pegan moscas negras a los labios.
No bien los eligen, les entregan un tazón de crema
y les cortan el pelo como un cachorro. Las cejas ofrecen protección
cuando un Papa tiene que zambullirse en los tupidos matorrales
en busca de una oveja.
Atrás de la botella de leche (James Tate)
Hay un mendrugo de pan y tres vaquitas de San Antonio
muertas, también una linterna y un par de curitas.
Estoy preparado para cualquier corte de luz.
Frotar dos vaquitas de San Antonio muertas
produce una llama verde azulada
a la luz de la cual se puede disfrutar del mendrugo de pan
y olvidarse del huracán o de lo que sea.
Tengo otra de repuesto por si explota una.
Una vez que me entró un río de lava fundida
por la ventana del living
ya no podía acceder a mi botiquín de emergencia,
mis curitas y todo eso, y tuve que salir
por la ventana y dar la vuelta a la casa.
El piso de la cocina era como una sartén
así que salté por el aire y agarré
mis cosas y volví a dar la vuelta
y volví a entrar por la ventana del living,
aunque esta vez al final
no usé nunca las cosas de mi botiquín
y la lava paró en menos de una semana.
Saqueadores, piénsenselo dos veces:
atrás de la botella de leche hay otra botella de leche
y un nido de cintitas revoltosas
y un fantasma que les ladra a los aviones.
El experto (James Tate)
habla sin parar.
Por momentos, parece perdido
en sus propias referencias personales,
a la deriva en una embarcación solitaria.
Se pasó la vida en busca de evidencia,
y ahora se le pierde entre las filas
de fisgones indiferentes.
Se da vuelta y señala la ventana:
“Ahí está”, dice con vehemencia,
“a eso me refiero”.
Miramos: una ardilla arquea la cola y desaparece.
Después de esta sentencia inobjetable, el experto bosteza
y podemos atisbar en lo profundo de su cavernoso cuerpo.
Quedamos impresionados, pero también atemorizados,
porque parece haber un fogón casi fuera de control
en el costado izquierdo de su cueva. Pero se pone
a hablar de una de sus obsesiones especiales,
y volvemos a sentirnos inferiores
y casi inexistentes. Ni siquiera habíamos
oír hablar de este fenómeno:
que algo puede estar herido
y aún así crecer hasta caerse
del mapa y seguir creciendo
en caída libre por el espacio. Queremos
pellizcarnos, pero despacio
y con delicadeza. ¿Quién de acá
invitó a este experto? Ahora camina de un lado a otro
como si coqueteara con un borde
que él sólo puede ver. Alguien le grita
“¡Salte!” y vuelve a despertarse
y nos mira con sospecha
y tal vez seamos culpables de algún delito.
No tenemos ni idea de a qué fue
que le entregó su vida, pero me parece
que tiene algo que ver con
un monstruo debajo de la cama.
Envejece ante nuestros ojos,
y ahora nadie lo puede agarrar,
o sea, nadie excepto la madre que perdió.
Secretos del encantamiento de serpientes
del subcontinente indio (James Tate)
Estaba en un bar tomándome mi trago
de siempre de las cinco de la tarde, un martini. Había sido
un día de mierda en la oficina y quería
aflojar un poco de tensión. “¿Me regalás la aceituna?”,
me pidió un desconocido sentado al lado mío.
“Ni en pedo”, le respondí irritado. “¿Y no me convidás
un sorbito? Nunca probé el martini”.
“Comprate uno”, le respondí. Eso lo hizo callarse.
Volví a mis pensamientos. El jefe se había puesto
demasiado exigente, a lo mejor buscando alguna excusa
para despedirme. No sería el primero. Miré
por el espejo atrás del bar. El tipo al lado mío
parecía desolado. “¿Qué te pasa,
papá?,”le pregunté. “No te estás
comiendo tu aceituna”, respondió.
Dejé mi sillón en Tatamagouche (James
Tate)
Quería limonada:
hacía mucho calor y había caminado muchas horas;
pero después de mucho forcejear,
embestir y empujar,
no pude hacer pasar mi sillón
por la puerta del restaurante.
Varios clientes y el dueño
y hasta el hijo del dueño
fueron más amables de lo que deberían haber sido,
pero al final era hora de cerrar
y los insté a volver cada uno a su casa:
sus familias los necesitaban
(qué necesita cada cual
no es algo en que yo sea especialista).
Esa noche, mientras dormía tranquilamente
afuera de la estación de tren
en mi silloncito verde
conocí a una gigante que se llamaba Anna Swan.
Se arrodilló al lado de mi sofá
y me acarició la frente con ternura.
Fue como una madre para mí
durante unos instantes, bajo el cielo nocturno.
A la mañana, dejé mi sillón en Tatamagouche
y eso cambió todo para bien.
El diario Times de Londres (James Tate)
Habíamos caminado varias horas desde el hotel
para encontrar el Queen Mary’s Garden. Las rosas
estaban en flor hasta donde alcanzábamos a ver, cientos
de variedades de rosas. Las fragancias mezcladas en el aire
eran embriagadoras. Un estanque reflejaba las rosas que bordeaban
sus orillas. Todas las variaciones del durazno, el rosado,
el rojo, el amarillo y el blanco inflamaban nuestros ojos.
Es un secreto a voces que la actual Reina orina
un poco en cada rosa todas las mañanas.
Trepar como un mono entre las ramas
frondosas (James Tate)
Era de madrugada y escuché que alguien cantaba
por la ventana de mi living. Agarré el hacha que tenía
debajo del almohadón del sofá. La canción
se parecía a “I Only Have Eyes for You”, lo cual era
aterrador, una amenaza directa a mi existencia.
Apagué todas las luces y me tropecé con el perro.
El hacha quedó trabada en el piso y me costó
muchísimo soltarla, y casi termino por clavármela
en la frente. La voz siguió cantando, una hermosa
voz de mujer. Una voz parecida a la voz
de mi mamá. Apreté el mango del hacha y la blandí
en el aire. En absoluta oscuridad, me puse
a bailar lentamente en círculos y a tararear la canción.
Astucia (James Tate)
Me habían mordido feo en el zoológico
al aire libre ese día. En el colectivo me senté
al lado de una viejita diminuta y encorvada
que bajaba y subía la cabeza. No sé por qué
lo hice, pero le mostré la mordedura en la mano.
La miró un largo rato. Después, tomó
mi mano entre las suyas, apergaminadas
y surcadas de venas azules. Se la acercó
a los ojos. Tenía la boca apenas entreabierta
y a mí me empezó a latir fuerte el corazón. Saqué
la mano justo a tiempo. Me sonrió
y me mostró los dientes. “Son hermosas”,
le dije. “Recién hechas”, respondió.
Cantarín, el bandido (James Tate)
Íbamos a la playa a visitar a unas ballenas
que habíamos empezado a conocer,
cuando de pronto el auto hizo explosión.
Afortunadamente nos salvamos, o al menos
algunos nos salvamos. Bodo estaba elegante
como siempre, como un gato egipcio ahumado
y muerto de hambre. Tal vez un terrorista
nos hubiera atacado, Dios sabe que enemigos
no nos faltan. Éramos el Pueblo de la Arena,
comíamos arena. El viento soplaba a través de nosotros,
y seguíamos andando, seguíamos cayéndonos.
Informe anual (James Tate)
Sólo se denunció a una persona revoltosa.
(Nadie se tomó la molestia de denunciarme a mí.)
También hubo una sola denuncia por ruidos molestos.
(¿Acaso todo el pueblo puede estar tan sordo?)
Y, en un año entero, hubo un único caso
de exhibición indecente.
(¿Nadie presta atención?)
Si hablamos de romper récords, en todo 1989
hubo una sola persona perturbada.
(Espero que hayan escrito bien mi nombre).
Para verle el lado positivo, se denunció
la desaparición de once personas, y se identificó
como sospechosas otras a treinta y seis.
Hubo tres vehículos abandonados.
Y cinco quejas por ciervos.
(Bueno perdónennos por existir).
Trabajadores de la salud mental (James
Tate)
Casi siempre podíamos ignorar esa cosa peluda
en el rincón. Parecía gotear algún líquido verde,
pero éramos capaces de rodearlo. Emitía
un olor desagradable, una cruza entre el queso
Limburger y un zorrino en descomposición,
pero jamás lo mencionábamos. No le hacía daño
a nadie. Pero un día me pareció oírlo
cantar. Y otro día me pareció escuchar
que decía te amo. Y un día ya no estaba,
se había ido antes de perderse.
Como una mantarraya (James Tate)
Puedo nadar una pileta entera
sin respirar. Me gusta barrer el fondo
con los ojos abiertos, y a veces encuentro
cosas: una hebilla, monedas, un anillo, una cadena
de oro, astronautas de plástico, un peine, nada
demasiado extraordinario. Pero un día
mientras nadaba vi una perla, y después
otra y otra hasta tener las manos llenas
de perlas, perlas de verdad. Cuando volví
a subir, escuché a una mujer muy bronceada
y obviamente adinerada que le gritaba
al guardavidas, “Alguien se robó mis perlas”.
Enseguida me metí las perlas en los bolsillos
de la malla y salí de la pileta. Fui rápido
al vestuario, pero una perla y después otra
y luego una tercera, cayeron de mi malla
y fueron rebotando por el costado de la pileta
hasta un chico de tres años que había estado
escuchando divertido a la señora. Se llevó
un dedo a los labios y me sonrió. Las perlas
no me servían para nada y tampoco las quería
pero por algún motivo en ese momento no quería
que ella las recobrara.
La vieja Candy, la nueva Candy (James
Tate)
Candy estuvo como una hora arreglándose
frente al espejo. Le dije, “Vamos a llegar tarde,
estás hermosa”. Ella me dijo: “Tengo el pelo
hecho un desastre. Parece como si tuviera
ratones viviendo ahí”. Le dije: “Está igual
que siempre”. Me dijo, “Ya sé, pero recién ahora
me doy cuenta de que tengo ratones viviendo
ahí”. Le dije, “Los ratones son lindos, me gustan
los ratones”. “¿Dónde está la tijera?”, me dijo,
“me voy a cortar todo”. “NO”, le dije, “ni se te
ocurra”. Encontró la tijera y se empezó
a cortar. Yo estaba horrorizado, pero no pude
detenerla. Tijeretazo por acá, tijeretazo por allá,
sus hermosos mechones caían por el piso del baño. Un
ratón se salvó por un pelo de que le rebanara la cola,
otros dos no tuvieron tanta suerte. Nunca le dije
nada a Candy, que estaba demasiado concentrada
trasquilándose. Además, disimulé las lágrimas.
Pena capital (James Tate)
Nadie podía saber el nombre del verdugo
del pueblo, que andaba enmascarado todo
el tiempo. Si lo veíamos haciendo los mandados,
comprando alguna cosa, lo seguíamos
y nos burlábamos de él. “Señor Verdugo,
¿hoy a cuántos liquidó?”. No tiene permitido
respondernos, así que nos parece
que lo volvemos loco. No es que nos caiga mal,
es su trabajo a fin de cuentas. La verdad, no sabemos
de quién recibe órdenes, probablemente sea un comité.
El Sr. Verdugo está casado con la Sra. Verdugo,
y ella también tiene que andar enmascarada todo el tiempo,
y sus hijos también andan enmascarados. Ni siquiera
saben quiénes son.
El plomero (James Tate)
Cuando llegó el plomero para arreglar el calefón
me miró con bastante sospecha. Yo le dije
cuánto le agradecía que hubiera venido
pero él en respuest me gruñó. Le pregunté
si quería tomar algo y me dijo,
“No quiero tu agua de mierda”. Le señalé
la puerta del sótano y me espetó, “¿Qué te
pensás, que soy un pelotudo?”. Después
escuché golpes e insultos desde el sótano
por cuarenta y cinco minutos. Pensé en
llamar a la policía, pero sabía que no me iban
a creer. También pensé en agarrar el auto
y mandarme a mudar. Mientras subía por
las escaleras, escuché que lloraba,
compungido. Abrió la puerta y se arrojó
en mis brazos. “No lo puedo arreglar”, me dijo,
“soy un desastre de plomero”. Yo lo abracé
y le daba palmaditas en la espalda mientras
lo acunaba parado en el lugar. Poco después
se pudo ir, y su mujer llamó a preguntar si
estaba bien. Yo le dije que sí, que todo bien
y ella me agradeció muy gentilmente.
Tiempo sin fin (James Tate)
El burro estaba solo en el potrero
sacudiendo la cola para espantar las moscas.
Hacía mucho calor, pero unas nubes panzonas
tapaban por momentos los rayos del sol.
El burro cabeceaba y movía las orejas,
abría y cerraba los ojos y de vez en cuando
pateaba. A la noche, cuando no hay
nadie, se eleva de un salto sobre los graneros
y pega volteretas en el aire. Así relaja
sus tensiones, la madre del burro
le explica a la esposa del granjero.
Pena familiar (James Tate)
Estaba solo en casa leyendo el diario vespertino
y tomando a sorbitos una copa de jerez cuando llegó
una nota por mensajero que decía que mi hermano
estaba internado. Se había caído de su caballo
y había quedado paralizado. Me pareció gracioso
por dos motivos: 1. yo no tengo hermano, y 2.
él no tiene caballo. De todos modos, me calcé
mi traje trágico y enseguida tomé un taxi. En
el hospital “mi hermano” estaba pésimo, pero
se alegró enormemente de verme. Le di un beso
en la frente y me costó frenar las lágrimas. Después
de que charlamos un ratito, la enfermera llegó y le puso
una inyección que lo tiñó de verde. “Para el dolor”,
me aseguró. De repente, él largaba el mismo olor que Walt
Whitman, así que yo me fui gateando a casa, deteniéndome
sólo en el camino para olfatear perros y policías.
Charlan ranas a orilla de algún río (James
Tate)
Un libro puede ir de una habitación a otra
sin que nadie lo toque. Puede subir por la escalera
y esconderse debajo de la cama. Puede
meterse en la cama con vos porque sabe
que te hace falta compañía. Y te puede leer
mientras dormís y vos después te levantás
más inteligente o más triste. Está bueno vivir
rodeado de libros porque nunca sabés
lo que puede pasar: perdidos en el espacio
interestelar entre las tazas de té la alacena,
vueltos a encontrar en el pico de un mullido pájaro carpintero,
los amantes que miran el vacío y después
lo atraviesan de un salto, y salen volando hacia su hermoso
mañana como los héroes de una tormenta.
Joven con un jamón (James Tate)
Miro por la ventana. Se aferra al jamón
como si fuera una pelota que todo el mundo le quiere
robar. Se la pasa mirando para atrás y frenando
para asegurarse de que tiene el jamón bien agarrado.
En la calle no hay nadie más que él. Pero esperen, el viejo
Sr. Wilson, que vive en mi misma cuadra, apareció de repente
con su sombrero tirolés y sus tiradores y está trotando
lo mejor que puede atrás del joven. Salgo
al porche a mirar. El joven todavía no vio
al Sr. Wilson. A último momento advierte su presencia
y se larga a correr. Para mi gran sorpresa, el Sr. Wilson
se lanza por el aire y lo taclea. Forcejean
y resoplan. El Sr. Wilson le arranca el jamón, se saca
al joven de encima y sale corriendo por la calle con el jamón.
Está claro que ahora ese jamón es suyo.
Valle del Caballo Blanco (James Tate)
Ahí conocí a mi futura esposa. Ella
estaba parada debajo de un castaño resguardándose
de un chubasco de verano. Frené y le ofrecí
llevarla. Parecía que no me escuchaba.
Bajé del auto y me acerqué hasta ella.
A la vista y al tacto, su piel parecía de porcelana. “¿Estás
bien?”, le pregunté. Abrió y cerró los ojos como si
saliera de un trance. “Estaba buscando
el caballo blanco”, me dijo. La llevé a
un hospital donde el médico le diagnosticó
que era mi futura esposa. “Sin duda alguna
es su futura esposa”. Nos besamos, y así nació
la Autopista Transcanadiense.
Lafcadio (James Tate)
Nunca era malo conmigo.
Jamás lo escuché hablar mal de nadie.
Y siempre mantenía su palabra.
Si decía que iba a traer un par de perdices,
ahí nomás ponías la mesa.
Y lo mejor de todo: era puntual,
una virtud que me encanta que tenga un perro.
Y nunca aparecía de la nada, de la nada, de la nada.
Mi felisberto (James Tate)
Mi felisberto es más lindo que tu mergotroide,
aunque admito que es posible que tu mergotroide sea más inteligente.
Mientras que tu mergotroide nunca se avergüenza ni se acobarda,
mi felisberto es un titán de las incoherencias.
Para una noche de humor y peligro y tentaciones
mi felisberto sería la elección evidente.
Pero al amanecer o en el crepúsculo, cuando se requiere serenidad,
no se puede ignorar a tu mergotroide.
Sólo para quedarse sentado cerca de él en el jardín
y ver pasar las mentiras del mundo arremolinadas,
y la batimetría de las profundidades del océano que te lava los ojos,
y ni hablar de los faunitos del bosque
y su gimnasia chancleteada, ah, para eso
y tantas cosas más tu mergotroide es infinitamente preferible.
Pero hay lugar para la oscuridad y la tiniebla
sin las cuales la vida a veces parece demasiado,
demasiado frívola y a la vez demasiado profunda,
y es ahí que se necesita a mi felisberto,
se lo anhela y se lo ama, y entonces el sol puede volver a salir.
La abeja y el colibrí beben del mundo,
y tu megotroide desarrolla el concierto mudo
que siempre siempre está por empezar.
Sigo siendo finlandés (James Tate)
Reprobé mi examen, algo difícil
de entender para mí porque soy finlandés.
Somos un pueblo muy inteligente, aunque tal vez un poco depresivo.
Petti Palmroth es el nombre más fuerte
del diseño de calzado finlandés; sus zapatos y botas
se exportan a diecisiete países.
Dean trajo champagne para festejar
que reprobé. Dice que sabía pero que me puse nervioso.
Entre 1908 y 1950, se publicaron 33 volúmenes
de la Antigua poesía del pueblo finlandés,
la obra más extensa de ese tipo
publicada en cualquier idioma.
¿Entonces por qué ponerme nervioso? ¿No soy
finlandés, descendiente de Johan Ludvig Runeberg
(1804-1877), poeta nacional finlandés?
Ya sé que escribió en sueco, y eso
me sigue deprimiendo. Harvard Square
nunca está “vacía”. Es imposible
que yo alguna vez pueda afirmar honestamente
que “esta noche Harvard Square está vacía”.
Un tipo de Nigeria va a abrir
su paraguas, y una chica de Wyoming
va a cerrar el suyo. Un guerrero zulú
está corriendo el colectivo y una prostituta
de Buenos Aires pintada como un puerta
se va a desmayar puntualmente. Y yo, finlandés,
voy a añorar los abedules enanos del norte
que nunca vi. Durante 73 días el sol
nunca se oculta bajo el horizonte. ¡Oh,
oscuridad mía! Siempre voy a ser finlandés.
Soy finlandés (James Tate)
Estoy en el correo, a punto
de mandarle un paquete a mi familia, en Minnesota.
Soy finlandés. Me llamo Kasteheimi (Gota de Rocío).
Mikael Agricola (1510-1557) fue el creador del finlandés.
Conocía a Lutero y tradujo el Nuevo Testamento.
Cuando paro a comerme una hamburguesa con queso en el Café Classé
nadie sospecha que soy finlandés.
Miro las reproducciones baratas de Lautrec
en las paredes grasientas y las parejitas de punks con miedo
de mostrar sus trémulas emociones, con la seguridad
de que mis abuelos en efecto emigraron
de Finlandia en 1910: ¿por qué
se estarán yendo todos de Finlandia, cientos de
miles a Michigan y Minnesota, y ahora a Australia?
El ochenta y seis por ciento de los varones finlandeses tienen ojos
celestes o grises. Hoy cumple cien años
Charlie Chaplin, a pesar de que no es
finlandés ni está vivo: “Tu flor espera aún
en su pimpollo”. Los animales de pelaje más comunes
son la ardilla roja, la rata almizclera, la marta
y el zorro. Hay unos 35.000 alces.
Pero ahora tendría que estudiar para mi examen.
Me pregunto si Dean va a festejar conmigo esta noche,
si es que apruebo. La literatura finlandesa
tuvo un renacimiento en la década de 1860.
Acá, en Cambridge, Massachusetts,
a nadie le importa que yo sea finlandés.
Nunca oyeron hablar de Frans Eemil Sillanpää,
ganador del Premio Nobel de Literatura en 1939.
Como finlandés, eso me indigna.
Poemita con medias de rombos (James
Tate)
Detrás de todo gran hombre
hay una rata.
Y detrás de toda gran rata
hay una pulga.
Al lado de la pulga hay una enciclopedia.
De vez en cuando la pulga estornuda, levanta la vista
y de un salto se pone a reorganizar la historia.
La rata dice, “Ay, Dios, cómo odio las ironías”.
A lo cual el gran hombre responde,
“A ver, querida, ¿por qué no te tomás tu té?”.
Ciertos matices, ciertos gestos (James Tate)
La manera que tiene una mujer,
que alberga un deseo ilícito, de tocarse el lóbulo de la oreja
en una habitación llena de gente, y la manera en que esa habitación
parece señalarla y desvestirla con el murmullo de una linterna;
si está presente el espectador adecuado, aunque la banda
esté tocando a todo volumen y el sinfín de celebrantes
estén brindando por su consagración que roza la tragedia, y el
Vicepresidente de un importante banco esté pensando
en un asesinato, y hasta los ratones en el cuarto de calderas
estén planeando saquear un paquete de galletitas rancias
en el desván; aun así, este espectador percibe la humedad
en las palmas de las manos de ella, siente sus pensamientos
que entran y salen de la habitación cavernosa y conoce, además,
su destino aproximado. A partir de ese punto se niega a seguirla.
Ella está sola en el embarcadero y espera. El río
de la vida sigue su curso. El espectador vuelve
a su habitación, unas horas más cerca de su propia muerte
o éxtasis. Escribe un par de entradas rápidas en su
diario antes de apagar la luz. Y sueña, sí, pero con
una gacela congelada frente a un camión a todo lo que da.
Distancia de los seres queridos (James
Tate)
Cuando quedó viuda, Zita decidió hacerse el lifting
que siempre había querido. En medio de la operación
le empezó a bajar la presión y tuvieron que parar.
Cuando Zita trató de abrocharse el cinturón en la triste vuelta
a casa en coche, se sacó el hombro. De regreso al hospital,
el médico la revisó y descubrió que tenía el hombro
y todo el cuerpo infestado de cáncer. Después
le hicieron rayos. Y ahora, Zita está pelada y se la pasa
llorando en su salón de belleza.
Mi madre me lo cuenta por teléfono, y yo le digo:
¿Madre, quién es Zita?
Y mi madre me dice, Yo soy Zita. Me pasé toda la vida
siendo Zita, pelada, llorando. Y vos, hijo mío, que deberías haberme
conocido mejor que nadie, creías que era sólo tu madre.
Pero, Madre, le dije, si me estoy por morir…
Peggy en el crepúsculo (James Tate)
Peggy se pasaba la mitad del día tratando de despertarse, y
la otra mitad preparándose para dormir. A eso de las cinco, se
preparaba un trago ridículo estilo años cuarenta
como un Grasshopper o un Brass Monkey, para ponerle
un toque de color a su derrota. Esta sombra de vida se convirtió
en la suya. Siempre resplandecía; es decir, tenía un aura
de inocencia, pero también de muerte.
La conocí hace casi treinta años en una fiesta.
Ya entonces era demasiado tarde para las mujeres trágicas, para
cualquier cosa trágica. Aun así, cuando se acurrucó y se quedó dormida
en un rincón, el amor se apoderó de mí.
Unos menudos ángeles aurinegros se posaron en sus hombros caídos
y se pusieron a cantarle el arrorró.
Fui a otra habitación y le pedí al dueño de casa una
frazada para Peggy.
“¿Peggy?”, me dijo. “Acá no hay ninguna Peggy”.
Y así empezó mi vida amorosa.
Viva la juventud (James Tate)
Yo había caído en un estado de ensoñación y eso provocaba un problema
de tráfico. Me sentía solo, como si hubiera perdido el barco,
o como si lo hubiera encontrado desierto. En medio de la
calle relumbraba un zapato de niño. Di unas vueltas alrededor de él.
Eso me despertó un poquito. El niño había desaparecido. Algunos
misterios mejor dejarlos en paz. Hay otros que son aburridísimos, de mal gusto,
capaces de deshacer una sombra y transformarla en un objeto de indecible belleza.
¿De quién es ese niño?
Qué felices que éramos (James Tate)
Había una espía en mi vida que no me dejaba dormir.
Todos los días sin falta me torturaba con los instrumentos
más sofisticados. Al principio, yo chillaba como un cerdo en el matadero.
Después me volví adicto. Entre sesiones, me ponía inquieto
e impaciente. Gritaba, “¿Cuánto más me vas a hacer esperar?”.
Y entonces ella me hacía esperar cada vez más. Me volví un experto,
un genio del aplastapulgares y del potro. En realidad
ya no la necesitaba. En su última visita me lo leyó en los ojos,
y eso le hizo un agujero por el que pude ver algo
parecido a la eternidad y a algunos de esos angelitos
cuyo único trabajo es fingir que lloran por gente como nosotros.
Los hombres de Heather (James Tate)
Un tipo me paró por la calle y me dijo,
“¿Vos no sos Victor Hewitt?”. “Soy yo”, le
dije, “¿cómo sabías?”. “Soy amigo
de Julian”, me dijo. “No conozco a ningún Julian”,
le dije. “Julian, el amigo de Heather”, me dijo.
“¿Heather Eston?”, le pregunté. “Sí, creo que
ése es su apellido”, me dijo. “¿Y por qué me parás?”,
le pregunté. “Heather me mostró una foto tuya”, me
dijo. “¿Heather tiene una foto mía? Apenas conozco
a Heather Eston”, le dije. “Sí, y además era una foto
graciosa. Tenías unas frutas en la cabeza
o algo así”, me dijo. “Jamás me puse ninguna fruta
en la cabeza”, le dije. “Yo nunca haría algo
semejante. Soy un tipo serio, no me pongo
frutas en la cabeza”. “Ah, bueno”, me dijo. “Heather me dijo
que tal vez conocías a alguien que me podía ayudar con un trabajo”.
“¿Qué tipo de trabajo?”, le dije. “Un trabajo, vos viste.
Un trabajo”, me dijo. “Conozco a alguien que te podría ayudar
a construir un barco. Conozco a alguien que
te podría ayudar a construir una casa. Conozco a alguien
que te podría ayudar a construir una mandolina”, le dije. “Qué
gracioso”, me dijo, “pero yo también soy una persona seria.
Y creo que vos no sos el mismo Victor Hewitt,
o tal vez ni siquiera seas Victor Hewitt”. “Las dos
teorías me parecen muy interesantes, Bruno. Sumamente
interesantes”, le dije. “Pará, ¿cómo sabías que me llamo
Bruno?”, me dijo, “si no te dije cómo me llamaba”.
“Me dijo Heather”, le dije. “Guau”, me dijo, como
si estuviera tratando de formular una idea muy
Importante, “y yo que creía que me la había inventado”.
“Así lo hiciste, Bruno. Y yo también. Cuando
se asocian dos personas como nosotros, ya ves
cuán efectivas pueden ser. Me interesa muchísimo
hacer ese trabajo con vos. ¿Qué vamos a hacer,
rescatar a unas ratas de laboratorio?”. “¡Qué
hermoso que sos!”, me dijo entre risas, y casi me
asfixia con su fraternal abrazo de oso.
El impulso sanador (James Tate)
Después del bombardeo perdí la vista. Estaba ciego.
Me puse a gatear por el suelo en busca de algo. Encontré un
rifle. Estaba cargado. Fui hasta la ventana y la abrí. Saqué
el rifle y apunté de un lado a otro. “Chris”, oí que alguien
cuchicheaba mi nombre. “No dispares, soy yo”. “Estoy ciego”,
le dije. “Andá a la puerta de atrás. Vas a encontrar un burro. Te
va a llevar a la clínica”, me dijo la voz. Encontré la puerta de atrás
y, efectivamente, había un burro. Me monté encima
y salimos. De vez en cuando, una bomba nos caía cerca. Cuando
llegamos a la clínica una enfermera me ayudó a bajar y me llevó adentro.
Me pusieron en una habitación que tenía una cama. Hasta donde sabía,
podía estar en el hospital del enemigo. Nadie tenía cara para mí.
Los juzgaba por la amabilidad de sus voces o por la falta de ella.
La primera enfermera, Ruby, era muy amable. Me tocaba los ojos como si
fueran la posesión más valiosa del mundo. Después vino el Dr. Rankenberg
y me pidió que me sentara en la cama. “Abra los ojos.
¿Qué ve?”, me dijo. “Veo unos fantasmitas grises que flotan
en un paisaje soso y gris”, le dije. “Eso está bien, está muy
bien”, me dijo. Después me golpeó con el brazo en la cara
con tanta fuerza que casi me desmayo. “¿Ahora que ve?”, me dijo.
“Manchitas rosas que se juntan con otras manchitas rosas”, le dije. “Excelente.
Vuelvo más tarde para ver cómo está”, me dijo, y se fue.
“Ese hombre es un monstruo”, me dijo Ruby. “Tenemos que sacarte
de acá”. Me ayudó a levantarme de la cama y me acompañó a la puerta. “Tenés
que volver a subirte a tu burro”, me dijo. “Te va a llevar hasta
un lugar más seguro. Ahora andá, antes de que te descubran”, me dijo.
Le agradecí su ayuda. El burro anduvo y anduvo toda
la noche, aunque yo no veía nada. Me imaginaba palmeras
bamboleantes y jóvenes bailarinas, aunque sabía que no había
nada de eso. Probablemente sólo unos viejos barriles de petróleo y algunas
cajas vacías de fruta, y me acordé de un velero de juguete varado
entre unas piedras en alguna parte, luchando por soltarse. Y vi a un viejo
de pie entre el velero y yo gesticulando con las manos, sin que palabra alguna
saliera de su boca. Algo muy adentro se había roto.
La investigación (James Tate)
Me acusaban de todo tipo de cosas. Mi acusador, que dijo
que se llamaba Rogers, me dijo, “El primero de febrero alrededor de la medianoche
lo vieron a la orilla del estanque de los patos. ¿Qué estaba haciendo ahí
exactamente?”. “Estaba en casa, profundamente dormido. Es imposible que haya
sido yo”, le dije. “Pero tenemos fotos suyas. ¿Qué me puede
decir?”, me dijo. “Me dijeron que en la ciudad hay alguien
que se parece a mí, aunque jamás me lo crucé”, le dije. “Incluso tocó
a un pato dormido, que le mordió el dedo”, me dijo. “Eso parece
un sueño mío. ¿Ahora están sacándoles fotos a los sueños?”,
le dije. “Si se niega a cooperar, puede tener problemas muy serios
por acá”, me dijo. “El 6 de febrero usted habló con una mujer
a la salida del supermercado, que le entregó un paquete. ¿Me podría decir
qué había adentro?”. “No sé qué había adentro. Yo le ofrecí
mandarlo por correo, porque iba para allá”, le dije. “¿No sabe
si era una bomba o si contenía ántrax?”, me dijo.
“Me dijo que era un regalo para su sobrino”, le dije. “Eso es muy improbable.
Era una agente nuestra, a la que luego despidieron”, me dijo.
“El 9 de febrero usted llamó por teléfono a un tal Aaron Levin en
Cleveland, Ohio. Le dijo que tomaría el toro por las astas
y que se ocuparía de que al final se hiciera justicia. ¿Qué quiso
decir con eso?”. “¿Yo dije eso? No es mi estilo decir cosas
así”, le dije. “Lo tenemos grabado. Le puedo asegurar
que dijo esas palabras”, me dijo. “Habrá sido una broma
o algo por el estilo”, le dije. “Encendió las alarmas en
la agencia. No nos pareció para nada gracioso. El 21 de febrero
pasó por la comisaría e hizo un gesto con el dedo mayor
levantado. ¿Qué quiso decir con eso?”, me dijo. “Seguro
estaba esperando que me aterrizara un pájaro en el dedo”, le dije. “Ay,
por favor, me imagino que no esperará que me crea eso”, le dije. “Usted crea
lo que quiera. Soy amigo de muchos policías”, le dije. “Sí, ya sé. Eso
también lo hemos estado investigando. El 5 de marzo a las 14.37 hubo
un explosión atrás del banco. A usted lo vieron pasar por ahí
poco antes del hecho. Hay muchos indicios que lo señalan”,
me dijo. “¿Y qué motivos tendría yo para hacer eso? Tengo plata en ese
banco. Y, además, no sé nada de explosivos”, le dije.
“Usted es un hombre peligroso, Sr. Laganza, y lo tenemos bien investigado.
Ya tendrá su castigo. Sólo es cuestión de tiempo”, me dijo.
Le agradecí y salí de su oficina. Era un día precioso.
Caminé tres cuadras y me senté en un banco en la plaza. El Sr.
Rogers no era mala persona. Alguien tiene que estar pendiente de todas
las cosas que hacemos y decimos arbitrariamente. En algún lugar de nuestras
vidas, hay una trama. Sólo que no sabemos lo que significa. Él trata
de descubrirlo, y por eso el suyo es un trabajo importante. Es como un dios
menor y lleno de defectos, el pobre hombre.
Seguridad Nacional (James Tate)
“Quiero volver a casa”, dije yo. “Ya te dije que no tenemos casa”,
dijo Anne. “¿Qué pasó con la casa?”, dije yo. “El gobierno
nos la expropió”, me dijo. “¿Para qué?”, dije yo. “Dijeron que era por
motivos estratégicos”, dijo ella. Y así empezó nuestro peregrinaje.
Normalmente acampábamos por el camino. Teníamos una carpa
y bolsas de dormir, un par de ollas y sartenes. Yo no entendía bien
qué nos había pasado, pero también me gustaba la aventura. Una vez
vino un tipo y nos dijo que a su mujer y a él les gustaría invitarnos
a cenar. Anne le dijo que su marido no se sentía bien. Yo le dije,
“Me siento bárbaro”. Nos sentamos alrededor del fogón y conversamos.
El tipo nos contó que antes era dentista y ahora era minero, de los que
buscan oro. “Deberías haberte dedicado a sacarle a la gente esas fundas
de oro. Ahora serías rico”, dije yo. Anne me pegó un codazo
en las costillas. “Estamos yendo a Klondike”, dijo
la mujer. “Es mejor evitar las zonas estratégicas”, dijo
Anne. Asintieron al unísono. “Pero yo todavía no sé dónde
están”, dije yo. Todos me miraron, pero no dijeron nada.
Comimos una carne asquerosa y extraña y un guiso de porotos, o al menos
parecía que era eso. Un rato después me descompuse. A la
mañana, cuando llevábamos tres horas de camino, una banda de
indios empezó a cabalgar hacia nosotros. “¿Qué hacemos?”,
le dije a Anne. “Se han levantado en armas por toda la nación. Están
en pie de guerra. Quieren derrocar el gobierno”, me dijo
ella. “¿Y nosotros qué hacemos?”, le dije yo. “Sé educado”,
me dijo ella. Cuando llegaron a la par del auto, Anne frenó
y bajó la ventanilla. “Buenas y santas, compatriotas”, les dijo.
“¿Nos podrían decir cómo llegar a Topeka?”, dijo uno. “Por supuesto,
es muy fácil”, dijo Anne, y les dio indicaciones. “Muchas gracias”,
dijo el indio. “Que tengan buenos días”. Seguimos adelante
bajo un sol cegador. “¿Adónde vamos?”, dije yo. “¿Te parece
que sé adónde vamos? Sólo quiero alejarme lo más
posible”, me dijo ella. “¿Y nuestros viejos amigos?”, le dije yo. “Vas
a tener que hacer amigos nuevos”, me dijo ella. “¿Estamos yendo
hacia la Patagonia?”, dije yo. “No, no estamos yendo hacia la Patagonia. No sé
hacia dónde vamos”, me dijo ella. “Nos estamos quedando sin nafta y no creo
que vayamos a encontrar una estación de servicio hasta dentro de mucho”, le dije
yo. “Entonces vamos a tener que caminar”, me dijo Anne. Me empezaba a dar
cuenta de lo trastornada que estaba ella, y eso me asustaba. “No tenemos
nada para comer”, le dije yo. “Podés cazar alguna liebre”, me dijo.
Más adelante había un viejo pastor que cruzaba la ruta
con su rebaño. Cuando paramos, Anne me dijo, “Bajate y agarrá
una de esas ovejas y metela en el asiento de atrás”. Yo le dije,
“Ni loco, es imposible”. Ella me miró, abrió la puerta
del auto, agarró una oveja por la cintura y trató de
levantarla. Se le cayó y lo intentó de nuevo. Tuvo
que usar todas sus fuerzas para arrastrarla al auto. Finalmente
logró meterla en el asiento de atrás antes de que el pastor se diera cuenta.
El viejo le tocó la ventanilla con su bastón y le pegó unos golpes. “Te maldigo,
ahora estás maldita”, le gritó. Ella bajó la ventanilla y le gritó
en respuesta, “Seguridad Nacional. Es por su propio
bien”.
Dos visiones (James Tate)
“Yo veo dos figuras que atraviesan un paisaje corriendo,
hechos jirones los abrigos, y las piernas que ya no les dan más”,
dije yo. “Qué raro. Yo veo dos figuras bailando alrededor de una hamaca,
con flores en el pelo y una canción que brota de sus labios”, dijo
Nikki. “Ahora caen al suelo y empiezan a gatear. Creo que a lo mejor
se están muriendo de sed”, dije yo. “Esas personas están enamoradas.
Es demasiado obvio. No paran de tocarse”,
dijo ella. “A ver, esperá un poco. Hay otro tipo a caballo.
Va hasta donde están ellos y les ofrece un trago de su cantimplora. Se
baja del caballo y también se los ofrece. Los ayuda a subir y guía
el caballo”, dije yo. “Ella lo abofetea. Él dijo algo
muy feo. Él le levanta la mano”, dijo ella. “Nikki”, dije yo, “¿por
qué no estamos mirando la misma foto?”. “Pero sí, Harvey.
Es la misma foto, lo que pasa es que vos tenés
ideas raras”, me dijo. “Sólo estoy informando lo que veo”, dije
yo. “Bueno, entonces seguí”, me dijo ella. “Llegan unos tipos en camello
y los rodean. Debe haber unos treinta y todos llevan sables”,
le dije. “Los amantes ahora se abrazan y se besan”, dijo ella.
“Los tuyos son demasiado predecibles”, le dije. “¿Y qué querés
que haga? Perdoname”, me dijo. “No es culpa tuya. No podés
hacer nada, me parece”, le dije. “El Capitán se baja
de su camello y apunta con el sable al hombre que guiaba
el caballo. Les exige dinero a cambio de cruzar el desierto”. “Estoy
muy preocupada por los tuyos. Yo no creo que salgan
de ahí vivos”, dijo ella. “¿Y los tuyos dónde están?”, dije yo.
“No los veo. No están por ningún lado”, dijo ella. “Quizá están
muertos en alguna zanja. ¿Te fijaste en las zanjas?”, dije yo.
“Me fijé en todas partes. Ella dejó el pañuelo encima de la hamaca”,
dijo Nikki. “Seguro que se fue a comprar un helado. Va a volver
enseguida”, dije yo. “¿Y los tuyos?”, dijo ella. “Mejor ni me preguntes”,
dijo ella. Me arrepiento de haberme involucrado con ellos. Desde el
principio no tenían la más mínima chance”, dije yo. “Pero eran gente
como vos. Te caían bien”, dijo ella. Nos quedamos sentados
con la mirada perdida un rato largo. Finalmente le dije, “¿Qué
pasó con los tuyos?”. Ella dijo, “¿Qué pasa con los míos?”. Le dije, “¿Los
mataste?”. “No quiero hablar de eso ahora. La noche está
tan linda”.
La tribu perdida (James Tate)
Un frisbee rojo pasó volando y todos nos arrodillamos
y rezamos. No tengo idea de por qué rezábamos. De hecho,
ni siquiera sé qué hacía yo con ese grupo de lunáticos.
Estaban todo el tiempo en busca de señales. Yo la verdad
no creía en esas cosas. Pero cuando se arrodillaban a rezar,
yo lo hacía también, salvo que no rezaba. “¿Qué pensás que
significa esa bandada de palomas?”, me preguntó uno. “Significa
que nos hemos alejado del abrazo de Dios”, le dije. “Qué tragedia,
¿no?”, me dijo. “En efecto”, le dije. Atravesamos un campo
de tréboles. Había un viejo tractor todo oxidado.
Una mujer se tropezó y se cayó. “Déjenla, que así nos va
a estorbar”, dijo el líder. Dos ciervos nos vieron y escaparon al galope.
“Son días santos, el final se acerca”, dijo mi compañero. Todos en ese instante
nos hincamos y nos pusimos a rezar. “No creo que el final se esté acercando”,
dijo alguien. “Está muy claro que el final se acerca”, dijo otra persona.
“La señal son dos ciervos galopando, ¿no?”. “Dos ciervos galopando
significa que algo prodigioso está a punto de ocurrir”, dije
yo. “Yo no vi ningún ciervo. Para mí que te los imaginaste”,
dijo alguien. “Mejor sigamos viaje. Dentro de poco se va a hacer
de noche”, dijo el líder. Poco después, entramos en un bosque. “Me parece
que esto es un error. Nos vamos a perder”, dije yo. “Sólo se pierden
los de poca fe. Acordate, va a haber una señal”, me
dijo. “Hay demasiadas señales en el bosque”, dije yo. Un pájaro
carpintero se lanzó en picada y pasó apenas encima de nosotros. “Acá
tenemos que acampar”, dijo el líder. Estaba anocheciendo cuando
armamos las carpas. “No me gusta este lugar”, dije yo. “Dios
no nos va a defraudar. Jamás defrauda”, dijo mi compañero. Se hizo
de noche. Yo dije, “Nos tenemos que ir de acá. Va a pasar
algo horrible”. Nadie me respondió. Encendí la linterna
y empecé a caminar entre los árboles. Esa gente
nunca me cayó bien. Eran una tribu perdida, y yo no estaba perdido,
apenas confundido.
Plan B (James Tate)
Joaquin dijo que nos olvidáramos del viejo plan. Había cambiado
por completo por un nuevo plan. “Está bien, ¿y cuál es el nuevo plan?, dije.
“Quedan por definir algunos últimos detalles, pero pronto va a estar
listo”, me dijo. “Entonces estamos entre planes, lo cual quiere decir
que ahora mismo no tenemos plan”, le dije. “No lo pondría en esos
términos. Vos le estás dando un sesgo negativo a un futuro que por lo demás
es promisorio”, me dijo. “Voy a esperar el plan actualizado antes de
empezar a hablar de un futuro promisorio”, le dije. “Ahora estamos
en medio de una grieta, en cuclillas, vigilando”, me dijo.
“Yo me siento perdido y vulnerable, sin mapa, y podrían
liquidarme a la primera volea”, le dije. Justo Darrell entró
en la habitación. “¿Y a vos qué te pasa?”, me dijo. “Estoy
perdido”, le dije. “Yo vi el segundo plan y creeme que es mucho
mejor que el primero”, me dijo. “¿Pero cuándo va a
llegar?”, le dije. “Falta poco, ya casi lo terminan, sólo quedan
unos últimos toques”, me dijo. Joaquin dijo, “Esta gente
sabe perfectamente lo que hace, son los mejores”. “Yo ni siquiera
sé quiénes son”, le dije. “No tenés por qué saberlo”,
me dijo Darrell. “No es asunto tuyo”, me dijo Joaquin.
“Pero no soy una rata de laboratorio”, le dije. “Va a estar
todo bien, ya vas a ver”, me dijo Darrell. Poco después un tipo
enmascarado vino y le dio a Joaquin una hoja de papel. Cuando el tipo
se fue, Joaquin me dijo: “Está bien, vení conmigo”. Salimos a la
calle y empezamos a caminar. Un tipo me saludó y yo
le devolví el saludo. “¿Eso estuvo bien, Joaquin?”, le dije. “Muy bien”,
me dijo. Un rato después una chica que conocía vino y me abrazó.
“Joaquin, ¿eso fue un error?”, le dije. “No, estuvo perfecto”, me dijo.
Finalmente, entramos a la heladería. Una camarera nos tomó
el pedido. Una mujer se acercó a Darrel y le dijo, “¿Les molesta
si me siento”. Darrell le dijo, “Por supuesto que no, sentate”. Ella le dijo,
“Darrell, te extrañé. ¿Adónde estabas?”. Darrell
miró a Joaquin y Joaquin asintió. Entonces Darrel dijo, “El Plan B
me permitió encontrarte. Tenemos que estar siempre agradecidos.”
“Alabado sea el Plan B”, dijimos todos al unísono. Empecé a lamer
mi cucurucho de chocolate con un profundo aire de misterio.
El Palacio de la Memoria (James Tate)
No había ninguna luz prendida en el lugar a esa hora de la noche.
Fui a la puerta de atrás y giré el picaporte. Por supuesto,
estaba cerrada. Había una profusa enredadera a un costado del edificio,
y traté de treparme. Estaba a punto de llegar arriba cuando se bamboleó
y se empezó a soltar del edificio. Me estrolé contra el suelo
y me corté la frente y los dos brazos. Adelante, encontré una escalera
para incendios y me subí. Entré por la ventana del segundo piso
y me sorprendió encontrar pilas y pilas de álbumes de fotos y archivos
que tapizaban el suelo. Prendí una luz, aunque era consciente del peligro
que entrañaba. No había ningún orden. Puse una silla
y agarré un álbum: chicos disfrazados de vaqueros subidos a un pony,
chicos mostrando peces que acababan de pescar, tortas de cumpleaños, fiestas,
hamacas, bailes, una fascinación inextinguible con los chicos, pero
de alguna forma todos parecían parte de la misma infancia. Después
agarré el álbum de los agonizantes, respiradores, suero,
la mirada vidriosa y extraviada de los moribundos. En
el Palacio de la Memoria nada se pierde, sólo se traspapela. Me pasé ahí
la mayor parte de la noche, hasta estar tan cansado que me costaba
mantener los ojos abiertos. Al revisar los muchos álbumes dedicados
a las parejas jóvenes, me quedé duro de repente. Había una foto de mis padres,
severamente descolorida, donde se los veía con menos de veinte años, tal vez
incluso antes de casarse, tomados de la mano y sonriéndole a la cámara,
el mundo conteniendo su furia unos instantes, regalándoles
su momento de luz, tan frágil y tan tenue. Arranqué la foto
y me la metí en el bolsillo. Fui a la ventana y miré
hacia abajo. Ahí parado había un viejo de uniforme.
“Baje, joven, tenemos que llevarlo detenido”, me dijo.
“Pero agente”, le dije, “soy un viejo”. “El Palacio de la Memoria
no tiene memoria. Todo le da igual”, me dijo.
De forma humana (James Tate)
Alargué la mano en una dirección y toqué algo que parecía
seda, un pañuelo de seda digno de una princesa. Alargué la otra
y algo me la mordió, tal vez un mono. Por consiguiente, concluí,
debo estar en la India. Alguien entró en el cuarto y
me dijo, “Levántese”. Yo traté de pararme pero estaba doblado
a la mitad. Traté de ponerme derecho, pero no podía. “Párese derecho”,
me dijo la voz. “Señor, no puedo. Es la forma que tengo”, yo
le dije. “Está bien, marche hacia acá”, me dijo. Tenía una vaga
idea de dónde estaba él, pero marché hacia allá, si es que a eso
se le puede decir marchar. “Deténgase”, me dijo, y me detuve. “Va
a conocer al capitán, que es un hombre muy importante. Debe escucharlo
y seguir sus órdenes. ¿Me comprende?”, me dijo. “Sí, señor,
prometo hacer exactamente lo que se me ordene”, le dije. Abrió
una puerta y después otra y otra. Y luego, finalmente,
había un capitán encorvado sobre su escritorio con una luz
verde que lo iluminaba. Yo seguía doblado por la cintura, pero
de todos modos esperé que notara mi presencia. No dijo nada. Empecé
a canturrear entre dientes. Al fin alzó la vista y me dijo:
“¿Y vos qué sos, una especie de conejo contrahecho o qué?”.
“Qué ocurrente, señor. Tal vez sea un conejo contrahecho, pero estoy
aquí para seguir sus órdenes”, le dije. “Así me gusta. Ahora por favor
saltá para mí”, me dijo. Reuní todas mis fuerzas y empecé
a saltar por el cuarto. “Excelente”, me dijo. “Ahora por favor agachate
un poco más y gateá por el cuarto lo más sigilosamente que puedas”,
me dijo. El capitán era sólo un manchón verde para mí. Casi no lo veía.
De todos modos hice lo que me pedía, y estuve a punto de chocarme
con una silla que no vi. “Ahora tacleame con todas tus fuerzas
y tratá de tirarme al suelo”, me dijo. “Señor, peso unos pocos kilos y soy
bastante enfermizo. Creo que no sería una competencia muy leal.
“¿Quién habló de lealtad? Te voy a aplastar hasta dejarte hecho
una mísera bola de pelos”, me dijo. En efecto pensaba que yo era un conejo. Eso
me molestó. Después de tantos años en el hospital, cómo podía ser
que todavía alguien pensara que yo era un conejo. Me escabullí del cuarto
con la cabeza casi golpeándome las rodillas, anhelando estar en mi cama de nuevo
y sin saber si alguna vez volvería a encontrarla.
El perdedor (James Tate)
La presión aumentaba, y yo no rindo bien bajo
presión. “Sos el campeón”, me dijo Jenny. “Vos siempre
triunfás. Dale, Travis, vos podés”. Miré la lluvia
por la ventana. “Soy un perdedor. Siempre fui
un perdedor. Siento que pierdo incluso cuando gano. Cuando
tenía tres años, estaba convencido de que nunca
podría hacer nada bien. No culpo a nadie. Es una sensación
arraigada en el fondo de mi alma”, le dije. “Pero vos podés hacer
cualquier cosa, Travis. Te conozco. Sos increíble”, me dijo Jenny.
“Eso es engañar a la gente. Sí, sé desarmar
un auto y volverlo a ensamblar, ¿pero eso qué
demuestra? Sé construir una casa para protegerte de la lluvia,
pero no me engaño. Ésa es harina de otro costal”,
le dije. “Sos demasiado duro con vos mismo”, me dijo Jenny. “¿Y
todas las montañas que escalaste? Todo el mundo
dice que sos el mejor. ¿Y toda la plata que ganaste con
tu trabajo honesto, dedicado y meritorio?”. “Eso fue pan comido. Creeme,
soy un perdedor. Nunca nada me sale bien”, le dije.
Ya habíamos tenido cien veces esa charla. Me irritaba
infinitamente, pero no lo que decía Jenny. Ella tenía las mejores
intenciones, y yo lo sabía. Me irritaba mi parte. Sonaba tan ridícula.
“¿Por qué tenemos que hablar de mí?”, le dije. “Vos empezaste”,
me dijo. “Te pedí que me dieras un beso, y medio que te viniste abajo”.
“Qué raro, no me acuerdo de eso para nada. Pensé que me habías
preguntado si iba a competir en un torneo de tenis”,
le dije. “No tengo idea de qué torneo de tenis me estás hablando”,
me dijo Jenny. “Tenía un poco de ganas de mimos, y
quería un beso”. “Con mucho gusto te doy un beso”, le dije.
“No, no, se me fueron las ganas. Ahora me preocupa más tu alma,
¿por qué sentís que nunca nada te va a salir bien?”, me dijo.
“¿Yo dije eso? Siempre pensé que cuando la gente empieza
a hablar de su alma lo mejor es irse”, dije.
“¿Querés que me vaya?”, me dijo Jenny. “No. Por supuesto
que no. No estoy hablando de mi alma, ¿no? ¿O sí?”, le dije.
“Hace un ratito sí, aunque sólo al pasar. Me puedo ir y
volver después. O irme y no volver nunca. Como vos
prefieras. Es tu alma. Tal vez te gustaría estar a solas con
ella”, me dijo. “Me siento atrapado en medio de un remolino. Estoy
mareado y me hundo. ¿No podemos hablar de otra cosa
que no sea mi alma? Después de todo, es sólo una mariposa,
un abrir y cerrar de ojos”, le dije. Jenny se metió en la cocina y empezó
a hacer ruido con unas ollas y sartenes. Sacudí la cabeza y me paré. Algo andaba
muy mal. En la palma de mi mano había un huevo que estaba rompiendo el cascarón,
un huevo de nutria. Las nutrias no ponen huevos, pero estaba muerto de hambre.
El enemigo (James Tate)
Estuve buscando una salida, pero sin éxito. Vi en el espejo
nublado los jirones de un futuro alguna vez espléndido. Sentía
que había desperdiciado algo precioso e infrecuente. La amistad
que otrora había conocido ya no me pertenecía. Ni siquiera el hospicio
me quería. Traté de amontonarme con los sin techo pero me
sacaron a palazos. Así que me alisté en el ejército y mi suerte
empezó a cambiar. Enseguida me ascendieron. Era un soldado
ideal. Seguía órdenes. Decía, “Sí, señor. No, señor”. No había nada que
no estuviera dispuesto a hacer para complacer a mis superiores. Cavaba
trincheras. Trepaba sogas. Podía pasarme el día tirando al blanco y siempre
le acertaba al centro. Entonces un día entramos en guerra. Estaba loco
de entusiasmo. En mi cabeza, el enemigo estaba cada vez más cerca. Me iba
a llenar el pecho de medallas. El primer día que salimos a patrullar
no vimos a nadie. Ah, sí, algunos chicos nos tiraron piedras, y un
viejo montado en un burro hizo de cuenta que no nos veía. Se oyeron unos tiros,
pero no se sabía a quién estaban dirigidos. Esa noche, en el campamento, explotó
una bomba, con tres víctimas fatales. El segundo día estuve a punto
de pisar una mina. El corazón me latía a mil por hora. De repente me asusté.
Buscamos en edificio tras edificio sin resultados. Le dije a otro
soldado de Kansas, “¿Dónde carajo están?”. Me dijo,
“Están por todas partes. Nos tienen rodeados, nos vigilan, saben
todo lo que hacemos”. “¿Y por qué no hacen nada, entonces?”, dije yo.
“No les hace falta. Estamos haciendo exactamente lo que ellos quieren”,
me dijo. Seguimos caminando, pateando la arena. El calor era insoportable
y ya empezaba a ver cosas. Pero sabía bien que no tenía que abrir
fuego. Un cohete nos pasó volando por encima y explotó, a punto
de pegarnos. “Vino de por allá”, le dije a Kansas. “No te preocupes,
no lo vas a encontrar. Desapareció”, me dijo. Una mujer estaba
llenando su jarra en un aljibe. Nos dispersamos y rodeamos una vieja iglesia.
“Les gusta esconderse en iglesias”, le dije a Kansas. “No te confíes”,
me dijo. Abrí la puerta de golpe, con el rifle preparado.
Había gente anciana rezando de rodillas. Se dieron vuelta y
me miraron. “Perdón”, les dje. El capitán recibió el informe de que habían
fuerzas enemigas escondidas entre los escombros no muy lejos
de donde estábamos. Nos acercamos con cautela. Sonó un disparo y abrimos
fuego, los rifles retumbando atronadoramente. Seguimos disparando varios
minutos. Después se hizo un silencio y enviaron a un explorador para ver
qué pasaba. Ahí no había nada, salvo unas latas viejas y la taza de una rueda.
Esa noche cantamos alrededor del fogón. Era lindo estar en compañía
de hombres de verdad. Sentía orgullo de pertenecer. A la mañana,
cinco soldados aparecieron muertos en sus tiendas de campaña, con la garganta
cortada. Tenía tanta rabia que sentía el sabor de la sangre en la boca. La venganza
era nuestra misión. Marchamos por el pueblo, pateando puertas, aterrorizando
a la gente, registrando cada habitación. Después de varias horas,
no encontramos nada. Le dije a Kansas, “¿En qué estamos fallando?”. Me
dijo, “Vos no entendiste nada todavía. El enemigo somos nosotros”. Me sentía
confundido. Nos reagrupamos y salimos del pueblo. A un soldado
le dio miedo una sombra y le tiró.
La marcha (James Tate)
Había dos o tres rezagados que no podían seguirles el paso
a los demás. Le dije al capitán, “¿Qué hacemos con los
rezagados?”. Me dijo, “Fusílelos. Muchas veces a los rezagados
los captura el enemigo y los tortura hasta que revelan nuestro paradero.
Mejor que no nos puedan delatar”. Volví hasta donde estaban los
rezagados y les dije que tenía órdenes de fusilarlos.
Se pusieron a correr para alcanzar a los demás. Después a un francotirador
lo bajaron de un árbol de un tiro. “Buen trabajo”, dijo el capitán. Después
subimos una montaña. Cuando llegamos a la cima, el capitán dijo,
“Cien dólares para cualquiera que sea capaz de avistar al enemigo”.
Nadie fue capaz. “Vamos a pasar la noche acá”, dijo el capitán.
Me tocó el primer turno de la guardia. Me fumé un cigarrillo y me puse a mirar
el bosque con mis anteojos de visión nocturna. Algo se movía,
pero era difícil determinar qué era. Había mucho movimiento,
pero no parecían hombres, más bien animales. Pronto
me quedé dormido. Cuando Juárez me dio una palmada en la espalda
para darme a entender que me iba a relevar, me dijo. “¿Estabas dormido,
no?”. Yo lo miré con ojos suplicantes. “El capitán te haría fusilar,
sabías, ¿no?”. No dije nada. La mañana siguiente Juárez
no estaba. “Capitán, ¿quiere que organice una partida de búsqueda?”,
le dije. “No, siempre sospeché que estaba con el enemigo”, me dijo.
“Hoy bajamos la montaña”. “Sí, señor, sí, capitán”, le
dije. Los soldados se revolcaron y rodaron, rebotaron contra árboles y
piedras. Algunos se rompieron la nariz y los brazos. Yo estaba al lado
del capitán al pie de la montaña. “Fusílelos
a todos”, me ordenó. “Pero Capitán, son nuestros hombres”, le dije. “No,
qué van a ser. “Mis hombres tienen disciplina y están bien entrenados. Mire
el lío que hicieron. Éstos no son mis hombres. Fusílelos”, volvió
a ordenar. Levanté el rifle y después me di vuelta y le pegué un culatazo
en la cabeza. Después me agaché y lo esposé. Los soldados
se congregaron a mi alrededor y emprendimos el regreso a casa. Por supuesto,
ninguno de nosotros sabía adónde volver, pero teníamos nuestros sueños y recuerdos.
O al menos eso creo.
¿Me escuchás, mi amor? (James Tate)
Alison se miró en el espejo y se empezó a peinar. ¡Qué
hermosa que era! “Estoy horrible”, dijo. Me agaché para atarme
los zapatos y me golpeé la cabeza con la mesa ratona cuando me levanté.
“Ay”, dije. “¿Qué dijiste, mi amor?”, me dijo. “Dije que deberíamos
comprar otro sofá”, le dije. “Pero si acabamos de comprarlo”,
me dijo. “Podríamos comprar otro así tenemos uno de repuesto
por si se le pasa algo a éste”, le dije. No me respondió
pero siguió cepillándose el pelo. Me miré los zapatos
y le dije, “Acá pasa algo raro”. “¿Qué dijiste, mi amor?”,
me dijo. Le dije, “Va a ser lindo que vayamos esta noche”.
“¿Adónde, mi amor?”, me dijo. “Donde sea que vayamos”,
le dije. “Pero no vamos a ninguna parte”, me dijo. “Quise decir quedarnos.
Va a ser lindo quedarnos esta noche”, le dije. “Una velada romántica
en casa”, me dijo. ¿Qué quiso decir con “nomádica”? Una velada
nomádica en casa. A veces Alison me hacía preocupar.
Estaba siempre al borde, a punto de irse para el otro lado,
a su mundo privado, donde nada de lo que ve o escucha se corresponde
con nada del mundo conocido. Convivo todos los días con este miedo. Tengo
los zapatos en el pie que no es, o al menos me parece.
Los pueblos originarios (James Tate)
“Los encontramos en el jardín de su casa esta mañana,
eran unos setenta y cinco”, me dijo el agente. “¿Qué son?”, le dije. “A ver,
son indígenas de algún pueblo originario, todavía no sabemos de cuál
pero ya lo vamos a averiguar. Usamos un aparato eléctrico para paralizarlos,
pero van a volver en sí en unas veinticuatro horas. Algunos de ellos
sólo van a vivir una hora, y otros pueden llegar a vivir
sesenta años. Así que enseguida vamos a empezar a reeducarlos”,
me dijo. “¿Pero de dónde vienen?”, le dije. “A ver, la verdad
no sabemos, pero algunos de nuestros científicos dicen que simplemente
brotaron de la tierra, que se les prende una especie de alarma, como
un temporizador”, me dijo. “¿O sea que todo este tiempo viví en un cementerio?”,
le dije. “Parece que sí”, me dijo. “Ah, eso explica muchas cosas”, le
dije. “¿Qué quiere decir?”, me dijo. “Últimamente vengo sintiendo
que la casa se sacude mucho de noche, y me parece escuchar gritos
a lo lejos, y me levanto empapado de sudor, y pienso que es sangre”,
le dije. “¿Por qué no viene mañana a la mañana y le mostramos
a algunos de esos hombres?”, me dijo. “Gracias, agente”, le dije.
Por supuesto me dejó consternado que esta gente hubiera estado enterrada
en el jardín de mi casa todos estos años, pero ¿qué podía hacer?
El jardín era un desastre total. Iba a tener que volver a plantarlo todo
de nuevo en la primavera. Me presenté en la comisaría a eso de las diez
de la mañana, como me habían dicho. Ahí, tras unas puertas de vidrio, estaban
unos tipos medio dormidos, gimiendo y dando vueltas por ahí. “No parecen muy
peligrosos”, le dije al agente. “Por eso le pedí que viniera
temprano. No quería que viera esa parte”, me dijo.
“¿Y ahí cómo hacen?”, le dije. “Más electricidad. Y después empezamos
lentamente a reeducarlos. Algunos consiguen logros muy destacables”, me dijo.
“¿Y qué pasa con los otros?”, le dije. “Ah, los volvemos a enterrar con
una descarga que los deja fuera de combate por largo rato”, me dijo. “¿En
mi jardín?”, le dije. “Claro, ésas son sus tierras ancestrales”, me dijo.
Un nene y su vaca (James Tate)
Sentado en el sofá, me puse a tararear una canción. No la reconocía,
pero de todos modos la seguí tarareando. Estaba entrando en
trance, y me sentía mareado. Me levanté de un salto y dije, “Esto no es buena
idea, nene. Ponete las pilas. Tenés responsabilidades, lugares
adonde ir, cosas que ver, personas que conocer, mundos por conquistar”. Entonces
caí al piso y me quedé ahí tendido con un solo ojo abierto, que me latía.
Me había atacado un feroz diablito. Me costaba mover
las extemidades. Le dije, “Te vas a arrepentir de esto”. Una mano
me agarró y me levantó, una mano que no era de nadie. Me serví
un vaso de agua y me lo tomé. El agua me empezó a gotear del cuerpo. Llamé
al plomero. “Tengo una pérdida”, le dije. Tenía la esperanza
de aprovechar el día, porque tenía grandes planes, cosas
que siempre había querido hacer, pero nunca había podido. Algo
trapaba por la pared. Era un escarabajo tigre verde de seis lunares.
Seguramente eso significaba algo. ¿Buena suerte? ¿La muerte? Agarré
el vaso y me apresuré a capturarlo y sacarlo afuera. Demasiado peligroso. Volví
al sofá y me puse a tararear una canción que me cantaba
mi mamá cuando era chico sobre un nene y su vaca. Y
así la tarde le dio paso a la noche, y a la noche le cosí
un botón a mi camisa, y me sentí muy bien.
Nada es lo que parece (James Tate)
“Nada es lo que parece”, me dijo Morgan
el otro día. La frase sonaba profunda, pero me pareció
dudosa. Es cierto que hay mucho de ilusorio
en el mundo, pero la zapatería sigue siendo la zapatería,
mi afeitadora sigue siendo una afeitadora, mi sombrero un sombrero.
Probablemente Morgan haya estado leyendo un libro sobre zen.
Él es así, le da el ataque con algo y después
me viene a mí con el cuento. No me molesta. Me hace
pensar. Una vez me dijo que los fantasmas existían,
y que no tenía que tenerles miedo porque se sentían muy
solos y nada más querían compañía. Yo le dije que nunca había visto
un fantasma y me dijo que era porque no había mirado bien. No
me explicó lo que era mirar bien. Sospecho que se necesita un espectrofluorímetro,
algo que yo no tengo. Pero tampoco Morgan. Me gusta salir
y sentarme a mirar las estrellas a la noche. Hay miles de millones en
la Vía Láctea. Claro que sólo podemos ver algunos miles, y con eso
me basta y me sobra. De vez en cuando alguna se cae, se queda sin
hidrógeno tras veinticinco mil millones de años o más. Me pregunto
a menudo adónde van a semejante velocidad. Nuestro sol
se va a apagar en veinticinco mil millones de años, ¿y después qué?
Celebración de la cinta de embalar (James
Tate)
Tenía un montón de cinta de embalar, pero nunca la usaba. Compré
más por si acaso. Seguro se presentaría la oportunidad.
Estaba siempre atento. Le dije a Tracy, “¿Te molesta si te
lleno de cinta de embalar?”. “Un poco en la muñeca nada más”,
me dijo. “Gracias”, le dije. Me sentía mucho mejor. “Quién
sabe qué va a pasar ahora”, me dijo. “¿Por qué decís
eso?”, le dije. “Cayó un satélite en la Iglesia Episcopal”, me
dijo. “Qué desgracia”, le dije. “¿Hay heridos?”. “La Sra.
Graves estaba ahí. Cree que fue un mensaje divino. Se estaba
comiendo disimuladamente una galletita”, me dijo. Agarré un pedacito
de cinta y se lo pegué en la espalda. “Bueno, me alegro de que esté bien”,
le dije. “Está loca. Vos lo sabés bien”, me dijo. Agarré un pedacito
de cinta y se lo pegué en el pelo. “Es una viejita inofensiva
que les tiene miedo a los duendes”, le dije. “Cree que todos los chicos
son duendes. Un día de éstos va a matar a alguno”, me dijo. “Anoche
se escapó la boa constrictor de Andy”, le dije. “¿Qué Andy?”, me
dijo. “El encargado de la ferretería Ace’s. Pensaba que lo
conocías”, le dije. “Nunca fui a la ferretería Ace’s”, me dijo.
“Es un lugar precioso”, le dije. “¿Qué carajo hacía con una
boa constrictor?”, me dijo. “Mantenía su casa libre de cerdos”,
le dije. “Sí, eso tiene sentido”, me dijo. Estiré la mano
y le puse un pedazo de cinta en la cola. Estaba
cada vez más linda.
La puerta equivocada (James Tate)
No era la puerta que estaba buscando, pero la abrí de todos
modos. Empecé a caminar por un largo pasillo. No había nadie
ahí. Había una serie de oficinas que parecían vacías.
El único ruido que se oía eran mis pasos. Del otro
lado del pasillo de repente apareció un hombre. Empezó a caminar
hacia a mí e instintivamente pensé en salir corriendo, pero no lo hice. Paré
a esperarlo. Cuando al fin llegó hasta donde estaba yo, me dijo, “Lo
estábamos esperando. Le damos una calurosa bienvenida”. “Gracias”,
le dije, “estoy deseoso de reunirme con ustedes”. “Sígame, caballero”,
me dijo. Caminamos por el largo corredor. “Por aquí”, me dijo.
Entramos en una oficina. Doce hombres, con atuendo formal, se pusieron
de pie y me ovacionaron. Hice una reverencia. “Ya ve”, dijo mi guía,
“todos lo aman”. “Me halaga enormemente”, dije yo. En verdad
estaba desconcertado y seguro de que era un tremendo error. “Queremos
que sea uno de nosotros, que sea miembro de la Santa Alianza.
¿Qué le parece, está de acuerdo?”. Todos los miembros
me sonreían. “Pero la verdad es que no sé lo que es la Santa
Alianza”, dije. “Bueno, creemos que Dios nos eligió para traerle
orden y justicia a la comunidad, y de vez en cuando hacemos
una fiesta”, me dijo. “Necesito salir y pensarlo”,
dije. Fui con bastante premura a la puerta y salí corriendo
por el pasillo. Llegué a la primera puerta y salí.
Había una muchedumbre en la vereda y me confundí con ella
y volví a salir lo más rápido que pude. Un tipo en silla de ruedas me agarró
de la mano cuando traté de pasarlo. “¿Ha visto mi canario? Salió volando
por la ventana esta mañana”, me dijo. “No, no he visto
a su canario, pero estaré atento y si lo veo trataré de atraparlo
para usted. Se lo traeré de vuelta, puede contar con ello”,
le dije. “Sabía que podía confiar en usted. Que Dios lo bendiga”, me dijo.
Logré zafarme y volví a salir corriendo. Poco después, de hecho vi
un canario, pero estaba posado en la rama más alta de un arce altísimo,
lejos de mi alcance. Lo miré fijo y traté de hipnotizarlo. Me miró
a los ojos. Di un paso hacia él, después otro.
Un tipo pasó por ahí y lo agarró directamente del arbusto y se lo metió
en el bolsillo. “Ey, ese pájaro es mío”, le dije. Iba caminando rápido
y ni siquiera me miró.
Abducida (James Tate)
Mavis decía que la habían abducido extraterrestres. Tal vez fuera
cierto, no lo sé. Dijo que habían tenido sexo con ella, pero
era diferente. Le habían puesto un dedo en el medio de la frente
mientras emitían una especie de zumbido. Dijo que era más placentero
que el sexo convencional. Le pregunté si podía probar y
me dijo que no. Poco después, Mavis desapareció para siempre. No
se despidió de nadie y nadie sabía adónde había ido. Empecé
a soñar con ella. Con frecuencia eran sueños perturbadores,
pero cuando aparecían extraterrestres eran muy reconfortantes. Creo
que secretamente deseaba que me abdujeran. Por supuesto, jamás
se lo confesé a nadie. No digo que le creyera a Mavis, pero creo
que experimentó lo que dijo. La gente ve cosas que no
están todo el tiempo. Alguna de esa gente está loca y
otra no. Mavis no estaba loca. No éramos amantes, pero sí
buenos amigos, y la extrañaba. Pero la vida seguía. Una o dos
veces por semana me tomaba un par de cervezas con Jared. Iba
a comer o al cine con Trisha de vez en cuando. Una vez toqué
a la puerta del departamento donde vivía Mavis y contestó una mujer
que no hablaba inglés. Había salido un artículo en el diario sobre una mujer
que habían encontrado en el fondo de un lago. La policía no había
podido identificarla. Fui a la morgue enseguida. “Me gustaría
ver el cadáver de la mujer que se ahogó en el lago”, dije.
“Disculpe, no va a ser posible”, me respondió el empleado. “Pero tal vez
sea una amiga mía”, dije yo. “La policía me dio órdenes
estrictas. Nadie la puede ver”, me dijo. “Pero quizá podría
identificarla”, le dije. “Créame que nadie podría identificar lo que
tenemos acá”, me dijo. Me fui y volví a casa. Jared vino
esa noche. Le dije que me preocupaba que la mujer en
la morgue pudiera ser Mavis. Me dijo, “¿Quién es Mavis?”. Le dije, “Vos
sabés perfectamente quién es Mavis. Saliste varias veces con ella.
Creo que hasta te estabas enamorando de ella, pero
te dejó”. “No conozco a ninguna Mavis, y estoy seguro de que nunca
salí con ella. No tengo tan mala memoria”, me dijo. “Te vi una
noche con ella en Donatello’s”, le dije. “Nunca fui a
Donatello’s”, me dijo. “Jared, ¿qué estás haciendo?”, le dije.
“Te digo la verdad. Nunca conocí a ninguna mujer que se llamara
Mavis”, me dijo. Cuando se fue Jared, me puse a pensar
en eso. Ya ni siquiera me acordaba de la cara de Mavis. Era
muy triste. La estaban borrando. Quería ponerle el dedo
en la frente, pero ya no estaba.
Operaciones especiales (James Tate)
Había unos pelados en un campo que empujaban una pelota gigantesca,
pero la pelota no se movía. Parecía que empujaban
con todas sus fuerzas, pero la pelota no se movía. Entonces se sentaron
y se pusieron a llorar unos minutos. Pero enseguida se levantaron
de un salto y arremetieron contra la pelota dando un grito de guerra
y la pelota se movió unos centímetros. Festejaron gritando y saltando
y se abrazaron. Una mujer pasaba por ahí y paró al lado mío.
“¿Qué están haciendo ahí esos tipos?”, me preguntó. “Es un ritual
guerrero”, le dije. “Están resolviendo unos inconvenientes
técnicos. Es para protegernos del mal, pero el plan
aún está en sus primeras fases de desarrollo. “¿Esa pelota enorme
representa el mal?”, me preguntó. “El mal o el bien. Todavía
lo están definiendo”, le dije. “Alguna gente vive
en semejante estado de exaltación, es increíble que las cosas funcionen”,
me dijo. “Era un cumplido, por supuesto”, dijo.
“Son pocos los elegidos”, agregué. Los tipos estaban
dándole cabezazos a la pelota y pateándola. “Siempre me sorprendió
que no nos caigamos del planeta y flotemos alrededor como
tantos residuos espaciales. Tengo un pez dorado en la cartera
que da vueltas en su bolsita de plástico. ¿Le gustaría verlo?”, me preguntó.
No tenía demasiadas alternativas. “Seguro”, dije, “a ver
el pececito”. Abrió la cartera y se puso a buscar.
“No está”, me dijo consternada. “Se
escapó, o alguien me lo robó en el colectivo”.
“A lo mejor uno de los pelados lo reclutó para la guerra contra
el mal”, le dije. “Un pez como ése podría ser útil en operaciones
especiales”. “Pero era para mi hijo. Está enfermo, y pensé
que lo iba a ayudar a sentirse mejor”, me dijo. “Las cosas cambiaron”, le
dije. “Va a ver que va a ser para mejor”. “Me siento un poco
débil. Ya sé que acabamos de conocernos, ¿pero sería demasiado pedir
que me acompañara a casa? No vivo lejos”, me dijo.
¿Qué podía decirle? “Por supuesto, ningún problema.
Por cierto, me llamo Rudy Byers”, le dije. “Y yo soy Paula
Kozen”, me dijo. “¿Cuántos años tiene su hijo?”, le pregunté, para sacarle
charla. “Nueve”, me dijo ella. Una bandada de palomas
levantó vuelo del techo de la ferretería. Trazaron un amplio
arco y volvieron a posarse en el techo, en el mismo lugar, todas excepto una,
que se posó en la vereda para saborear un pedazo de pan que se le había
caído a alguien. “¿Cómo se llama?”, le pregunté. “Colin”, me dijo. “¿Y qué
le pasa? Me dijo que estaba enfermo”, le pregunté. “No sé”,
me dijo ella, “no habla. Y no sale de la cama”. Me arrepentí de haberle
preguntado. Sólo quería consolarla por lo del pez dorado.
“¿Cuánto hace que está así?”, le pregunté, aunque sabía que era un error.
“Desde que tengo memoria”, me dijo. “Podría comprar
otro pez dorado”, le dije. “Son baratos”. “¿En serio cree
que uno de esos pelados se lo robó?”, me preguntó. “Ni siquiera
pudieron mover esa pelota”, le dije. “Fue un espectáculo lamentable”. “Bueno,
llegamos. Le agradezco su ayuda. Desde acá yo me arreglo”,
me dijo. “¿Está segura?”, le dije yo. “Sí, claro, tengo que cuidar
a mi Colin. Tengo que ser fuerte para él”, me dijo. “Claro”,
le dije yo. “Bueno, encantado de conocerla”. Volví caminando al centro
y me senté en un banco de plaza. La bandera ondeaba en su
largo mástil. Los amantes caminaban de la mano. Un camión de bomberos
volvía a su estación. Un perro esperaba que cambiara el semáforo. Y enseguida
cambió.
Cómo ser miembro (James Tate)
No entendía qué se esperaba de mí. Maxwell me dijo
que anduviera por ahí con una orquídea en la mano y que así
me tomarían en cuenta. Lo hice y salió una mujer que me dijo, “¿Dónde
está tu osito de peluche?”. “Me dijeron que trajera una orquídea”, le dije. “Lo
de las orquídeas es mucho después. Ahora lo que cuenta es el osito de peluche”,
me dijo. Empecé a alejarme, un poco fastidiado. Maxwell
me vio y vino corriendo. “¿Qué hacés con una orquídea?”,
me dijo. “Vos me dijiste”, le dije. “Ahora no, por el amor de dios. Ahora es
la caminata del osito de peluche”, me dijo. “Ya sé, ya sé. No sé
si estoy preparado para esto”, le dije. “No tenés alternativa. Es
requisito”, me dijo. Cuando volví con mi osito de peluche,
la gente estaba por ahí en parejas cacheteándose
los unos a los otros. No había ositos de peluche por ningún lado. Las parejas
no hablaban. Había largas pausas entre cachetadas. Un tipo se acercó
a mí y me dijo, “¿Dónde está tu pareja? ¿Por qué no estás cacheteando?”.
Le dije, “No tengo pareja”. “Claro que tenés pareja.
Todo el mundo tiene pareja”, me dijo. “Salí a buscar mi osito
de peluche”, le dije. “Acá los ositos de peluche no tienen nada que ver. Ahora
es la hora del cachetazo”, me dijo. Miré por todas partes. Había
una nena que gateaba por el pasto, pero no quería
cachetearla. Me alejé y di una vuelta a la manzana. Cuando
volví estaban todos sentados en el piso en fila india. El primero
se ponía a aullar, después el segundo, y así sucesivamente
por turnos. Me acerqué y me empecé a sentar
al final de la fila, pero el tipo me dijo, “No, no, yo soy el último. No
te podés sentar acá. Es mi lugar.” Miré la fila y
me di cuenta de que todos estaban clavados a sus lugares. Busqué
a Maxwell. Estaba sumamente confundido. ¿Por qué era requisito
estar acá si no encajaba en nada? Vi a la nena que seguía
gateando por el pasto. Me acerqué y me senté al lado de ella.
“¿Y vos qué sos?”, le dije. “Soy una víbora y te voy a picar”,
me dijo. “Dale, picame de una vez por todas”, le dije. Así que se acercó
gateando y me mordió la pierna. Me dolió. “Ahora te vas
a morir”, me dijo. “Me imagino”, le dije. Los aullidos habían
parado. Me di vuelta. Ahora estaban turnándose para saltar
por anillos de fuego. Decidí que no quería formar parte de la raza humana,
así que empecé a reptar como una víbora por el pasto. De repente,
apareció Maxwell. “Fracasaste rotundamente. Yo traté de decirte
qué esperar y mirá lo que hiciste”, me dijo. “Soy
una víbora”, le dije. “Sos una pésima víbora”, me dijo.
La guerra de acá al lado (James Tate)
Me pareció ver a algunas víctimas de la última guerra vendadas y
rengueando por el bosque al lado de mi casa. Me pareció reconocer
a algunas, pero no estaba seguro. Era como un sueño difuso
del que trataba de despertarme, pero seguían ahí, ensangrentadas,
algunas con muletas, otras sin alguna extremidad. Este
triste desfile duró horas. No podía moverme de la ventana. Al fin
abrí la puerta. “¿Adónde van?”, grité. “Sólo estamos
tratando de escapar”, me respondieron con un grito. “Pero la guerra
terminó”, dije. “No, sigue”, me dijeron. Todos los noticieros informaron
que hacía días que había terminado. No sabía a quién creerle. Mejor
no hacerles caso, pensé. Se van a ir. Así que fui
al living y agarré una revista. Había una foto de
un muerto. Que acababa de pasar por al lado de mi casa. Y reconocí
a otro muerto. Corrí de vuelta a la cocina y miré por la ventana.
Había un grupo que venía hacia mí. Abrí la puerta. “¿Por qué
no peleaste con nosotros?”, me preguntaron. “Les juro que no
sabía quién era el enemigo”, les dije. “Está bien. Yo tampoco
terminé de entender”, me dijo uno. Los otros lo miraron
como si estuviera loco. “El otro bando era el enemigo, obvio,
los de los ojitos brillantes”, dijo otro. “Eran crueles”,
dijo otro, “terribles”. “Uno fue muy amable conmigo, me acunó
en sus brazos”, dijo uno. “Bueno, ahora están todos muertos. De
poco les sirvió”, les dije. “Estamos recobrando nuestras
fuerzas”, dijo uno. Cerré la puerta y volví al
living. Al principio escuché que rascaban la ventana, pero pronto
pararon. Escuché un clarín a lo lejos, después el rugido de
un cañón. Todavía no sé en qué bando estaba yo.
Querúbica (James Tate)
Llevé a mi hija Kelsey a la estación
de tren. Cuando el tren arrancó, nos despedimos
con la mano varias veces. No volví a verla.
Fue la primera mujer en llegar a la luna.
Cómo llegó nadie lo sabe. Y nunca
volvió, por lo que sé. Tampoco me escribió
ninguna carta y nunca me llamó. Espero
que sea feliz, mi rayito de luna. Me paso las noches mirando
por mi telescopio. He visto dinosaurios, leopardos de las nieves,
flamencos. Vi un perro con un solo ojo que movía la cola. Vi un camión
del correo. Vi un velero pero, por supuesto,
no hay agua. Vi un letrero que anunciaba agua con una flecha
que señalaba a la Tierra. Vi un letrero que anunciaba hamburguesas
con una flecha que señalaba a la Tierra. Y vi a una nena
caerse de un triciclo. Una explosión de polvo
atómico naranja, y nada más. Nunca la volví a ver.
Las ruedas del triciclo volcado siguieron girando.
Duerme, duerme, mi niña, dije.
Grillo grillo (James Tate)
Cuando estoy solo una noche de verano y
hay un grillo en la casa, siempre siento
que todo podría ser peor. Tal vez está lloviendo,
y truenos y relámpago sacuden la
casa. Se corta la luz, y tengo que buscar a tientas
en la oscuridad una vela. Al fin
encuentro una, ¿pero dónde están los fósforos?
Siempre los guardo en ese cajón. Tumbo
un jarrón, pero no se rompe. Temiendo
romper algo, vuelvo a mi silla y me quedo
sentado en la oscuridad. Los rayos caen
por todas partes alrededor de la casa. Y entonces me acuerdo
del grillo y trato de escuchar su canto. Pronto pasa
la tormenta y vuelve la luz. Mi casa se llena
de un inquietante silencio verde. Me preocupa
que al grillo también lo haya fulminado
un rayo.
Mi hacienda ganadera (James Tate)
No me acuerdo demasiado de esa noche
en concreto. Jacqueline insistía en mostrarme el
ombligo. Dijo que si se lo tocaba me
iba a traer suerte. No tengo idea de si
se lo toqué. Dabney se jactaba de cuánto había ganado
en el hipódromo. Dijo que había ganado nueve de
diez carreras la semana anterior. Le dije que no
le creía, y me invitó a ir al hipódromo
con él. Le dije que no me gustaba apostar,
lo cual era mentira. Beatrice vino y me mostró
el ombligo. Parecía tener una carita
adentro, lo cual me hizo reír. Le pregunté si
se lo podía tocar y ella me dijo, “Por supuesto, querido.”
No podía dejar de tocárselo, pero después de
un rato tuvo que ir al baño. Adam
me contó de su reciente operación. Me mostró
la cicatriz y se me volcó la bebida. Isabel trató
de venderme ganado. “Isabel”, le dije, “no
soy esa clase de hombre”. Se levantó un poco
la blusa y se señaló el ombligo. No me acuerdo
demasiado después de eso. Sirvieron unas
verduras. Rompieron unos jarrones. Otto Guttchen
me mostró un fósil.
El tipo del gobierno (James Tate)
Corrí por el callejón y atravesé el estacionamiento esquivando
unos autos, después subí por la colina y la volví a bajar, por la orilla
del río que pegaba una curva debajo del puente, por el diamante
de la cancha de béisbol detrás de la iglesia. Me trepé a la reja y caí
en un cantero con flores. Me puse de pie y salí disparado por atrás
de la bombonería y pasé por la licorería en el vallecito
donde están las estatuas. Paré para recobrar el aliento y pegar una ojeada
a mi alrededor. Después entré corriendo en el bosque y seguí
por el sendero. Salté unas ramas caídas. En algún momento asusté a tres
ciervos que salieron corriendo. Me tropecé y casi me caigo.
Corrí hasta quedarme sin aliento. Miré hacia atrás. Un tipo
había intentado cubrirme la cabeza con una red, como si yo fuera
una mariposa o algo así. El tipo tenía un aire terriblemente
siniestro. Por cómo estaba vestido, sospecho que era un tipo del gobierno.
Sólo era un trabajo que le habían asignado, pero yo me
resistí y me solté. Me siguió, por supuesto. Salí corriendo
otra vez, crucé un arroyito, y subí una colina. Cuando
llegué a la cima, paré y pegué una ojeada a mi alrededor. No veía ningún
movimiento en el bosque y eso me reconfortaba. Cuando me di
vuelta, el tipo estaba ahí parado con la red, con la que me cubrió
la cabeza hasta debajo de los brazos. Después la aseguró
con algo. “Es para protegerte”, me dijo. “¿Cómo que
para protegerme?”, le dije. “De vos mismo. Corrés
grave peligro de lastimarte”, me dijo. “¿Qué carajo decís?
Nada que ver”, le dije. “Todo el mundo dice lo mismo, pero tenemos
nuestras formas de darnos cuenta”, me dijo. Empezó a arrastrarme
tirando de una soga. “No podés tratar así a un ser humano”, le dije. “Ya no
sos un ser humano”, me dijo. “¿Y entonces qué soy?”, le dije.
“Sos una alimaña sin alma”, me dijo. “¡Nada que ver!”, le dije. Tiró
más fuerte de la soga. Yo aullé de dolor.
Las reglas (James Tate)
Jack me dijo que nunca revelara mi verdadera identidad. “Nunca
lo haría”, le dije. “Siempre andá disfrazado, al menos parcialmente”,
me dijo. “Por supuesto”, le dije. “Y nunca te enamores”,
me dijo. “Demasiado peligroso”, le dije. “Nunca levantes la voz”,
me dijo. “Entendido”, le dije. “Nunca corras”, me dijo. “Ni
se me ocurriría”, le dije. “Nunca parezcas glotón”,
me dijo. “Lo evitaré”, le dije. “Siempre sé educado”, me
dijo. “Así soy, educado”, le dije. “No cantes en público”,
me dijo. “Te lo prometo”, le dije. “No toques a desconocidos”,
me dijo. “Está prohibido”, le dije. “Nunca infrinjas el límite de velocidad”,
me dijo. “Contá con eso”, le dije. “No te pongas nada a cuadros”, me dijo.
“Nada a cuadros”, le dije. “No acaricies a ningún perro”, me dijo. “Por supuesto
que no”, le dije. “No saltes vallas”, me dijo. “No lo haré”, le
dije. “Alejate de los niños”, me dijo. “Así lo haré”, le dije.
“No entres a iglesias”, me dijo. “Por supuesto que no”, le dije.
“Cuidá siempre la buena postura”, me dijo. “La buena postura es fundamental”,
le dije. “Nunca levantes plata de la alcantarilla”, me dijo. “Eso
no es para mí”, le dije. “Sé puntual”, me dijo. “Siempre a tiempo”,
le dije. “A pie o en auto siempre cambiá de ruta”, me
dijo. “Naturalmente”, le dije. “Nunca pidas la misma comida dos veces”,
me dijo. “Nunca”, le dije. “Que no te vean en la calle después
de medianoche”, me dijo. “Jamás”, le dije. “No les des plata
a los mendigos sin techo”, me dijo. “Nada para los mendigos”,
le dije. “No entables conversaciones con representantes de la ley”,
me dijo. “Nada de hablar con policías”, le dije. “Nada de patinaje sobre hielo”,
me dijo. “Jamás”, le dije. “Nada de esquiar”, me dijo. “Por supuesto
que no”, le dije. “Cuando veas un letrero que diga NO PISAR EL CÉSPED, no
lo pises”. “Así lo haré”, le dije. “Nada de mascar chicle en
público”, me dijo. “No lo haré”, le dije. “Portá tu arma
todo el tiempo”, me dijo. “Siempre armado”, le dije. “Obedecé
lo que se te ordene”, me dijo. “Contá con eso”, le dije. “Contactá
a la Central una vez por semana”, me dijo. “Contactar a la Central”,
le dije. “Nada de pantalones verdes”, me dijo. “Claro que no”, le dije.
“Nada de camisas naranjas o violetas”, me dijo. “No son para mí”, le dije.
“Nada de sushi”, me dijo. “No, no”, le dije. “Nada de fandango”, me dijo.
“Imposible”, le dije. “Nada de Dirección de Granjas”, me dijo. “No es
mi estilo”, me dijo. “Cuidado con la hipnosis”, me dijo. “Siempre
alerta”, le dije. “Cuidado con las sanguijuelas”, me dijo. “Un peligro
a tener en cuenta”, le dije. “Evitá las góndolas”. “Instintivamente”,
le dije. “Nunca le creas a una vidente”, me dijo. “Nunca”,
le dije. “Eludí las cruzadas”, me dijo. “Sin duda”, le dije.
“Nunca te subas a un dirigible”, me dijo. “Descartados los dirigibles”, le dije.
“No persigas pavos”, le dije. “No lo haré”, le dije. “No le
metas la mano en la boca a un caballo”, me dijo. “De
ninguna manera”, le dije. “Nunca creas en milagros”, me dijo.
“No lo haré”, le dije.
Traición (James Tate)
El tipo que me seguía parecía un agente
del gobierno, así que me di vuelta y le dije, “¿Por qué
me está siguiendo?”. Me dijo “No lo estoy siguiendo. Soy
un corredor de seguros que camina al trabajo”. “Discúlpeme
entonces, me confundí”, le dije. “¿Cometió algún delito, hizo algo
antipatriótico, o sólo es paranoico?”, me dijo. “No cometí ningún delito,
ciertamente no soy antipatriótico, y no soy paranoico”, le dije.
“Bueno, nunca me habían confundido antes con un agente del gobierno”,
me dijo. “Discúlpeme”, le dije. “¿Tiene algo que le pese
en la conciencia, no?”, me dijo. “No, para nada,
sólo estoy atento”, le dije. “Como buen delincuente”, me dijo.
“¿Podría dejar de hablarme así?”, le dije. “No quiero
tener nada que ver con usted”. “Usted cometió algún tipo de
traición y lo van a agarrar”, me dijo. “Usted está
loco”, le dije. “Y usted es Benedict Arnold”,
me dijo. “Voy a una marcha por la paz, si no le molesta”,
le dije. “Ah, pacifista, eso es lo mismo que traidor”, me dijo.
“Nada que ver”, le dije. “Todo que ver”, me dijo. “No”. “Sí”.
“No”. “Sí”. Llegamos a la puerta de su oficina. “Siento tanto tener
que despedirme de usted. ¿Le gustaría almorzar conmigo mañana?”,
me dijo. “Me encantaría”, le dije. “Perfecto. Entonces en Sadie’s
Café al mediodía”, me dijo. “En Sadie’s al mediodía”, le dije.
Charla desesperada (James Tate)
Le pregunté a Jasper si sabía algo de la inminente revolución.
“No sabía que fuera inminente una revolución”, me dijo. “Bueno,
la gente está bastante molesta. Tal vez lo sea”, le respondí. “Ojalá
te dejaras de inventarte cosas. Te la pasás tomándome
el pelo”, me dijo. “Hay soldados por todas partes. Es difícil saber
en qué bando están”, le dije. “Están en nuestra contra.
Todos están en nuestra contra. ¿Vos no creías en eso?”, me dijo.
“Todos no. Todavía quedan unos pocos trasnochados que siguen
creyendo en algo”, le dije. “Bueno, eso me da
esperanza”, me dijo. “Nunca pierdas la fe”, le dije. “¿Cuándo dije
que tenía fe?”, me dijo. “Qué vergüenza, Jasper. Es fundamental
creer en la causa”, le dije. “¿Qué causa, enterrarnos
cada vez más profundo?”, me dijo. “No, la causa de luchar
por nuestros derechos, nuestra libertad y todo eso”, le dije. “Bueno,
eso hace mucho que no existe más. No tenemos derechos”, me dijo. Nos
quedamos callados unos minutos. Yo miraba por la ventana un conejo
en el patio. Finalmente, le dije, “Todo esto te lo decía para divertirte”.
“Yo también”, dijo él. “¿Vos creés en Dios?”, le dije. “Dios
está preso”, me dijo. “¿Qué hizo?”, dije yo. “Todo”, me
dijo.
La mujer de Waylon (James Tate)
Loretta tenía un gallo que era tan arisco
que ya nadie la podía ir a visitar. Loretta amaba
a ese gallo, y el gallo amaba a Loretta
y pensaba que era su mujer. Así que solamente
veíamos a Loretta cuando bajaba al pueblo.
Nos encontrábamos en Mike’s Westview Café y tomábamos
cerveza con ella toda la noche. El gallo
se llamaba Waylon, y ella se la pasaba hablando de Waylon
toda la noche, y si uno no sabía habría creído
que hablaba de su esposo. Yo sabía,
y aún así creía que hablaba
de su esposo. “Waylon no se sentía del todo
bien esta mañana.” “Waylon estuvo tan dulce conmigo
anoche.” “Waylon es tan hermoso, a veces
no lo puedo dejar de mirar”. Sigue siendo
divertido salir con ella, y a mí me parece totalmente
normal. Cuando cierran el bar, nos despedimos
y yo lo doy un beso a Loretta, apenas un piquito, porque
sé que está casada con un pollo, y eso me parece digno
de respeto. Waylon la hace feliz de maneras de las que yo nunca
sería capaz. El cielo estrellado, la policía escondida en los
arbustos, por Dios qué lindo es estar vivo, pienso, y
hago pis detrás de mi auto en la oscuridad de mi propia oscuridad
privada.
Día del padre (James Tate)
Mi hija hace varios años que vive en el
extranjero. Se casó con un heredero de la familia real,
y no le dejan comunicarse con su familia ni
con sus amigos. Vive de alpiste y sorbitos
de agua. Sueña conmigo todo el tiempo. Su marido,
el Príncipe, la azota cada vez que la descubre soñando.
No la pierden de vista unos feroces perros guardianes.
Contraté a un detective, pero lo mataron cuando
intentaba rescatarla. Le escribí cientos de cartas
al Departamento de Estado. Me respondieron
diciéndome que estaban al tanto de la situación. Yo
nunca la vi bailar. Nunca la vi cantar. Siempre
trabajaba hasta tarde. La llamaba Mi Princesa, para
compensar mis faltas, pero ella nunca me perdonó.
Alpiste era su segundo nombre.
Coda (James Tate)
El amor no vale tanto;
me arrepiento de todo.
Ahora tirados boca arriba
en Fayetteville, Arkansas,
las estrellas caen
sobre nuestros ojos agrietados.
Tiendo mi mano hábil
hasta el cielo
y desinflo la luna,
sale zumbando
y se arruga y se hunde
en el mar.
Vos no podés llorar;
yo no puedo hacer nada
que alguna vez tuviera una pizca
de sentido para los dos.
Te cubro
de agujas de pino.
Cuando llegue la mañana,
voy a construir una catedral
alrededor de nuestros cuerpos.
Y los grillos,
que cantan con las rodillas,
van a venir a visitarla
por las noches para estar tristes,
cuando ya no puedan cantar.
Tocan a la puerta (James Tate)
Me preguntan si alguna vez pensé en el fin del
mundo, y les respondo: “Pasen, pasen, les
preparo el almuerzo, por el amor de Dios.” Después
de unos bocados, sacan el tema del más allá.
“Ay”, les digo, “¿vieron esa polilla del racimo
de la vid?” Acto seguido, hablan de la
redención y de los elegidos que se sientan
a Su lado. “¿Y qué hacen?”, pregunto. “¿Se quedan ahí
sentados?”. Me rodean unos zombis calcinados. “Comamos
un pedazo de torta de crema de limón que compré ayer
en la Confitería Los Tres Perros”. Pero quieren hablar
de mi alma. Ya me está dando sueño y veo mariposas
por todas partes. “Caballeros, ¿no quisieran dormir
una siestita? A mí me están dando ganas”. Se ponen de pie
y se alejan de mí, salen por la puerta y van caminando
a lo de los vecinos, con una nube negra alrededor de la cabeza, y
no ven nada que no tenga fin.
De dónde vienen los bebés (James Tate)
Muchos son de las Maldivas,
al sudoeste de la India, y tienen que empezar
a recoger caracoles casi inmediatamente.
Los más grandes tal vez prefieren cocos.
Los sobrevivientes van de isla en isla
saltando el uno sobre el otro sin nunca
mirar atrás. Una vez que los tifones
se llevaron a algunos, y las aves de presa
terminaron con los suyos, los pocos que quedan
tienen que construir embarcaciones, para lo cual no tienen
por supuesto experiencia, y construyen
sus botes con hojas de palma y enredaderas.
Cumplida la tarea, se tumban en la playa
completamente exhaustos y confundidos,
y una ola gigante los arrastra al mar.
Y ésa es la última vez que se ven.
En sus sueños, mamá y papá
están de pie en la orilla
por lo que parece una eternidad,
y casi siempre es la orilla equivocada.
Un tipo con una pata de palo se escapa de
la cárcel (James Tate)
Un tipo con una pata de palo se escapa de la cárcel. Lo atrapan.
Le sacan la pata de palo. Todos los días tiene que cruzar
una colina muy grande y atravesar a nado un río muy ancho
para llegar al campo donde tiene que trabajar de sol a sombra
en una sola pierna. Así transcurre un año. En la fiesta
de Navidad le devuelven la pata. Ahora no la
quiere. Tiene la fuga perfectamente planeada. No se necesita
más que una pierna.
Jesucristo buena onda (James Tate)
Un día Jesucristo se despertó un poquito más tarde que de costumbre. Había estado so-
ñando tan profundo que no le quedaba nada en la cabeza. ¿Con qué?
Una pesadilla, cadáveres que lo rodeaban por todos lados, los ojos dados
vuelta, la piel cayéndose a pedazos. Pero no tenía miedo. Era un día her-
moso. ¿Me tomo un cafecito? No me voy a negar. Salgo a dar una vueltita
en mi burro. Cómo quiero a ese burro. Puta madre, cómo los quiero a todos.
Enseñarle al mono a escribir poemas
(James Tate)
No les costó mucho
enseñarle al mono a escribir poemas:
primero lo amarraron a la silla,
después le ataron el lápiz en la mano
(ya habían clavado la hoja a la mesa).
Después el Dr. Bluespire se inclinó desde atrás
y le dijo al oído:
“Parecés un dios ahí sentado.
¿Por qué no tratás de escribir algo?”.
También podría gustarte
- Papelucho y El Marciano (2)Documento22 páginasPapelucho y El Marciano (2)Qelii U BravoAún no hay calificaciones
- Cuentos de Luis Maria Pescetti Del Libro El Pulpo Esta CrudoDocumento13 páginasCuentos de Luis Maria Pescetti Del Libro El Pulpo Esta CrudoRouss DowssonAún no hay calificaciones
- Los peligros de fumar en la camaDe EverandLos peligros de fumar en la camaCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (55)
- Primeras-Paginas Viento-Herido CasaresDocumento9 páginasPrimeras-Paginas Viento-Herido CasaresAndres Flores GarciaAún no hay calificaciones
- Rulfo Juan - Pedazo de Noche - 1959-LibreDocumento14 páginasRulfo Juan - Pedazo de Noche - 1959-LibreThrillerbarkingAún no hay calificaciones
- "La Debutante" de Leonora Carrington - Página en Blanco - Periodismo HumanoDocumento5 páginas"La Debutante" de Leonora Carrington - Página en Blanco - Periodismo HumanoPierre D. LaAún no hay calificaciones
- El Mapa Del Tesoro Escondido, Mo Yan (Kailas)Documento13 páginasEl Mapa Del Tesoro Escondido, Mo Yan (Kailas)Kailas Editorial100% (1)
- Capítulo 2.Documento22 páginasCapítulo 2.Crisbeth PeñalozaAún no hay calificaciones
- Griselda García - La Madre Del UniversoDocumento39 páginasGriselda García - La Madre Del UniversomaceracionAún no hay calificaciones
- El hombre de la armadura: un encuentro inesperadoDocumento4 páginasEl hombre de la armadura: un encuentro inesperadoDebhy QuattrocchiAún no hay calificaciones
- No te gusta la naturalezaDocumento120 páginasNo te gusta la naturalezaTracy ParkerAún no hay calificaciones
- Cinco Poemas de James TateDocumento5 páginasCinco Poemas de James TateJohn F. GalindoAún no hay calificaciones
- ActividadDocumento3 páginasActividadClement HolguinAún no hay calificaciones
- Mi Vecino Era Un TravestiDocumento2 páginasMi Vecino Era Un TravestiMarianela Fabiola Santis BenítezAún no hay calificaciones
- OJALA2Documento9 páginasOJALA2Li Hermida AbundisAún no hay calificaciones
- Tate, James - Río Perdido, Trad. Brianda Pineda Melgarejo (OCR)Documento40 páginasTate, James - Río Perdido, Trad. Brianda Pineda Melgarejo (OCR)AndréPaniaguaAún no hay calificaciones
- Guía N°4 - Taller de Reforzamiento LenguajeDocumento5 páginasGuía N°4 - Taller de Reforzamiento Lenguajedanilo.jenkinsAún no hay calificaciones
- Mi Vecino Era Un TravestiDocumento2 páginasMi Vecino Era Un TravestimarcoAún no hay calificaciones
- Carrington 2 CuentosDocumento6 páginasCarrington 2 CuentosGaby MenaAún no hay calificaciones
- El Desentierro de La Angelita - Mariana Enríquez (Argentina, 1973)Documento4 páginasEl Desentierro de La Angelita - Mariana Enríquez (Argentina, 1973)AlguienAún no hay calificaciones
- El Desentierro de La AngelitaDocumento5 páginasEl Desentierro de La AngelitaCarina CaceresAún no hay calificaciones
- Monólogos Chico-ChicaDocumento7 páginasMonólogos Chico-ChicaManu FernándezAún no hay calificaciones
- A quien alimentoDocumento8 páginasA quien alimentoruben gonzalezAún no hay calificaciones
- Monólogo Del Lobo FerozDocumento2 páginasMonólogo Del Lobo FerozNoris Arnedo100% (1)
- LA KAREN, Romina ReyesDocumento7 páginasLA KAREN, Romina ReyesmariomartzAún no hay calificaciones
- El Desentierro de La AngelitaDocumento5 páginasEl Desentierro de La AngelitaAnavi Sánchez100% (1)
- Cazadores en La Nieve - Tobias WolffDocumento144 páginasCazadores en La Nieve - Tobias WolffAbraham FernandezAún no hay calificaciones
- La aparición de la angelitaDocumento4 páginasLa aparición de la angelitaYamilaEmePAún no hay calificaciones
- Zona Erã GenaDocumento230 páginasZona Erã Genamanuel cruzAún no hay calificaciones
- ¡Daniel Concentrate! :'' UDocumento11 páginas¡Daniel Concentrate! :'' UHorror NightmareAún no hay calificaciones
- El Desentierro de La AngelitaDocumento4 páginasEl Desentierro de La Angelitapia marsiglioAún no hay calificaciones
- 04 - El Entierro de La Angelita - Mariana EnriquezDocumento6 páginas04 - El Entierro de La Angelita - Mariana Enriquezgazton_73Aún no hay calificaciones
- Rencor - Gianrico CarofiglioDocumento193 páginasRencor - Gianrico CarofiglioAndrea HikanatoAún no hay calificaciones
- LEYENDAS TERRORÍFICASDocumento12 páginasLEYENDAS TERRORÍFICASÓscarAún no hay calificaciones
- Paseo Nocturno Nicolas PascznikDocumento2 páginasPaseo Nocturno Nicolas PasczniknicopasiAún no hay calificaciones
- CarringtonDocumento12 páginasCarringtonMarcos MartinezAún no hay calificaciones
- Relatos de HumorDocumento7 páginasRelatos de HumorJosune ArévaloAún no hay calificaciones
- Mejor Me Callo - Olga DrennenDocumento2 páginasMejor Me Callo - Olga DrennenJuan50% (2)
- Una MuerteDocumento4 páginasUna MuerteLaura BalestriereAún no hay calificaciones
- La Suerte Del CaminanteDocumento5 páginasLa Suerte Del CaminantejoseAún no hay calificaciones
- La Casa Al Final de Needless Street - Catriona WardDocumento303 páginasLa Casa Al Final de Needless Street - Catriona WardCristina GomezAún no hay calificaciones
- La Dama de TivoliDocumento5 páginasLa Dama de TivoliJose Manuel OujoAún no hay calificaciones
- AnecdotasDocumento3 páginasAnecdotasEagle QuickAún no hay calificaciones
- Mejor me callo sobre la desaparición de su amigo RiquiDocumento3 páginasMejor me callo sobre la desaparición de su amigo Riquidalila speranza50% (2)
- Calentando NeuronasDocumento14 páginasCalentando NeuronasRudber GómezAún no hay calificaciones
- Tobias Wolff, La Casa de Al LadoDocumento3 páginasTobias Wolff, La Casa de Al LadojmrodriguezpAún no hay calificaciones
- 06 - Indiana James - El Tesoro de Garden FlyDocumento64 páginas06 - Indiana James - El Tesoro de Garden FlyAngel VelardezAún no hay calificaciones
- Juan Rulfo - Un Pedazo de NocheDocumento8 páginasJuan Rulfo - Un Pedazo de NocheketchitoAún no hay calificaciones
- Enríquez, Mariana. El Desentierro de La AngelitaDocumento4 páginasEnríquez, Mariana. El Desentierro de La AngelitaAilín MangasAún no hay calificaciones
- Caperucita Roja CuentosDocumento4 páginasCaperucita Roja CuentosAntonieta VergaraAún no hay calificaciones
- Cartas de Gilberto OwenDocumento43 páginasCartas de Gilberto Owenjuan zavalaAún no hay calificaciones
- Deleule Didier & Guery François - El Cuerpo ProductivoDocumento60 páginasDeleule Didier & Guery François - El Cuerpo ProductivoEmilioAún no hay calificaciones
- Bellatin, Mario - La Jornada de La Mona y El PacienteDocumento17 páginasBellatin, Mario - La Jornada de La Mona y El PacienteEmilioAún no hay calificaciones
- InfoDocumento1 páginaInfoEmilioAún no hay calificaciones
- Carbone, Rocco - Malos Modales. Tra (D) Iciones de Piglia A ArltDocumento19 páginasCarbone, Rocco - Malos Modales. Tra (D) Iciones de Piglia A ArltEmilioAún no hay calificaciones
- Peron. Modelo Argentino para El Proyecto Nacional PDFDocumento331 páginasPeron. Modelo Argentino para El Proyecto Nacional PDFPMartinchoAún no hay calificaciones
- Brasil - Entrevista A Vladimir SafatleDocumento6 páginasBrasil - Entrevista A Vladimir SafatleEmilioAún no hay calificaciones
- Hiperrealismo Afantasmado - Entrevista Barbosa VeraDocumento4 páginasHiperrealismo Afantasmado - Entrevista Barbosa VeraEmilioAún no hay calificaciones
- Pelbart Peter Pal Filosofia de La Desercion Nihilismo Locura y Comunidad 2009Documento320 páginasPelbart Peter Pal Filosofia de La Desercion Nihilismo Locura y Comunidad 2009Ludmila FerrariAún no hay calificaciones
- Zeiger, Claudio - El Campo Literario (Sobre Blanco Nocturno) (Página 12, 22 de Agosto de 2010)Documento4 páginasZeiger, Claudio - El Campo Literario (Sobre Blanco Nocturno) (Página 12, 22 de Agosto de 2010)EmilioAún no hay calificaciones
- Basualdo, Gonzalo - de Bulbos, Política y Maquinaria Erótica. Notas Sobre Trento de Leónidas LamborghiniDocumento3 páginasBasualdo, Gonzalo - de Bulbos, Política y Maquinaria Erótica. Notas Sobre Trento de Leónidas LamborghiniEmilioAún no hay calificaciones
- Wapner, David - Tragacomedias y SacrificcionesDocumento48 páginasWapner, David - Tragacomedias y SacrificcionesEmilioAún no hay calificaciones
- Adolescente Rompe Un Record Guinnes ULTIMADocumento3 páginasAdolescente Rompe Un Record Guinnes ULTIMAEmilioAún no hay calificaciones
- 03.kismet Rag (Con Scott Hayden)Documento4 páginas03.kismet Rag (Con Scott Hayden)EmilioAún no hay calificaciones
- 04.lily Queen (Con Arthur Marshall)Documento4 páginas04.lily Queen (Con Arthur Marshall)EmilioAún no hay calificaciones
- Warpola - Badaud Electónico. Antología de Poesía KomandrovianaDocumento29 páginasWarpola - Badaud Electónico. Antología de Poesía KomandrovianaEmilioAún no hay calificaciones
- Ceresa, Constanza - (Artículo) Resonancias de La Revolución en La PoéticaDocumento18 páginasCeresa, Constanza - (Artículo) Resonancias de La Revolución en La PoéticaEmilioAún no hay calificaciones
- Wapner, David - Tragacomedias y SacrificcionesDocumento48 páginasWapner, David - Tragacomedias y SacrificcionesEmilioAún no hay calificaciones
- Raimondi, Sergio - (Artículo) para Una PoéticaDocumento6 páginasRaimondi, Sergio - (Artículo) para Una PoéticaEmilioAún no hay calificaciones
- Arens, Germán - Agitando El Insecticida Vol.1Documento32 páginasArens, Germán - Agitando El Insecticida Vol.1EmilioAún no hay calificaciones
- Gandolfo, Elvio - Obra Poética de Circe MaiaDocumento7 páginasGandolfo, Elvio - Obra Poética de Circe MaiaEmilio100% (1)
- Sergio RaimondiDocumento18 páginasSergio RaimondiEmilioAún no hay calificaciones
- Raimondi, Sergio - (Artículo) Sobre Leónidas LamborghiniDocumento1 páginaRaimondi, Sergio - (Artículo) Sobre Leónidas LamborghiniEmilioAún no hay calificaciones
- Gandolfo, Elvio - Obra Poética de Circe MaiaDocumento7 páginasGandolfo, Elvio - Obra Poética de Circe MaiaEmilio100% (1)
- El Sistema Afecta A La LenguaDocumento8 páginasEl Sistema Afecta A La LenguaTaylor MooreAún no hay calificaciones
- Gandolfo, Elvio - Obra Poética de Circe MaiaDocumento7 páginasGandolfo, Elvio - Obra Poética de Circe MaiaEmilio100% (1)
- Mora, Vicente Luis - La Literatura de César Aira Explicada Por Ella MismaDocumento17 páginasMora, Vicente Luis - La Literatura de César Aira Explicada Por Ella MismaEmilioAún no hay calificaciones
- 2454 5183 1 SMDocumento12 páginas2454 5183 1 SMMarianadeCaboAún no hay calificaciones
- Gambarotta - Libro PDFDocumento8 páginasGambarotta - Libro PDFPablo ValleAún no hay calificaciones
- La Pantera NegraDocumento10 páginasLa Pantera NegraBenjaminNovoaDiazAún no hay calificaciones
- Alimentech PDFDocumento6 páginasAlimentech PDFMichelleAún no hay calificaciones
- CiiuDocumento220 páginasCiiuDani Galvez ZuñigaAún no hay calificaciones
- Control de calidad en frutas y hortalizas frescas mínimamente procesadasDocumento2 páginasControl de calidad en frutas y hortalizas frescas mínimamente procesadashlunavictoriaAún no hay calificaciones
- Nutrirse de PranaDocumento9 páginasNutrirse de PranaSandra Enciso QuevedoAún no hay calificaciones
- Documento RecuperadoDocumento3 páginasDocumento RecuperadoJORGEAún no hay calificaciones
- Análisis de distribución planta procesamiento hot dogDocumento10 páginasAnálisis de distribución planta procesamiento hot dogJorge SalvatierraAún no hay calificaciones
- Estrategia de Investigacion en Biocomercio en El Perú 2010 - 2020Documento19 páginasEstrategia de Investigacion en Biocomercio en El Perú 2010 - 2020BioComercioPeru100% (1)
- Estructura Básica de Un Programa y AlgoritmosDocumento8 páginasEstructura Básica de Un Programa y AlgoritmosSamm RiveraAún no hay calificaciones
- Anexos Sistema DigestivoDocumento11 páginasAnexos Sistema DigestivoCésar Fernández CastilloAún no hay calificaciones
- Guia - Sistema de AlimentacionDocumento6 páginasGuia - Sistema de AlimentacionIvanAún no hay calificaciones
- Cañete 1Documento11 páginasCañete 1BELGICA FABIOLA PORTUGUEZ SANCHEZAún no hay calificaciones
- Menu ComidaDocumento7 páginasMenu ComidaAlejandro ZanotelliAún no hay calificaciones
- Paso A Paso para La Elaboracion de Una Cocina Solar EcologicaDocumento4 páginasPaso A Paso para La Elaboracion de Una Cocina Solar EcologicaGonzalo PaniaguaAún no hay calificaciones
- Propuesta Mes de AbrilDocumento2 páginasPropuesta Mes de AbrilBeatriz Arrobo ElizaldeAún no hay calificaciones
- Plan Keto Semana 2Documento2 páginasPlan Keto Semana 2lizbet ramirezAún no hay calificaciones
- Situacion SignificativaDocumento5 páginasSituacion SignificativaWalter Andrade SánchezAún no hay calificaciones
- Guía Práctica #2 Preparación de Medios de CultivoDocumento10 páginasGuía Práctica #2 Preparación de Medios de CultivoDHANIA CEVALLOSAún no hay calificaciones
- Derecho a la alimentación garantiza acceso a alimentosDocumento1 páginaDerecho a la alimentación garantiza acceso a alimentosJesús NúñezAún no hay calificaciones
- EtiquetadoDocumento38 páginasEtiquetadoManuel J. Castillo MiyasakiAún no hay calificaciones
- El Gusano Barrenador en Cultivos.Documento7 páginasEl Gusano Barrenador en Cultivos.Mariel RojasAún no hay calificaciones
- WUFFDA Conejo Español V1.3Documento35 páginasWUFFDA Conejo Español V1.3Percy Manuel Huancoillo TiconaAún no hay calificaciones
- Plan de Negocios Delivery Del Sur (Corregido)Documento76 páginasPlan de Negocios Delivery Del Sur (Corregido)clave47626824100% (3)
- Diseno de Planta Nectar de ChalarinaDocumento102 páginasDiseno de Planta Nectar de ChalarinafioriAún no hay calificaciones
- El Arbol de La AbundanciaDocumento2 páginasEl Arbol de La AbundanciacolillitaAún no hay calificaciones
- Ciclo Escolar 2022 2023: Escuela Telesecundaria Luis Sandi CCT 22DTV0051ODocumento66 páginasCiclo Escolar 2022 2023: Escuela Telesecundaria Luis Sandi CCT 22DTV0051Ovictor hugoAún no hay calificaciones
- Purple Punch x Do-Si-Dos【Philosopher Seeds】Feminizada ✅Documento4 páginasPurple Punch x Do-Si-Dos【Philosopher Seeds】Feminizada ✅MUNDO UNDERGROUNDAún no hay calificaciones
- Incapacidad Reproductiva de La Hembra BovinaDocumento2 páginasIncapacidad Reproductiva de La Hembra BovinaNagbys Obando de HernándezAún no hay calificaciones
- 23-Festuca y FestucosisDocumento3 páginas23-Festuca y FestucosisMaría Carolina RieraAún no hay calificaciones
- Planificador de Actividades - SEMANA 33Documento2 páginasPlanificador de Actividades - SEMANA 33James Rutheffor Nolasco RodriguezAún no hay calificaciones
- Finland's War of Choice: The Troubled German-Finnish Coalition in World War IIDe EverandFinland's War of Choice: The Troubled German-Finnish Coalition in World War IICalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (18)
- The Nordic Theory of Everything: In Search of a Better LifeDe EverandThe Nordic Theory of Everything: In Search of a Better LifeCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (97)
- The Lapp King's Daughter: A Family's Journey Through Finland's WarsDe EverandThe Lapp King's Daughter: A Family's Journey Through Finland's WarsCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (1)
- Finntopia: What We Can Learn From the World's Happiest CountryDe EverandFinntopia: What We Can Learn From the World's Happiest CountryCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Sisu, “Even Through a Stone Wall”: The Autobiography of Oskari TokoiDe EverandSisu, “Even Through a Stone Wall”: The Autobiography of Oskari TokoiAún no hay calificaciones
- Sibelius: A Composer's Life and the Awakening of FinlandDe EverandSibelius: A Composer's Life and the Awakening of FinlandCalificación: 4.5 de 5 estrellas4.5/5 (6)
- Between a Rock and a Hard Place: A Historical Geography of the Finns in the Sudbury AreaDe EverandBetween a Rock and a Hard Place: A Historical Geography of the Finns in the Sudbury AreaAún no hay calificaciones
- Gracias, Finlandia: Qué podemos aprender del sistema educativo de más éxitoDe EverandGracias, Finlandia: Qué podemos aprender del sistema educativo de más éxitoCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (4)
- Strangers in a Stranger Land: How One Country's Jews Fought an Unwinnable War alongside Nazi Troops… and SurvivedDe EverandStrangers in a Stranger Land: How One Country's Jews Fought an Unwinnable War alongside Nazi Troops… and SurvivedCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (1)
- The Dedalus Book of Finnish FantasyDe EverandThe Dedalus Book of Finnish FantasyCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (11)
- Mannerheim: President, Soldier, SpyDe EverandMannerheim: President, Soldier, SpyCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (13)
- German Northern Theater of Operations 1940-1945 [Illustrated Edition]De EverandGerman Northern Theater of Operations 1940-1945 [Illustrated Edition]Aún no hay calificaciones
- To the Bomb and Back: Finnish War Children Tell Their World War II StoriesDe EverandTo the Bomb and Back: Finnish War Children Tell Their World War II StoriesSue SaffleAún no hay calificaciones










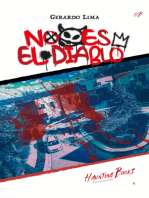









































































































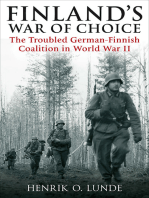
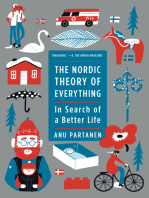



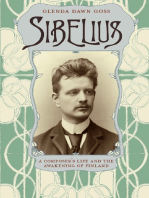

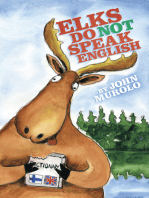



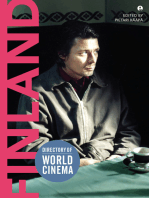


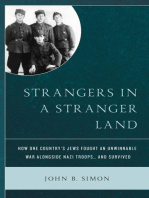
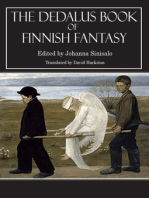
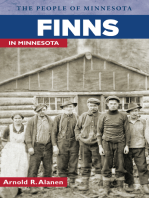

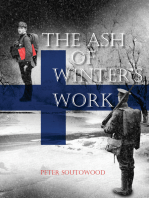
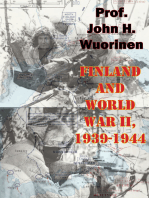



![German Northern Theater of Operations 1940-1945 [Illustrated Edition]](https://imgv2-2-f.scribdassets.com/img/word_document/293580568/149x198/9c00db925c/1617234266?v=1)