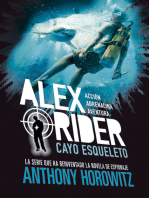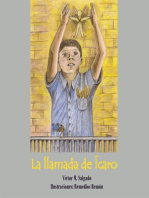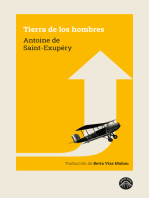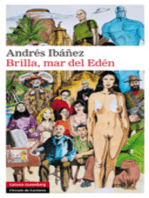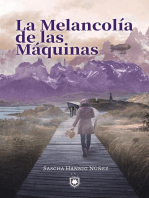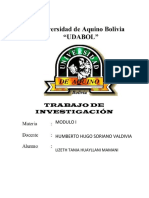Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Mago de Papel
Cargado por
Watanabe Saldivar Hiroshi0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
35 vistas16 páginasTítulo original
el mago de papel
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
35 vistas16 páginasEl Mago de Papel
Cargado por
Watanabe Saldivar HiroshiCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 16
I
CERRO NUEVO
A PESAR de su minoría de edad y de contar apenas con un
gorrito azul confeccionado con lo mejor de su imaginación,
ignoraba si era típico de aviador civil, comercial o militar, Leo,
nombre de cariño que usaban sus íntimos del cole, asumió la
responsabilidad de alzar vuelo y remontarse hacia la
comunidad de Cerro Nuevo, establecer ahí su centro de
operaciones y luego partir, vía terrestre, a explorar las
interioridades del país, hasta llegar a Montaña Siniestra, su
destino final, en aras de cumplir una difícil misión.
El primer tramo de su viaje lo realizaría por vía aérea,
por lo que se propuso diseñar su propia aeronave, una que le
permitiera superar turbulencias y afrontar pistas de aterrizaje de
corto recorrido.
En sus momentos de planificación desecho de plano los
tremendos Boeing, más adecuados para vuelos comerciales de
muchos pasajeros, apretujados.
En filas de hasta ocho asientos y dos pasadizos.
Pensó entonces en naves trirreactores para dieciséis personas
que, no obstante, su tamaño, podrían cubrir grandes distancias.
También imagino un modelo de doble turbohélice de excelente
tren de aterrizaje, adecuado para pistas de terreno afirmado y
poca longitud. Finalmente supuso que mejor sería un avión
utilitario con dos motores propulsados por hélices, con
capacidad para un mínimo de tripulantes.
Con esas ideas iniciales puso en juego su dominio del
arte del plegado de papel sin usar pegamento ni tijeras, que sus
profes de la escuela llamaban origami, arte que le permitió
elaborar diversos modelos de aeronaves destinados a su
travesía, hasta conseguir uno que le fuera el ideal.
Usó muchísimas hojas de papel, de las llamadas A4. Las
doblaba por el medio, en diagonal, al revés y al derecho,
presionaba, seguía doblando por aquí y por allá y pudo armar el
avión dardo, el velocista, el acrobático, el ala cruzada, la
paloma blanca, avión de agua y otros modelos sobre los cuales
e había informado en libros y revistas en cuyas páginas
abundaban dibujos y fotografías, por tanto, eran más para ver
que para leer.
Cuando tuvo ideas claras acerca de lo que le venía
armonizo algunos diseños conocidos con los que imaginaba,
impuso su criterio creativo y le salió
el avión ave picuda, al que podría considerar de su propia
invención y denominación, pues no figuraba en ninguno de los
catálogos que reviso en la biblioteca del abuelo.
Con todos sus proyectos confeccionados elegantemente
llenó de avioncitos de papel su casa, y los coloco a la manera
de muestras escultóricas en exposición para la familia, sin que
ninguno de sus integrantes supiera cuales eran realmente sus
intenciones. Posteriormente tuvo que convertir su rincón
favorito en un hangar, con la intención de tenerlos ahí en
reserva, por si se presentara la ocasión. A fin de cuentas, el
conocía sus interioridades y los podría pilotar fácilmente.
Fue así que un día emprendió vuelo y llego a Cerro
Nuevo. Su cielo estaba despejado y todo le hacía presagiar que
no habría novedad en el descenso y la llegada. Sin embargo, su
pedido de autorización de aterrizaje no tuvo respuesta
inmediata. Al parecer no había ningún controlador aéreo de
servicio en la torre. Se vio en la necesidad de sobrevolar en
círculos a la espera de respuesta, rogando que no se le agotara
el combustible y que desapareciera el ruido extraño que había
empezado a emitir uno de sus motores, el que trabajo
rápidamente, apremiado por el tiempo.
Los moradores de Cerro Nuevo contemplaron a la nave
volando y volando en círculos. Clavados en el suelo seguían
con la mirada las vueltas que daba el aparato, hasta quedar
mareados de tanto mover el cuello, unos siguiendo la dirección
de las agujas del reloj; otros, dándole la contra como si se
pudiera detener el tiempo. Algunos imaginaban que algo grave
le podría estar sucediendo. No por gusto un avión vuela de esa
manera, sin animarse a descender, como si tamaña maquina
pudiera sostenerse en el aire todo el tiempo, venciendo sueño y
cansancio.
Otros sospechaban que al piloto no le gustaría la
superficie afirmada de tierra y ripio, que tenía la estrecha pista
de aterrizaje, por lo que estaría dudando si le convendría o no
descender en ese lugar.
Solo los más juiciosos pensaban que el hombre
encargado del pilotaje esperaba autorización de la torre de
control, mientras un hombrecito de mameluco raído corría de
arriba abajo arreando a los animales de pastoreo que invadían
el lugar.
Y justo cuando el motor del sonido aquel, en lugar de
mejorar empeoro, y la aguja roja marcaba un mínimo de
combustible, una voz salió por el parlante de su radio. “Soy el
controlador”, fue lo que escucho. “Está bien”, correspondió él.
Luego se presentó informándole su grado, nombres y apellidos
y repitió la fórmula del caso para que le permitiera
el descenso. La respuesta fue un confuso discurso.
Entretanto, el motor traqueteaba insistentemente y la dichosa
aguja del combustible se afanaba en legar hasta el final de su
recorrido, en donde el semicírculo azul sereno del reloj
cambiaba a rojo peligro.
El hombre de la torre aclaró la voz y trató de explicarle
las dificultades con las que tendría que enfrentarse en la
maniobra. La yerba crecida en la pista de despegue y aterrizaje,
así como en la pista de carreteo; lo estrecho de la plataforma de
estacionamiento, la ausencia de los servicios y equipos de
salvamiento y extinción de incendios, así como de área de
maniobras. Y tantos otros problemas, tales como intensidad y
dirección del viento y la presencia de vientos cruzados,
mientras el ave picuda y su piloto planeaban y planeaban en
círculos cada vez más pequeños, a la espera de alguna noticia
alentadora.
Hasta que la nave no pudo resistir más y se inclinó en
señal de rendición para lanzarse en picada y clavarse en la
tierra, siquiera hasta su medio cuerpo, antes de explotar. Eso es
lo que hacía pensar los tantos pies de altura que la distanciaban
de la tierra. Según unos fue a la quinta vuelta; según otros, a la
sexta. Pero, en realidad ambos habían perdido la cuenta,
mareados de tanto girar la cabeza mirando al cielo. Lo cierto es
que la aeronave inclino su pico
Y apuntó hacia la tierra, convertida en lanza guerrera, dispuesta
a precipitarse perpendicularmente en ese mismo instante, sin
esperar la señal de En sus marcas, listos, ¡ya!
Y empezó a descender en violenta picada según los
caprichos del viento de la tarde. Su caída en espiral semejaba
un enorme tirabuzón que agujereaba el espacio, abriéndole un
hueco invisible. Y mientras el piloto se volvía loco para
enderezarse él y enderezar su avión, la gente de abajo veía que,
detrás de la nave, una línea de humillo gris iba manchando el
celeste claro del cielo.
El terror se dibujó en el rostro de la niñez aglomerada
en el perímetro del campo de aterrizaje. Cabeza arriba, boca
abierta, ojos desorbitados, piernas tembleques, sudor en la
frente, manos en la cintura, ansiedad por el final. Pero al cabo
de un tiempo, aquella sensación envolvente de fatalidad fue
reemplazada por el desencanto. Los niños dieron una patada de
coraje al suelo y soltaron una mala palabra, cada cual de
acuerdo con la edad que tenían dentro de su infancia, porque ya
no verían lo que querían ver: el ritual del aterrizaje de un avión
en su comarca.
Es que, en los lugares desolados como este, los niños siempre
se hacen la ilusión de asombrarse contemplando de cerca,
colgados en los alambrados que tienen los aeropuertos
pueblerinos, la llegada de, por lo menos, un monoplano,
más todavía si se tratara de uno que tuviera una forma extraña
como la de un ave picuda.
Les encanta seguir con la mirada el descenso gradual
de la nave, resbalándose gozosa sobre un tobogán invisible
instalado en el aire, luego de haber hecho algunas maniobras
para evitar que una de sus alas roce la falda del cerro aledaño.
Y, finalmente, el encuentro solemne son la pista. A
continuación, el recorrido veloz en tierra firme, feliz por la
buena llegada, hasta que se detiene y libera el ultimo sonido de
sus motores, en una confusión de resoplido y silbido. Recién
entonces sueltan el suspiro retenido en sus adentros, a punto de
asfixiarles.
Eso es lo que ellos querían ver: la llegada de una
maquina voladora a las quinientas para guardarla como el más
grande recuerdo de su infancia.
El drama lo llevaban en el alma los mayores y si
después del grito de horror que soltaron, se dedicaron a guardar
silencio, se debía a que la procesión iba por dentro. Porque era
inevitable que el avión misterioso que vino a destrozar la
tranquilidad del pueblo sobrevolando su cielo en círculos, de
un momento a otro se estrellaría en la colina principal o en
alguna ladera de sembrío. Y ocasionaría tal explosión que
remecería la tierra, echaría fuego y ensuciaría el celeste
límpido del cielo con humo negro.
¿A qué se parecería más, a un terremoto por el ruido o a la
erupción de un volcán por el fuego que se elevaría desde el
suelo?, se preguntaban lo más rápido que les permitía el
cerebro, porque el avión caía y caía irremediablemente y no
dejaba tiempo para alargar el pensamiento.
Sin embargo, en un soplo inmedible de tiempo, a
peligrosísimos instantes de producirse la desgracia, no se sabe
qué es lo que habría hecho el piloto en medio de su loquerío,
boca abajo y batiendo sus manos en busca de controles, porque
la nave escapo del propio torbellino que había creado.
Increíblemente se apartó de la espiral, aleteó desesperada cual
ave herida, levantó el pico, se enderezó, recuperó altura y
reanudo su vuelo con planeo nervioso.
Volvió a la rutina de vuelos en círculos que había
interrumpido, realizo dos más de reconocimiento y emprendió
el descenso en la forma en que acostumbraban descender los
aviones que llegan a su destino, sin haber tenido mala novedad
en el aire.
Aun así, aterrizo dando tumbos, como si se hubiera
tropezado con un terreno lleno de altos y bajos. Luego ganó
estabilidad y prosiguió su recorrido terrestre en medio de
vaivenes ondulantes, de acuerdo con la amortiguación de su
tren de aterrizaje. Se desplazaba a velocidad que bajaba de alta
a media y moderada, hasta llegar al final de recorrido, pasando
frente a los ojos asombrados de los muchachos,
quienes realizaban grandes esfuerzos por retener la imagen en
el pensamiento con el objeto de poder repetírselas a cada rato,
sin que les falle la memoria.
De ahí para adelante prosiguió su maniobra con un
pequeño giro a fin de colocarse en posición de regreso a la
zona de aparcamiento. Luego avanzó en ritmo pausado y de
sonido diferente, hasta soltar el último suspiro de sus motores y
por fin dar descanso a sus hélices con sus vueltas
desfallecientes. Niños, hombres y mujeres también suspiraron
y les dieron un descanso a sus temores.
- ¡Milagro, milagro! - Fue el grito de la gente. Las
señoras juntaron sus manos a la altura del pecho, hicieron un
gesto de desahogo, miraron al cielo, agradecieron a Dios con el
pensamiento y no pocas usaron la mano derecha para marcarse
puntos sagrados en la frente, en el pecho, en los hombros y en
la boca, en señal de gratitud y fe religiosa.
Ciertamente, tenía que tratarse de un milagro.
Pero como a Dios rogando con el mazo dando, es bueno
reconocer que el aviador que pilotaba la nave no se había
resignado a su suerte. En su momento decisivo resolvió
cumplir con los dos preceptos al mismo tiempo. Resultado de
su ruego y de su esfuerzo, se le avivo la pericia ganada en sus
buenas horas de vuelo, gracias a El aviador, Vuelo nocturno,
Piloto de guerra y El principito, libros que les leyera el abuelo en
sus preámbulos al sueño.
No obstante, a su escasa edad, supo ejecutar las
maniobras pertinentes a fin de, primero, soltar el tren de aterrizaje,
y luego estabilizar las alas al nivel horizontal, según lo indicara el
tablero de control.
Todo esto le permitió descolgar el aparato poco a poco y realizar
el empalme con tierra firme.
Para efecto, fue importante, asimismo, poseer temple de
acero. Este aviador al mando de la nave supo reponerse de la
desesperación y recuperar serenidad, justo cuando se alocaban las
luces de emergencia por los cuatro costados de la cabina, y todo
indicaba que, el final de la caída libre en picada, era inevitable.
Esos curtidos hombres de campo se limpiaron
tímidamente las gotillas que les resbalaban por las mejillas, cuyo
brote de sus ojos no pudieron controlar. Los niños restablecieron
la emoción en sus corazones, saltaron, gritaron y aplaudieron, y
cada uno le contaba al otro su impresión sobre el evento.
Entonces bajó el aeronauta, algo adolorido, sudoroso y
mareado. Se despojó de su gorrito azul, coloco las manos en la
cintura y contemplo su aeronave, admirado de que tuviera tan
pocas averías, pese a las piruetas y samaqueadas que sufrió en el
aire. Inflo su pecho y suspiro. Luego soltó sus primeras palabras
en esta comarca:
–Menos mal que te diseñé con la mejor papelería que
tuve a mi alcance. – Se dirigió a la maquina palmoteándole la
parte ventral, procurando que no le escuchara la gente que se le
arremolinaba, los mayores para preocuparse por su integridad y
mirarlo de cuerpo entero; los niños, para asombrarse frente al
avión, también de cuerpo entero y aun vibrando, acaso
correspondiéndoles la emoción.
–Bienvenido – le dijo un hombre de camisa blanca y
chaleco negro, mientras le alcanzaba la mano -. Soy el
administrador del aeropuerto. Y usted es el capitán…
–Leonardo Miguel – Completo el piloto.
–Sí, si claro, capitán, usted me lo dijo cuando estaba en
la torre de control – reaccionó el hombre.
El administrador se puso nervioso al notarle algo
molesto. Es que le vino a la memoria el dialogo que
sostuvieron, el con su lenguaje entrecortado, y el capitán
Leonardo Miguel con los apremios por controlar su nave.
–No se preocupe – habló el capitán, en tono conciliador
para calmarle su sentimiento de culpa.
A continuación, poniéndole la mano en el brazo, le
contó que la nave estaba diseñada por él mismo, y lo había
hecho especialmente para surcar rutas aéreas difíciles por la
turbulencia y poder descender en aeropuertos peligrosos por
sus cerros aledaños.
Es que tenía que cumplir una misión que se había
comprometido. Le informó que su ave picuda era la primera en
su especie dentro de la aviación nacional y que, por sus
cualidades, le pareció ideal para el cumplimiento de su
objetivo, al menos en esta primera etapa.
Y ahí estaba su obra, su avión, su ave picuda, frente a
ellos, a la muchachada y a los vecinos notables del lugar.
Habiéndole devuelto tranquilidad y colmado de
asombro, le solicito que le cuidara la nave, le abasteciera de
combustible y que la guardara en el único hangar que tenía el
aeropuerto La reparación de las averías en el fuselaje, ajuste de
motores, así como la rectificación de los plegados, correrían
por su propia cuenta, que para eso le serviría su destreza en el
origami. Pronto volvería para volar de retorno a casa sin
problemas en el despegue.
El administrador jamás había hablado tanto con un
capitán de avión o, al menos escuchado, como en esta
oportunidad. Los pocos que llegaban, ni bajaban de su cabina.
Desde la ventanita le hacían un adiós, adiós, con la mano, y en
eso consistía toda su amistad con ellos.
-Por supuesto, capitán. A sus órdenes, lo que usted
mande – expresó emocionado.
Leonardo Miguel giró y empezó a retirarse del campo.
Llevaba en su hombro la mochila de la escuela, a la que no
había asistido para poder emocionarse con esta historia y, en su
rostro, la alegría por haber salido bien librado de la aventura.
Sonreía al entender que, según sus saberes sobre aviones y
pilotos, las peripecias del vuelo, las fallas mecánicas, el
aterrizaje forzoso y otras ocurrencias de su autoría, quedarían
almacenadas en la caja negra o registrador de vuelo. Él, por su
parte, los pondría en su diario personal.
Ahora debía de reservar un poco de sus fantasías para
mañana, cuando reemprenda su recorrido, esta vez por
peligrosos caminos de herradura, con destino a Montaña
Siniestra.
La fábula de hoy le había salido perfecta gracias a su
pasión por los aviones y sus aventuras, su buena imaginación y
al sueño que ya soñaba para cuando fuera piloto de verdad.
También podría gustarte
- Lodge, David - (Trilogia Del Campus 01) Intercambios (2597) (r1.4) PDFDocumento312 páginasLodge, David - (Trilogia Del Campus 01) Intercambios (2597) (r1.4) PDFAna PelloAún no hay calificaciones
- Principios de La AviaciónDocumento33 páginasPrincipios de La AviaciónEdgar Moises Miguel GonzàlezAún no hay calificaciones
- Lodge, David - IntercambiosDocumento219 páginasLodge, David - IntercambiosM Lourdes LópezAún no hay calificaciones
- Ejercicios Intesivos CorrectorDocumento68 páginasEjercicios Intesivos CorrectorBárbara Estrella CastañedaAún no hay calificaciones
- Navegacion-en-Autogiro de Jorge Ribeiro PDFDocumento20 páginasNavegacion-en-Autogiro de Jorge Ribeiro PDFEnrique AriasAún no hay calificaciones
- Un Drama en Los AiresDocumento16 páginasUn Drama en Los AiresJuan Carlos CastroAún no hay calificaciones
- Drama en Los Aires, UnDocumento19 páginasDrama en Los Aires, Unren88j.8mastizoAún no hay calificaciones
- Drama en los aires: Un viaje aerostático inesperadoDocumento48 páginasDrama en los aires: Un viaje aerostático inesperadoCalipso BoccacioAún no hay calificaciones
- Ymn Yse 24Documento505 páginasYmn Yse 24Roli FloresAún no hay calificaciones
- Cuento - No Os OlvideisDocumento2 páginasCuento - No Os OlvideisLevent SarıAún no hay calificaciones
- Un destino austral: La saga del mecánico de Saint-Exupéry devenido en chofer de la primera damaDe EverandUn destino austral: La saga del mecánico de Saint-Exupéry devenido en chofer de la primera damaAún no hay calificaciones
- Hougron, Jean - El Signo Del PerroDocumento103 páginasHougron, Jean - El Signo Del PerroSarah SolanoAún no hay calificaciones
- Yo Fui Piloto Aviador NavalDocumento112 páginasYo Fui Piloto Aviador NavalPiero Ramírez100% (2)
- Silverberg, Robert - Regreso A BelzagorDocumento102 páginasSilverberg, Robert - Regreso A BelzagorJosé RobertoAún no hay calificaciones
- Las Brujas de CervantesDocumento0 páginasLas Brujas de CervantesMiguel Fernando FabreAún no hay calificaciones
- Hougron, Jean - El Signo Del PerroDocumento80 páginasHougron, Jean - El Signo Del PerroGabriel Caicedo RussyAún no hay calificaciones
- Nada Es AzarDocumento197 páginasNada Es AzarPlenilunio LunarAún no hay calificaciones
- Bob Shaw - Los Mundos FugitivosDocumento123 páginasBob Shaw - Los Mundos Fugitivosjandaben3072Aún no hay calificaciones
- Mago 24Documento2 páginasMago 24JavierOropezaAún no hay calificaciones
- La ruta perdida: La historia secreta del descubrimiento de AméricaDe EverandLa ruta perdida: La historia secreta del descubrimiento de AméricaAún no hay calificaciones
- Clarke, Arthur C - Naufragio en El Mar SelenitaDocumento141 páginasClarke, Arthur C - Naufragio en El Mar SelenitaMario MoyaAún no hay calificaciones
- Para Esto Son Las Alas: Volar Es Un Arte Que Se Afina Con La VidaDe EverandPara Esto Son Las Alas: Volar Es Un Arte Que Se Afina Con La VidaCalificación: 2 de 5 estrellas2/5 (1)
- La LLamada de Ícaro - por Víctor Salgado (Texto) y Remedios Remón (Ilustraciones)De EverandLa LLamada de Ícaro - por Víctor Salgado (Texto) y Remedios Remón (Ilustraciones)Aún no hay calificaciones
- Cayo EsqueletoDocumento150 páginasCayo EsqueletojuanAún no hay calificaciones
- Una cuestión personalDe EverandUna cuestión personalYoonah KimCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (403)
- La Libélula Contra La Mariposa Monarca: Libro UnoDe EverandLa Libélula Contra La Mariposa Monarca: Libro UnoAún no hay calificaciones
- NAUFRAGIO EN EL MAR SELENITADocumento137 páginasNAUFRAGIO EN EL MAR SELENITATrynaAún no hay calificaciones
- Anderson, Poul - Los Muchos Mundos de Poul Anderson IIDocumento298 páginasAnderson, Poul - Los Muchos Mundos de Poul Anderson IIPaola Franco MadariagaAún no hay calificaciones
- El Mago de Venus - Edgar Rice BurroughsDocumento202 páginasEl Mago de Venus - Edgar Rice BurroughsRafael Glez JimenezAún no hay calificaciones
- WH 40K Ciaphas Cain 06 - La Última Batalla de Caín - Sandy Mitchell (Caractacus Mott)Documento425 páginasWH 40K Ciaphas Cain 06 - La Última Batalla de Caín - Sandy Mitchell (Caractacus Mott)joseAún no hay calificaciones
- LDE1E041 - Walter Carrigan - El Reino de Las SombrasDocumento106 páginasLDE1E041 - Walter Carrigan - El Reino de Las SombrasJuan José Lopez NietoAún no hay calificaciones
- 01 - Pensad en FlebasDocumento1151 páginas01 - Pensad en FlebascitydarkAún no hay calificaciones
- El Pequeno Androide - Marissa MeyerDocumento30 páginasEl Pequeno Androide - Marissa Meyerオレンジ 星Aún no hay calificaciones
- Vermilion Sands (v3.0)Documento100 páginasVermilion Sands (v3.0)Maite GuelermanAún no hay calificaciones
- 1 022773Documento164 páginas1 022773TrotaAún no hay calificaciones
- Anamnesis... Identificacion y AntecedentesDocumento4 páginasAnamnesis... Identificacion y AntecedentesLuis Cordova PurisacaAún no hay calificaciones
- Apu InicialDocumento38 páginasApu InicialRuben MarquinaAún no hay calificaciones
- Lectura Complementaría 2Documento32 páginasLectura Complementaría 2Wilper Maurilio Faya CastroAún no hay calificaciones
- Coeficientes IndeterminadosDocumento5 páginasCoeficientes IndeterminadosVICTOR HUGO VARGAS GARCIAAún no hay calificaciones
- Carpeta Practica - Costos 2020 Con SolucionesDocumento68 páginasCarpeta Practica - Costos 2020 Con Solucionesdiego villagran100% (1)
- Los Signos y La Correspondencia Con El TarotDocumento7 páginasLos Signos y La Correspondencia Con El TarotEstela ProdromidisAún no hay calificaciones
- Poemas para El Día de La Madre - WWW - Mundodeportivo.com - Uncomo PDFDocumento5 páginasPoemas para El Día de La Madre - WWW - Mundodeportivo.com - Uncomo PDFDamris Naghel Jimenez AlfaroAún no hay calificaciones
- Tarea 2 Martinez Ana MariaDocumento7 páginasTarea 2 Martinez Ana MariaLeonidas Bustos AcostaAún no hay calificaciones
- Accion Preventiva y CorrectivaDocumento1 páginaAccion Preventiva y CorrectivaYuliethsita Pulido50% (2)
- Modelos ARMA y series de tiempoDocumento39 páginasModelos ARMA y series de tiempoYeison LondoñoAún no hay calificaciones
- Generalidades Examen FisicoDocumento39 páginasGeneralidades Examen FisicoVictoria Patricia Salguero GarciaAún no hay calificaciones
- Monografia Etica ProfesionalDocumento24 páginasMonografia Etica ProfesionalYudith GuaraAún no hay calificaciones
- Puentes Losa PretensadoDocumento328 páginasPuentes Losa Pretensadocarito 01Aún no hay calificaciones
- Evaluación #2Documento2 páginasEvaluación #2robierAún no hay calificaciones
- Instrumento de Valoración 6to GradoDocumento4 páginasInstrumento de Valoración 6to GradoElizabeth Francisco HernándezAún no hay calificaciones
- Evaluación de Niveles de Contaminación de Agua y Suelo en El Ex Botadero de ChillaDocumento82 páginasEvaluación de Niveles de Contaminación de Agua y Suelo en El Ex Botadero de ChillaHugo Coanqui QuispeAún no hay calificaciones
- Meditación Con EneagramaDocumento106 páginasMeditación Con Eneagramamaria100% (6)
- Implementación de sistema de gestión de calidad ISO 9001 para balones de fútbolDocumento20 páginasImplementación de sistema de gestión de calidad ISO 9001 para balones de fútbolDavid CameloAún no hay calificaciones
- GUÍA PRÁCTICA - SESIÓN 12 - Resuelto 2 y 3 + Dos UltimasDocumento13 páginasGUÍA PRÁCTICA - SESIÓN 12 - Resuelto 2 y 3 + Dos UltimasMaricielo Saravia F.Aún no hay calificaciones
- Diagnóstico Rural Participativo: Una Metodología ParticipativaDocumento16 páginasDiagnóstico Rural Participativo: Una Metodología ParticipativaLeo Lopez100% (1)
- Actividades Programación Orientada A ObjetosDocumento9 páginasActividades Programación Orientada A ObjetosSamuel Rivera GascaAún no hay calificaciones
- Ficha Tecnica Nonil FenolDocumento2 páginasFicha Tecnica Nonil Fenolheidy paola del castillo carrilloAún no hay calificaciones
- Taller # 2 El Hombre Un Ser en Relacion - Religion 8Documento1 páginaTaller # 2 El Hombre Un Ser en Relacion - Religion 8Juande RamirezAún no hay calificaciones
- Actividad 2Documento3 páginasActividad 2Nacho Cuequero FigueroaAún no hay calificaciones
- Anaxágoras, filósofo griego y su teoría de las semillas infinitasDocumento2 páginasAnaxágoras, filósofo griego y su teoría de las semillas infinitasochoa estrada omar yesidAún no hay calificaciones
- Trabajo de Investigación 2Documento7 páginasTrabajo de Investigación 2Lizeth Tania Huayllani MamaniAún no hay calificaciones
- Proyecto de Construcción y MejoramientoDocumento21 páginasProyecto de Construcción y MejoramientoDanny CajahuancaAún no hay calificaciones
- Marta y el dragón: un sueño hecho realidadDocumento3 páginasMarta y el dragón: un sueño hecho realidadEmanuel Lml TowersAún no hay calificaciones
- Matematica 1Documento240 páginasMatematica 1Arturo Ríos RíosAún no hay calificaciones
- Informe de Practicas 01Documento21 páginasInforme de Practicas 01Sheila Yulissa Torres VillafaneAún no hay calificaciones