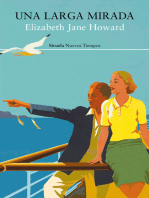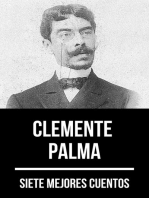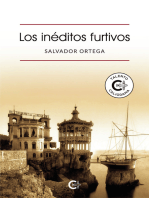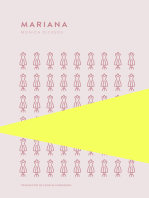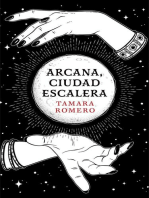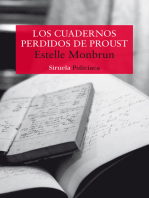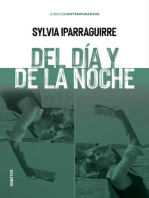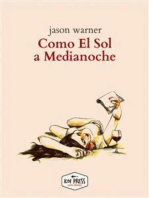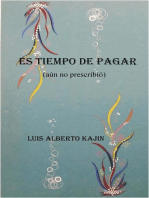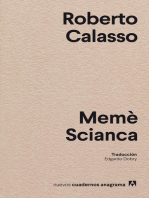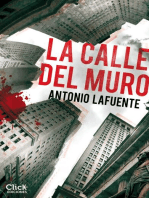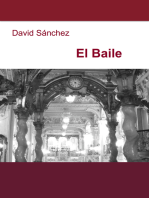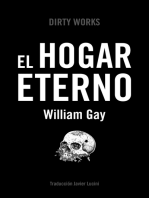Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Ninguno Sabía Que Venía La Niebla
Cargado por
Nicolas Stein0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas4 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas4 páginasNinguno Sabía Que Venía La Niebla
Cargado por
Nicolas SteinCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 4
Ninguno sabía que venía la niebla.
Las torres brutalistas de Caballito aún combatían contra el vendaval cuando,
sobre el balcón del último piso, una amplia plataforma exclusiva para la oficina, Isaac
Limbo fumaba las últimas secas de su cigarrillo. Su rostro recibía los restos finales de luz
solar cuando tiró la colilla al abismo y, mientras la veía caer, se preguntó si algún
transeúnte con aspiraciones de gárgola había logrado ver las brasas cayendo en paralelo
al colosal edificio que cerraba una esquina de Rivadavia.
No llegaba al cielo. Se volteó hacia la puerta cuando Dorman salía con un cigarro en
la boca y lo prendía. No le dijo nada y se introdujo sigilosamente en la oficina. El espacio
era alargado y suficiente para los cinco escritores de la revista Gotham que trabajaban el
turno noche. Sus escritorios eran dos filas paralelas de seis mesas iguales, tres y tres
para cada lado, en las que los jóvenes entusiastas de la redacción pasaban horas
maltratando sus ojos y sus espaldas. Se dirigió lento y en silencio hacia la cocina para
preparar un mate. Los escritores de Gotham habían acordado que cuando el sol cae se
valora el silencio y la calma, idea que surgió luego de una epidemia de dolores de cabeza
y días de licencia. Mientras hervía el agua, Limbo resolvía ecuaciones verbales para
terminar el artículo que tenía que entregar: unas reseñas cortas de las nuevas
proyecciones del festival de cine al que le había dedicado la última semana. Cuando
cruzó el portal de la cocina para dirigirse a su escritorio, se sirvió el primer mate y, en el
momento en que se lo llevaba a la boca, reparó en sus compañeros. En unos segundos
vió a Ojeda concentrado pero sin estrés en su exposé sobre una compañía inmobiliaria
que se encarga de llenar descampados con edificios de durlock y expensas de oro. Ojeda
tenía el pelo azabache, unos ojos verdes finos pero amenos, usaba camisas y pantalones
de vestir siempre que podía y era un investigador talentoso. Se pasaba semanas
escribiendo artículos largos enfocados en atacar a grandes grupos empresariales y se
codeaba con gente de varios partidos políticos que le daban acceso por su increíble
capacidad de escuchar y convencer según el punto de vista que eligiera ese día. Vió
también a Ming que ordenaba su escritorio. Ming era hijo de hongkoneses y se movía
siempre con seguridad y decoro. Se especializaba en ciencia, con un interés particular
por la física y la astronomía. Era un tipo joven que andaba entre los veinticinco y
veintiocho años (como todos en la redacción) y siempre se vestía con la comodidad
como estandarte. Usaba jeans negros o grises y zapatillas sobrias con una remera lisa.
Era alegre y amable, pero sabía dónde estaban sus verdades esenciales y sabía qué
puntos defender a muerte en una discusión: qué objetualidades no podían negarle.
Las nuevas oscuridades del paisaje combinaban con el interior de la redacción.
Isaac había escrito tres críticas en dos horas en las cuales había tomado tres termos de
mate y fumado cinco cigarrillos. Se reclinó en la silla, se sacó las botas y puso los pies
sobre la mesa, mientras bostezaba y hacía crujir todos los huesos de su espalda para
liberar el ritmo de la sangre. Se escuchaban bocinazos y partidos de fútbol, se sabía algo
de una fábrica en Barracas que se había prendido fuego al mismo tiempo que otro
terreno, cerca de San José de Uruguay.
Dos humos grises y densos cubrían el cielo simultáneamente, dos crímenes sin
resolución, dos faltas puras de oxígeno. Y de este último incendio nadie sabía nada. El
humo llegaba desde adentro de la calle, escondía las torres, y crepitaba entre todas las
construcciones, precipitándose a la altura necesaria como para seguir suponiendo que
hay algún tipo de distancia entre la tierra y el cielo. Cuando Dorman abrió la oficina esa
mañana, encontró a Ojeda, Ming y Limbo tirados en el suelo, con la calefacción
encendida. El humo parecía ser mucho más denso cuando chocaba contra los ventanales
del último piso del coloso setentista que los alojaba. Dorman ponía la radio. Siempre
elegía Aspen porque era lo que le gustaba escuchar cuando se quedaba dormida y los
compañeros le hacían el desayuno, en el medio de algún evento deportivo o algún
escándalo.
Los tres despertaron en un lapso de veinte minutos; lentamente, cada uno se
recomponía en la famosa “coda de duermevela” que consiste en atravesar las primeras
luces del día sin haber decidido aún si se está despierto o se está soñando. El
movimiento se triplicó en esos veinte minutos, la misma coreografía se observaba en
cada periodista. Dorman había venido a dejarle las llaves a Irene, que cubría el turno
mañana y que se cruzó con Isaac Limbo cuando este, el último en levantarse, estaba
abandonando el edificio en el instante en que ella entraba. Se saludaron velozmente, sin
pedirse nada a cambio, más que un reconocimiento y un silencio piadoso.
Irene subió al ascensor mientras recapitulaba la noche anterior y decidía cuál de
todas sus aventuras jamás iba a volver a repetirse. Hace tiempo, Irene intuye que lo que
tiene que hacer es empezar a rendirse. Muchas veces le dijeron que se calmara y nunca
pensó que fuera a interesarle mucho, hasta que un día, después de una fatídica serie de
casualidades y descubrimientos, había llegado a la resolución de un misterio. Cuando la
historia invisible que sospechaba se confirmó frente a sus ojos la dominó un principio
de realismo que le impuso una nueva serie, esta vez de temores anticipatorios. Muerta
de miedo, Irene caminaba lento y derecha. Su forma de temer, curiosamente, venía
caracterizada por una pulsión a aggiornarse a la mirada de un espectador virtual, que
nunca la está mirando, pero que parece tener una serie de preferencias, que
mágicamente coinciden con las de ella misma. Esta mirada, que ella alucina, pero no de
forma espectacular, más bien creando algo para temer, la mira para que ella misma
pueda verse. Ella no solo fabrica la mirada, también fabrica lo que se ve gracias a ella.
Irene caminaba por la calle temiendo a su propia consciencia del fenómeno
mental que se desarrollaba en paralelo al del descubrimiento hasta que leyó en la pared
de un supermercado chino unas letras negras en imprenta mayúscula que escribían: “SI
TE PERSEGUÍS…”. Junto a la advertencia había una orden: “ABANDONATE”.
Irene creyó poder adecuar un sentido a las pinturas y agradeció sin solemnidad
la lucidez de los artistas. Cuando abandonaba la cuadra y llegaba a Corrientes, una
empresa constructora demolía una casa tipo francesa de tres pisos, que estaba ahí hacía
unos cien años. La pared del edificio contiguo, en la que aún se notaban las
terminaciones, las alturas y los tamaños de los cuartos y las escaleras, era pintada de
blanco. La cuadra, el viento, los rayos de sol, la iglesia, el indigente, el cajero, el semáforo.
Irene entró al despacho cuando Dorman estaba ordenando un poco todos los
escritorios que no eran el suyo. Cada tanto espiaba un poco los artículos de sus colegas,
robaba algunos trucos, se ofendía por otros. Irene la miró por unos pocos segundos
antes de que Dorman notara su presencia. Lo repentino de la llegada de Irene produjo
en Dorman un sobresalto notable que, culposa, la hizo reaccionar velozmente, arrojando
el manojo de llaves varios metros en el aire sin mirar directamente a su objetivo, como
un Ronaldinho neurótico que no confía ciegamente en su habilidad de tiro sino más bien
en una fe diletante en que quizás esta vez puedo hacer todo mal y sin embargo me va a
salir bien. Las llaves llegaron seguras a la mano derecha de Irene, que cuando sintió el
peso caer en su palma permitió que el proyectil guíe la totalidad de su cuerpo, como una
tanza electromagnética que dibuja una parábola que la circula, y produce el giro de
ciento ochenta grados que la deja frente a la cocina, elegante, como un torero. Dorman la
miró entrar a la cocina desde lejos, cuando el sol ya purgaba la noche, pálido, a través de
la niebla. Miró la salida, miró a la cocina. A ninguno le resultaba fácil hablar mano a
mano con Irene. Solo Isaac, su dupla predilecta, caminaba despacio y
despreocupadamente a su encuentro, cuando todos cuchicheaban a pocos metros de
distancia y miraban al muchacho caminar hacia ella como si estuviera efectuando algún
tipo de acrobacia, algún prodigio. Esa era la imagen que los amigos tenían de Isaac e
Irene, el dúo dinámico de la contrainformación rioplatense. Dorman no se enteró de
cómo su cuerpo se movía, reconfigurando las posiciones de algunos músculos y
articulaciones, para parecerse a Isaac, al Isaac que habla tranquilo con Irene.
El agua caliente ya crepitaba entre las capas de yerba cuando Dorman entró a la
cocina y vio a Irene a contraluz, con el vapor de la infusión desdibujando la distancia
entre la ventana y el rostro de la periodista.
Entre el vapor se escapa la línea, ¿llegás a ver cómo desaparece? Buscaba neones
y asfalto mojado, buscaba humo frío y denso, buscaba música progresiva de sintetizador
y alusiones elegantes a políticas públicas. Buscaba resignación y desidia, buscaba gracia
y cinismo. Buscaba la producción de esperanza en un grupo marginal, que no adolecía
de las solemnidades de la lucha. Buscaba llanto seco y silencioso. Buscaba buques y
puertos, idiomas, vapor atlántico y estratagemas, comercio, contrabando y guerra.
Buscaba traerte el mundo con estos personajes y no pude, porque no dejé que piensen
por mí y cuando busqué sus motivos solo encontré ventanas y un paisaje nublado en
Buenos Aires junto a la torre de “The Man from London” empatada a Le Carré, Lord Jim
y los años setenta según Alan Pakula.
La expedición comenzó a oscuras y toda la luz que podíamos darle está ahora en
vos, porque sucumbí ante la presión del calendario y los minutos y me paralizé en
revoluciones solares, en difuminaciones de la forma. Con la escritura, voluntad y praxis.
Con la lectura, las visiones que frenan el movimiento y se abrigan panorámicas: desde el
borde, expansivo, estirándose, a la familia de galaxias y en la galaxia el sistema y al
sistema una serie y en la serie una piedra, mojada, sangrando, seca. En la piedra una
cuadra y en la cuadra una córnea, rota, defectuosa, quebrada, seca también, que rinde
culto a las manchas del cielo, que a causa de la historia de las torres ya no pueden ser
vistas desde el barrio y por esa misma presencia invisible existen como estrellas, es
decir, memorias de un relámpago y un volcán que llegan con demora al final de la noche
y yo las miro y las escucho: una sirena y una gárgola
También podría gustarte
- 1984: El momento de rebelarse es ahora, cueste las vidas que cuesteDe Everand1984: El momento de rebelarse es ahora, cueste las vidas que cuesteAún no hay calificaciones
- Ronda nocturnaDe EverandRonda nocturnaJaime ZulaikaCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (1290)
- Perros en invierno: (y primaveras con Lucina)De EverandPerros en invierno: (y primaveras con Lucina)Calificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (2)
- Los cuatro jinetes del apocalipsisDe EverandLos cuatro jinetes del apocalipsisCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (29)
- Memè SciancaDe EverandMemè SciancaEdgardo DobryAún no hay calificaciones
- Los cuatro jinetes del Apocalipsis (Anotado)De EverandLos cuatro jinetes del Apocalipsis (Anotado)Aún no hay calificaciones
- Tercero Medio 2020 2° GuíaDocumento4 páginasTercero Medio 2020 2° GuíaCarolina Estefania Galvez NuñezAún no hay calificaciones
- La cucarachaDe EverandLa cucarachaAntonio-Prometeo Moya ValleCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (4)
- La esencia de John Dumont: Segunda parte de El hombre que nunca lo fueDe EverandLa esencia de John Dumont: Segunda parte de El hombre que nunca lo fueAún no hay calificaciones
- Walsh, R. La Aventura de Las Pruebas de ImprentaDocumento55 páginasWalsh, R. La Aventura de Las Pruebas de ImprentaAnonymous KDpG7q100% (1)
- La Casa Neville - Florencia Bonelli - 240205 - 002053Documento724 páginasLa Casa Neville - Florencia Bonelli - 240205 - 002053ARA CASTRO70% (10)
- Libro 1984Documento129 páginasLibro 1984Pablo RamosAún no hay calificaciones
- Locura 1Documento4 páginasLocura 1Fabian Bertonazzi - Cuenta OficialAún no hay calificaciones
- Primero PDL 3Documento18 páginasPrimero PDL 3Gastón ErrecartAún no hay calificaciones
- George Orwell 1984Documento127 páginasGeorge Orwell 1984Salomon Yambay VillarAún no hay calificaciones
- 1984 George OrwellDocumento144 páginas1984 George OrwellJacinta TeijeiroAún no hay calificaciones
- Pruebas de ImprentaDocumento49 páginasPruebas de ImprentaKari JuarezAún no hay calificaciones
- George Orwell 1984Documento117 páginasGeorge Orwell 1984FisioBlog MedicoAún no hay calificaciones
- Tiempo Ausente.1Documento65 páginasTiempo Ausente.1Maribel GonzalesAún no hay calificaciones
- Guía Básica para El Mantenimiento de Un MotorDocumento28 páginasGuía Básica para El Mantenimiento de Un MotorArnoldCairampomaAún no hay calificaciones
- Pueblo LibreDocumento18 páginasPueblo LibreFredy David BCAún no hay calificaciones
- Catalogo Moto PDFDocumento256 páginasCatalogo Moto PDFLeo MonteroAún no hay calificaciones
- Corrección Segundo Parcial de Cálculo III, Jueves 19 de Diciembre de 2019Documento6 páginasCorrección Segundo Parcial de Cálculo III, Jueves 19 de Diciembre de 2019Hans Müller Santa Cruz100% (1)
- Guia 3 Semejanza de Triangulos Segundo MedioDocumento2 páginasGuia 3 Semejanza de Triangulos Segundo MedioMiguel Fernández ZapataAún no hay calificaciones
- GMI. Guía de Aprendizaje AA4Documento6 páginasGMI. Guía de Aprendizaje AA4miguel rodriguezAún no hay calificaciones
- Mapa-Conceptual-Gobierni-de-Ti Eje 1Documento4 páginasMapa-Conceptual-Gobierni-de-Ti Eje 1Sigifredo Segundo Thomas CampoAún no hay calificaciones
- Curp Selm941115mplgpr06Documento1 páginaCurp Selm941115mplgpr06morelia perez bonillaAún no hay calificaciones
- 33333Documento168 páginas33333sagitariog_17Aún no hay calificaciones
- Trabajo Final, Karen Baeza, Etica ProfesionalDocumento8 páginasTrabajo Final, Karen Baeza, Etica ProfesionalKaren Baeza Arriaza100% (5)
- Capítulo - 2. - La Crisis - Mundial de 1929-1930 en CentroaméricaDocumento13 páginasCapítulo - 2. - La Crisis - Mundial de 1929-1930 en CentroaméricanbojAún no hay calificaciones
- Activos AmbientalesDocumento15 páginasActivos AmbientalesMonii Wanda100% (1)
- Procesos de Conformaciòn de Los Distritos Metropolitanos.Documento12 páginasProcesos de Conformaciòn de Los Distritos Metropolitanos.PAOLA DEL CARMEN OCHOA CACPATAAún no hay calificaciones
- Apilar Estaño Mal Fundido y Armar Una Montaña Alrededor de Un Terminal No Significa Haber Realizado Una Buena SoldaduraDocumento58 páginasApilar Estaño Mal Fundido y Armar Una Montaña Alrededor de Un Terminal No Significa Haber Realizado Una Buena SoldaduraRamon Alexander PradaAún no hay calificaciones
- Boletin Tecnico SetiembreDocumento85 páginasBoletin Tecnico SetiembreYORDI ALDAIR LAVADO FLORESAún no hay calificaciones
- 2011 Blancas, Voz y Estructura en Pedro Páramo, Vanderbilt E-Journal of Luso-Hispanic Studies, 7Documento19 páginas2011 Blancas, Voz y Estructura en Pedro Páramo, Vanderbilt E-Journal of Luso-Hispanic Studies, 7Ausencio SanJuanAún no hay calificaciones
- Crisis ConvulsivaDocumento7 páginasCrisis ConvulsivajesusAún no hay calificaciones
- Comportamiento y Pautas en QuirófanoDocumento3 páginasComportamiento y Pautas en QuirófanoLaura Mondragon M100% (1)
- Ubicación Geografica MapucheDocumento13 páginasUbicación Geografica MapucheJanina de BarramuñoAún no hay calificaciones
- Practica Laboratorio Alcalinidad y AcidezDocumento9 páginasPractica Laboratorio Alcalinidad y Acidezuberkmilo6878Aún no hay calificaciones
- ApuntesDocumento21 páginasApuntesMari Luz RomeroAún no hay calificaciones
- Pagos Sin Intereses y Puntos BBVA MARZODocumento55 páginasPagos Sin Intereses y Puntos BBVA MARZOEsther Gonzales PerezAún no hay calificaciones
- InformeDocumento26 páginasInformeDaniel CabreraAún no hay calificaciones
- Comparativa de Diseño Por Viento en Un Tanque Elevado. Norma CFE 1993 Vs 2008Documento20 páginasComparativa de Diseño Por Viento en Un Tanque Elevado. Norma CFE 1993 Vs 2008AntonioMonteroAún no hay calificaciones
- Informe de Electronica de PotenciaDocumento9 páginasInforme de Electronica de PotenciaOscar AnteAún no hay calificaciones
- Politicas de Seguridad de La InformaciónDocumento17 páginasPoliticas de Seguridad de La InformaciónAzucena Durán100% (1)
- Resolución 19049Documento14 páginasResolución 19049jevergelAún no hay calificaciones
- Problemas Legales en El CuidadoDocumento17 páginasProblemas Legales en El CuidadoMariana ÁlvarezAún no hay calificaciones
- FisicaDocumento10 páginasFisicaLuis Eduardo VegaAún no hay calificaciones
- Biologia Celular - Clase 10Documento44 páginasBiologia Celular - Clase 10api-3701781Aún no hay calificaciones