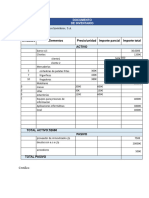Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Reli
Cargado por
jordi gomezDescripción original:
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Reli
Cargado por
jordi gomezCopyright:
Formatos disponibles
1 Dios, infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura
bondad ha creado libremente al hombre para hacerle partícipe de su vida bienaventurada.
Por eso, en todo tiempo y en todo lugar, se hace cercano del hombre: le llama y le ayuda a
buscarle, a conocerle y a amarle con todas sus fuerzas. Convoca a todos los hombres, que
el pecado dispersó, a la unidad de su familia, la Iglesia. Para lograrlo, llegada la plenitud de
los tiempos, envió a su Hijo como Redentor y Salvador. En Él y por Él, llama a los hombres
a ser, en el Espíritu Santo, sus hijos de adopción, y por tanto los herederos de su vida
bienaventurada.
2 Para que esta llamada resonara en toda la tierra, Cristo envió a los apóstoles que había
escogido, dándoles el mandato de anunciar el Evangelio: "Id, pues, y haced discípulos a
todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y
enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y sabed que yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo" (Mt 28,19-20). Fortalecidos con esta misión, los
apóstoles "salieron a predicar por todas partes, colaborando el Señor con ellos y
confirmando la Palabra con las señales que la acompañaban" (Mc 16,20).
3 Quienes con la ayuda de Dios, han acogido el llamamiento de Cristo y han respondido
libremente a ella, se sienten por su parte urgidos por el amor de Cristo a anunciar por todas
partes en el mundo la Buena Nueva. Este tesoro recibido de los Apóstoles ha sido guardado
fielmente por sus sucesores. Todos los fieles de Cristo son llamados a transmitirlo de
generación en generación, anunciando la fe, viviéndola en la comunión fraterna y
celebrándola en la liturgia y en la oración (cf. Hch 2,42).
También podría gustarte
- Anunciadores Del ReinoDocumento18 páginasAnunciadores Del ReinoCarlos Medina100% (1)
- Llamados Testificar de Cristo. Estuduio de Los ViernesdocxDocumento5 páginasLlamados Testificar de Cristo. Estuduio de Los ViernesdocxJenny GuevaraAún no hay calificaciones
- El Rito Del Bautismo CatolicoDocumento3 páginasEl Rito Del Bautismo CatolicoCarlos Hdz75% (4)
- Esc Dom - Evangelismo Nuestra Obra y La Obra de DiosDocumento5 páginasEsc Dom - Evangelismo Nuestra Obra y La Obra de DiosHero NicolásAún no hay calificaciones
- Rito de EnvioDocumento3 páginasRito de Enviojesus salazar100% (1)
- EL EvangelismoDocumento6 páginasEL EvangelismoDAYIMAR ORTEGAAún no hay calificaciones
- I. La Vida Del Hombre, Conocer y Amar A Dios (1 - 3)Documento1 páginaI. La Vida Del Hombre, Conocer y Amar A Dios (1 - 3)Luis Adrian Bedolla AlvarezAún no hay calificaciones
- Cartilla de La MisiónDocumento54 páginasCartilla de La MisiónJohnsilAún no hay calificaciones
- EVANGELIZACIÓNDocumento6 páginasEVANGELIZACIÓNvalyasAún no hay calificaciones
- Iglesia en SalidaDocumento2 páginasIglesia en SalidaChuz Sotelo SánchezAún no hay calificaciones
- Eucaristia Cierre Mes Extraordinario MisioneroDocumento5 páginasEucaristia Cierre Mes Extraordinario MisionerojesusbladAún no hay calificaciones
- Oración de Los FielesDocumento5 páginasOración de Los FielesAdelis Omar Garcia FontalbaAún no hay calificaciones
- EvangelizaciónDocumento2 páginasEvangelizaciónrdrysdsAún no hay calificaciones
- Liturgia Del Domingo Mundial de Las MisionesDocumento12 páginasLiturgia Del Domingo Mundial de Las MisionesJavier NietoAún no hay calificaciones
- El Mandato Misionero de JesúsDocumento3 páginasEl Mandato Misionero de JesúsfranciscanosmisionerosdejesusAún no hay calificaciones
- Bendición y Exorcismo MenorDocumento2 páginasBendición y Exorcismo MenorJenny SantarelliAún no hay calificaciones
- Santo Rosario SacerdotalDocumento45 páginasSanto Rosario SacerdotaljavizameAún no hay calificaciones
- 2-24. El Espíritu Santo Da Vida A La IglesiaDocumento19 páginas2-24. El Espíritu Santo Da Vida A La IglesiaAntonio SánchezAún no hay calificaciones
- Que Bendiciones Trae La Obra MisionalDocumento3 páginasQue Bendiciones Trae La Obra MisionalJoel HaroAún no hay calificaciones
- ¿Qué Es El Evangelismo - Lección 3Documento4 páginas¿Qué Es El Evangelismo - Lección 3Rubén Palacio TorresAún no hay calificaciones
- Hora Santa Por La MisionesDocumento4 páginasHora Santa Por La MisionesDAINER ALVAREZ CASTILLOAún no hay calificaciones
- Bendicion de EnvioDocumento2 páginasBendicion de EnvioRoberto AtuestaAún no hay calificaciones
- La Vida Del HombreDocumento3 páginasLa Vida Del HombreFRANCISCO MAURILIO RAMIREZ NAVAAún no hay calificaciones
- Liturgia de La PeregrinacionDocumento7 páginasLiturgia de La Peregrinacionzoraida de la cruzAún no hay calificaciones
- Guion Misa de Confirmación 2024Documento10 páginasGuion Misa de Confirmación 2024cvq.estefaniadelgadoAún no hay calificaciones
- Plan de Salvación de JesucristoDocumento26 páginasPlan de Salvación de JesucristoElvis OrtizAún no hay calificaciones
- El Milagro de La Obra Misional en Los Últimos DíasDocumento2 páginasEl Milagro de La Obra Misional en Los Últimos DíasJose Andres GarabitoAún no hay calificaciones
- Novena Xto MisioneroDocumento18 páginasNovena Xto MisionerobienvenidoAún no hay calificaciones
- La Epifanía Del Señor 2020 Moniciones y Oración de FielesDocumento4 páginasLa Epifanía Del Señor 2020 Moniciones y Oración de FielesAlexander Alvarado MalaverAún no hay calificaciones
- Reglamento Delegación Catequesis. SalamancaDocumento25 páginasReglamento Delegación Catequesis. SalamancaAlfonsoAún no hay calificaciones
- Esquema Celebración de La Palabra 8 Mayo 2022Documento6 páginasEsquema Celebración de La Palabra 8 Mayo 2022José Luis Tovar HernándezAún no hay calificaciones
- Iglesia Primitiva Vs Iglesia ActualDocumento10 páginasIglesia Primitiva Vs Iglesia ActualMayra BarriosAún no hay calificaciones
- Dei VerbumDocumento4 páginasDei VerbumJuliana Pardo100% (1)
- Hora Santa MisioneraDocumento2 páginasHora Santa MisioneraEsclavas Emj100% (6)
- Misal Enero 2012Documento66 páginasMisal Enero 2012José AndrésAún no hay calificaciones
- 27 Misas Diversas1Documento51 páginas27 Misas Diversas1Richard CortesAún no hay calificaciones
- Guion Misa de Confirmación 2024Documento10 páginasGuion Misa de Confirmación 2024cvq.estefaniadelgadoAún no hay calificaciones
- 2da Reunión Con CatequistasDocumento3 páginas2da Reunión Con CatequistasMisioneros de La FeAún no hay calificaciones
- La Gran ComisiónDocumento3 páginasLa Gran ComisiónAbrahan José IIAún no hay calificaciones
- Tema EVANGELISMO 24-03-23Documento4 páginasTema EVANGELISMO 24-03-23lilianpaz01Aún no hay calificaciones
- Evangelizar INTRUDUCCIONDocumento3 páginasEvangelizar INTRUDUCCIONAndrea Paz100% (1)
- La Comisión de La IglesiaDocumento15 páginasLa Comisión de La IglesiaIglesia Adventista PocoraAún no hay calificaciones
- Curso de Liturgia FundamentalDocumento21 páginasCurso de Liturgia FundamentalYork S. Montoya A.Aún no hay calificaciones
- 3 Readaptado Taller Ministerio de Reuniones FamiliaresDocumento121 páginas3 Readaptado Taller Ministerio de Reuniones Familiareseunicelyn hdzbAún no hay calificaciones
- Subsidio Misa de Confirmación Sagrado Corazón de Jesús Los OlivosDocumento22 páginasSubsidio Misa de Confirmación Sagrado Corazón de Jesús Los OlivoscaalluanAún no hay calificaciones
- PARA SER CRISTIANO Catequesis PSACDocumento25 páginasPARA SER CRISTIANO Catequesis PSACSelvin RiveraAún no hay calificaciones
- Lección 22 - Promesa para HoyDocumento15 páginasLección 22 - Promesa para HoyIglesia de TrujilloAún no hay calificaciones
- Hora Santa MisioneraDocumento4 páginasHora Santa MisioneraNavi ZurcAún no hay calificaciones
- Tema 1 - Kerygma y EvangelizaciónDocumento3 páginasTema 1 - Kerygma y EvangelizaciónybarbozanAún no hay calificaciones
- Sermon Pentecostes Nuevo ComienzoDocumento1 páginaSermon Pentecostes Nuevo ComienzoJosé Luis InfanteAún no hay calificaciones
- Confirmación en PANDEMIADocumento6 páginasConfirmación en PANDEMIAJesús Manuel Sánchez PichardoAún no hay calificaciones
- 2 Misa - Divina Pastora 2023Documento14 páginas2 Misa - Divina Pastora 2023Vanessa AstorgaAún no hay calificaciones
- BautismoDocumento12 páginasBautismoRenata Carrasco DávilaAún no hay calificaciones
- DownloadDocumento8 páginasDownloadANTONIOAún no hay calificaciones
- Celebración Iniciación Xtna. de Jóvenes 2023 1.1 A5Documento32 páginasCelebración Iniciación Xtna. de Jóvenes 2023 1.1 A5felix crispinAún no hay calificaciones
- Celebración Litúrgia de Consagracion, Entrega de Cruz y ClausuraDocumento5 páginasCelebración Litúrgia de Consagracion, Entrega de Cruz y ClausuraRod HenriAún no hay calificaciones
- Celebracion de Renovacion Del Bautismo 2023Documento7 páginasCelebracion de Renovacion Del Bautismo 2023Keily ServinAún no hay calificaciones
- Esque MaDocumento8 páginasEsque MaNico Zamudio RamirezAún no hay calificaciones
- Preces Domingo de PascuaDocumento1 páginaPreces Domingo de PascuaLuis GabrielAún no hay calificaciones
- Empresa: ZAS Servicios Hosteleros, S.A Nº: Domicilio: Unidades Elementos Precio/unidad Importe Parcial Importe Total ActivoDocumento2 páginasEmpresa: ZAS Servicios Hosteleros, S.A Nº: Domicilio: Unidades Elementos Precio/unidad Importe Parcial Importe Total Activojordi gomezAún no hay calificaciones
- Actividad de RepasoDocumento1 páginaActividad de Repasojordi gomezAún no hay calificaciones
- Writer MemorándumDocumento1 páginaWriter Memorándumjordi gomezAún no hay calificaciones
- Practicas Electronica 2023Documento16 páginasPracticas Electronica 2023jordi gomezAún no hay calificaciones
- Copia de Cuento Anillo Con ActividadesDocumento3 páginasCopia de Cuento Anillo Con Actividadesjordi gomezAún no hay calificaciones