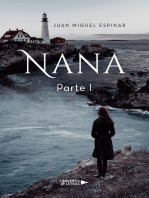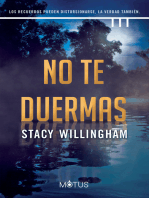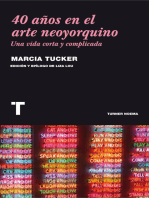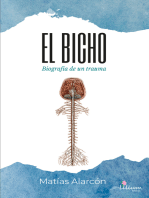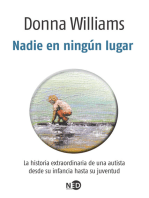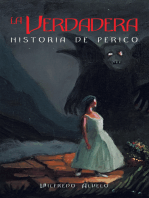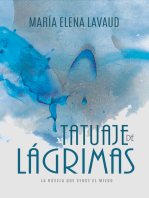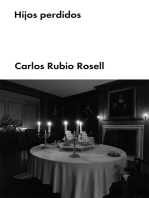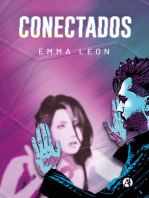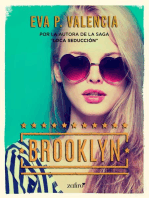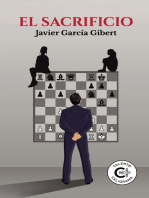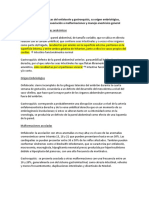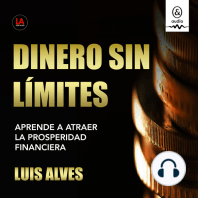Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Cuento 3
Cargado por
Eulogio Chavez Chavez0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas9 páginasTítulo original
Cuento.3
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas9 páginasCuento 3
Cargado por
Eulogio Chavez ChavezCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 9
Prisioneros
-La otra noche soñé algo muy real.
-¿A qué te refieres con real?
-A que todo parecía tan verdadero mientras soñaba…
Los sucesos poseían una secuencia lógica por lo regular
ausente en la mayoría de los sueños y, además, yo tenía la
certeza de estar despierta.
-Entiendo.
-No; pero eso no fue todo. Cuando desperté... yo tuve
la sensación de estar en el mismo universo de mi sueño.
-¿Quieres contarme?
-Sí.
***
Todo comenzó cuando en mi sueño desperté de otro sueño;
tal vez por eso se sintió tan real, porque pensé que ya estaba
despierta. En el sueño de mi sueño, yo era devorada por un
teléfono celular gigantesco con ojos azules y con pupilas en
forma de logo de Facebook. Estaba dentro de sus fauces,
apunto de ser triturada por unos terribles y afilados dientes
negros que se confundían con la boca y, ¡pum!, un instante
después estaba bañada en sudor y envuelta en sábanas, en mi
cama, en mi habitación.
Pero algo extraño fluía en el ambiente; al menos tenía
esa sensación. Era como si todo, cada objeto, estuviera a
punto de distorsionarse –o quizá derretirse– y junto con todo
mi entorno también yo. Me asusté. Sin embargo, me senté al
borde de la cama como de costumbre y duré ahí rato,
modorra como cada día al levantarme. Me preparé para ir a la
escuela: me puse la falda a cuadros, luego la blusa, me peiné,
me enfundé las medias blancas y me calcé las zapatillas.
Después tomé mi teléfono móvil y la mochila y bajé con
rumbo a la cocina y justo ahí, en las escaleras, fue donde
percibí la segunda rareza de la mañana: en lugar de las
habituales fotografías familiares –papá, mamá, mis dos
hermanos y yo– de año nuevo que mamá gustaba de colgar
cada tres o cuatro escalones, había solo una a mitad del
pasillo, y era fea, inspiraba miedo. En ella se veían cuatro
teléfonos último modelo, iPhone 17, Huawei XSX, Samsung
Lite y uno más que no reconocí; y en la pantalla de cada
móvil estaba el rostro de cada uno de los miembros de mi
familia con gesto desesperado, como si estuvieran atrapados
allá adentro, en la oscuridad de un espacio infinito totalmente
apartado del mío; y de pequeñas, malignas y deformes
creaturas con caras de WhatsApp, Twitter o Instagram salían
brazos que los jalaban y de los cuales parecían querer escapar.
A la derecha de la fotografía estaba yo, libre, y no entendía
por qué.
Sacudí fuerte la cabeza y bajé corriendo a la cocina a
la espera de encontrar a alguien; pero al parecer la casa
estaba vacía, y terriblemente sola. Pero no, la soledad que
sentí en ese momento no se compara con la que descubrí
después, al salir de casa y contemplar aquel espectáculo.
Comenzaba a desesperarme, así que abrí el refrigerador, tomé
una botella de leche y bebí la mitad de un trago; luego cogí
un pedazo de pan duro que estaba en la mesa y me dirigí a la
puerta de la salida mientras lo comía. Te juro que recuerdo el
sabor de ese desayuno como si en realidad lo hubiera
degustado.
Abrí la puerta de la salida, pero no salí a ninguna
parte; al cruzar el umbral no vi la conocida calle, sino que me
encontré, confundida, en otro hogar, con gente desconocida,
con gente abstraída en una sola cosa: pantallas. Pequeñas
pantallas que al principio cabían en la palma de la mano
parecían reinar en el cubículo: un hombre de mediana edad
en un sofá concentrado en una videollamada, ignorando por
completo al bebé que le jalaba del pantalón, llorando; una
niña de aproximados cinco años de edad, en el piso, con la
cara a escasos tres centímetros del monitor de la tableta
entretenida en un extraño juego protagonizado por un gato
que hablaba; un adolescente de cabello rizado y largo
estirado en otro sillón y embobado con un capítulo de Élite,
en Netflix; a la derecha, una mujer adulta, pero bella y joven,
sellada a una silla y con los codos recargados en un comedor
de cristal, compartía memes a discreción en Facebook; y en
la silla de enfrente, una jovencita se tomaba selfies
presumiendo su abultado pecho en infinitas redes sociales.
Oculta en la penumbra de una esquina, vi a una anciana
sentada en una silla de ruedas, triste e invisible como yo en
aquella estancia. Triste e invisible, sola entre su gente. Sentí
lástima por ella.
Permanecí estupefacta e inmóvil por no sé cuánto
tiempo, hasta que una anomalía me hizo volver en sí. Los
teléfonos y tabletas empezaron a ganar tamaño y brazos y
pies les crecieron estirándose como raíces. Se liberaron de las
manos de sus dueños dando un salto y crecieron hasta
superarlos en estatura. Ojos de todos los colores brillaban en
sus pantallas encendidas, malignos y fríos, hipnotizantes;
bocas afiladas y de aterradores colmillos se abrían dejando al
descubierto pozos de un negro sin fin. El hombre, la mujer,
los adolescentes y la niña balbuceaban palabras ininteligibles,
acompañadas de muecas y de toda clase de gestos suplicantes.
La jovencita fue devorada primero; su teléfono, que por toda
su circunferencia evaporaba emoticones, likes y meencatas
que se desvanecían segundos después, la sujetó de la cintura
y la tragó de un solo bocado. Ya te lo estarás imaginando, la
chica apareció en la pantalla del móvil, con expresión de
indecible dolor.
Una fracción de segundo después el teléfono viviente
de la chica me fulminó con sus ojos deformes. Fue entonces
cuando corrí en dirección a la primera puerta que vi. La abrí
y di un portazo tras mi espalda: una nueva casa, una
habitación con un joven encerrado en sí al amparo de unos
audífonos enormes cuyo cable era manipulado por otro de
esos teléfonos vivientes que lo enredaba en el cuello del
muchacho. No tengo palabras para explicarte la frustración
que experimenté al abrir y cerrar nuevas puertas para
descubrirme cada vez en un nuevo hogar y en medio de
escenas semejantes, atrapada en un ciclo interminable.
En algún momento me tiré al piso y estaba a punto de
echarme a llorar cuando una voz varonil me habló desde
debajo de una alfombra que estaba a mis pies.
-¡Hey, por aquí! –dijo suavemente.
El borde de la alfombra se despegó unos centímetros
del suelo evidenciando el brillo de un par de ojos. Pensé en
levantarme y esfumarme de ahí; pero después, razonando un
poco, caí en la cuenta de que tal vez el presente fenómeno no
era el más extraño. La alfombra se dobló por la mitad
descubriendo una cara redonda y sonriente coronada de un
cabello largo y blanco, y un agujero oscuro cuyo fondo no
pude percibir. Era un hombre. Y me miraba a través de unos
anteojos enormes.
-¿Vendrás o no? –preguntó.
Le respondí que sí, aunque no muy segura. Él me
ofreció su mano y yo la tomé, ¿qué podía perder? A aquellas
alturas prefería perderme en un pozo sin luz al lado de un
extraño que ser devorada por un teléfono viviente o que
permanecer invisible en medio de tanta gente. Me descolgué
hacia el interior del agujero para descubrir que no tenía más
de un metro de profundidad.
-Muy bien, tendrás que agacharte. Sígueme y no
sueltes mi mano. Enseguida prenderé una linterna, pero
incluso con luz podríamos perdernos para siempre si nuestras
manos se sueltan. ¿Comprendes el valor del calor humano?
Las pantallas luchan por sustituir la calidez de una mano
amiga. Al tomarnos de la mano, no solo nos rosamos la piel
mutuamente; son nuestras almas encontrándose.
La verdad es que si algo deseaba era mantenerme
aferrada a su mano. Encendió la lámpara y avanzamos
gateando cerca de diez minutos a través de un agua negra y
espesa. En el trayecto me explicó que en la calle
contemplaría un espectáculo igual al del interior de las
viviendas; pero que él y otras personas aún cuerdas y
conscientes tenían un refugio; que él había tenido un
presentimiento y por eso había salido a dar una vuelta y que,
finalmente, me había visto por una ventana para correr de
inmediato a la alcantarilla más cercana y escurrirse hasta dar,
por fin, conmigo.
–Llegamos. Creo que ya sabes lo que encontrarás allá
arriba, al final de estas escaleras –enfrente de nosotros se
alzaba una fila de barras metálicas que, sobresaliendo de la
pared, hacían las veces de escaleras–. Debes preparar tu
mente y corazón; de lo contrario, no podrás soportarlo. Una
vez hayamos salido correremos prestando la menor atención
posible a lo que sucede alrededor…
–Espere –lo interrumpí–. Sé que no estoy en posición
de poner condiciones; pero al menos me gustaría saber quién
es usted.
–¡Ah, de acuerdo! Eres una jovencita precavida. Mi
nombre es Ray. Nací hace muchos años y, aunque mi cuerpo
ya murió, vivo en la memoria de muchas personas y fluyo a
través de la tinta de mis letras. Te contaré un secreto antes de
subir.
» Tú todavía no nacías cuando mi voz de profeta ya
se escurría entre hojas de papel y predecía un panorama
semejante al que tus ojos ven: pantallas robándonos la vida.
Claro que las pantallas que yo anunciaba en aquel entonces
eran enormes, del tamaño de paredes, y nos acorralaban por
todas partes, a derecha e izquierda, atrás y adelante.
» El ser humano guarda un anhelo en su corazón: el
deseo de felicidad inherente a cada persona. Pero a lo largo
de los siglos la felicidad ha tomado formas diversas, se ha
vestido de placer o de ausencia de dolor, o ha adquirido
rostro de virtud, de conocimiento; algunos la han colocado en
la fama, el poder o el dinero, mientras que seres
profundamente religiosos la descubrieron en Dios, en el amor
y la donación; otros pensadores llegaron a tal nivel de
angustia que se atrevieron a decir que no existe, que la vida
del hombre es un absurdo o una pasión inútil e inevitable;
quizá hoy la gente la identifica con la paz y la tranquilidad,
con el confort, la estabilidad, la autorrealización y la
seguridad, y en ocasiones incluso con el capricho.
» Sin embargo, en el camino siempre habrá un sinfín
de contrariedades, de dureza; la vida es una mezcla continua
de alegría y dolor. Muchos no pueden aceptar esta ineludible
condición de gloria y miseria, y menos cuando el sufrimiento
le sale al encuentro de forma más acentuada que los buenos
pasajes. Entonces se necesitan sucedáneos, se buscan
analgésicos, anestesia, calmantes; cualquier artilugio capaz
de embalsamar el alma de amnesia y así olvidar la sensación
de infelicidad. Las pantallas son buenos sucedáneos, nos
consumen y nos distraen de la esencial lucha por alcanzar la
tan anhelada plenitud feliz. Nos dejamos absorber y gritamos:
“que nadie se atreva a molestarme, no osen sacarme de esta
zona de confort; que ninguna creatura (conocida o extraña)
me haga tambalear, que nada en el mundo me desoriente ni
exija mi amor”.
» Pequeña, buscar la felicidad es tal vez lo más lícito
en la vida; pero al confundir la dificultad con imposibilidad,
bajamos la guardia y cualquier cosa (hasta una insignificante
y artificial pantalla) nos puede robar la vida. Vivimos sin
vivir. Es tan fácil cruzar la línea entre una sonrisa que
ilumina al mundo y el egoísmo.
Silencio. Al discurso siguió un elocuente y reflexivo
silencio. Mi cabeza daba vueltas tratando de comprender
cada palabra del hombre y buscando acomodar todo en su
sitio. No supe por cuánto tiempo permanecimos ahí
agachados y sin voz; solo sé que de un momento a otro vi a
Ray subiendo las escaleras y levantando la tapa de la
alcantarilla dando paso a un mar de luz por el recoveco, a un
mar de luz y a un río de alaridos. Mi mano le aferraba. Nunca
me soltó.
Una vez en el exterior seguí sus instrucciones casi al
pie de la letra; aunque me resultó imposible no voltear a una
u otra dirección tras escuchar angustiantes gritos. Corría y
escuchaba y veía. Eran las voces de aquellos que se saben
prisioneros y, aun queriendo, no pueden escapar. Junto a
ellos caminaban personas más pasivas, con miradas perdidas,
con ojos trasluciendo la resignación, como esperando la
subrepticia llegada de la muerte, de su segunda muerte.
Móviles gigantes riendo y devorando. Fotografías frías,
videos vacíos, contaminación auditiva, gente llorando
lágrimas secas en pantallas o deambulando muerta entre
calles y casas artificiales. Corrí y corrí. Corrimos los dos,
siempre de la mano y yo sentí mi corazón latir. Yo estaba
viva, ¿me entiendes?, y Ray también. Después cerré los ojos
y dejé que él me llevara.
Y me llevó y me llevó, y con los ojos cerrados solo
veía oscuridad, pero sentía que volaba; sentía que no existía
universo y solo era mi alma asida a la de alguien más
volando suavemente a través de la nada, con dirección a lo
divino. Ese era el refugio del que me hablaba: el calor de otra
alma. Ahí, los móviles se utilizaban para lo estrictamente
necesario y beneficioso, y entonces se volvían tan pequeños,
que los vivos los guardaban en cajas de cerillos. Ahí no eran
signos de muerte; sino fósforos que servían para iluminar la
vida…
Agosto 2020
También podría gustarte
- Seda Salvaje - Eloy TizónDocumento75 páginasSeda Salvaje - Eloy TizónAntonio MartínezAún no hay calificaciones
- El Infierno Henri BarbusseDocumento737 páginasEl Infierno Henri BarbusseAnonymous YfHJG0YBxJ100% (1)
- Resumen 2da UnidadDocumento9 páginasResumen 2da UnidadKaren RojasAún no hay calificaciones
- Historia de una infidelidadDocumento167 páginasHistoria de una infidelidadLULUARENAún no hay calificaciones
- El Infierno - Henri BarbusseDocumento169 páginasEl Infierno - Henri BarbusseMarco Antonio Leonardini SierraAún no hay calificaciones
- El Mito Del Vampiro - Aurora RyeliDocumento58 páginasEl Mito Del Vampiro - Aurora RyeliMarco Tulio Rosales IbarraAún no hay calificaciones
- Barbusse Henry - El InfiernoDocumento148 páginasBarbusse Henry - El InfiernoSantiagoAún no hay calificaciones
- Los Hermeticos Armando CuevasDocumento144 páginasLos Hermeticos Armando CuevasGloria Amparo Gómez Varón0% (1)
- MinaDocumento159 páginasMinaValery NeiraAún no hay calificaciones
- La Memoria Infantil - E. HalfonDocumento15 páginasLa Memoria Infantil - E. HalfonJose Rocuant100% (1)
- RespiraDocumento90 páginasRespiraSalma MurilloAún no hay calificaciones
- 40 años en el arte neoyorquino: Una vida corta y complicadaDe Everand40 años en el arte neoyorquino: Una vida corta y complicadaAún no hay calificaciones
- THANANTOLOGÍA DE RELATOS INCÓMODOS, POR TOBÍAS DANNAZIO (Corregido)Documento51 páginasTHANANTOLOGÍA DE RELATOS INCÓMODOS, POR TOBÍAS DANNAZIO (Corregido)Tobías DannazioAún no hay calificaciones
- Relatos de ImpunidadDocumento112 páginasRelatos de ImpunidadTania Jasso100% (1)
- Narracones CortasDocumento47 páginasNarracones CortasJoséMartínAún no hay calificaciones
- Pamy Motta - Negra NocheDocumento97 páginasPamy Motta - Negra NocheEbony Guevara RosalesAún no hay calificaciones
- Nadie en ningún lugar: La historia extraordinaria de una autista desde su infancia hasta su juventudDe EverandNadie en ningún lugar: La historia extraordinaria de una autista desde su infancia hasta su juventudCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (2)
- Carlos Gamerro. Afectos Raros PDFDocumento21 páginasCarlos Gamerro. Afectos Raros PDFDesireeYasminAún no hay calificaciones
- Relatos de Impunidad PDFDocumento112 páginasRelatos de Impunidad PDFKarla SuárezAún no hay calificaciones
- Hombres AmuebladosDocumento105 páginasHombres Amuebladosfrancisco e. garciaAún no hay calificaciones
- Sesión 6 - Punto de VistaDocumento6 páginasSesión 6 - Punto de VistaJulietaAún no hay calificaciones
- CuentosDocumento6 páginasCuentosTeresa JovéAún no hay calificaciones
- Crónicas del destino 16: El despertar (Volumen I): En otro lugarDe EverandCrónicas del destino 16: El despertar (Volumen I): En otro lugarAún no hay calificaciones
- La Maldición LeclercDocumento2 páginasLa Maldición LeclercNatalia GómezAún no hay calificaciones
- TEMPERATURADocumento22 páginasTEMPERATURARonald Jhonn Condori FloresAún no hay calificaciones
- Analisis Ley 70Documento2 páginasAnalisis Ley 70Ezequiel Castro SalazarAún no hay calificaciones
- Catalogo Interruptor EMA Serie VE PDFDocumento26 páginasCatalogo Interruptor EMA Serie VE PDFElikar KmjoAún no hay calificaciones
- Letra Traducida de I'm Yours de Jason Mraz Soy TuyoDocumento2 páginasLetra Traducida de I'm Yours de Jason Mraz Soy TuyodarieuxnqnAún no hay calificaciones
- Cuándo En Mi Memoria Encontré a Mis Abuelos: Relatos Y Cuentos BrevesDe EverandCuándo En Mi Memoria Encontré a Mis Abuelos: Relatos Y Cuentos BrevesAún no hay calificaciones
- Ilovepdf MergedDocumento78 páginasIlovepdf MergedMaycol LojanAún no hay calificaciones
- Diagrama de Nyquist para evaluar estabilidadDocumento4 páginasDiagrama de Nyquist para evaluar estabilidadKevin Ascue ContrerasAún no hay calificaciones
- Comportamiento de Elementos de Concreto PresforzadoDocumento32 páginasComportamiento de Elementos de Concreto PresforzadoAlbertoSalgadoRAún no hay calificaciones
- Despacho de Parques EólicosDocumento5 páginasDespacho de Parques EólicosDaniel F CabreraAún no hay calificaciones
- Tema 2 REUMATOLOGIADocumento10 páginasTema 2 REUMATOLOGIAJhoselin Rocha RamosAún no hay calificaciones
- Descripción de Los Números CuánticosDocumento3 páginasDescripción de Los Números CuánticosArmando Florez0% (1)
- Rosario Por La Paz de VenezuelaDocumento19 páginasRosario Por La Paz de VenezuelaJesus DavilaAún no hay calificaciones
- Moniciones, Peticiones y OfrendasDocumento4 páginasMoniciones, Peticiones y OfrendasCristina Isabel Vivanco Ureña100% (3)
- Popurrí de cuentos para ser leídos tomando caféDe EverandPopurrí de cuentos para ser leídos tomando caféAún no hay calificaciones
- AdmisiónDocumento4 páginasAdmisiónVane LdsmaAún no hay calificaciones
- Actividad # 1 - Análisis de VideoDocumento4 páginasActividad # 1 - Análisis de VideoEsmeralda CastilloAún no hay calificaciones
- Plan de Matrícula - 2024 - I.E 0064Documento22 páginasPlan de Matrícula - 2024 - I.E 0064Nicole SanchezAún no hay calificaciones
- Urgencias NeonatalesDocumento2 páginasUrgencias NeonatalesJavier Martínez AntimilAún no hay calificaciones
- Leccion 1. DESARROLLO SOSTENIBLE PDFDocumento5 páginasLeccion 1. DESARROLLO SOSTENIBLE PDFFabian PerillaAún no hay calificaciones
- El GeosistemaDocumento6 páginasEl GeosistemaEsequiel Tarazona Chilca100% (2)
- Tesis El Trabajo Social y La Salud MentalDocumento13 páginasTesis El Trabajo Social y La Salud MentalConstanza LópezAún no hay calificaciones
- Cuadernillo de Trabajo 2do GradoDocumento26 páginasCuadernillo de Trabajo 2do Gradoeira sahily santiago hernandezAún no hay calificaciones
- Accu-211 - Cuaderno de Informes RealizadoDocumento13 páginasAccu-211 - Cuaderno de Informes RealizadoSebastian Quiroz VieraAún no hay calificaciones
- Especificaciones Técnicas Mínimas de La Infraestructura Soporte de La Red Interna de Telecomunicaciones Del InmuebleDocumento18 páginasEspecificaciones Técnicas Mínimas de La Infraestructura Soporte de La Red Interna de Telecomunicaciones Del InmuebleCristian Escobar SantamaríaAún no hay calificaciones
- Proyecto de Construcción y MejoramientoDocumento21 páginasProyecto de Construcción y MejoramientoDanny CajahuancaAún no hay calificaciones
- 1906 Lluria Humanidad Porvenir PDFDocumento132 páginas1906 Lluria Humanidad Porvenir PDFHugociceronAún no hay calificaciones
- Caja Negra y BlancaDocumento2 páginasCaja Negra y BlancaKimi Garcia GomezAún no hay calificaciones
- Apuntes Apendicitis PDFDocumento7 páginasApuntes Apendicitis PDFEslin Cipion Bueno100% (1)
- Oración para El Descanso NocturnoDocumento2 páginasOración para El Descanso NocturnoSánchez Eduardo de JesúsAún no hay calificaciones
- Conectores comunesDocumento16 páginasConectores comunesed05Aún no hay calificaciones
- Proyecto Jacka 2013Documento35 páginasProyecto Jacka 2013Aldanely CalderónAún no hay calificaciones
- HistoDocumento110 páginasHistodaniluks3674Aún no hay calificaciones
- Dinero sin límites: Aprende a atraer la prosperidad financieraDe EverandDinero sin límites: Aprende a atraer la prosperidad financieraCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (16)
- MMC: Motivación y Mente Consciente: Un programa de 6 pasos enfocado a la apertura de la consciencia, al adiestramiento mental, a la productividad, a la plenitud y a la trascendenciaDe EverandMMC: Motivación y Mente Consciente: Un programa de 6 pasos enfocado a la apertura de la consciencia, al adiestramiento mental, a la productividad, a la plenitud y a la trascendenciaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (12)
- Las tres preguntas: Cómo descubrir y dominar el poder de tu interiorDe EverandLas tres preguntas: Cómo descubrir y dominar el poder de tu interiorCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (10)