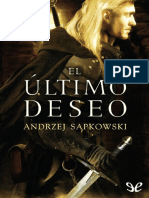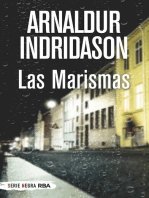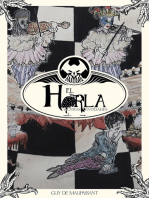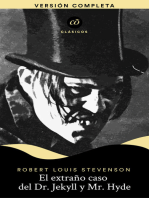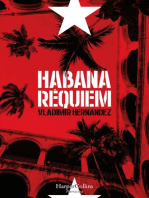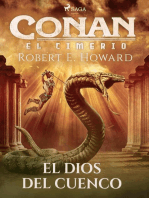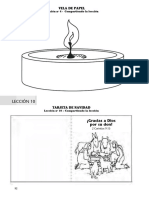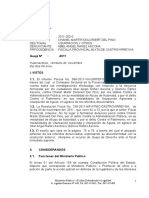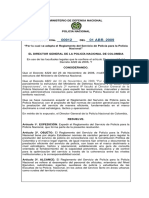Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El marinero de Ámsterdam - Apollinaire
Cargado por
Rebeca Boimvaiser0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
2 vistas5 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
2 vistas5 páginasEl marinero de Ámsterdam - Apollinaire
Cargado por
Rebeca BoimvaiserCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 5
El marinero de Ámsterdam
Guillaume Apollinaire
El bergantín holandés Alkmar regresaba nuevamente de Java,
cargado de especias y otros elementos preciados. Hizo escala en
Southampton y se autorizó a la tripulación a bajar a tierra.
Uno de ellos, Hendrijk Versteeg, traía un mono en el hombro
derecho, un loro en el izquierdo y, pendiente de la espalda, una
farda de tejidos hindúes, que pensaba vender en la ciudad junto
con los animales.
Era el inicio de la primavera y anochecía pronto. Hendrijk Versteeg
caminaba velozmente por las calles un poco sombrías que apenas
iluminaba la luz de gas. El marino pensaba en su pronto regreso a
Ámsterdam, en su madre, a quien hacía tres años que no veía, en
su novia, que lo aguardaba en Monikendam. Calculaba el dinero
que le ocasionarían los animales y las telas y buscaba un
comercio donde vender esos artículos exóticos.
En Abve Bar Street, un caballero muy cabal se le acercó y le
preguntó si buscaba comprador para el loro.
–Este pájaro –dijo– me convendría. Preciso alguien que me hable
sin que yo tenga que responderle; vivo solo.
Como la mayoría de los marineros holandeses, Hendrijk Versteeg
hablaba inglés. Estableció un precio que el desconocido aprobó.
–Sígame –dijo éste–. Vivo bastante apartado. Usted depositará el
loro en una jaula que tengo en casa. Usted me exhibirá sus telas y
quizás yo halle alguna que me agrade.
Muy dichoso, Hendrijk Versteeg acompañó al caballero, y,
mientras andaban, le hizo la alabanza del mono, que pertenecía, le
dijo, a una especie muy rara, cuyos componentes se encariñan con
los dueños y soportan bien el clima de Inglaterra.
Muy pronto Hendrijk Versteeg dejó de hablar. El desconocido no le
respondía y ni siquiera parecía oírlo.
Continuaron su camino en silencio uno al lado del otro. El mono,
atemorizado por la neblina, gemía como un niño, y el loro sacudía
las alas.
Al cabo de una hora de caminar, expresó bruscamente el
desconocido:
–Ya nos encontramos cerca de casa.
Se hallaban fuera de la ciudad. Rodeaban el camino grandes
parques bordeados de verjas; de vez en cuando relucían a través
de los árboles las ventanas de un “cottage” y se escuchaba a
veces muy distante el lúgubre grito de una sirena, en el mar.
El desconocido se paró ante una verja, extrajo un llavero y abrió la
puerta. La cerró luego que entró Hendrijk.
El marinero estaba intranquilo. Divisaba apenas, en el fondo del
jardín, una casita de aspecto bastante agradable, pero por cuyas
celosías cerradas no se advertía ninguna luz.
El caballero taciturno, la casa sin actividad, todo era bastante
siniestro. Pero Hendrijk se acordó de que el extraño caballero
vivía solo. “Es un hombre insólito”, pensó, y como un tripulante
holandés no es lo bastante adinerado para que alguien piense en
robarlo, se abochornó de ese momentáneo miedo.
II
–Si tiene fósforos, alúmbreme– dijo el caballero, metiendo una
llave en la cerradura de la puerta de la casa.
El marinero obedeció el pedido, y en cuanto entraron, el
desconocido acercó una lámpara, que rápidamente alumbró una
sala amueblada con gusto.
Hendrijk Versteeg había recuperado su calma. Tenía ya la
seguridad de que su raro compañero le adquiriría gran parte de las
telas.
El desconocido, que se había ausentado de la sala, retornó con
una jaula en su mano.
–Ponga aquí el loro –exclamó–. Le colocaré un aro cuando se haya
aplacado del todo y sepa decir lo que yo deseo que diga.
Después de haber cerrado la jaula, mandó al marino que agarrara
la lámpara y entrara en el cuarto contiguo donde, según él dijo,
tenía una mesa amplia para extender las exóticas telas.
Hendrijk Versteeg accedió y entró en la habitación indicada por el
desconocido. La puerta se cerró de inmediato a sus espaldas, la
llave giró; estaba encerrado.
Aturdido, apoyó la lámpara sobre la mesa y se abalanzó sobre la
puerta, para tratar de abrirla. Lo detuvo una voz:
–Un paso más y termino con usted, marinero.
Levantando la cabeza Hendrijk vio, por un tragaluz que no había
observado hasta ese momento, el caño de un revólver que lo
apuntaba. Se detuvo, aterrado.
Inútil combatir. De nada lo ayudaría su cuchillo; ni tampoco le
hubiera sido útil un revólver. El extraño exclamó:
–Óigame bien y obedezca. El favor obligado que usted ejecutará,
tendrá su premio. Pero la determinación es mía. Usted acatará
ciegamente; de lo contrario, lo mataré como a un perro. Abra el
cajón de la mesa… Hallará un revólver de seis tiros, con cinco
balas. Tómelo.
El tripulante holandés acataba las órdenes casi sin pensar. En su
hombro, el mono daba alaridos y temblequeaba. El desconocido
prosiguió:
–Al final del cuarto hay una cortina. Descórrala.
Plegada la cortina, Hendrijk vio un dormitorio; allí, sujeta de pies y
manos, sobre una cama, una mujer lo observaba con
desesperación.
–Suelte a esa mujer –exclamó el extraño– y retírele la mordaza.
Cumplida la orden, la mujer, joven y de notable belleza, se hincó
ante el tragaluz y clamó:
–Harry, es una trampa vil. Me has traído aquí para matarme.
Aparentaste haber alquilado esta casa para que pasáramos el
primer lapso de nuestra reconciliación. Tenía por seguro el
haberte persuadido. Pensé que al fin estabas seguro de que jamás
he sido responsable. ¡Harry, soy inocente!
–No te creo –exclamó parcamente el desconocido.
–Harry, soy inocente –volvió a decir con lacerada voz la joven.
–Son tus palabras finales; las anoto esmeradamente. Me las
repetirán eternamente –la voz del extraño castañeó un poco, pero
rápidamente se afirmó–. Porque sigo amándote; si te quisiera
menos, te mataría yo mismo. Pero eso me resultaría inejecutable,
puesto que te quiero…
–Marinero, si usted no ultima a esa mujer antes de que yo haya
contado hasta diez, usted yacerá sin vida junto a ella. Uno, dos,
tres, cuatro…
Antes de que el desconocido lograra contar hasta cinco, Hendrijk
abrió fuego sobre la joven que, constantemente arrodillada, lo
miraba penetrantemente. La mujer se desplomó sobre el suelo, de
cara. Había recibido el disparo en la frente. Rápidamente, un
segundo disparo contra la mesa; a su vez el mono, con
penetrantes alaridos de terror, se ocultaba en su camisa.
Al otro día, unos peatones oyeron gritos raros que partían de un
“cottage” en los alrededores Southampton y dieron aviso a la
policía. Los agentes penetraron en la casa.
Encontraron los cuerpos sin vida de la joven y del marinero. El
mono salió a empellones de la camisa de su dueño y se encaramó
sobre uno de los policías. A tal punto los espantó que éstos
retrocedieron y le dieron muerte a tiros.
La justicia presentó su informe. Parecía indudable que el marinero
había dado muerte a la joven y luego se había suicidado. A pesar
de eso, las causas del drama eran oscuras. No hubo complicación
para reconocer los cuerpos. La muchedumbre se interrogó cómo
Lady Finngal, dama de un par del Reino, podía haber permanecido
sola, en una alejada casa de campo, con un marinero que había
arribado el día anterior a Southampton.
El dueño de la casa no pudo proveer a la justicia ningún dato
satisfactorio. La casa había sido rentada, ocho días antes del
trágico suceso, por un tal Collins, de Manchester; imposible
hallarlo. Collins usaba anteojos y portaba extensa barba roja, que
muy fácil podía ser falsa.
III
El lord arribó de Londres rápidamente. Veneraba a su esposa y su
abatimiento daba pena. Como a los demás, el hecho le parecía
incomprensible.
A partir de esto sucesos se ha aislado del mundo. Vive en su casa
de Kensinton, sin otra compañía que un mucamo mudo y un loro
que repite sin parar:
–¡Harry, soy inocente!
También podría gustarte
- La Casa Neville - Florencia Bonelli - 240205 - 002053Documento724 páginasLa Casa Neville - Florencia Bonelli - 240205 - 002053ARA CASTRO80% (5)
- Andrzej Sapkowski - Geralt de Rivia I, El Último Deseo PDFDocumento174 páginasAndrzej Sapkowski - Geralt de Rivia I, El Último Deseo PDFSolrac Labótsirc Medina García100% (3)
- Gènero Policial - El Marinero de AmsterdamDocumento9 páginasGènero Policial - El Marinero de AmsterdamVerónica Díaz Pereyro0% (4)
- El Marinero de ÁmsterdamDocumento3 páginasEl Marinero de ÁmsterdamPiola PiolitaAún no hay calificaciones
- El Marinero de Amsterdam Guillaume ApollinaireDocumento2 páginasEl Marinero de Amsterdam Guillaume ApollinaireLUFASARI MAAún no hay calificaciones
- El Marinero de Amsterdam de Guillaume ApollinaireDocumento4 páginasEl Marinero de Amsterdam de Guillaume ApollinaireNicole Stephanie Arroyo ParraAún no hay calificaciones
- Gènero Policial - El Marinero de AmstrdamDocumento2 páginasGènero Policial - El Marinero de AmstrdamGaby BoisAún no hay calificaciones
- El Marinero de ÁmsterdamDocumento3 páginasEl Marinero de ÁmsterdamCarolina Ormazabal100% (1)
- ACTIVIDAD DE REVINCULACIÓN 3b FebreroDocumento3 páginasACTIVIDAD DE REVINCULACIÓN 3b FebreroCarla ViscosiAún no hay calificaciones
- El Marinero de AmsterdamDocumento6 páginasEl Marinero de AmsterdamSHUPPET100% (1)
- Taller de Novel Policiaca Grado 7Documento5 páginasTaller de Novel Policiaca Grado 7Hector AntonioAún no hay calificaciones
- El Marinero de AmsterdamDocumento3 páginasEl Marinero de AmsterdamLuciana PereyraAún no hay calificaciones
- Relatosn de Suspenso 3Documento1 páginaRelatosn de Suspenso 3Mariana Agramonte FanAún no hay calificaciones
- Selección de Cuentos IngresoDocumento47 páginasSelección de Cuentos IngresoAlberto DíazAún no hay calificaciones
- Hermanos Grimm - El Pajaro Del BrujoDocumento9 páginasHermanos Grimm - El Pajaro Del BrujoKarina MoralesAún no hay calificaciones
- El Extraño Caso de Lady ElwoodDocumento3 páginasEl Extraño Caso de Lady ElwoodBruno Crisorio80% (5)
- El Collar de La ReinaDocumento14 páginasEl Collar de La ReinaRoberto TitoAún no hay calificaciones
- LA CASA DESHABITADA Sir Arthur Conan DoyleDocumento8 páginasLA CASA DESHABITADA Sir Arthur Conan DoyleMaria Vargas0% (1)
- Andersen, Hans Christian - La Llave de La CasaDocumento3 páginasAndersen, Hans Christian - La Llave de La Casajulian113Aún no hay calificaciones
- El Ultimo Deseo Andrzej SapkowskiDocumento244 páginasEl Ultimo Deseo Andrzej Sapkowskicarlos duqueAún no hay calificaciones
- El Ultimo Deseo - Andrzej SapkowskiDocumento244 páginasEl Ultimo Deseo - Andrzej SapkowskiCristian Fernández Araya50% (2)
- La Novia Del AhorcadoDocumento11 páginasLa Novia Del AhorcadoDvdMoviesAún no hay calificaciones
- El Mercader y El Angel NegroDocumento16 páginasEl Mercader y El Angel Negromairimsp2003100% (1)
- El Ultimo Deseo - Andrzej SapkowskiDocumento383 páginasEl Ultimo Deseo - Andrzej SapkowskijenniG100% (1)
- El Extraño Caso de Lady ElwoodDocumento2 páginasEl Extraño Caso de Lady ElwoodLorena100% (1)
- Mano Disecada Guy MaussapanDocumento7 páginasMano Disecada Guy MaussapanOzkar ValenzuelaAún no hay calificaciones
- TP Integrador 2doDocumento8 páginasTP Integrador 2doDebo RodriguezAún no hay calificaciones
- Rainer Maria Rilke - El FantasmaDocumento4 páginasRainer Maria Rilke - El FantasmaOlaf Demian TryggvasonAún no hay calificaciones
- Historia de una mujer misteriosa en el cementerio de Guatemala en 1792Documento169 páginasHistoria de una mujer misteriosa en el cementerio de Guatemala en 1792Aem CantoralAún no hay calificaciones
- El Diablo de CeraDocumento15 páginasEl Diablo de CeraoscarAún no hay calificaciones
- Clásicos en Cordel (5) Hermanos Grimm y Angela CarterDocumento32 páginasClásicos en Cordel (5) Hermanos Grimm y Angela CartersergAún no hay calificaciones
- Muerte en Cinco Cajas - Carter DicksonDocumento95 páginasMuerte en Cinco Cajas - Carter DicksonlocojperezAún no hay calificaciones
- El Hombre Del Labio RetorcidoDocumento11 páginasEl Hombre Del Labio RetorcidoRafael Botello Nuñez100% (1)
- Misterio en Paul StreetDocumento5 páginasMisterio en Paul StreetAndrés Pérez PérezAún no hay calificaciones
- Resumen Narraciones ExtraordinariasDocumento3 páginasResumen Narraciones ExtraordinariasJorge Rubilar Astudillo100% (2)
- Esqueleto en el sótano: Antología de relatos de terrorDe EverandEsqueleto en el sótano: Antología de relatos de terrorAún no hay calificaciones
- El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde (ilustrado)De EverandEl extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde (ilustrado)Calificación: 4 de 5 estrellas4/5 (99)
- El Extraño Caso del Doctor Jekyll y el Señor HydeDe EverandEl Extraño Caso del Doctor Jekyll y el Señor HydeAún no hay calificaciones
- El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde (Golden Deer Classics)De EverandEl extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde (Golden Deer Classics)Calificación: 5 de 5 estrellas5/5 (2)
- act OCDocumento1 páginaact OCRebeca BoimvaiserAún no hay calificaciones
- Comprobación de lectura kryptonita y la casa de los conejosDocumento1 páginaComprobación de lectura kryptonita y la casa de los conejosRebeca BoimvaiserAún no hay calificaciones
- 2DA actividad 1ero 4ta 2021Documento5 páginas2DA actividad 1ero 4ta 2021Rebeca BoimvaiserAún no hay calificaciones
- 2dos-años-planificacion-lenguaDocumento3 páginas2dos-años-planificacion-lenguaRebeca BoimvaiserAún no hay calificaciones
- REVISTA Lunes-1Documento1 páginaREVISTA Lunes-1Tafur JohanAún no hay calificaciones
- Palacio de JusticiaDocumento4 páginasPalacio de JusticiaunivalleAún no hay calificaciones
- Peticion VisitasDocumento4 páginasPeticion VisitasDayana MontenegroAún no hay calificaciones
- CT Tepeji Del RioDocumento1 páginaCT Tepeji Del RioDaniel Perez BazanAún no hay calificaciones
- K 22 Q4 S Activities TDocumento5 páginasK 22 Q4 S Activities TSindy JaramilloAún no hay calificaciones
- Estructuracion en Edificaciones de Albaileria Universidad Nacional deDocumento43 páginasEstructuracion en Edificaciones de Albaileria Universidad Nacional deluisvilcaslinaresAún no hay calificaciones
- Ministerio Público - InvestigaciónDocumento4 páginasMinisterio Público - InvestigaciónJaime Apacclla HuamanAún no hay calificaciones
- Ejemplo de Tarea Académica 2Documento6 páginasEjemplo de Tarea Académica 2WeslyRaul Oblitas ParedesAún no hay calificaciones
- Testimonio Pedro TolentinoDocumento9 páginasTestimonio Pedro TolentinoASOCIACION CIVICA DE IDENTIDAD NACIONAL UNION PERUAún no hay calificaciones
- Reglamento del Servicio de Policía de Colombia (39Documento7 páginasReglamento del Servicio de Policía de Colombia (39planeacion denor4100% (1)
- Año Jubilar MR 19-20Documento2 páginasAño Jubilar MR 19-20José Miguel SAún no hay calificaciones
- Recurso de ReconsideracionDocumento8 páginasRecurso de ReconsideracionEvet RojadAún no hay calificaciones
- Articulo Juridico Elementos de La Responsabilidad CivilDocumento8 páginasArticulo Juridico Elementos de La Responsabilidad CivilKevin MorenoAún no hay calificaciones
- El Virrey de La Adivinanza - Ricardo PalmaDocumento17 páginasEl Virrey de La Adivinanza - Ricardo PalmaHurricane MendlerAún no hay calificaciones
- Acta de Compromiso para Entrega de DocumentosDocumento2 páginasActa de Compromiso para Entrega de DocumentosOrlando YepesAún no hay calificaciones
- GanaBingo PDFDocumento2 páginasGanaBingo PDFANA MARIA ESCOBARAún no hay calificaciones
- La Revolución RusaDocumento1 páginaLa Revolución RusaJosé TinocoAún no hay calificaciones
- Juan 1: 19-34Documento21 páginasJuan 1: 19-34Javier Valencia MarchenaAún no hay calificaciones
- Crecimiento Poblacional Segun MalthusDocumento3 páginasCrecimiento Poblacional Segun MalthusHarold Fernando Menacho JustinianoAún no hay calificaciones
- 500 Años Del Primer Municipio en MéxicoDocumento4 páginas500 Años Del Primer Municipio en MéxicoCiro GarciaAún no hay calificaciones
- UNIDAD 4 - Seguridad InformaticaDocumento69 páginasUNIDAD 4 - Seguridad Informaticavaleria araujoAún no hay calificaciones
- Caldo NegroDocumento3 páginasCaldo NegroDavid CossioAún no hay calificaciones
- CONTRATO DE COMPRAVENTA - Bien MuebleDocumento4 páginasCONTRATO DE COMPRAVENTA - Bien MuebleJamilet Aguilar PupucheAún no hay calificaciones
- Secuencias de Domino PDFDocumento4 páginasSecuencias de Domino PDFSoraya ArmijosAún no hay calificaciones
- Unidad 5 NacionalismoDocumento6 páginasUnidad 5 Nacionalismocruz.victorrolandoAún no hay calificaciones
- 1° Medio - NoticiaDocumento6 páginas1° Medio - Noticiakaran400Aún no hay calificaciones
- Esquema Del Ministerio PublicoDocumento13 páginasEsquema Del Ministerio PublicomiluskaAún no hay calificaciones
- Argentina en Los Juegos OlímpicosDocumento17 páginasArgentina en Los Juegos OlímpicosMica QuirogaAún no hay calificaciones
- Trifoliar para Una Buena Confesion. SMDocumento3 páginasTrifoliar para Una Buena Confesion. SMmagim3100% (2)
- Etnicidad en GuatemalaDocumento3 páginasEtnicidad en GuatemalaLomax Tichoc CutzalAún no hay calificaciones