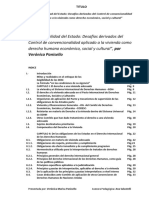Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
COMPENDIO DERECHO CONSTITUCIONAL I Unidad 4 2023
COMPENDIO DERECHO CONSTITUCIONAL I Unidad 4 2023
Cargado por
Eduardo CartagenaDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
COMPENDIO DERECHO CONSTITUCIONAL I Unidad 4 2023
COMPENDIO DERECHO CONSTITUCIONAL I Unidad 4 2023
Cargado por
Eduardo CartagenaCopyright:
Formatos disponibles
DERECHO ONLINE
DERECHO CONSTITUCIONAL I
3 créditos
Responsable de contenido:
Ab. Andrea Elizabeth Espinoza Cuzco Mgs.
Titulaciones Semestre
DERECHO Segundo
Tutorías: El nombre, competencias y demás datos del profesor tutor asignado se publicarán en
el aula virtual de aprendizaje (online.utm.edu.ec)
PERÍODO MAYO 2023 – SEPTIEMBRE 2023
DERECHO
CONSTITUCIONAL I
Unidad 4
Índice
Resultado de Aprendizaje de la Asignatura .................................................................................. 1
UNIDAD 4: DERECHO CONSTITUCIONAL................................................................................. 1
Resultado de aprendizaje de la unidad ......................................................................................1
TEMA 1: El núcleo duro de los derechos humanos ....................................................................2
TEMA 2: Tipos de Derechos Humanos contemplados en la Constitución ................................12
Derechos del Buen Vivir ....................................................................................................18
Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria ...........................................24
Derechos de las Comunidades, pueblos y nacionalidades.............................................32
Derechos de libertad ..........................................................................................................37
Derechos de la Naturaleza .................................................................................................42
Derechos de protección.....................................................................................................50
El contenido relativo a los derechos de protección ha sido tomado en su totalidad del Capítulo II del
trabajo denominado “Apuntes sobre los derechos de protección” realizado por Diego A. Bastidas
Chasing, que se puede revisar en la siguiente dirección electrónica:
https://sites.google.com/site/megalexec/articulos ensayos/derecho-constitucional-1/apuntes-sobre-
los-derechos-de-proteccion.................................................................................................................... 50
Bibliografía ................................................................................................................................. 61
Resultado de Aprendizaje de la Asignatura
Comprender las teorías del Estado Constitucional de Derechos y técnicas del Derecho
Constitucional, relacionándolas con las nuevas tendencias del Constitucionalismo global y
analizando los principios contenidos en la Constitución del Ecuador.
UNIDAD 4: DERECHO CONSTITUCIONAL
Los derechos humanos en la Constitución del Ecuador
Resultado de aprendizaje de la unidad
Aplicar correctamente los criterios de interpretación de los derechos humanos en caso de conflicto
o situaciones de violación de derechos.
Derecho Constitucional I Cuarta Unidad 1
TEMA 1: El núcleo duro de los derechos humanos
El término núcleo duro de los derechos humanos apareció oficialmente en el escenario
internacional durante la década de los años ochenta y fue desarrollado por los estudiosos
de entonces como evidencia de aquellos fundamentos morales de la comunidad
internacional reflejados en el ideal de derechos humanos, así como la expresión de un
catálogo mínimo de derechos humanos fundamentales o elementales
presentes en las distintas culturas del globo (Acuña, 2004).
Previo a la aparición del núcleo duro de los Derechos Humanos se suscitaron algunos
eventos importantes como el análisis de las normas Ius Cogens, de las obligaciones
erga omnes en el derecho internacional público, la formulación de las cláusulas de no
derogación en los tratados de derechos humanos, la redacción del artículo 19 del
proyecto de responsabilidad internacional propuesta por Roberto Ago, así como la
afirmación de la responsabilidad penal del individuo en el derecho internacional.
La evolución del concepto de ius cogens en la Comisión de Derecho Internacional de
las Naciones Unidas se desarrolla en varios momentos. El término ius cogens fue
desarrollado y acuñado por los trabajos preparatorios de la Comisión de Derecho
Internacional de las Naciones Unidas en lo relativo al derecho de los tratados. Este tema
fue incluido por la Comisión desde su primera sesión en 1949. Cuatro relatores
especiales y 17 años de trabajo fueron necesarios para que fuera aprobado el proyecto
y presentado a la Asamblea General de las Naciones Unidas y fue en 1969 que la
Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados incluyó el concepto de normas
Fuente: “Compendio de Derecho Constitucional 4”
imperativas o ius cogens. (Abello-Galvis, 2011) UTM (Págs. 2 y 3)
Autor: Rubén Balda Zambrano
Diseño: Luis Cando Arévalo
Desde las últimas décadas de siglo XIX ha surgido con fuerza la idea de establecer un cierto
contenido fundamental, imperativo e indeleble dentro del Derecho Internacional, una especie de
legalidad superior que establezca derechos y obligaciones inderogables para los Estados y
organismos internacionales, como así también, más recientemente, para los particulares. Términos
como “ius cogens”, obligación “erga omnes”, “crimen internacional”, “deber de no reconocimiento”,
“violación grave” y “derecho de injerencia”, han surgido a la luz de esta búsqueda. Determinar cuál
es este ius cogens ha sido un asunto nada fácil en la doctrina y la jurisprudencia, especialmente
cuando se ha tratado de establecer un concepto claro de este, buscando a la vez
dilucidar su contenido y establecer sus vinculaciones con las demás instituciones del Derecho de
Gentes. Fuente: “La Costumbre Internacional, el Ius Cogens y las
obligaciones Erga omnes ” (Pág. 3)
Autor: Diego Ibáñez
Diseño: Luis Cando Arévalo
Derecho Constitucional I Cuarta Unidad 2
La noción jus cogens, se refiere a normas que fijan o prohíben determinadas conductas
sin posibilidad de exclusión de las partes, por contraposición al jus dispositivum:
normas que pueden ser modificadas por las partes o que se aplican en
ausencia de su voluntad. Fuente: “Las Normas de Ius Cogens” (Págs. 380 y
381)
Autor: Roberto Puceiro
Diseño: Luis Cando Arévalo
OTRAS DEFINICIONES DE NORMAS DE IUS COGENS
Combacau las describe como “normas de valor superior, que no se pueden derogar y
cuyo desconocimiento entraña la nulidad del tratado infractor”
James Crawford, por su parte, habla de “aquellas normas sustantivas de
comportamiento que prohíben lo que ha llegado a considerarse intolerable porque
representa una amenaza para la supervivencia de los Estados y sus pueblos y para los
valores humanos más fundamentales”.
El autor italiano Antonio Cassese se refiere al ius cogens sosteniendo que existen en
el ámbito internacional “valores que deben tener prioridad sobre cualquier otro
interés o exigencia nacional”.
Daniel O`Donnell, afirma que se trata de “una norma imperativa y perentoria del
derecho internacional que no puede ser desconocida en circunstancia alguna y que
obliga a los Estados en todo tiempo, aun si no son parte de los instrumentos
convencionales de derechos humanos en virtud de los cuales esa práctica infame ha
sido proscrita”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha definido al ius cogens como
“un orden superior de normas jurídicas que las leyes del hombre o las naciones no
pueden contravenir”, a lo que agrega que estas normas “no pueden soslayarse por
tratados o aquiescencia”.
Fuente: “La Costumbre Internacional, el Ius Cogens y las
obligaciones Erga omnes ” (Págs. 10 y 11)
Autor: Diego Ibáñez
Diseño: Luis Cando Arévalo
Derecho Constitucional I Cuarta Unidad 3
Las normas Ius Cogens cumplen con tres características:
1. Deben ser aceptadas por la Comunidad Internacional de Estados en su conjunto.
2. Son normas que no aceptan acuerdo en contrario.
3. Solo pueden ser modificadas por otra norma ulterior de derecho internacional
general que tenga el mismo carácter.
En caso de contradicción entre una norma de ius cogens y una norma que no sea de ius
cogen, la consecuencia será la nulidad de esta última, que puede presentarse bajo dos
aspectos diferentes:
➢ Una nueva norma de ius cogens conllevará a la nulidad de todo tratado existente que
sea contrario a esta nueva norma imperativa.
➢ Todo tratado que sea contrario a una norma de ius cogens en vigor será nulo desde
el inicio (Abello-Galvis, 2011). Fuente: “Compendio de Derecho Constitucional 4”
UTM (Pág. 3)
Autor: Rubén Balda Zambrano
Diseño: Luis Cando Arévalo
Las normas que conforman el ius cogens internacional tienen, entre sus principales
características, las siguientes:
Imperatividad: implica que no pueden ser modificadas ni ignoradas por los sujetos de
Derecho Internacional y los obligan en todo su contenido. No pueden celebrarse acuerdos
que vayan en su contra y sólo pueden derogarse por otras normas de ius cogens que
contengan mayor grado de protección.
Generalidad: se imponen universalmente y de forma general a todos los sujetos de
Derecho Internacional.
Constitucionalidad: son exigencias de orden ético y político, indispensables para el
correcto funcionamiento de la comunidad internacional
Carácter histórico: son expresión de necesidades perentorias de la sociedad internacional
en un momento concreto, lo que no excluye la posibilidad de que vayan evolucionando en
el tiempo.
Responsabilidad especial: su vulneración conlleva un ilícito internacional que genera
una responsabilidad agravada y ampliada.
Nulidad: la sanción al tratado o reserva que contravenga una disposición de ius cogens
es la nulidad.
Fuente: “La Costumbre Internacional, el Ius Cogens y las
obligaciones Erga omnes ” (Págs. 10 y 11)
Autor: Diego Ibáñez
Diseño: Luis Cando Arévalo
Derecho Constitucional I Cuarta Unidad 4
De estas características de las normas “ius cogens” emana el carácter “erga omnes” de las
obligaciones que generan este tipo de normas.
La traducción literal del término latino “erga omnes” corresponde a la expresión
“contra todos”, “respecto de todos” o "frente a todos”.
En Derecho se utiliza esta expresión para señalar aquellas obligaciones cuyo
cumplimiento es exigible a todos los sujetos de manera general.
Se opone a la expresión “interpartes”, la que se refiere a la obligación no exigible a
terceros y que produce efectos sólo para las partes. En general, las obligaciones que
emanan de un acto voluntario de las partes (unilateral o bilateral) o de un órgano
jurisdiccional, son exigibles sólo a las partes que expresaron su voluntad de obligarse,
en el primero de los casos, o que han sido parte en el litigio cuya resolución se logra
mediante la sentencia judicial correspondiente, en el segundo.
Fuente: “La Costumbre Internacional, el Ius Cogens y las
obligaciones Erga omnes ” (Pág. 28)
Autor: Diego Ibáñez
Diseño: Luis Cando Arévalo
Se establecen dos requisitos esenciales para encontrarnos frente a una obligación
erga omnes:
➢ En primer lugar, son aquellas obligaciones que “se contraen ante toda la
comunidad internacional”.
➢ En segundo lugar, son aquellas obligaciones que “incorporan valores
esenciales para la comunidad internacional (protegen derechos
esenciales), siendo este rasgo el que justifica que todos los Estados tengan
un interés jurídico en su cumplimiento”.
Las obligaciones erga omnes son aquellas que tiene un efecto que rige para la
comunidad internacional en su conjunto.
Esas normas son aplicables a todos los Estados, y se puede considerar que todos
los Estados tienen un interés jurídico en la protección de los derechos de que se
trata. Todo Estado puede invocar la responsabilidad del Estado que vulnere esas
normas.
Derecho Constitucional I Cuarta Unidad 5
ORIGEN DE LAS OBLIGACIONES ERGA OMNES
En cuanto al origen de este tipo de obligaciones, el autor italiano Maurizio Ragazzi
plantea la interrogante acerca de si éstas surgen sólo de normas imperativas de
Derecho Internacional: “¿Las obligaciones erga omnes derivan necesariamente de
normas de ius cogens?”
La opinión dominante hoy en día (y excluyente hasta la década de 1980) es que las
obligaciones erga omnes provienen exclusivamente de normas de ius cogens y el
Fallo “Barcelona Traction Light and Power Company Limited”, de la Corte
Internacional de Justicia de 1970, no hace más que confirmar lo anterior, al expresar
“Habida cuenta la importancia de los derechos de que se trata, se puede sostener
que todos los Estados tienen un interés jurídico en protegerlos; son obligaciones erga
omnes. Estas obligaciones derivan, por ejemplo en el derecho internacional
contemporáneo, de la prohibición de los actos de agresión y genocidio, así como de
los principios y normas relativos a derechos fundamentales de la persona humana,
incluida la protección contra la esclavitud y la discriminación racial”
La importancia de tal vinculación se refleja en las particularidades que caracterizan
a las obligaciones erga omnes, pues dichas particularidades se deben a la relevancia
de los valores recogidos por las normas imperativas de Derecho Internacional de las
que emanan, consecuencia de lo cual, para la mayoría de la doctrina, son obligaciones
que se sitúan por sobre el consentimiento de los Estados, son inderogables y su
cumplimiento resulta obligatorio. Tal sería la vinculación entre ambos conceptos,
obligación erga omnes e ius cogens, que las conductas contrarias a los valores
esenciales del Derecho Internacional (ius cogens) constituirían una violación de una
obligación erga omnes y por ende necesariamente, una violación grave dentro del
ordenamiento internacional.
Fuente: “La Costumbre Internacional, el Ius Cogens y las
obligaciones Erga omnes ” (Págs. 30 y 31)
Autor: Diego Ibáñez
Diseño: Luis Cando Arévalo
Derecho Constitucional I Cuarta Unidad 6
Sobre la inclusión de las normas jurídicas de orden internacional en el derecho interno de cada
Estado, la doctrina se ha pronunciado atendiendo dos concepciones, quienes defienden la teoría
monista del derecho y quienes defiende la teoría dualista del mismo, a saber:
Existen dos dimensiones para afrontar las relaciones entre el Derecho Internacional y el Derecho interno: la
dimensión positivista, que es el análisis de la respuesta que ofrece cada uno de los ordenamientos jurídicos acerca
de cómo se integran las normas internacionales en el ordenamiento interno, y cuál es la posición de estas normas
en el sistema jurídico estatal. La segunda dimensión es doctrinal. Las dos principales teorías son la dualista y la
monista.
En la concepción dualista hay dos ordenamientos jurídicos distintos y separados: el nacional y el internacional.
Ambos ordenamientos tienen fuentes distintas, pues el Derecho Internacional regula las relaciones entre Estados
y el Derecho interno las que se presentan entre personas o entre el Estado y sus súbditos. Por tanto, como el Estado
es soberano la validez del orden constitucional es independiente de su conformidad o no con el Derecho
Internacional. La consecuencia del incumplimiento de un tratado es hacer al Estado respectivo responsable
internacionalmente. Además, tratándose de dos sistemas autónomos, entre los cuales no existe relación de
dependencia o subordinación, la norma internacional para recibir aplicación en el orden interno necesita ser
transformada o incorporada a éste, mediante acto de voluntad del legislador nacional.
La concepción monista sostiene que hay “un sistema normativo universal” (Kelsen). Esta unidad del ordenamiento
jurídico conlleva la prevalencia del Derecho Internacional, que delega en los órganos nacionales la facultad para
dictar el ordenamiento nacional. Según Kelsen, las normas jurídicas derivan su validez y su fuerza obligatoria de
otras normas superiores desde el punto de vista jerárquico hasta llegar a la norma fundamental. El monismo con
primacía del Derecho interno es consecuencia de la soberanía estatal absoluta, lo que conduce a la negación del
Derecho Internacional. En cambio, el monismo con primacía del Derecho Internacional sostiene que este Derecho
es un orden superior del cual dependen los sistemas jurídicos de los Estados.
Las normas pertinentes de las dos Convenciones de Viena sobre el Derecho de los Tratados son los artículos 26,
27 y 46. El artículo 26 dice: “Pacta sunt Servanda. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido
por ellas de buena fe”. El artículo 27 dispone: “El derecho interno y la observancia de los tratados. Una Parte no
podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado”. El
artículo 46 dice: “Disposiciones de derecho interno concernientes a la competencia para celebrar tratados. 1. El
hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado haya sido manifestado en violación de
una disposición de su derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados no podrá ser alegado
por dicho Estado como vicio de su consentimiento, a menos que esa violación sea manifiesta y afecte a una norma
de importancia fundamental de su derecho interno. 2. Una violación es manifiesta si resulta objetivamente evidente
para cualquier Estado que proceda en la materia conforme a la práctica usual y de buena fe”. Estos tres artículos
permiten concluir que las Convenciones de Viena sobre Derecho de los Tratados adoptaron una concepción
monista con preeminencia del Derecho Internacional con excepción de una violación manifiesta de
una norma fundamental de su Derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados.
Fuente: “El Derecho Internacional como fuente del Derecho
Constitucional” (Págs. 111 y 112)
Autor: Marco Monroy
Diseño: Luis Cando Arévalo
Derecho Constitucional I Cuarta Unidad 7
En Ecuador el núcleo duro de los Derechos Humanos está formado por un grupo de derechos,
reconocidos por Tratados Internacionales, que no pueden ser suspendidos, ni limitados, ni
restringidos por el Estado en ningún caso; incluso, en casos que pongan en peligro la
seguridad nacional, en casos de emergencia o en casos de estado de excepción. El resto de
derechos que no forman parte de este núcleo duro sí pueden ser suspendidos en situaciones
de emergencia. Los derechos que forman parte del núcleo duro de los Derechos Humanos
están previstos en el Art. 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos
y en el Art. 4 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos.
Fuente: “Compendio de Derecho Constitucional 4”
UTM (Págs. 3 y 4)
Autor: Rubén Balda Zambrano
Diseño: Luis Cando Arévalo
Art. 27 de la Convención Americana de los Derechos Humanos
Suspensión de Garantías.-
1. En caso de guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la
independencia o seguridad del Estado parte, éste podrá adoptar disposiciones que, en
la medida y por el tiempo estrictamente limitados a las exigencias de la situación,
suspendan las obligaciones contraídas en virtud de esta Convención, siempre que
tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les
impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada en
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.
2. La disposición precedente no autoriza la suspensión de los derechos determinados
en los siguientes artículos: 3 (Derecho al Reconocimiento de la Personalidad
Jurídica); 4 (Derecho a la Vida); 5 (Derecho a la Integridad Personal); 6 (Prohibición
de la Esclavitud y Servidumbre); 9 (Principio de Legalidad y de Retroactividad); 12
(Libertad de Conciencia y de Religión); 17 (Protección a la Familia); 18 (Derecho
al Nombre); 19 (Derechos del Niño); 20 (Derecho a la Nacionalidad), y 23 (Derechos
Políticos), ni de las garantías judiciales indispensables para la protección de tales
derechos.
3. Todo Estado parte que haga uso del derecho de suspensión deberá informar
inmediatamente a los demás Estados parte en la presente Convención, por conducto
del Secretario General de la Organización de los Estados Americanos, de las
disposiciones cuya aplicación haya suspendido, de los motivos que hayan suscitado
la suspensión y de la fecha en que haya dado por terminada tal suspensión.
Derecho Constitucional I Cuarta Unidad 8
Fuente: “Compendio de Derecho Constitucional 4”
UTM (Págs. 4 y 5)
Autor: Rubén Balda Zambrano
Diseño: Luis Cando Arévalo
Art. 4 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos
1. En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya
existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados Parte en el presente Pacto
podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las
exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este
Pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás
obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación
alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen
social.
2. La disposición precedente no autoriza suspensión alguna de los artículos 6, 7, 8
(párrafos 1 y 2), 11, 15, 16 y 18.
3. Todo Estado Parte en el presente Pacto que haga uso del derecho de suspensión
deberá informar inmediatamente a los demás Estados Parte en el presente Pacto, por
conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, de las disposiciones cuya
aplicación haya suspendido y de los motivos que hayan suscitado la suspensión. Se
hará una nueva comunicación por el mismo conducto en la fecha en que se haya dado
por terminada tal suspensión.
Del contenido de las disposiciones transcritas se establece con claridad que los Estados que forman
parte de la Convención Americana de los Derechos Humanos y del Pacto Internacional de los
Derechos Civiles y Políticos, como es el caso ecuatoriano, tienen que garantizar el Reconocimiento
de la Personalidad Jurídica; el Derecho a la Vida; el Derecho a la Integridad Personal; la Prohibición
de la Esclavitud y Servidumbre; el Principio de Legalidad y de Retroactividad; la Libertad de
Conciencia y de Religión; la Protección a la Familia; el Derecho al Nombre; los Derechos del Niño;
el Derecho a la Nacionalidad; los Derechos Políticos; y las garantías judiciales indispensables para
la protección de tales derechos.
Derecho Constitucional I Cuarta Unidad 9
En Ecuador, estos derechos se encuentran reconocidos inicialmente en el Art. 66 de la Constitución
de la República y posteriormente desarrollados en otros artículos de la misma Constitución o de las
leyes, sean orgánicas u ordinarias, sustantivas o procesales. Veamos:
➢ Derecho a la Personalidad Jurídica: Arts. 66.5 y 383 de la Constitución.
➢ Derecho a la Vida: Arts. 43.3; 45; 54; 66.1; 284 de la Constitución.
➢ Derecho a la Integridad Personal: Art. 66.3 de la Constitución.
➢ Prohibición de Esclavitud o Servidumbre: Art. 66.3,b) y .29,b) de la Constitución.
➢ Principio de Legalidad y Retroactividad: Art. 76.3 de la Constitución.
➢ Derecho a la Libertad de Conciencia y Religión: Arts. 11.2; 20; 66.8.12.14; y 129 de la
Constitución.
➢ Derecho a la Protección Familiar: Arts. 40.5; 44; 45; 66.20; 67; 69; 329; 360; 363.1 de la
Constitución.
➢ Derecho a la Identidad: Arts. 11.2; 21; 45; 57.12; 58; 59; 66.28; 83.14; 377; 379 de la
Constitución.
➢ Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes: Arts. 35; 44; 45; 46; 57.10; 66.3,b); 175; 341;
380 de la Constitución.
➢ Derecho a la Nacionalidad: Arts. 6; 66.28 de la Constitución.
➢ Derechos Políticos: Arts. 61 y 62 de la Constitución.
➢ Prohibición de Tortura: Art. 66.3,c); 89; 215.4 de la Constitución.
➢ Prohibición de Prisión por Deudas a excepción de las alimentarias: Art. 66.29,c) de la
Constitución..
➢ Garantías Jurisdiccionales de Protección de Derechos: Arts. 75 a 82; 84 a 94 de la
Constitución.
Derecho Constitucional I Cuarta Unidad 10
RECUERDA:
Los Derechos Humanos son condiciones que tiene toda persona, sin
discriminación. Estas condiciones son necesarias para que la persona se
desarrolle plenamente en todos los campos de su vida y permiten vivir en
igualdad, libertad y dignidad con otras personas. Por ello son condiciones
personales que se pueden exigir por todos y por todas, y que se adquieren desde
el mismo momento de nacer. Así como debemos hacer respetar nuestros
Derechos Humanos, también debemos respetar los Derechos Humanos de los
demás.
Fuente: “Derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades
indígenas” (Pág. 8)
Autor: Fundación Alejandro Labaka
Diseño: Luis Cando Arévalo
El Estudiante debe revisar los artículos citados de la Constitución de la
República y los pdf relacionados con los temas tratados y que se
encuentran en el drive:
“El Derecho Internacional como fuente del Derecho Constitucional”
“Inicio y fin de la Personalidad Jurídica”
“La costumbre internacional, el ius cogens y las obligaciones de erga
omnes…”
“Los Conceptos de obligación erga omnes, ius cogens y violación
grave…” “Normas
ius cogens”
Derecho Constitucional I Cuarta Unidad 11
TEMA 2: Tipos de Derechos Humanos contemplados en la Constitución
Fuente: “Manual de Derechos
Humanos” (Pág. 11)
Autor: Ministerio del Interior Ecuador
Definición de Derechos Humanos Diseño: Luis Cando Arévalo
Cuando hablamos de derechos humanos, nos referimos a los principios, facultades y
condiciones inherentes al ser humano y que permiten alcanzar sus proyectos de vida con
dignidad, es decir, se constituyen en una prerrogativa, poder o facultad de actuar o exigir.
Los Derechos Humanos, entonces son todo el conjunto de principios y derechos civiles y
políticos, económicos, sociales y culturales, y colectivos y/o difusos que buscan configurar
una existencia digna para todas las personas y su ejercicio o reconocimiento no dependen
de las particularidades de cada una de ellas como por ejemplo su etnia, religión,
nacionalidad, identidad sexual, cultura, discapacidad o cualquier otra característica o
condición humana, pues su principio más importante es la Universalidad.
La Constitución del Ecuador obliga a todos los operadores jurídicos a analizar de forma
sistémica cada una de las fuentes del derecho teniendo como premisa la plena vigencia de
los Derechos Humanos a través de su interpretación más favorable, derechos que se
encuentran plasmados a lo largo de la misma Carta Fundamental.
La clasificación más conocida de los Derechos Humanos es aquella que distingue las
llamadas tres generaciones de los mismos, y el criterio en que se fundamenta es un enfoque
periódico, basado en la progresiva cobertura de los Derechos Humanos. (AGUILAR, 2016)
Una de las innovaciones que presenta la nueva Constitución es la clasificación de los
derechos, que se aparta de la clasificación clásica que conocemos de derechos económicos,
sociales y culturales (DESC) que se reemplaza por los derechos del “Buen Vivir”; los
derechos civiles, son ahora los “derechos de libertad”; los derechos colectivos son los
“derechos de los pueblos”; los derechos políticos ahora son los “derechos de participación”;
los derechos del debido proceso son reemplazados por los “derechos de protección”; y los
derechos de los grupos vulnerables por los “derechos de las personas y los grupos de
atención prioritaria” (Arias, 2008).
Fuente: “Compendio de Derecho Constitucional 4”
UTM (Págs. 13 y 14) Autor:
Rubén Balda Zambrano
Diseño: Luis Cando Arévalo
Derecho Constitucional I Cuarta Unidad 12
CARACTERISTICAS DE LOS DERECHOS HUMANOS
INNATOS: Son inherentes a la persona por su naturaleza, pues el individuo lo trae consigo desde su
nacimiento. Son anteriores y superiores al Estado, que junto con la Sociedad, se limitan a reconocerlos.
Esto significa que no son una gracia, un favor o una concesión del gobernante.
UNIVERSALES: La universalidad consiste en que todo sujeto de la especie humana los posee. Se
extienden a la totalidad de las personas en todo tiempo y lugar; por tanto, no puede invocarse NINGUNA
DIFERENCIA para justificar su desconocimiento, resultando por lo tanto terminantemente prohibido
excluir de la titularidad y ejercicio de estos derechos a los individuos por pertenecer a una determinada
etnia, religión, concepción ideológica, género, clase social, nacionalidad, condición migratoria,
discapacidad, enfermedad catastrófica, profesión, ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva,
temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o
ejercicio de los derechos. Esta característica está profundamente ligada con la prohibición de
discriminación.
ABSOLUTOS: Porque su respeto se puede reclamar indistintamente ante cualquier persona o autoridad.
INALIENABLES: “Por ser irrenunciables, al pertenecer en forma indisoluble a la esencia misma del
ser humano no pueden ni deben separarse de la persona y, en tal virtud, no pueden transmitirse o
renunciar a los mismos, bajo ningún título” No caben, por consiguiente, ni la violación por un agente
externo, ni siquiera la renuncia del propio sujeto.
IMPRESCRIPTIBLES: No se pierden por el transcurso del tiempo, independientemente de si se
ejercen o no.
INDIVISIBLES: Significa que los derechos son interdependientes, pues el que no se reconozca uno de
ellos pone en riesgo a los demás. Por ejemplo, negarles a las personas el derecho de aprender, les
dificultaría el acceso a los derechos económicos, políticos o sociales, e incluso a su propia libertad y
dignidad personal.
PROGRESIVOS: El reconocimiento de los Derechos Humanos es progresivo, lo que significa una
restricción para la función legislativa de los distintos Estados (así como también de cualquier otra
instancia competente para la expedición de normas imperativas que no necesariamente tienen forma de
ley), en cuanto a disminuir o eliminar el reconocimiento de derechos, pues el contenido de las normas
legales sólo puede mantener o aumentar el acceso y garantía de los derechos de las personas y de esta
característica nace el principio constitucional de no regresividad.
EXIGIBLES: Las personas podemos exigir su cumplimiento en cualquier momento de diferentes
maneras, ya sea por vía legal, judicial, de participación etc.
INVIOLABLES: Nadie puede atentar, lesionar o destruir los Derechos Humanos. Esto quiere decir que
las personas y los gobiernos deben regirse por el respeto a los Derechos Humanos; las leyes dictadas, las
políticas económicas y sociales que se implementan no pueden ser contrarias a éstos.
Fuente: “Manual de Derechos
Humanos” (Pág. 11)
Autor: Ministerio del Interior Ecuador
Diseño: Luis Cando Arévalo
Derecho Constitucional I Cuarta Unidad 13
CLASIFICACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
Según la naturaleza de los derechos humanos, se distinguen 3 tipos:
➢ Derechos Civiles y Políticos
➢ Derechos Económicos, Sociales y Culturales
➢ Derechos de los Pueblos
Derechos Civiles y Políticos
Se fundamentan en la libertad y surgen ante la necesidad de oponerse a los excesos de la
autoridad. Se proclamaron para limitar las competencias o atribuciones del Estado y se
instituyeron como garantías a la libertad. Entre los primeros se cuentan los dirigidos a
proteger la libertad, seguridad e integridad física y espiritual de la persona humana. Tales
derechos son el derecho a la vida; el derecho a no ser sometido a torturas o a tratos o
castigos crueles, inhumanos o degradantes; el derecho a no ser tenido en estado de
esclavitud o servidumbre; el derecho a la libertad y la seguridad de la persona, incluido
el derecho a un juicio justo; el derecho a la intimidad e inviolabilidad en el hogar y en la
correspondencia; y, el derecho a la libertad de pensamiento, conciencia o religión. Entre
los derechos políticos están el derecho a la libertad de opinión y expresión; el derecho a
la libertad de reunión y asociación; el derecho a tomar parte en la conducción de los
asuntos públicos, incluido el derecho a votar y a ser elegido.
Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Se fundamentan en la igualdad y en consecuencia el ser humano le exige al Estado que
cumpla con ciertas obligaciones de dar y hacer. Entre los derechos económicos, sociales
y culturales figuran el derecho al trabajo, a unas condiciones de trabajo justas y favorables,
a un salario justo, a la seguridad social, a una alimentación, vestuario y albergue
adecuados, a un nivel de vida adecuado, a la salud, a la protección económica por
discapacidad, a la protección y asistencia de la familia, madres e hijos, a la huelga y
sindicalización, a la educación, cultura y ciencia.
Fuente: “Manual de Derechos
Humanos” (Págs. 31 a 33) Autor:
Ministerio del Interior Ecuador
Diseño: Luis Cando Arévalo
Derechos de los Pueblos
Los Derechos de los Pueblos tienen la finalidad de proteger los derechos de la
humanidad por lo que está conformado por el derecho a la paz, derecho a un medio
ambiente sano, derecho al desarrollo, derecho a una vida digna, derecho a la justicia
internacional, etc. Se refiere a la protección de las nacionalidades o pueblos como
unidades culturales que habitan un territorio, como son los pueblos indígenas,
afroecuatorianos, montubios, etc. quienes tienen el derecho a la tierra y territorio, a la
identidad cultural, a la libre determinación, justicia y derecho propio, consulta y
participación en la toma de decisiones, al desarrollo, propiedad intelectual, etc.
Derecho Constitucional I Cuarta Unidad 14
Derechos Civiles y Políticos o Derechos de Primera Generación
La Francia de 1789 y su declaración de los derechos del hombre y del ciudadano se
presentaron como uno de los puntos de partida de los derechos civiles y políticos, instrumento
en donde se estableció, la igualdad de todas las personas ante la ley, el derecho a un debido
proceso, y la garantía de la participación de los ciudadanos en la vida política, sintetizando el
afán proteccionista de los derechos individuales en su artículo 16, que requería, para que exista
Constitución el establecimiento de derechos fundamentales con sus respectivas garantías y la
existencia de un sistema basado en la división de poderes, en clara oposición al absolutismo,
sistema en el que el rey hacía las normas, las aplicaba y administraba justicia. La propiedad
es considerada un instrumento para materializar la libertad individual.
La importancia de los derechos civiles y políticos llamados también de primera generación,
debido a que fueron las primeras prerrogativas individuales garantizadas en textos jurídicos,
precautelaban a que la actuación del poder estatal fuera efectuada dentro de límites
previamente establecidos en la ley, es decir, se establecía reglas claras que permitían a la
persona no ser privado de su libertad ilegítimamente, o la posibilidad de ser escuchado y a que
se respete su libertad de expresión, fomentando mecanismos para que participe en la vida
política.
Derechos Económicos, Sociales y Culturales o Derechos de Segunda Generación
La segunda generación de derechos humanos se sostiene en la ideaa de que los derechos de primera
generación, si no están acompañados de una emancipación económica, se convierten simplemente
en derechos formales y en derechos de propietarios y de los burgueses y por eso se reivindica la
necesidad de una intervención estatal dirigida a garantizar condiciones mínimas de equidad y de
igualdad material. Surgen todos los derechos económicos sociales y culturales.
Derechos Colectivos o Derechos de Tercera Generación
Surgen a principios del siglo XX y son fruto de las revoluciones obreras y campesinas
acaecidas antes de la primera guerra mundial o durante esta. Las revoluciones obreras
campesinas están inspiradas en las ideologías socialistas. Las revoluciones más
importantes son la revolución mexicana de 1917 y la revolución de octubre en Rusia. Se
suma a los hitos anteriores, el nacimiento de la República de Weimar en Alemania
(1919). Estas revoluciones instauran nuevos ordenes políticos: en México y Alemania
Repúblicas democráticas y Rusia, pero todas aquellas revoluciones a través de
Constituciones y declaraciones de derechos, proclaman nuevos derechos humanos de
carácter colectivos, ya que amparan por ejemplo a un grupo de personas (trabajadores)
frente a ciertas inseguridades o carencias básicas.
Los nuevos derechos colectivos aseguran las necesidades colectivas de los individuos
(trabajo, salud, seguridad, etc.) y además suponen una interacción del Estado a través
de servicios públicos para asegurar estos derechos. Fuente: “Construyendo Estado en
Ecuador” (Págs. 64 a 70)
Autor: Harold Burbano
Diseño: Luis Cando Arévalo
Derecho Constitucional I Cuarta Unidad 15
La Constitución de la República del Ecuador, que entró en vigencia el 20 de octubre del 2008, tiene
innovación en cuanto a la clasificación y denominación de los derechos humanos respecto de las
constituciones anteriores y básicamente con la Constitución Política de 1998, puesto que esta nueva
Constitución, se apartó de la clasificación clásica que dividía a los derechos humanos en tres tipos
o generaciones de derechos, a saber: derechos de primera generación o Derechos Civiles y Políticos;
derechos de segunda generación o Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y derechos de
tercera generación o Derechos Colectivos en los que se incluyen los derechos de los pueblos.
Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales en la Constitución de 2008 están comprendidos
en los que se denominan Derechos del Buen Vivir, entre los que tenemos: Derecho al Agua y a la
alimentación, derecho a vivir en un ambiente sano, derecho a la comunicación e información,
derecho a la ciencia y a la cultura, derecho a la educación, derecho a hábitat y vivienda, derecho a
la salud, derecho al trabajo y a la seguridad social. Los “derechos de los grupos vulnerables” ahora
se denominan derechos de las personas y grupos de atención prioritaria y comprenden aquellos
derechos relacionados con aquellos grupos de personas que se encuentran en alguna situación de
desventaja por su edad o condición, a saber: derechos de las personas adultas y adultos mayores,
derechos de los jóvenes, derecho a la movilidad humana, derechos de las mujeres embarazadas,
derechos de niñas, niños y adolescentes, derechos de las personas con discapacidad, derechos de las
personas con enfermedades catastróficas, derechos de las personas privadas de libertad, derechos de
las personas usuarias y consumidoras.
Los derechos de los pueblos están comprendidos en los derechos relacionados con los pueblos
indígena, afroecuatoriano y montubio, entre los que tenemos el derecho a la tierra y al territorio,
derecho a la identidad cultural, derecho a la autonomía, derecho a la justicia y a ejercer su derecho
propio, derecho a ser consultados y a participar en la toma de decisiones, derecho al desarrollo,
derecho a la propiedad intelectual y que en la Constitución del 2008, se conocen como “derechos
de las comunidades, pueblos y nacionalidades”.
Los derechos civiles en la Constitución de 2008, están garantizados en los “derechos de libertad”
que reconocen y garantizan la inviolabilidad de la vida, el derecho a una vida digna, la integridad
personal, la igualdad formal, la igualdad material y la no discriminación, el libre desarrollo de la
personalidad, la libertad de opinión y expresión del pensamiento, el derecho a la rectificación de
afirmaciones inexactas en los medios de comunicación, la libertad de conciencia y de religión, el
derecho a tomar decisiones libres sobre su sexualidad, vida y orientación sexual, a tomar decisiones
libres, responsables e informadas sobre su salud y vida reproductiva, la reserva sobre sus
Derecho Constitucional I Cuarta Unidad 16
convicciones, la objeción de conciencia, el derecho a asociarse en forma libre y voluntaria, a transitar
libremente por el territorio nacional y a escoger su residencia, la libertad de iniciativa económica,
libertad de trabajo, el derecho al honor y al buen nombre, a la protección de datos de carácter
personal, a la intimidad personal y familiar; a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia, a
la inviolabilidad de domicilio, el derecho a dirigir quejas y peticiones, a participar en la vida
cultural de la comunidad, a disponer de bienes y servicios de calidad, a la propiedad en todas sus
formas, con función y responsabilidad social y ambiental, a vivir en un ambiente sano y el derecho
a la identidad. Entre los Derechos de Libertad también se incluyen los artículos referentes a los
distintos tipos de familias, la definición de matrimonio, de unión de hecho y las normas de protección
de los derechos de los integrantes de la familia.
Los derechos políticos se encuentran reconocidos en los derechos de participación, a saber: derecho
a elegir y ser elegidos, derecho a participar en los asuntos públicos, derecho a presentar proyectos
de iniciativa popular normativa, derecho a ser consultados, derecho a fiscalizar a los representantes
del poder público, derecho a revocar el mandato de todos los cargos de elección popular, derecho a
desempeñar cargos públicos, derecho a conformar partidos y movimientos políticos. También se
establecen las reglas para el ejercicio del derecho al voto y sobre la representación paritaria de
mujeres y hombres de forma alternada y secuencial. Se destacan el derecho al voto para los
extranjeros; el voto facultativo para las personas que oscilan entre 16 y 18 años, para las personas
ecuatorianas que viven en el exterior y para los integrantes de las fuerzas armadas y policía nacional.
La Constitución de 2008 también reconoce los “Derechos de Protección” relacionados con el acceso
gratuito a la justicia, el derecho a una tutela judicial efectiva y a un debido proceso.
Los “derechos de la naturaleza”, se consagran como una novedad no solo en el constitucionalismo
latinoamericano sino en el constitucionalismo mundial y hacen referencia al respeto integral a su
existencia, al mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, a su estructura y procesos
evolutivos; al derecho a su restauración y a la aplicación de medidas de precaución y restricción de
actividades que puedan conducir a la destrucción de ecosistemas o alterar permanentemente sus
ciclos naturales.
“Los Derechos Humanos no son producto de una ley ni
originarios de un sistema jurídico ni otorgados por un gobierno.
Ellos valen por sí mismo y nacen de la naturaleza del hombre”1
1
Dr. Julio Prado Vallejo, Protección de los Derechos Humanos y el Comité, Revista de Ciencias Internacionales 2003, Pág. 7.
Derecho Constitucional I Cuarta Unidad 17
Derechos del Buen Vivir
Fuente: “Compendio de Derecho Constitucional 4”
UTM (Págs. 15 y 16) Autor:
Rubén Balda Zambrano
Diseño: Luis Cando Arévalo
Los Derechos del Buen Vivir conocidos como Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(Segunda Generación), han sido señalados como todos aquellos cuyo contenido social
procuran mejores condiciones de vida; La actual Constitución ecuatoriana, desde el Art. 12
hasta el 34, contiene a los nuevos derechos al agua y a la alimentación; y luego el derecho
al ambiente sano; el derecho a la comunicación e información; el derecho a la cultura y la
ciencia; el derecho a la educación; al hábitat y vivienda; el derecho a la Salud; y el derecho
al trabajo y a la seguridad social.
La importancia de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales radica en su orientación
hacia la satisfacción de necesidades básicas y el máximo despliegue de sus capacidades, que
permitan a la población alcanzar un nivel adecuado de vida, en condiciones de dignidad y
acordes con su proyecto de vida; entendiéndose, además, que el proyecto de vida es
consustancial del derecho a la existencia y requiere para su desarrollo condiciones de vida
digna, de seguridad e integridad de la persona (Defensoría del Pueblo, 2013).
Su papel es clave para garantizar la igualdad sustantiva que trasciende la igualdad formal,
de ahí su vinculación con el principio de justicia, para desembocar en la equidad que
garantiza la cohesión social y por ende vigoriza la democracia. Desde esta perspectiva, son
un importante soporte para el diseño de las políticas públicas y constituyen herramientas
jurídicas para cerrar brechas, disminuir asimetrías, erradicar desigualdades y eliminar
prácticas de discriminación. En este sentido, las acciones del Estado deben estar
encaminadas a procurar su respeto y realización progresiva con el objetivo de coadyuvar a
revertir dolorosas realidades afincadas, como la pobreza, exclusión, la desigualdad entre
otras (Defensoría del Pueblo, 2013).
La concepción del Buen Vivir necesariamente recurre a la idea del «nosotros» porque el
mundo no puede ser entendido desde la perspectiva del «yo» de Occidente. La
comunidad cobija, protege, demanda y es parte del nosotros. La comunidad es el sustento
y es la base de la reproducción de ese sujeto colectivo que todos y cada uno «somos».
De ahí que el ser humano sea concebido como una pieza de este todo, que no puede ser
entendido sólo como una sumatoria de sus partes. La totalidad se expresa en cada ser y
cada ser en la totalidad. «El universo es permanente, siempre ha existido y existirá; nace
y muere dentro de sí mismo y sólo el tiempo lo cambia» (pensamiento kichwa). De ahí
que hacer daño a la naturaleza es hacernos daño a nosotros mismos. Cada acto, cada
comportamiento tienen consecuencias cósmicas, los cerros se enojan o se alegran, se
ríen o se entristecen, sienten...piensan...existen (están).
Fuente: “Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-
2013” (Pág. 32)
Autor: Consejo Nacional de Planificación
Diseño: Luis Cando Arévalo
Derecho Constitucional I Cuarta Unidad 18
La Constitución ecuatoriana de 2008, precisa que el derecho al agua es un derecho humano
fundamental e irrenunciable, constituyendo incluso patrimonio nacional estratégico de uso público,
inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida (Art. 12). Así mismo proclama que
desde el Estado se promoverá la soberanía alimentaria a fin de que las personas y colectividades tenga
acceso seguro y permanente a alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos
a nivel local y en correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales (Art. 13).
Desde la Constitución se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y
ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay (vivir en
armonía con la naturaleza), por eso se declara de interés público la preservación del ambiente, la
conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país,
la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales degradados, siendo que
el Estado tiene que promover, en el sector público y privado, el uso de tecnologías ambientalmente
limpias y de energías alternativas no contaminantes y de bajo impacto. Se proclama que la soberanía
energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua;
por ello se prohíbe el desarrollo, producción, tenencia, comercialización, importación, transporte,
almacenamiento y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, de contaminantes orgánicos
persistentes altamente tóxicos, agroquímicos internacionalmente prohibidos, y las tecnologías y
agentes biológicos experimentales nocivos y organismos genéticamente modificados perjudiciales
para la salud humana o que atenten contra la soberanía alimentaria o los ecosistemas, así como la
introducción de residuos nucleares y desechos tóxicos al territorio nacional (Arts. 14 y 15).
En el modelo de Estado ecuatoriano, todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen
derecho (Arts. 16 y 18):
➢ A una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los
ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus
propios símbolos.
➢ Al acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.
➢ A la creación de medios de comunicación social, y al acceso en igualdad de condiciones al
uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y
televisión públicas, privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes
inalámbricas.
Derecho Constitucional I Cuarta Unidad 19
➢ Al acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, auditiva, sensorial y a otras que
permitan la inclusión de personas con discapacidad.
➢ A integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el campo de la
comunicación.
➢ A buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, verificada, oportuna,
contextualizada, plural, sin censura previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos
de interés general, y con responsabilidad ulterior.
➢ A acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en las privadas que
manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. No existirá reserva de información
excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos
humanos, ninguna entidad pública negará la información.
Por ello desde el Estado se fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación (Arts. 17, 19
y 20) a través de:
➢ Garantías para la asignación transparente y en igualdad de condiciones, de las frecuencias del
espectro radioeléctrico, para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas
y comunitarias, así como para el acceso a bandas libres para la explotación de redes
inalámbricas, precautelando que en su utilización prevalezca el interés colectivo.
➢ Facilidades para la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos,
privados y comunitarios, así como para el acceso universal a las tecnologías de la
información y comunicación en especial para las personas y colectividades que carezcan de
dicho acceso o lo tengan de forma limitada.
➢ Impedimentos para que opere el oligopolio o monopolio, directo o indirecto, de la propiedad
de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias.
➢ Garantías para que opere la cláusula de conciencia a toda persona, y el secreto profesional y
la reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus opiniones a través de los medios u otras
formas de comunicación, o laboren en cualquier actividad de comunicación.
La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y culturales en la
programación de los medios de comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión
de la producción nacional independiente. Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la
Derecho Constitucional I Cuarta Unidad 20
violencia, la discriminación, el racismo, la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o
política y toda aquella que atente contra los derechos.
En el campo cultural y científico las personas tienen derecho (Arts. 21 a 25) a:
➢ Construir y mantener su propia identidad cultural;
➢ Decidir sobre su pertenencia a una o varias comunidades culturales y a expresar dichas
elecciones;
➢ La libertad estética;
➢ Conocer la memoria histórica de sus culturas y a acceder a su patrimonio cultural;
➢ Difundir sus propias expresiones culturales y tener acceso a expresiones culturales diversas.
➢ Desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales
y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que les
correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de su autoría.
➢ Acceder y participar del espacio público como ámbito de deliberación, intercambio cultural,
cohesión social y promoción de la igualdad en la diversidad.
➢ Difundir en el espacio público las propias expresiones culturales, la que se ejercerá sin más
limitaciones que las que establezca la ley, con sujeción a los principios constitucionales.
➢ La recreación y al esparcimiento, a la práctica del deporte y al tiempo libre.
➢ Gozar de los beneficios y aplicaciones del progreso científico y de los saberes ancestrales.
En el plano educativo, la educación es vista como un derecho de las personas a lo largo de su vida
y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública
y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el
buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de
participar en el proceso educativo. Como la educación es indispensable para el conocimiento, el
ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, constituyéndose en un eje estratégico
para el desarrollo nacional, se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el
marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será
participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez;
impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el
arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y
Derecho Constitucional I Cuarta Unidad 21
capacidades para crear y trabajar, por ello responderá al interés público y no estará al servicio de
intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, permanencia, movilidad y
egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su
equivalente. Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una
sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples dimensiones.
El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será
universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.
Desde el Estado se garantizará la libertad de enseñanza, la libertad de cátedra en la educación
superior, y el derecho de las personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. Las madres
y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger para sus hijas e hijos una educación
acorde con sus principios, creencias y opciones pedagógicas (Arts. 26 a 29).
Las personas que habitan el territorio ecuatoriano tienen derecho a un hábitat seguro y saludable, y
a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica. Así mismo
tienen derecho al disfrute pleno de la ciudad y de sus espacios públicos, bajo los principios de
sustentabilidad, justicia social, respeto a las diferentes culturas urbanas y equilibrio entre lo urbano
y lo rural. El ejercicio del derecho a la ciudad se basa en la gestión democrática de ésta, en la función
social y ambiental de la propiedad y de la ciudad, y en el ejercicio pleno de la ciudadanía (Arts. 30
y 31).
La salud es un derecho garantizado por el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros
derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo,
la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. El derecho a la salud se
garantiza mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y mediante
el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a los programas, acciones y servicios de promoción
y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de
salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad,
eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional (Art. 32).
El trabajo es considerado en la Constitución ecuatoriana no solo como un derecho y un deber social;
sino también como un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía; por
ello, el Estado debe garantizar a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida
decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente
escogido o aceptado.
Derecho Constitucional I Cuarta Unidad 22
La seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas, por lo tanto, es deber y
responsabilidad primordial del Estado. Este derecho se regirá por los principios de solidaridad,
obligatoriedad, universalidad, equidad, eficiencia, subsidiaridad, suficiencia, transparencia y
participación, para la atención de las necesidades individuales y colectivas. El Estado está en la
obligación de garantizar y hacer efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, que
incluye a las personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, actividades para el auto
sustento en el campo, toda forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de
desempleo.
Fuente: “Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-
2013” (Pág. 43)
Autor: Consejo Nacional de Planificación
Diseño: Luis Cando Arévalo
El Buen Vivir, más que una originalidad de la nueva carta constitucional, forma parte de
una larga búsqueda de modelos de vida que han impulsado particularmente los actores
sociales de América Latina durante las últimas décadas, como parte de sus
reivindicaciones frente al modelo económico neoliberal.
El Buen Vivir es una apuesta de cambio que se construye continuamente desde esas
reivindicaciones por reforzar la necesidad de una visión más amplia, la cual supere los
estrechos márgenes cuantitativos del economicismo, que permita la aplicación de un
nuevo modelo económico cuyo fin no se concentre en los procesos de acumulación
material, mecanicista e interminable de bienes, sino que promueva un modelo económico
incluyente.
El Buen Vivir, se construye desde las posiciones que reivindican la revisión y
reinterpretación de la relación entre la naturaleza y los seres humanos, es decir, desde el
tránsito del actual antropocentrismo al biopluralismo.
El Buen Vivir se construye también desde las reivindicaciones por la igualdad y la justicia
social (productiva y distributiva), y desde el reconocimiento y la valoración de los
pueblos y de sus culturas, saberes y modos de vida.
La Constitución ecuatoriana hace hincapié en el goce de los derechos como condición del
Buen Vivir, y en el ejercicio de las responsabilidades en el marco de la interculturalidad
y de la convivencia armónica con la naturaleza...Se supera la visión reduccionista del
desarrollo como crecimiento económico y se establece una nueva visión en la que el
centro del desarrollo es el ser humano y el objetivo final es alcanzar el sumak kawsay o
Buen Vivir…formula una relación entre Estado, mercado, sociedad y naturaleza. El
mercado deja de ser el motor que impulsa el desarrollo y comparte una serie de
interacciones con el Estado, la sociedad y la naturaleza. Por primera vez, en la historia de
la humanidad una Constitución reconoce los derechos de la naturaleza, que pasa a ser uno
de los elementos constitutivos del Buen Vivir.
Derecho Constitucional I Cuarta Unidad 23
Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria
La vulnerabilidad está en todos y cada uno de nosotros, como lo están otras características
propias del ser humano, como lo están la consciencia y la capacidad de amar, la empatía y la
voluntad de supervivencia. No existe quien pueda considerarse ajeno a ella. No hay quien
sea invulnerable.
Fuente: “Derechos humanos de los grupos vulnerables”
(Págs. 13 a 15)
Autor: Red de Derechos Humanos y Educación Superior
Diseño: Luis Cando Arévalo
El Talón de Aquiles
La mitología griega, en su voluntad didáctica de explicar las realidades a través
de sus dioses y sus héroes nos lo enseña con la historia de Aquiles, el principal
héroe de la Guerra de Troya. Su madre, una ninfa marina llamada Tetis, lo
sumergió al nacer en el rio Estigia, con el comprensible deseo materno de hacerlo
inmortal, y por tanto invulnerable. Pero la madre no pudo por más que sostener
al bebé del talón al sumergirlo, para que no pereciese ahogado, y ese talón, no
tocado por las aguas del Estigia, permaneció tan vulnerable como el de cualquier
otro mortal. Muchos años después, una flecha envenenada lanzada por el príncipe
Paris ante las puertas de Troya, y certeramente dirigida por el dios Apolo, laceró
el talón del invulnerable héroe y, contra todo pronóstico y a despecho de la cuita
materna, le haría caer en los brazos de Hades.
En materia de protección de los derechos humanos las nociones de igualdad y de vulnerabilidad
van particularmente unidas. Son vulnerables quienes tienen disminuidas, por distintas razones,
sus capacidades para hacer frente a las eventuales lesiones de sus derechos básicos, de sus
derechos humanos. Esa disminución de capacidades, esa vulnerabilidad va asociada a una
condición determinada que permite identificar al individuo como integrante de un determinado
colectivo que, como regla general, está en condiciones de clara desigualdad material con respecto
al colectivo mayoritario.
Al hablar de desigualdad hablamos también de voluntad de erradicación de la misma. La
vulnerabilidad es superable si se desarrollan los instrumentos necesarios para que el grupo en esa
situación, el individuo que integra el grupo, mejore su capacidad de respuesta, de reacción, de
recuperación ante las vulneraciones graves de sus derechos básicos.
Derecho Constitucional I Cuarta Unidad 24
El género es la condición que determina que las mujeres, sin ser una minoría numérica,
estén en situación de especial vulnerabilidad en lo que al respeto de sus derechos
humanos se refiere, vulnerabilidad que varía en función de cuan empoderadas estén esas
mujeres en las sociedades en las que viven, y que pueden hacer de ellas sujetos
particularmente sensibles a la lesión de los derechos socio-laborales (cobro de menor
salario por el mismo trabajo que los varones, por ejemplo) o directamente a la lesión de
condiciones básicas de la dignidad, como el derecho a la vida, a la libertad, a la educación
o a la salud.
La orientación sexual se convierte en la condición determinante de la vulnerabilidad de
lesbianas, gais, bisexuales y personas transgénero y transexuales. Aquí, de nuevo, la
sociedad y el reflejo legal de las particularidades del grupo pueden hacer al mismo
susceptible de la cercenación del derecho a la vida, en el peor de los casos, o del derecho
a la igualdad en las relaciones de familia, lo que aún sucede en la mayor parte de los
ordenamientos del planeta.
La edad hace de los menores y los adolescentes un grupo particularmente vulnerable en
razón de su invisibilidad jurídica y de su alto grado de dependencia.
La discapacidad física, sensorial, mental e intelectual, o dicho de otro modo las
capacidades diversas, suponen barreras de acceso al pleno ejercicio de algunos derechos
esenciales, como el trabajo o la educación.
La pertenencia a etnias minoritarias implica en muchas ocasiones la existencia de una
cosmovisión, de una organización social o de un bagaje cultural que llevan asociada la
exclusión de esa minoría de las sociedades estatales en las que se ven integradas,
exclusión que deriva en desigualdades manifiestas y en lesiones, en ocasiones gravísimas
de sus derechos propios, o de los derechos internacionalmente positivizados.
La condición de migrante o expatriado, la condición de refugiado o desplazado, las
condiciones de pobreza extrema, la ancianidad, la enfermedad, el embarazo, etc.,
también pueden establecer la particular vulnerabilidad de un determinado grupo humano.
Fuente: “Derechos humanos de los grupos vulnerables”
(Págs. 13 a 15)
Autor: Red de Derechos Humanos y Educación Superior
Diseño: Luis Cando Arévalo
A las consideraciones realizadas no puede dejar de añadirse que las condiciones de
vulnerabilidad son acumulativas, de modo que las niñas, en las que concurren las
condiciones de minoría de edad y género femenino, son más vulnerables que los niños;
las mujeres indígenas más vulnerables que los varones de la misma etnia; los
discapacitados afrodescendientes más vulnerables que los de etnia caucásica; y así
sucesivamente.
Derecho Constitucional I Cuarta Unidad 25
La Constitución ecuatoriana dentro de las personas y grupos de atención prioritaria a los adultos
mayores, a las niñas, niños y adolescentes, a las mujeres embarazadas, a las personas con
discapacidad, a las personas privadas de libertad y a quienes adolecen de enfermedades catastróficas
o de alta complejidad, los cuales recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público
y privado. Esta atención prioritaria también recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas
de violencia doméstica y sexual, de maltrato infantil, de desastres naturales o antropogénicos. Incluso
el Estado está obligado a prestar especial protección a las personas en condición de doble
vulnerabilidad (Art. 35).
Las personas adultas mayores (aquellas que han cumplido los sesenta y cinco años de edad) recibirán
atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado, en especial en los campos de
inclusión social y económica, y protección contra la violencia. Para esto el Estado garantizará a estas
personas los siguientes derechos (Arts. 36 y 37):
➢ Atención gratuita y especializada de salud, así como acceso gratuito a medicinas.
➢ Trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará en cuenta sus
limitaciones.
➢ Jubilación universal.
➢ Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos.
➢ Exenciones en el régimen tributario.
➢ Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la ley.
➢ Acceso a una vivienda que les asegure una vida digna, con respeto a su opinión y
consentimiento.
El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las personas adultas mayores, que
tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las inequidades de género,
la etnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades;
asimismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía personal y participación en la definición
y ejecución de estas políticas. En particular, el Estado tomará medidas (Arts. 38) de:
➢ Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, salud, educación y cuidado
diario, en un marco de protección integral de derechos.
Derecho Constitucional I Cuarta Unidad 26
➢ Creación de centros de acogida para albergar a quienes no puedan ser atendidos por sus
familiares o quienes carezcan de un lugar donde residir de forma permanente.
➢ Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica.
➢ Ejecución de políticas destinadas a fomentar la participación y el trabajo de las personas
adultas mayores en entidades públicas y privadas para que contribuyan con su experiencia,
para lo cual desarrollará programas de capacitación laboral, en función de su vocación y sus
aspiraciones.
➢ Desarrollo de programas y políticas destinadas a fomentar su autonomía personal, disminuir
su dependencia y conseguir su plena integración social.
➢ Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de
cualquier otra índole, o negligencia que provoque tales situaciones.
➢ Desarrollo de programas destinados a fomentar la realización de actividades recreativas y
espirituales.
➢ Atención preferente en casos de desastres, conflictos armados y todo tipo de emergencias.
➢ Creación de regímenes especiales para el cumplimiento de medidas privativas de libertad.
En caso de condena a pena privativa de libertad, siempre que no se apliquen otras medidas
alternativas, cumplirán su sentencia en centros adecuados para el efecto, y en caso de prisión
preventiva se someterán a arresto domiciliario.
➢ Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o
degenerativas.
➢ Asistencia económica y psicológica que garantice su estabilidad física y mental.
➢ Se sancionará el abandono de las personas adultas mayores por parte de sus familiares o las
instituciones establecidas para su protección.
El Estado garantizará los derechos de los jóvenes y promoverá su efectivo ejercicio a través de
políticas y programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su
participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. Los
reconocerá como actores estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud,
vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. Fomentará su
Derecho Constitucional I Cuarta Unidad 27
incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía
de acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de emprendimiento (Art. 39).
Las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia tienen derecho (Art. 43):
➢ A no ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativo, social y laboral.
➢ A la gratuidad de los servicios de salud materna.
➢ A la protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el embarazo,
parto y posparto.
➢ A disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo y
durante el periodo de lactancia.
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que el Estado, la sociedad y su familia procuren de
forma prioritaria su desarrollo integral, asegurándoles el ejercicio pleno de sus derechos, entre los
que se cuentan; su desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración y
despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno
familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad, que les permita la satisfacción de
sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales
nacionales y locales; sus derechos comunes del ser humano, además de los específicos de su edad;
a su integridad física y psíquica; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición;
a la educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar
de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y
dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su
idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información
acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. El
Estado les reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción; su
libertad de expresión y asociación; el funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás
formas asociativas. Bajo cualquier circunstancia se atenderá al principio de su interés superior, de
tal forma que sus derechos prevalezcan sobre los de las demás personas (Arts. 44 y 45).
El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de manera conjunta con la
sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad
y su integración social. Las personas con discapacidad tienen derecho (Art. 47) a:
Derecho Constitucional I Cuarta Unidad 28
➢ Atención especializada en las entidades públicas y privadas que presten servicios de salud
para sus necesidades específicas, que incluirá la provisión de medicamentos de forma
gratuita, en particular para aquellas personas que requieran tratamiento de por vida.
➢ Rehabilitación integral y asistencia permanente, que incluirán las correspondientes ayudas
técnicas.
➢ Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos.
➢ Exenciones en el régimen tributario.
➢ Trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus capacidades y
potencialidades, a través de políticas que permitan su incorporación en entidades públicas y
privadas.
➢ Vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones necesarias para atender su
discapacidad y para procurar el mayor grado de autonomía en su vida cotidiana y quienes no
puedan ser atendidos por sus familiares durante el día, o que no tengan donde residir de forma
permanente, dispondrán de centros de acogida para su albergue.
➢ Educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración y participación
en igualdad de condiciones. Se garantizará su educación dentro de la educación regular., para
lo cual los planteles regulares incorporarán trato diferenciado y los de atención especial la
educación especializada. Los establecimientos educativos cumplirán normas de accesibilidad
para personas con discapacidad e implementarán un sistema de becas que responda a las
condiciones económicas de este grupo.
➢ Educación especializada para las personas con discapacidad intelectual y el fomento de sus
capacidades mediante la creación de centros educativos y programas de enseñanza
específicos.
➢ Atención psicológica gratuita que incluye a su familia, en particular en caso de discapacidad
intelectual.
➢ Acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios, eliminándose las barreras
arquitectónicas.
➢ Acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, entre ellos el lenguaje
de señas para personas sordas, el oralismo y el sistema braille.
Derecho Constitucional I Cuarta Unidad 29
Para atender los derechos de las personas con discapacidad (Art. 48) el Estado adoptará medidas que
aseguren:
➢ Su inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados coordinados, que
fomenten su participación política, social, cultural, educativa y económica.
➢ La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les permita iniciar y
mantener actividades productivas.
➢ La obtención de becas de estudio en todos los niveles de educación.
➢ El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su esparcimiento y descanso.
➢ Su participación política, que asegurará su representación, de acuerdo con la ley.
➢ El establecimiento de programas especializados para la atención integral de las personas con
discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar el máximo desarrollo de su
personalidad, el fomento de su autonomía y la disminución de la dependencia.
➢ Incentivos y apoyo para proyectos productivos a favor de los familiares de las personas con
discapacidad severa.
➢ Garantía para el pleno ejercicio de sus derechos.
Se sancionará el abandono de las personas con discapacidad y los actos que incurran en cualquier
forma de abuso, trato inhumano o degradante y discriminación por razón de su discapacidad.
Toda persona que sufra de enfermedades catastróficas o de alta complejidad tiene derecho a que el
Estado le garantice de manera oportuna y preferente la atención especializada y gratuita en todos los
niveles (Art. 50).
La Constitución (Art. 51) reconoce a las personas privadas de la libertad los siguientes derechos:
➢ A no ser sometidas a aislamiento como sanción disciplinaria.
➢ A la comunicación y visita de sus familiares y profesionales del derecho.
➢ A declarar ante una autoridad judicial sobre el trato que haya recibido durante la privación
de la libertad.
➢ A contar con los recursos humanos y materiales necesarios para garantizar su salud integral
en los centros de privación de libertad.
Derecho Constitucional I Cuarta Unidad 30
➢ A la atención de sus necesidades educativas, laborales, productivas, culturales, alimenticias
y recreativas.
➢ A recibir un tratamiento preferente y especializado en el caso de las mujeres embarazadas y
en periodo de lactancia, adolescentes, y las personas adultas mayores, enfermas o con
discapacidad.
➢ A contar con medidas de protección para las niñas, niños, adolescentes, personas con
discapacidad y personas adultas mayores que estén bajo su cuidado y dependencia.
Las personas tienen derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con
libertad, así como a una información precisa y no engañosa sobre su contenido y características (Art.
52). La Ley Orgánica de Defensa del Consumidor establece los mecanismos de control de calidad
y los procedimientos de defensa de los consumidores; y las sanciones por vulneración de estos
derechos, la reparación e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes y servicios,
y por la interrupción de los servicios públicos que no fuera ocasionada por caso fortuito o fuerza
mayor. Las empresas, instituciones y organismos que presten servicios públicos deberán incorporar
sistemas de medición de satisfacción de las personas usuarias y consumidoras, y poner en práctica
sistemas de atención y reparación. El Estado responderá civilmente por los daños y perjuicios
causados a las personas por negligencia y descuido en la atención de los servicios públicos que estén
a su cargo, y por la carencia de servicios que hayan sido pagados. Las personas o entidades que
presten servicios públicos o que produzcan o comercialicen bienes de consumo, serán responsables
civil y penalmente por la deficiente prestación del servicio, por la calidad defectuosa del producto,
o cuando sus condiciones no estén de acuerdo con la publicidad efectuada o con la descripción que
incorpore. Las personas serán responsables por la mala práctica en el ejercicio de su profesión, arte
u oficio, en especial aquella que ponga en riesgo la integridad o la vida de otras personas. Las
personas usuarias y consumidoras podrán constituir voluntariamente asociaciones que promuevan la
información y educación sobre sus derechos, y las representen y defiendan ante las autoridades
judiciales o administrativas (Arts. 53 a 55).
Derecho Constitucional I Cuarta Unidad 31
Derechos de las Comunidades, pueblos y nacionalidades
Los derechos colectivos son derechos humanos específicos de los cuales son titulares
ciertos grupos humanos. Los derechos colectivos son parte de los llamados derechos
de tercera generación cuyo reconocimiento internacional fue históricamente posterior
a la de los derechos civiles y políticos (primera generación) y a la de los derechos
económicos, sociales y culturales (segunda generación). Esta clasificación en
generaciones, por supuesto, es puramente metodológica y no implica jerarquización
alguna, al menos desde un enfoque integral de los derechos humanos. Algunos
derechos de tercera generación son el derecho al desarrollo, a la paz, al patrimonio
artístico y cultural, a un medio ambiente sano, los derechos de los pueblos indígenas
y los de los consumidores. En el caso ecuatoriano, los derechos colectivos, que como
decimos son también derechos de tercera generación, reconocidos
constitucionalmente son entre otros los ambientales, los derechos étnicos y los de los
consumidores.
La Constitución reconoce a los pueblos indígenas derechos colectivos a su identidad
cultural, propiedad, participación, educación bilingüe, medicina tradicional, entre
otros. Estos derechos se extienden, en lo aplicable, a los pueblos negros o
afroecuatorianos y montubios.
Los derechos colectivos se distinguen de otros derechos de tercera generación porque
es relativamente posible determinar quiénes concretamente pueden reclamarlos o son
afectados por su violación. De esta suerte, los derechos de tercera generación al
desarrollo o a la paz los tenemos todos los miembros de la sociedad, son derechos
difusos en cuanto su violación nos afecta a todos pero no es posible determinar
específicamente a quienes. En contraste, los derechos colectivos tienden a referirse a
grupos más específicos. Los derechos colectivos de los pueblos indígenas son propios
de quienes los integran.
Fuente: “Los derechos colectivos” (Pág. 1)
Autor: Agustín Grijalva
Diseño: Luis Cando Arévalo
Los derechos colectivos son diversos pero no opuestos a los derechos
humanos individuales.
De hecho, los derechos colectivos incluyen derechos individuales en cuanto
los grupos humanos que son sus titulares están formados por individuos y
en cuanto crean condiciones para el ejercicio de derechos individuales.
Derecho Constitucional I Cuarta Unidad 32
Los derechos colectivos no solo complementan sino que también pueden
entrar en colisión con los derechos individuales.
Tal es el caso, por ejemplo, del conflicto entre el derecho de las comunidades
indígenas a mantener sus propias formas de administración de justicia entre
las cuales a veces se incluyen castigos físicos al infractor y el derecho
individual de éste a su integridad física.
En estos casos, varios autores han señalado que no son admisibles estas
prácticas de la comunidad violadoras de los derechos humanos individuales,
estas prácticas propiamente no estarían protegidas por los derechos
colectivos.
Fuente: “Los derechos colectivos” (Págs. 1 y 2)
Autor: Agustín Grijalva
Diseño: Luis Cando Arévalo
La principal distinción entre Derechos Humanos y colectivos consiste en su
titularidad: los Derechos Humanos son individuales, pertenecen a cada persona en
cuanto tal, mientras que los Derechos Colectivos pertenecen a un grupo, en este caso
los pueblos indígenas.
Fuente: “Derechos colectivos de los pueblos y
nacionalidades indígenas” (Pág. 11) Autor:
Fundación Alejandro Labaka Diseño: Luis
Cando Arévalo
La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas el 17 de septiembre de 2007. La Declaración reconoce los derechos colectivos
de los pueblos indígenas, incluyendo su derecho a la libre determinación y los derechos a sus
tierras, territorios y recursos. Por primera vez, la organización mundial ha dado reconocimiento
universal de los derechos de los pueblos indígenas. El desafío ahora es que los estados las pongan
en práctica y contribuyan a la mejora de la vida de los pueblos indígenas del mundo. En los
últimos años, las Naciones Unidas también han establecido tres importantes mecanismos
destinados a proteger los derechos de los pueblos indígenas y la promoción de sus intereses.
Los pueblos indígenas de todo el mundo han sido víctimas del colonialismo. Históricamente, han
visto sus tierras arrebatadas, sus recursos expropiados, su población reducida a través de la guerra
y la enfermedad y se han visto obligados a aceptar las leyes y políticas de los Estados
hegemónicos.
Según el Convenio de la OIT N° 169, los pueblos indígenas son descendientes de poblaciones
que habitaban en "un país o una región geográfica durante la conquista o la colonización o el
establecimiento de las actuales fronteras estatales" y "conservan todas sus propias instituciones
sociales, económicas, culturales y las instituciones políticas".
Fuente: “Derechos Humanos de los Grupos Vulnerables”
(Pág. 215)
Autor: Red de Derechos Humanos y Educación Superior
Diseño: Luis Cando Arévalo
Derecho Constitucional I Cuarta Unidad 33
Los pueblos indígenas también tienen una historia de resistencia y, a pesar de las depredaciones
del colonialismo, muchos han logrado mantener sus identidades, culturas y valores. En las
últimas décadas, han estado afirmando activamente su derecho a la libre determinación y sus
derechos sobre sus tierras, territorios y recursos. Cada vez más, las leyes nacionales se han
modificado para reconocer las culturas de los pueblos indígenas y sus tierras tradicionales y sus
derechos a nivel internacional se han reconocido sobre todo con la adopción
de la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Las comunidades indígenas, los pueblos y las naciones son aquellos que, teniendo una
continuidad histórica con las sociedades anteriores a la invasión y precoloniales que se
desarrollaron en sus territorios, se consideran distintos de otros sectores de las sociedades que
ahora prevalecen en esos territorios o en partes de ellos. Constituyen ahora sectores no
dominantes de la sociedad y tienen la determinación de preservar, desarrollar y transmitir a
futuras generaciones sus territorios ancestrales y su identidad étnica como base de su
existencia continuada como pueblo, de acuerdo con sus propios patrones culturales, sociales
las instituciones y el sistema legal.
Persona indígena es:...quien pertenece a cualquiera de las poblaciones indígenas por
autoidentificación como indígena (conciencia de grupo) y es reconocido y aceptado por esas
poblaciones como uno de sus miembros (aceptación por el grupo).
La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es un instrumento
internacional de derechos humanos con características distintivas.
En concreto, reconoce que los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación y
tienen el derecho de vivir y desarrollarse como les conviene a sus tierras y recursos. La
Declaración también es fundamentalmente un documento de protección de los pueblos
indígenas contra la discriminación y hace un llamamiento a los gobiernos a tomar las
medidas necesarias para asegurarse de que reciben el mismo trato que los demás miembros
de la sociedad.
Fuente: “Derechos Humanos de los Grupos Vulnerables”
(Pág. 215 hacia adelante)
Autor: Red de Derechos Humanos y Educación Superior
Diseño: Luis Cando Arévalo
En los Artículos 56 y 57 de la Constitución, en el Capítulo cuarto de los Derechos de las
comunidades, pueblos y nacionalidades, se reconocen y garantizan los derechos colectivos
para las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, el pueblo afroecuatoriano, el
pueblo montubio y las comunas.
Derecho Constitucional I Cuarta Unidad 34
Fuente: “Compendio de Derecho Constitucional 4”
UTM (Págs. 16 y 17) Autor:
Rubén Balda Zambrano
Diseño: Luis Cando Arévalo
Los Derechos de las Comunidades, Pueblo y Nacionalidades como categoría de derechos en la Constitución del
Ecuador recoge los derechos colectivos, constan desde el Art. 56 al 60, contempla los derechos colectivos de los
pueblos indígenas, del pueblo afroecuatoriano, del pueblo montubio y las comunas.
Se garantiza su derecho a:
➢ Mantener, desarrollar y fortalecer libremente su identidad, sentido de pertenencia, tradiciones ancestrales
y formas de organización social;
➢ No ser objeto de racismo y de ninguna forma de discriminación fundada en su origen, identidad étnica o
cultural;
➢ El reconocimiento, reparación y resarcimiento a las colectividades afectadas por racismo, xenofobia y
otras formas conexas de intolerancia y discriminación;
➢ Conservar la propiedad imprescriptible de sus tierras comunitarias, que serán inalienables, inembargables
e indivisibles;
➢ Mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación gratuita;
➢ Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos naturales renovables que
se hallen en sus tierras;
➢ La consulta previa, libre e informada, dentro de un plazo razonable, sobre planes y programas de
prospección, explotación y comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras
y que puedan afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos
reporten y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen. La
consulta que deban realizar las autoridades competentes será obligatoria y oportuna;
➢ Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno natural. El Estado
establecerá y ejecutará programas, con la participación de la comunidad, para asegurar la conservación y
utilización sustentable de la biodiversidad;
➢ Conservar y desarrollar sus propias formas de convivencia y organización social, y de generación y
ejercicio de la autoridad, en sus territorios legalmente reconocidos y tierras comunitarias de posesión
ancestral;
➢ Crear, desarrollar, aplicar y practicar su derecho propio o consuetudinario, que no podrá vulnerar
derechos constitucionales, en particular de las mujeres, niñas, niños y adolescentes;
➢ No ser desplazados de sus tierras ancestrales;
➢ Mantener, proteger y desarrollar los conocimientos colectivos; sus ciencias, tecnologías y saberes
ancestrales; los recursos genéticos que contienen la diversidad biológica y la agrobiodiversidad; sus
medicinas y prácticas de medicina tradicional, con inclusión del derecho a recuperar, promover y proteger
los lugares rituales y sagrados, así como plantas, animales, minerales y ecosistemas dentro de sus
territorios; y el conocimiento de los recursos y propiedades de la fauna y la flora;
Derecho Constitucional I Cuarta Unidad 35
Fuente: “Compendio de Derecho Constitucional 4”
UTM (Págs. 18 y 19) Autor:
Rubén Balda Zambrano
Diseño: Luis Cando Arévalo
➢ Mantener, recuperar, proteger, desarrollar y preservar su patrimonio cultural e histórico como parte
indivisible del patrimonio del Ecuador. El Estado proveerá los recursos para el efecto;
➢ Desarrollar, fortalecer y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe, con criterios de
calidad, desde la estimulación temprana hasta el nivel superior, conforme a la diversidad cultural, para
el cuidado y preservación de las identidades en consonancia con sus metodologías de enseñanza y
aprendizaje;
➢ Construir y mantener organizaciones que los representen, en el marco del respeto al pluralismo y a la
diversidad cultural, política y organizativa. El Estado reconocerá y promoverá todas sus formas de
expresión y organización.
➢ Participar mediante sus representantes en los organismos oficiales que determine la ley, en la definición
de las políticas públicas que les conciernan, así como en el diseño y decisión de sus prioridades en los
planes y proyectos del Estado.
➢ Ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus
derechos colectivos.
➢ Mantener y desarrollar los contactos, las relaciones y la cooperación con otros pueblos, en particular
los que estén divididos por fronteras internacionales.
➢ Impulsar el uso de las vestimentas, los símbolos y los emblemas que los identifiquen.
➢ La limitación de las actividades militares en sus territorios, de acuerdo con la ley.
➢ Que la dignidad y diversidad de sus culturas, tradiciones, historias y aspiraciones se reflejen en la
educación pública y en los medios de comunicación; la creación de sus propios medios de comunicación
social en sus idiomas y el acceso a los demás sin discriminación alguna. Los territorios de los pueblos
en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada
todo tipo de actividad extractiva. El Estado adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar
su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus
derechos. La violación de estos derechos constituirá delito de etnocidio, que será tipificado por la ley.
El Estado garantizará la aplicación de estos derechos colectivos sin discriminación alguna, en
condiciones de igualdad y equidad entre mujeres y hombres.
Los pueblos ancestrales, indígenas, afroecuatorianos y montubios podrán constituir
circunscripciones territoriales para la preservación de su cultura de acuerdo con la ley.
Se reconoce a las comunas que tienen propiedad colectiva de la tierra, como una forma
ancestral de organización territorial.
Fuente: “Constitución de la República” (Art. 60)
Diseño: Luis Cando Arévalo
Derecho Constitucional I Cuarta Unidad 36
Derechos de libertad
Los Derechos de Libertad conocidos como derechos civiles (Primera Generación), ahora
señalados en el Art. 66 de la Constitución del Ecuador, reconocen y garantizan la
inviolabilidad de la vida; el derecho a una vida digna; la integridad personal; la igualdad
formal, igualdad material y no discriminación; el libre desarrollo de la personalidad; la
libertad de opinión y expresión del pensamiento; el derecho a la rectificación de
afirmaciones inexactas en los medios de comunicación; la libertad de conciencia y de
religión; el derecho a tomar decisiones libres sobre su sexualidad, vida y orientación
sexual; a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida
reproductiva; la reserva sobre sus convicciones; la objeción de conciencia; el derecho a
asociarse en forma libre y voluntaria; a transitar libremente por el territorio nacional y
a escoger su residencia; la libertad de iniciativa económica; libertad de trabajo; el
derecho al honor y al buen nombre; a la protección de datos de carácter personal; a la
intimidad personal y familiar; a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia; a la
inviolabilidad de domicilio; el derecho a dirigir quejas y peticiones; a participar en la
vida cultural de la comunidad; a disponer de bienes y servicios de calidad; a la propiedad
en todas sus formas con función y responsabilidad social y ambiental; a vivir en un
ambiente sano; y el derecho a la identidad.
Entre los Derechos de Libertad también se incluyen a los distintos tipos de familias; la
definición de matrimonio; de unión de hecho y las normas de protección de los derechos
de los integrantes de la familia; así como la obligación del Estado en adoptar los
mecanismos necesarios para la protección de estos últimos, lo que es señalado en el Art.
69 de la mencionada Carta Fundamental.
Fuente: “Compendio de Derecho Constitucional 4”
UTM (Pág. 14)
Autor: Rubén Balda Zambrano
Diseño: Luis Cando Arévalo
En el Art. 66 de la Constitución de la República se reconocen y garantizan los siguientes derechos
de libertad:
➢ El derecho a la inviolabilidad de la vida. No habrá pena de muerte.
➢ El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable,
vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física,
vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios.
➢ El derecho a la integridad personal, que incluye:
o La integridad física, psíquica, moral y sexual.
Derecho Constitucional I Cuarta Unidad 37
o Una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las
medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en
especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas
mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de desventaja
o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la violencia, la esclavitud y la
explotación sexual.
o La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas crueles,
inhumanos o degradantes.
o La prohibición del uso de material genético y la experimentación científica que
atenten contra los derechos humanos.
➢ Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación.
➢ El derecho al libre desarrollo de la personalidad, sin más limitaciones que los derechos de
los demás.
➢ El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y
manifestaciones.
➢ El derecho de toda persona agraviada por informaciones sin pruebas o inexactas, emitidas
por medios de comunicación social, a la correspondiente rectificación, réplica o respuesta,
en forma inmediata, obligatoria y gratuita, en el mismo espacio u horario.
➢ El derecho a practicar, conservar, cambiar, profesar en público o en privado, su religión o sus
creencias, y a difundirlas individual o colectivamente, con las restricciones que impone el
respeto a los derechos. El Estado protegerá la práctica religiosa voluntaria, así como la
expresión de quienes no profesan religión alguna, y favorecerá un ambiente de pluralidad y
tolerancia.
➢ El derecho a tomar decisiones libres, informadas, voluntarias y responsables sobre su
sexualidad, y su vida y orientación sexual. El Estado promoverá el acceso a los medios
necesarios para que estas decisiones se den en condiciones seguras.
➢ El derecho a tomar decisiones libres, responsables e informadas sobre su salud y vida
reproductiva y a decidir cuándo y cuántas hijas e hijos tener.
➢ El derecho a guardar reserva sobre sus convicciones. Nadie podrá ser obligado a declarar
sobre las mismas. En ningún caso se podrá exigir o utilizar sin autorización del titular o de
Derecho Constitucional I Cuarta Unidad 38
sus legítimos representantes, la información personal o de terceros sobre sus creencias
religiosas, filiación o pensamiento político; ni sobre datos referentes a su salud y vida sexual,
salvo por necesidades de atención médica.
➢ El derecho a la objeción de conciencia, que no podrá menoscabar otros derechos, ni causar
daño a las personas o a la naturaleza. Toda persona tiene derecho a negarse a usar la violencia
y a participar en el servicio militar.
➢ El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria.
➢ El derecho a transitar libremente por el territorio nacional y a escoger su residencia, así como
a entrar y salir libremente del país, cuyo ejercicio se regulará de acuerdo con la ley. La
prohibición de salir del país sólo podrá ser ordenada por juez competente. Las personas
extranjeras no podrán ser devueltas o expulsadas a un país donde su vida, libertad, seguridad
o integridad o la de sus familiares peligren por causa de su étnia, religión, nacionalidad,
ideología, pertenencia a determinado grupo social, o por sus opiniones políticas. Se prohíbe
la expulsión de colectivos de extranjeros. Los procesos migratorios deberán ser
singularizados.
➢ El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva, conforme
a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental.
➢ El derecho a la libertad de contratación.
➢ El derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un trabajo gratuito o forzoso,
salvo los casos que determine la ley.
➢ El derecho al honor y al buen nombre. La ley protegerá la imagen y la voz de la persona.
➢ El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión
sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La
recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información
requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley.
➢ El derecho a la intimidad personal y familiar.
➢ El derecho a la inviolabilidad y al secreto de la correspondencia física y virtual; ésta no podrá
ser retenida, abierta ni examinada, excepto en los casos previstos en la ley, previa
intervención judicial y con la obligación de guardar el secreto de los asuntos ajenos al hecho
que motive su examen. Este derecho protege cualquier otro tipo o forma de comunicación.
Derecho Constitucional I Cuarta Unidad 39
➢ El derecho a la inviolabilidad de domicilio. No se podrá ingresar en el domicilio de una
persona, ni realizar inspecciones o registros sin su autorización o sin orden judicial, salvo
delito flagrante, en los casos y forma que establezca la ley.
➢ El derecho a dirigir quejas y peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a recibir
atención o respuestas motivadas. No se podrá dirigir peticiones a nombre del pueblo.
➢ El derecho a participar en la vida cultural de la comunidad.
➢ El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia,
eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y
características.
➢ El derecho a la propiedad en todas sus formas, con función y responsabilidad social y
ambiental. El derecho al acceso a la propiedad se hará efectivo con la adopción de políticas
públicas, entre otras medidas.
➢ El derecho a vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación
y en armonía con la naturaleza.
➢ El derecho a la identidad personal y colectiva, que incluye tener nombre y apellido,
debidamente registrados y libremente escogidos; y conservar, desarrollar y fortalecer las
características materiales e inmateriales de la identidad, tales como la nacionalidad, la
procedencia familiar, las manifestaciones espirituales, culturales, religiosas, lingüísticas,
políticas y sociales.
➢ Los derechos de libertad también incluyen:
o El reconocimiento de que todas las personas nacen libres.
o La prohibición de la esclavitud, la explotación, la servidumbre y el tráfico y la trata
de seres humanos en todas sus formas. El Estado adoptará medidas de prevención y
erradicación de la trata de personas, y de protección y reinserción social de las
víctimas de la trata y de otras formas de violación de la libertad.
o Que ninguna persona pueda ser privada de su libertad por deudas, costas, multas,
tributos, ni otras obligaciones, excepto el caso de pensiones alimenticias.
o Que ninguna persona pueda ser obligada a hacer algo prohibido o a dejar de hacer
algo no prohibido por la ley.
Derecho Constitucional I Cuarta Unidad 40
Como Derecho de libertad también se encuentra el reconocimiento a la familia en sus diversos
tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que
favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos
(matrimonio) o de hecho (unión de hecho) y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades
de sus integrantes. El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre
consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y
capacidad legal. La unión estable y monogámica entre dos personas libres de vínculo matrimonial
que formen un hogar de hecho (unión de hecho), por el lapso y bajo las condiciones y circunstancias
que señale la ley, generará los mismos derechos y obligaciones que tienen las familias constituidas
mediante matrimonio. La adopción corresponderá sólo a parejas de distinto sexo (Arts. 67 y 68).
Para proteger los derechos de las personas integrantes de la familia (Art. 69):
➢ Se promoverá la maternidad y paternidad responsables; la madre y el padre estarán obligados
al cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos
de sus hijas e hijos, en particular cuando se encuentren separados de ellos por cualquier
motivo.
➢ Se reconoce el patrimonio familiar inembargable en la cuantía y con las condiciones y
limitaciones que establezca la ley. Se garantizará el derecho de testar y de heredar.
➢ El Estado garantizará la igualdad de derechos en la toma de decisiones para la administración
de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes.
➢ El Estado protegerá a las madres, a los padres y a quienes sean jefas y jefes de familia, en el
➢ ejercicio de sus obligaciones, y prestará especial atención a las familias disgregadas por
cualquier causa.
➢ El Estado promoverá la corresponsabilidad materna y paterna y vigilará el cumplimiento de
los deberes y derechos recíprocos entre madres, padres, hijas e hijos.
➢ Las hijas e hijos tendrán los mismos derechos sin considerar antecedentes de filiación o
adopción.
➢ No se exigirá declaración sobre la calidad de la filiación en el momento de la inscripción del
nacimiento, y ningún documento de identidad hará referencia a ella.
La igualdad entre hombres y mujeres también es un derecho de libertad para lo cual el Estado
formulará y ejecutará políticas para alcanzar dicha igualdad, a través del mecanismo especializado
establecido en la ley, incorporará el enfoque de género en planes y programas y brindará asistencia
técnica para su obligatoria aplicación en el sector público (Art. 70).
Derecho Constitucional I Cuarta Unidad 41
Derechos de la Naturaleza
Fuente: “Derechos de la Naturaleza” Prólogo (Pág.
15 a 18)
Autor: Jorge Benavidez
Diseño: Luis Cando Arévalo
De entre las distintas innovaciones jurídicas que trajo consigo la Constitución
ecuatoriana de 2008, podría señalar sin temor a equivocarme que el reconocimiento de
la naturaleza como sujeto de derechos ha sido una de las creaciones más polémicas,
en la medida en que dicha tesis implica apartarnos de la visión moderna del
constitucionalismo la cual, como sabemos, hizo su entrada en la historia con los
acontecimientos a fines del siglo XVIII a los dos lados del Océano Atlántico. Para la
comprensión moderna, la justificación del origen de los gobiernos responde a la
necesidad de preservar los derechos individuales, de ahí que, precisamente, el artículo
dos de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano sostiene que la
finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales del
hombre, derechos que encuentran su fundamento en la dignidad humana. Por eso, el
cambio constituyente producido en Montecristi implicó el tránsito de un paradigma
antropocéntrico a uno biocéntrico.
Dicho cambio, según entiendo, promueve que todo ser vivo debe ser tratado con igual
consideración y respeto, en la medida en que todos los seres vivos comparten el mismo
valor, por eso la persona humana según, el biocentrismo, ya no es la única que puede
reivindicar un trato preferente, pues se encuentra inmersa en un sistema más complejo
que lo contiene, de ahí que los seres humanos no son más que una parte —importante
por supuesto, pero parte al fin— de la naturaleza; sin embargo, si bien la persona
humana no puede vivir sin la naturaleza, ella si puede prescindir de los humanos.
La comprensión de los derechos del buen vivir o sumak kawsay implica dos aristas:
una atinente a la relación armoniosa del individuo con la naturaleza, y otra relativa a
la satisfacción de unos derechos sociales que hagan posible dicho estado de cosas. Esto
último genera un gran problema, pues, en la Constitución de Montecristi, el Estado
aparece como un potente proveedor de bienes sociales, acarreando entonces la
necesidad de encontrar una fuente de recursos casi inagotables para poder cumplir
cabalmente su función de repartir justicia social. Por tanto, la tesis de la naturaleza
como sujeto de derechos implica dejar atrás modelos de desarrollo tan comunes por
nuestras latitudes, que tienen como sello distintivo la impronta extractivista.
Tomarnos en serio la garantía de los derechos de la naturaleza implicaría crear una
jurisdicción universal que permita una verdadera protección.
Derecho Constitucional I Cuarta Unidad 42
En el mundo del derecho podemos encontrar muchos casos de personas que no son
capaces de contraer obligaciones ni son capaces de expresarse por sí mismo (como los
dementes, niños y niñas, y las personas interdictas), y no por eso han sido privados de
su carácter de sujetos de derecho, sino que se les ha dotado de una representación
capaz de ejercerlos.
Llegamos así a encontrarnos con la Constitución de Montecristi, y debemos
cuestionarnos si en verdad el reconocimiento hecho en la Constitución de 2008 a los
derechos de la naturaleza responde al reconocimiento de la validez del conocimiento
ancestral, o más bien a una dialéctica moderna, en respuesta a la crisis climática global,
o como veremos, tal vez ambas.
La evolución del derecho en relación con los seres humanos demuestra que si bien la
reivindicación de derechos humanos ha sido progresiva (desde el reconocimiento de
derechos civiles y políticos hemos avanzado hacia el reconocimiento de derechos
colectivos y difusos), está claro que las fundamentaciones que han predominado la
justificación de su existencia no han sido lineales. Es precisamente en esta lógica
donde se inscribe el surgimiento de los derechos de la naturaleza, debiendo
profundizar en la coyuntura que antecedió este reconocimiento y la forma en que se
hizo efectivo, pues consideraciones de valoraciones axiológicas, es decir los
contenidos morales, éticos, espirituales atribuibles a la naturaleza, pasan por definir
previamente el contexto en el que se da este reconocimiento.
Bajo ese entendimiento concluimos que los derechos de la naturaleza reposan sobre
un fundamento biocéntrico, construido principalmente sobre componentes históricos
y ecologistas, en atención a la mezcla de dos elementos: uno que hace alusión a un
retorno/reconocimiento de los saberes ancestrales, y otro al despertar de la conciencia
ecologista.
Las teorías, doctrinas e ideologías sobre cuyas bases se han construido distintas
concepciones y fundamentos de los derechos humanos han sido muchas, y de ellas
también ha dependido la forma en cómo se han construido los Estados. Esto es así
puesto que hablar de derechos humanos es hablar de derecho y por lo mismo es hablar
de la teoría política atrás de un Estado. Fioravanti lo advierte con precisión al señalar
que es preciso anotar “la estrecha conexión que existe entre derechos y formas de
gobierno”. Es importante considerar esta idea pues el análisis del reconocimiento de
nuevos derechos constitucionales, cuyos sujetos titulares no son humanos, pasa por
analizar cuál es la implicación de concebir al Estado ecuatoriano como ‘pluricultural
y diverso’.
Fuente: “Derechos de la Naturaleza” (Págs. 27 a 46)
Autor: Julio Prieto
Diseño: Luis Cando Arévalo
Derecho Constitucional I Cuarta Unidad 43
Para entrar a estudiar la concepción de naturaleza en los diferentes pueblos del Ecuador,
debemos empezar recordando y enfatizando (a riesgo de ser repetitivo) aquella observación
que, con acierto, formulara Gudynas: “no todas las posturas de los pueblos originarios son
biocéntricas, (e) incluso hay diferentes construcciones de Pachamama”.
En un país tan diverso en ecosistemas y con tanta diversidad cultural como Ecuador, las
concepciones varían mucho y pueden incluso contraponerse unas a otras, por lo que conviene
anticipar algo de sus rasgos principales.
Las culturas de la Amazonía no tienen mitos que expliquen su superioridad sobre la naturaleza, sino que por
el contrario, aparecen como un componente de esta, que no puede oponérsele. Para estas personas la adaptación
ecológica viene de una conciencia innata acerca de su necesidad y dependencia de su entorno para su
supervivencia, lo que los ha llevado a crear normas efectivas para el mantenimiento de los ciclos naturales.
Todos estos conocimientos acerca de los ciclos vitales de los ecosistemas que los rodean, no solo reflejan una
convivencia distinta dentro de la naturaleza, sino que resultarán ser un conocimiento útil a la hora de evaluar
determinado ecosistema. Los pueblos originarios de la Amazonía no sufrieron la llegada de los españoles del
mismo modo que el resto del Continente, ya que por lo difícil del acceso a sus tierras los conquistadores en
muchos casos se mantuvieron al margen. Fue con la comercialización del caucho, y posteriormente con la era
petrolera, que la cultura occidental llegó a impactar verdaderamente en estas concepciones, hasta el punto de
que se encuentran casi desaparecidas en muchas comunidades.
Los pueblos andinos del Ecuador habitan en nuestra serranía, y su orígenes es un tema todavía debatido, por
cuanto al momento de la llegada de los españoles el imperio incaico se encontraba en guerra, y muchas
poblaciones enteras eran trasladadas a otras localidades para facilitar su dominación. Por eso muchas historias
se entrecruzan, pero mantienen siempre algunos tintes en común, como sería, la presencia de la Pacha Mama
como centro de su cosmogonía. Para el mundo indígena andino, lo que una cultura interpreta de su entorno (o
de experiencias vividas) se expresa en forma de tradiciones. Por eso los fenómenos naturales, e incluso el
origen de las montañas es explicado desde su concepción de la Pacha Mama. En ese contexto tenemos a la
Pacha Mama en el ecosistema páramo, que más allá de su caracterización ecológica o altitudinal, para los
andinos es un recurso integral que mantiene la vida andina en su totalidad, incluyendo la vida de las propias
comunidades andinas. Sin embargo, también “para el mundo occidental, este ecosistema se ha vuelto vital
por su capacidad de captar y almacenar agua”. Esto nos permite identificar conocimientos empíricos y que
resultan vitales para su supervivencia, pero manteniendo una relación respetuosa y hasta afectiva con la Pacha
Mama. En nuestro criterio esta creencia comprende una visión biocéntrica, ya que, aunque considera las
sociedades dentro de ella, no las conciben en una jerarquía superior, sino dentro de un orden predeterminado.
En cuanto a los pueblos originalmente asentados en el litoral, debemos empezar notando que en el litoral
del Ecuador encontramos varios pueblos con raíces ancestrales, tanto indígenas como afrodescendientes
y también el pueblo montubio. Evidentemente los orígenes de cada uno de estos pueblos son distintos, y
reflejan su propio entendimiento de su entorno, de los espacios naturales, y su forma de determinar sus
concepciones y condiciones de vida. En cuanto a los pueblos afrodescendientes es preciso recordar que
provienen de una historia de esclavos que asumieron su libertad. Luego se ubicaron en el Chocó
ecuatoriano, que es un área mega diversa, en busca de refugio. Así, la naturaleza que los acogió ha debido
ser resembrada de cultura por ellos. Por otro lado, el pueblo montubio está ubicado en regiones donde la
naturaleza se encuentra afectada por formas de acción y cultivo intensivo, pero a pesar de esto “El pueblo
montubio es una cultura que conserva una diversidad de saberes y conocimientos míticos y culturales
que les permiten tener una relación efectiva y afectiva con su entorno y con la sociedad”, a pesar de que
ya no queda mucho de los ecosistemas originarios que fueron parte de la vida de este pueblo hasta
mediados del siglo.
Fuente: “Derechos de la Naturaleza” (Págs. 61 a 65)
Autor: Julio Prieto
Diseño: Luis Cando Arévalo
Derecho Constitucional I Cuarta Unidad 44
El tema de la naturaleza como sujeto de derecho no es nuevo en el campo de lo jurídico,
aunque lo parezca, pues están bien documentados varios antecedentes, que si bien no lograron
hasta este siglo plasmarse en ninguna Constitución, son de gran valor y merecen ser tratados.
Así, de acuerdo al alcance de nuestra investigación, el primer indicio en el mundo jurídico,
acerca del reconocimiento de personalidad jurídica a seres diferentes a los humanos y a las
personas de existencia ideal, se halla en el derecho romano, aunque limitado en cuanto a los
sujetos que reconocía derechos, establecía penas que debían ser sufridas por los animales que
causaren daños, asumiendo la responsabilidad como cualquier sujeto de derecho.
Evidentemente, las legislaciones modernas no adoptaron esta institución, y por el contrario,
responsabilizaron al dueño del animal por los daños que cause el objeto de su propiedad o
que se encuentra bajo su cuidado.
Fuente: “Derechos de la Naturaleza” (Págs. 71 a 77)
Autor: Julio Prieto
Diseño: Luis Cando Arévalo
Por transversal se entiende que algo se halla o se extiende atravesado de un lado a otro,
de manera que al referirnos a la transversalidad de los derechos de la naturaleza estamos
haciendo alusión a la idea de que estos se encuentran extendidos a lo largo de todo el
texto constitucional. La transversalidad es originalmente un principio del derecho
ambiental en razón de que este era considerado como parte de los derechos humanos de
tercera generación. De acuerdo con Mario Peña: “Esto implica que sus valores,
principios y normas, contenidos tanto en instrumentos internacionales como en la
legislación interna de los Estados, nutren e impregnan el entero ordenamiento
jurídico.” En nuestra Constitución podemos encontrar este principio reflejado en el
artículo 395, que de manera expresa indica en su segundo inciso que “Las políticas de
gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de obligatorio
cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las personas
naturales y jurídicas en el territorio nacional”; en el artículo 414, que obliga al Estado
a adoptar “medidas adecuadas y transversales para la mitigación del cambio climático,
mediante la limitación de las emisiones de gases de efecto invernadero, de la
deforestación y de la contaminación atmosférica” y dice que “tomará medidas para la
conservación de los bosques y la vegetación y protegerá a la población en riesgo”. Pero
adicionalmente veremos que esta transversalidad se aplica no solo específicamente a las
políticas en gestión ambiental ni a las obligaciones del Estado para mitigar el cambio
climático, sino a las de salud, educación y otras más, dejando reflejar la manifestación
de esta transversalidad en un verdadero entramado normativo.
En síntesis, el paradigma constitucional ecosocial se erige sobre las
bases de algo que no estaba en las constituciones clásicas: la idea de
que el derecho de propiedad y la iniciativa económica está supeditada
a la función social y ambiental.
Derecho Constitucional I Cuarta Unidad 45
Uno de los efectos de reconocer derechos a la naturaleza es la “relectura de los derechos
humanos reconocidos en la Constitución”, como el derecho al trabajo (Art. 319), a la
educación (Art. 27), a la vivienda y movilidad (Art. 376), o el régimen de desarrollo (Arts.
275 y 276), que deben ser explicados “a la luz de los derechos de la naturaleza”, lo cual
supone por sí mismo una ampliación de las posibilidades para la defensa de los derechos
humanos en el caso ecuatoriano.
La adopción de un paradigma biocéntrico nos va a permitir proteger mejor los derechos
humanos de las poblaciones, de comunidades relacionadas directamente, y también el de
todas las futuras generaciones, pero además creemos que este beneficio es recíproco, en
tanto que esta nueva lectura de los derechos humanos (atravesados por los derechos de la
naturaleza) también impulsará una mejor relación de las personas con la naturaleza. La
clave para esta complementariedad estaría en hacer la conexión entre ambos derechos,
pero sin disminuir el contenido de los derechos de la naturaleza ni asimilarlos a los
derechos humanos, ni tampoco olvidar que pueden existir escenarios de incompatibilidad
y contradicción.
Fuente: “Derechos de la Naturaleza” (Págs. 78 a 80)
Autor: Julio Prieto
Diseño: Luis Cando Arévalo
Otro ejemplo de esta transversalidad de los derechos de la naturaleza lo tenemos al
considerar el artículo 83 de la Constitución, que nos habla de las responsabilidades de
los ciudadanos y propugna el deber de “respetar los derechos de la naturaleza,
preservar un ambiente sano y utilizar los recursos naturales de un modo racional,
sustentable y sostenible”, pues debemos reconocer que constituye una obligación erga
omnes, cuyo cumplimiento evidentemente apoya la efectividad de los derechos de la
naturaleza en tanto que obliga a las ecuatorianas y ecuatorianos repensar una nueva
forma de relación con los recursos naturales, que no está basada en su titularidad
o derecho de explotación, como hace la mayoría de constituciones.
Es importante recalcar que estas responsabilidades (art. 83, Constitución) constituyen
una obligación jurídica dirigida y exigible a todos los ciudadanos, pero especialmente
debemos considerar dos destinatarios, que son los protagonistas en la gran mayoría
de impactos ambientales capaces de vulnerar, tanto el derecho humano a un
medioambiente sano como los derechos de la naturaleza. Nos referimos
evidentemente a la empresa privada, que por su propia naturaleza está orientada al
lucro y beneficio particular, y el Estado, que cumple un triple papel de autoridad
controladora, de destinatario y responsable de varias obligaciones legales y
constitucionales, y a menudo de infractor de las mismas. Así, luego de considerar
quienes somos los titulares de la obligación permanente de respeto integral hacia la
naturaleza, optamos por enfocarnos en las obligaciones que se generaron por esta
transversalidad, ya que en una relación jurídica un derecho no es nada sin
obligaciones o garantías que se le contrapongan.
Derecho Constitucional I Cuarta Unidad 46
En relación con los derechos de la naturaleza en Ecuador contamos con un verdadero
corpus constitucional, transversal, vigente y exigible ante cualquier tribunal, pero nos
topamos con que los conceptos protegidos por la norma (ciclos vitales, funciones,
estructura y procesos evolutivos) permanecen jurídicamente indeterminados. Por esta
razón, también coincidimos en que necesitamos algún tipo de indicadores más precisos, y
que debemos observar los derechos de la naturaleza en relación con los derechos a la
educación, trabajo, vivienda, producción, etc., utilizando no solo el artículo 71, sino además
todo el marco constitucional.
Pasamos entonces a centrarnos en el contenido de los derechos reconocidos
constitucionalmente a la naturaleza, considerando pero diferenciándolos de los derechos
ambientales, para lo cual es elemental partir de una lectura concienzuda de todo el
articulado constitucional, al punto de ser capaces de distinguir que la protección generada
mediante el derecho ambiental hace que los titulares de estos derechos (y sus garantías)
seamos las personas y no la naturaleza. Así, en el caso del derecho ambiental, aunque se
generan obligaciones a favor de la naturaleza, en todos los casos el derecho ambiental tiene
el objetivo de precautelar derechos humanos, pues son las personas quienes tiene el derecho
(y necesitan) vivir en un ambiente sano y equilibrado.
Si nos referimos al artículo 14, de la Constitución es evidente que el titular del derecho
consagrado es la ‘Población’ humana, mientras que por lo demás tenemos una declaración
de interés público, que aunque sea útil para la conservación de los ecosistemas y se refiere
expresamente a la ‘integridad del patrimonio genético del país’, deja muy en claro que se
trata de un bien ‘del país’ y justifica así su protección por su valor como propiedad
(patrimonio) de los ecuatorianos, dejando de lado cualquier reconocimiento del valor
intrínseco de la naturaleza y manteniendo el enfoque antropocéntrico de la norma. Del
mismo modo sucede con el artículo 23 y el artículo 32, que establecen el enfoque de nuestra
política en aspectos puntuales de la misma (como salud y educación), y el hecho de que
este enfoque involucre al medioambiente, aunque afecta a la naturaleza, no implica el
reconocimiento de la misma como titular de derechos. El artículo 66, numeral 27, es
claramente un ejemplo de un derecho humano en cualquier contexto, inclusive partiendo
de su enunciado y su clasificación dentro de los derechos de la personas, en el capítulo
sexto (sobre derechos de libertad) en la Constitución. También si hablamos del artículo
276 nos encontramos con el mismo fenómeno, pues aunque la norma dispone una política
púbica que se propone ‘recuperar y conservar la naturaleza y mantener un ambiente sano’,
la finalidad declarada por esta norma es garantizar “a las personas y colectividades el
acceso equitativo, permanente y de calidad al agua, aire y suelo, y a los beneficios de los
recursos del subsuelo y del patrimonio natural”.
Fuente: “Derechos de la Naturaleza” (Págs. 81 a 87)
Autor: Julio Prieto
Diseño: Luis Cando Arévalo
Derecho Constitucional I Cuarta Unidad 47
Los únicos artículos de la Constitución de 2008 que hablan de derechos cuyo titular es la
naturaleza son los artículos 71 y 72.
Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho
a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus
ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad,
pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos
de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios
establecidos en la Constitución, en lo que proceda.
Art. 72.- La naturaleza tiene derecho a la restauración. Esta restauración será
independiente de la obligación que tienen el Estado y las personas naturales o jurídicas de
indemnizar a los individuos y colectivos que dependan de los sistemas naturales afectados.
En los casos de impacto ambiental grave o permanente, incluidos los ocasionados por la
explotación de los recursos naturales no renovables, el Estado establecerá los mecanismos
más eficaces para alcanzar la restauración, y adoptará las medidas adecuadas para eliminar
o mitigar las consecuencias ambientales nocivas.
Sin embargo, como podemos ver, señalar estos artículos resulta todavía insuficiente, por un lado, porque
el segundo de estos artículos contiene un derecho a la reparación del derecho violado, que se encuentra
únicamente determinado en el artículo 71, y, por otro lado, porque este artículo 71 entraña algunas
cuestiones que debemos estudiar a profundidad para alcanzar la comprensión necesaria. Es decir, antes
de atender lo que implica este derecho de reparación, debemos centrarnos en el derecho que debe ser
reparado (art. 71), pues de lo contrario no seríamos capaces de detectar la vulneración de estos derechos
y mucho menos pensar en su reparación o restauración.
Análisis del artículo 71 de la Constitución
Tras revisar los elementos presentes en la norma, podemos afirmar que este artículo puede ser
dividido en al menos tres partes principales, diferenciadas a propósito de facilitar su estudio, en
titular del derecho, una parte sustantiva y otra adjetiva. Adicionalmente en esta misma norma
tenemos principios de aplicación e interpretación, que son aplicables ‘en lo que proceda’,
haciendo que esta determinación de procedencia sea primordial y merezca una mención aparte.
Fuente: “Derechos de la Naturaleza” (Págs. 89 a 90)
Autor: Julio Prieto
Titularidad Diseño: Luis Cando Arévalo
Empezando entonces con el estudio de este artículo, notamos que lo primero que se identifica
al iniciar la lectura del artículo 71 es al titular del derecho: La naturaleza o Pacha Mama,
donde se reproduce y realiza la vida.
Es de notar que en esta distinción es particularmente evidente el contraste con el derecho de
las personas a un medioambiente sano y el derecho ambiental, en cuanto a que el titular del
derecho en este último son las personas, y aunque ‘el ambiente sano’ es el bien jurídico
protegido, lo es en la medida que es útil para satisfacer el derecho de las personas, mientras
que en el caso de los derechos de la naturaleza se trata de un derecho inherente a la naturaleza,
en razón de ser el espacio donde se reproduce y realiza la vida.
Derecho Constitucional I Cuarta Unidad 48
Siguiendo entonces el tenor del mandato constitucional, derivamos en que no cualquier ser vivo o
espacio puede llegar a ser comprendido dentro de esta caracterización de naturaleza (y ser titular de
derechos), sino que para hacerlo deberá cumplir con lo dispuesto en la norma, es decir, ser el espacio
donde se reproduce y realiza la vida. Esta interpretación implica que la protección generada por este
derecho constitucional no ampara a organismos vivos aisladamente considerados, sino al conjunto de
estos y sus interrelaciones.
Parte sustantiva
En relación con la sustancia de la norma, tenemos que este sujeto de derecho, llamado
‘naturaleza’ o ‘Pacha Mama’, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el
mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos,
lo cual constituye el derecho sustantivo en la norma, y que en este caso nos señala el contenido
del derecho, por aplicación de las reglas de interpretación previstas en la Constitución, y por
tratarse de un derecho en estado prematuro de evolución, sin mayor desarrollo jurisprudencial ni
doctrinario.
Esta parte sustantiva también entraña varios problemas, pues no es tan sencillo comprender (y
mucho menos consensuar) en qué consiste el derecho de respetar integralmente la existencia, el
mantenimiento y regeneración de los ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos,
de la naturaleza. Cada uno de estos aspectos merece un análisis: en qué consiste el deber de
respeto integral, qué es una reparación integral, cuáles son los ciclos vitales y en qué consiste la
existencia, mantenimiento y regeneración de estos (tanto desde el conocimiento ancestral como
desde el occidental), como las implicaciones jurisdiccionales de estos aspectos.
Sin embargo, resulta importante reconocer que también la referencia a las características del
titular del derecho resulta útil para definir el contenido mismo del derecho, ya que complementa
el contenido disponible si nos limitamos a atender esta parte sustantiva del artículo 71, que nos
habla de la forma cómo se protegen los bienes jurídicos (u objeto del derecho), o sea, cómo
salvaguardamos —de acuerdo con la norma constitucional— las consecuencias del constante
choque de intereses que se produce por la existencia de la naturaleza y nuestro convivir dentro
de ella.
Parte adjetiva
La última parte de este artículo (adjetiva) hace alusión a un tema de procedibilidad, al referirse a
lo que se podría considerar como legitimación activa (‘Toda persona, comunidad, pueblo o
nacionalidad’) y a un derecho adjetivo (‘podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de
los derechos de la naturaleza’). Al ser cuestiones procesales afectan directamente la exigibilidad
jurisdiccional, por lo que ambos temas requieren de un comentario en verdad profundo. Por un
lado tenemos que la acción colectiva es una vía para acceder a la justicia y reclamar la protección
de derechos que por varios motivos resulten imposibles de proteger si se acudiera a la teoría del
derecho subjetivo o a una acción individual (por lo que teóricamente tendríamos acción colectiva
para los derechos de la naturaleza, aunque no sean un derecho colectivo)146 y, por otro lado, nos
encontramos con una gama de problemas para el exigimiento jurisdiccional de
los derechos de la naturaleza.
Fuente: “Derechos de la Naturaleza” (Págs. 91 a 92)
Autor: Julio Prieto
Diseño: Luis Cando Arévalo
Derecho Constitucional I Cuarta Unidad 49
Derechos de protección
El contenido relativo a los derechos de protección ha sido tomado en su totalidad del
Capítulo II del trabajo denominado “Apuntes sobre los derechos de protección”
realizado por Diego A. Bastidas Chasing, que se puede revisar en la siguiente dirección
electrónica: https://sites.google.com/site/megalexec/articulos---ensayos/derecho-
constitucional-1/apuntes-sobre-los-derechos-de-proteccion
La Constitución de la República (en adelante CR) consagra en el capítulo octavo sobre los derechos
de protección, art. 75 al 77, y en el acápite sobre Principios de la administración de justicia, art. 168
al 172, los principios del ordenamiento procesal y aquellos relacionados con el debido proceso, sin
perjuicio de unas cuantas disposiciones desperdigadas a lo largo del texto constitucional; los
primeros se refieren a la organización del proceso y los otros al derecho fundamental de obtener un
proceso debido, que se concretan al acceder al órgano jurisdiccional.
El Art. 75, dentro de los derechos de protección, establece que “Toda persona tiene derecho al
acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses,
con sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso quedará en indefensión.
El incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley.”, aquí se hace
referencia a ciertos principios del ordenamiento procesal ecuatoriano como del debido proceso, así
el acceso a la justicia será gratuito, todo proceso se desarrollará bajo los principios de inmediación
y celeridad, y sobre todo al derecho a la tutela judicial efectiva o derecho de acceso a los tribunales.
El derecho de acceso a los tribunales es una creación del constitucionalismo de la segunda mitad
del siglo XX y tiene como objetivo elevar a la categoría de derecho fundamental el que “[t]odos
los derechos e intereses legítimos –esto es, cualesquiera situaciones jurídicamente relevantes-
puedan ser, llegado el caso, defendidos ante un genuino órgano judicial, de manera que no existan
supuestos de denegación de justici[a]” cuyo objetivo es el de cumplir con una exigencia propia de
la idea del Estado de Derecho.
El derecho de acceso a los tribunales conocido también como derecho a la tutela judicial efectiva
significa en primer lugar el derecho de acceso a la jurisdicción, esto implica la prohibición
constitucional de la denegación de justicia; así cualquier facultad, sea derecho subjetivo o interés
legítimo, que otorgue el ordenamiento jurídico debe ser plenamente justiciable. Además la tutela
judicial efectiva comprende: a) el derecho a no sufrir jamás indefensión; b) el derecho a obtener una
Derecho Constitucional I Cuarta Unidad 50
resolución motivada sobre el fondo de la pretensión dirigida al órgano judicial; c) el derecho a utilizar
los recursos previstos por las leyes procesales; d) el derecho a la intangibilidad de las resoluciones
judiciales firmes, así como a la ejecución de las mismas.
Empezamos por la definición y explicación del derecho al debido proceso establecido en el Art. 76
de la CR “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden,
se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá las siguientes garantías básica[s]”; hay que
distinguir que en este artículo se encuentran dos apartados, el primero trata sobre las garantías
genéricas de todo proceso y el segundo sobre las garantías constitucionales clásicas del proceso
penal.
En una definición, por su contenido, de debido proceso entendemos que es “el que se inicia, se
desarrolla y concluye respetando y haciendo efectivos los presupuestos, los principios y las
normas constitucionales, legales e internacionales aprobados previamente […] con la finalidad de
alcanzar una justa administración de justicia, provocando como efecto inmediato la protección
integral de la seguridad jurídica del ciudadano, reconocida constitucionalmente como un derecho.”
El primer numeral del Art. 76 en relación con el numeral siete letra k) consagran el derecho al juez
predeterminado por la ley “1. Corresponde a toda autoridad administrativa o judicial, garantizar el
cumplimiento de las normas y los derechos de las partes”, “7. El derecho de las personas a la
defensa incluirá las siguientes garantías k. Ser juzgado por una jueza o juez independiente,
imparcial y competente. Nadie será juzgado por tribunales de excepción o por comisiones especiales
creadas para el efecto.”, que en su esencia trata de evitar posibles manipulaciones en la
administración de justicia, es decir, “intenta evitar que cambiando el órgano judicial que ha de
conocer un litigio – o, en su caso, la composición de dicho órgano judicial- quepa influir en el
resultado del proceso.”. La predeterminación legal del juez es una garantía de la imparcialidad e
independencia de los jueces, porque como escribe Devis Echandía “nada más oprobioso que la
existencia de jueces políticos, de funcionarios al servicio de los gobernantes o de los partidos o
de cualquier grupo social o de presión.”. Este derecho se lo conoce también, en la tradición
constitucionalista liberal, como el derecho al “juez natural”. La Corte Constitucional colombiana,
en su sentencia SU-1184 de 2002 concluyó que es consustancial al juez natural que “previamente
se definan quiénes son los jueces competentes, que estos tengan carácter institucional y que una vez
asignada –debidamente– competencia para conocer un caso específico, no les sea revocable el
Derecho Constitucional I Cuarta Unidad 51
conocimiento del caso, salvo que se trate de modificaciones de competencias al interior de una
institución.”.
El numeral dos consagra el derecho a la presunción de inocencia, “2. Se presumirá la inocencia
de toda persona, y será tratada como tal, mientras no se declare su responsabilidad
mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada.”, como garantía específica del proceso penal.
El derecho a la presunción de inocencia significa que “en el proceso penal, la carga de la prueba
pesa sobre el acusador”, así el acusador tiene como obligación, la carga de destruir el estado de
inocencia en que se encuentra toda persona, según Díez Picazo “toda persona a quien se impute la
comisión de un delito ha de presumirse inocente en tanto en cuanto no se aporten
pruebas suficientes de su culpabilidad”. La jurisprudencia estadounidense entiende que se destruye
la presunción de inocencia cuando el resultado de la actividad probatoria conduzca al
convencimiento “más allá de toda duda razonable de que el acusado es culpable.”. La Convención
Americana sobre Derechos Humanos establece en el Art. 8 apartado segundo que “[T]oda persona
inculpada del delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se
establezca legalmente su culpabilidad[d]”. Este principio, según Ferrajoli, expresa el sentido de la
presunción de no culpabilidad del imputado hasta la prueba en contrario. Y como corolario
del principio de la presunción de inocencia tenemos el in dubio pro reo que al parecer de Orlando
Alfonso Rodríguez “si en el epílogo del proceso se mantiene la duda a pesar de la actividad
probatoria desarrollada, por el mecanismo del in dubio pro reo se falla absolviendo al ciudadano,
manteniendo la condición natural y derecho político fundamental del inocente.”.
El numeral tres establece el principio de legalidad penal, “3. Nadie podrá ser juzgado ni
sancionado por un acto u omisión que, al momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como
infracción penal, administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no prevista por
la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona ante un juez o autoridad competente y
con observancia del trámite propio de cada procedimiento.”, conocido por el aforismo “NULLUM
CRIMEN, NULLA POENA SINE LEGE”; para el Ab. Fernando Yávar este principio tiene dos
fundamentos: “1. Político-constitucional, por medio del cual sólo la ley previa, estricta, escrita y
aprobada por el Parlamento, puede tipificar conductas y establecer sanciones (penas, medidas de
seguridad y consecuencias accesorias), 2. Funcional, así el principio de legalidad contribuye a la
prevención de delitos al crear una coacción psicológica en el momento de la publicación de la ley
y de su conocimiento por parte de todos.”
Derecho Constitucional I Cuarta Unidad 52
El numeral cuatro trata sobre la exclusión de toda prueba obtenida de forma ilegal e inconstitucional,
“4. Las pruebas obtenidas o actuadas con violación de la Constitución o la ley no tendrán validez
alguna y carecerán de eficacia probatoria.”; la prueba ilícita es aquella que “ha sido obtenida de
manera antijurídica, por haberse vulnerado para llegar a ella alguna norma, procesal
o sustantiva.”; esta regla de exclusión tiene especial importancia para algunos derechos
fundamentales: el secreto de las comunicaciones y la inviolabilidad del domicilio. Así se consagra
un mecanismo de disuasión efectiva frente a los agentes investigadores, por cuanto toda prueba
obtenida con violación de derechos fundamentales resultará inadmisible dentro de la etapa del juicio
penal.
El principio indubio pro reo se establece en el numeral cinco: “5. En caso de conflicto entre dos
leyes de la misma materia que contemplen sanciones diferentes para un mismo hecho, se aplicará
la menos rigurosa, aun cuando su promulgación sea posterior a la infracción. En caso de duda
sobre una norma que contenga sanciones, se la aplicará en el sentido más favorable a la persona
infractora.”; en la duda se estará a favor del reo, constituye un principio limitador del ius puniendi
del Estado de Derecho, y se encuentra en íntima relación con la presunción de inocencia. Se aplica
a la ley penal como a la valuación de la prueba.
El principio de proporcionalidad penal se establece en el numeral seis, “6. La ley establecerá la
debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de
otra naturaleza”, de esta forma se indica que la pena debe ser “proporcional, adecuada a la
gravedad del injusto, del delito.”, así mismo constituye uno de los limitantes del ius puniendi.
El derecho de defensa ha sido diseñado de la siguiente forma: “7. El derecho de las personas a la
defensa incluirá las siguientes garantías: a. Nadie podrá ser privado del derecho a la defensa en
ninguna etapa o grado del procedimiento. b. Contar con el tiempo y con los medios adecuados para
la preparación de su defensa. c. Ser escuchado en el momento oportuno y en igualdad de
condiciones. d. Los procedimientos serán públicos salvo las excepciones previstas por la ley. Las
partes podrán acceder a todos los documentos y actuaciones del procedimiento. e. Nadie podrá ser
interrogado, ni aún con fines de investigación, por la Fiscalía General del Estado, por una autoridad
policial o por cualquier otra, sin la presencia de un abogado particular o un defensor público, ni
fuera de los recintos autorizados para el efecto. f. Ser asistido gratuitamente por una traductora o
traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma en el que se sustancia el procedimiento.
g. En procedimientos judiciales, ser asistido por una abogada o abogado de su
Derecho Constitucional I Cuarta Unidad 53
elección o por defensora o defensor público; no podrá restringirse el acceso ni la comunicación
libre y privada con su defensora o defensor. h. Presentar de forma verbal o escrita las razones o
argumentos de los que se crea asistida y replicar los argumentos de las otras partes; presentar
pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. i. Nadie podrá ser juzgado más de una vez
por la misma causa y materia. Los casos resueltos por la jurisdicción indígena deberán
ser considerados para este efecto. j. Quienes actúen como testigos o peritos estarán obligados
a comparecer ante la jueza, juez o autoridad, y a responder al interrogatorio respectivo. k. Ser
juzgado por una jueza o juez independiente, imparcial y competente. Nadie será juzgado por
tribunales de excepción o por comisiones especiales creadas para el efecto. l. Las resoluciones de
los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian
las normas o principios jurídicos en que se funda y no se explica la pertinencia de su aplicación a
los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren
debidamente motivados se considerarán nulos. Las servidoras o servidores responsables serán
sancionados. m. Recurrir el fallo o resolución en todos los procedimientos en los que se decida
sobre sus derechos.”. El derecho de defensa se encuentra plasmado en los diversos instrumentos
internacionales de protección de los derechos fundamentales, como Declaración Universal de los
Derechos Humanos (Arts. 10 y 11.1); Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (9.2 y
14.3b); Convención Americana sobre Derechos Humanos (Art. 8). Para Yesid Ramírez el derecho
de defensa garantiza “que el ciudadano no pueda ser privado de los medios necesarios con los que
demuestre su inocencia”. El derecho de defensa es una condición de validez del proceso. Para el
maestro Zavala Baquerizo el derecho de defensa es “el escudo de la libertad, el amparo del honor
y la protección de la inocencia[a]”, inmediatamente agrega que “la defensa, desde el punto de vista
procesal, se la puede clasificar en general y restrictiva. La defensa general es el derecho subjetivo
que el Estado entrega a toda persona para que, en un momento determinado, pueda exigir la
protección para sus bienes jurídicos e intereses antes y durante el desarrollo de un proceso. La
defensa en sentido restringido es aquella que le corresponde al demandado en un proceso civil, o
al acusado en un proceso penal, para oponerse a las pretensiones que se exhiben en
dichos procesos por parte del demandante o del acusado[r]”. Cabanellas precisa que el derecho a
la defensa es una facultad “otorgada a cuantos, por cualquier concepto, intervienen en las
actuaciones judiciales, para ejercitar, dentro de éstas, las acciones y excepciones que,
respectivamente, puedan corresponderles como actores o demandado[s].”.
Derecho Constitucional I Cuarta Unidad 54
Sobre la publicidad de los procesos con la salvedad de las excepciones previstas en la Ley podemos
afirmar que de esta forma se garantiza la transparencia dentro de los procesos judiciales, se evita la
corrupción propia del secretismo y se democratiza la justicia mediante un escrutinio ciudadano
constante e informado, en especial en casos donde se compromete el interés público; las excepciones
de la publicidad de los procesos implican la existencia de una reserva, así en asuntos que dicen
relación con: seguridad del estado, delitos sexuales, con niños y niñas (protección de la infancia),
indagación previa dentro del proceso penal. Díez Picazo aclara que “la publicidad de los procesos
no es sólo un derecho fundamental […], sino también una norma constitucional sobre organización
y funcionamiento del Poder Judicial.”. Los literales e, f y g del artículo de nuestro estudio se refieren
esencialmente al derecho a la asistencia de abogado como una de las garantías genéricas a todo
proceso, consiste en “asegurar una mínima igualdad de armas entre los litigantes y, sobre todo,
evitar achacarse el resultado del proceso por falta de asesoramiento y defensa por un técnico en
derecho”. Ahora bien, este derecho es independiente de la situación económica del litigante y se
vuelve efectivo cuando el abogado tiene la posibilidad de ejercer su derecho a la libertad de expresión
ante el tribunal.
El derecho de defensa requiere asimismo la motivación de las resoluciones judiciales; motivación,
razonabilidad y congruencia son tres características que toda decisión judicial debe cumplir para
ser válida desde el punto de vista constitucional, caso contrario será recurrible mediante el recurso
extraordinario de protección bajo el argumento de violación del derecho al debido proceso. El juez
no puede tomar decisiones arbitrarias, es decir, según su leal saber y entender, sino apegado al
sistema de fuentes que crea la CR, o en expresión conocida, la sumisión al imperio de la constitución.
El Art. 77 de la CR trae una novedad en comparación con la Constitución Política del 98 ya que
enlista una serie de garantías específicas de los procesos penales donde se “haya privado de la
libertad a una persona”, reafirmando así su corte garantista e innovador. Muchas de esas garantías
ya las definimos y tratamos supra al hablar del derecho a la tutela judicial efectiva y de las garantías
básicas del debido proceso; sí queremos insistir en dos garantías que nos parecen fundamentales
como lo son: el derecho a ser informado de la acusación y la prohibición constitucional de la
reformatio in Peius. El sistema procesal penal de un Estado Constitucional es el modelo acusatorio
con sus diversos matices; así del principio acusatorio se derivan tres subprincipios, a saber: a)
separación entre el acusador y el juez; b) la carga de la prueba pesa sobre la acusación, y c) igualdad
de armas entre acusación y defensa. El derecho a ser informado de la acusación obedece a que “todo
Derecho Constitucional I Cuarta Unidad 55
lo que pueda ser decidido por el tribunal debe poderse discutir en el juicio”. Así el acusado debe
ser informado de: a) los hechos imputados por el acusador, b) la calificación jurídica que el
acusador haga o la tipificación de la conducta. Sobre este punto la Corte Europea de Derechos
Humanos es muy clara al sostener en el caso Pelisier vs. Francia que “cambiar la calificación
jurídica que el acusador ha dado a los hechos sin informar previamente al acusado y, por tanto,
sin darle la posibilidad de defenderse vulnera el derecho a ser informado de la acusación.”. Por
otro lado la reformatio in peius trata sobre “la prohibición de que quien recurra contra una
sentencia condenatoria deba hacerlo totalmente a su propio riesgo y ventura, hasta el punto de
poder llegar a sufrir una condena superior de aquélla contra la que recurre.”. Pasamos a transcribir
el texto del artículo 77: “…En todo proceso penal en que se haya privado de la libertad a una
persona, se observarán las siguientes garantías básicas: 1. La privación de la libertad se aplicará
excepcionalmente cuando sea necesaria para garantizar la comparecencia en el proceso, o
para asegurar el cumplimiento de la pena; procederá por orden escrita de jueza o juez competente,
en los casos, por el tiempo y con las formalidades establecidas en la ley. Se exceptúan los delitos
flagrantes, en cuyo caso no podrá mantenerse a la persona detenida sin fórmula de juicio por más
de veinticuatro horas. La jueza o juez siempre podrá ordenar medidas cautelares distintas a la
prisión preventiva. 2. Ninguna persona podrá ser admitida en un centro de privación de libertad sin
una orden escrita emitida por jueza o juez competente, salvo en caso de delito flagrante. Las
personas procesadas o indiciadas en juicio penal que se hallen privadas de libertad
permanecerán en centros de privación provisional de libertad legalmente establecidos. 3. Toda
persona, en el momento de la detención, tendrá derecho a conocer en forma clara y en un lenguaje
sencillo las razones de su detención, la identidad de la jueza o juez, o autoridad que la ordenó, la
de quienes la ejecutan y la de las personas responsables del respectivo interrogatorio. 4. En el
momento de la detención, la agente o el agente informará a la persona detenida de su derecho a
permanecer en silencio, a solicitar la asistencia de una abogada o abogado, o de una defensora o
defensor público en caso de que no pudiera designarlo por sí mismo, y a comunicarse con un
familiar o con cualquier persona que indique. 5. Si la persona detenida fuera extranjera, quien lleve
a cabo la detención informará inmediatamente al representante consular de su país. 6. Nadie podrá
ser incomunicado. 7. El derecho de toda persona a la defensa incluye: a. Ser informada, de forma
previa y detallada, en su lengua propia y en lenguaje sencillo de las acciones y procedimientos
formulados en su contra, y de la identidad de la autoridad responsable de la acción o procedimiento.
b. Acogerse al silencio. c. Nadie podrá ser forzado a declarar en contra de sí mismo, sobre asuntos
que puedan ocasionar su responsabilidad penal. 8. Nadie podrá ser llamado a
Derecho Constitucional I Cuarta Unidad 56
declarar en juicio penal contra su cónyuge, pareja o parientes hasta el cuarto grado de
consanguinidad o segundo de afinidad, excepto en el caso de violencia intrafamiliar, sexual y de
género. Serán admisibles las declaraciones voluntarias de las víctimas de un delito o de los parientes
de éstas, con independencia del grado de parentesco. Estas personas podrán plantear y proseguir
la acción penal correspondiente. 9. Bajo la responsabilidad de la jueza o juez que conoce el proceso,
la prisión preventiva no podrá exceder de seis meses en las causas por delitos sancionados con
prisión, ni de un año en los casos de delitos sancionados con reclusión. Si se exceden estos plazos,
la orden de prisión preventiva quedará sin efecto. 10. Sin excepción alguna, dictado el auto de
sobreseimiento o la sentencia absolutoria, la persona detenida recobrará inmediatamente su
libertad, aun cuando estuviera pendiente cualquier consulta o recurso. 11. La jueza o juez aplicará
de forma prioritaria sanciones y medidas cautelares alternativas a la privación de libertad
contempladas en la ley. Las sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo con las circunstancias,
la personalidad de la persona infractora y las exigencias de reinserción social de la persona
sentenciada. 12. Las personas declaradas culpables y sancionadas con penas de privación de
libertad por sentencia condenatoria ejecutoriada, permanecerán en centros de rehabilitación social.
Ninguna persona condenada por delitos comunes cumplirá la pena fuera de los centros de
rehabilitación social del Estado, salvo los casos de penas alternativas y de libertad condicionada,
de acuerdo con la ley. 13. Para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un sistema de
medidas socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida. El Estado determinará mediante
ley sanciones privativas y no privativas de libertad. La privación de la libertad será establecida
como último recurso, por el periodo mínimo necesario, y se llevará a cabo en establecimientos
diferentes a los de personas adultas. 14. Al resolver la impugnación de una sanción, no se podrá
empeorar la situación de la persona que recurre. Quien haya detenido a una persona con violación
de estas normas será sancionado. La ley establecerá sanciones penales y administrativas por la
detención arbitraria que se produzca en uso excesivo de la fuerza policial, en aplicación o
interpretación abusiva de contravenciones u otras normas, o por motivos discriminatorios. Para los
arrestos disciplinarios de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, se aplicará
lo dispuesto en la ley…”.
A continuación pasamos a enlistar y conceptualizar los principios del ordenamiento procesal que
dicen relación con la organización macro de todo el sistema judicial ecuatoriano. Así el
capítulo titulado “La Función Judicial y justicia indígena”, arts. 168-172, nos trae la lista de
principios que estructuran el aparato judicial, a saber: “Art. 168.- La administración de justicia, en
Derecho Constitucional I Cuarta Unidad 57
el cumplimiento de sus deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los
siguientes principios…:”
“1. Los órganos de la Función Judicial gozarán de independencia interna y externa. Toda violación
a este principio conllevará responsabilidad administrativa, civil y penal de acuerdo con la ley”.
La independencia judicial implica que la justicia pueda “obrar libremente en cuanto a la apreciación
del derecho y de la equidad, sin más obstáculos que las reglas que la ley les fije en cuanto a la
forma de adelantar el proceso y de proferir su decisión”, además que en cumplimiento de este
principio se requiere que las personas encargadas de administrar justicia sean funcionarios oficiales
con sueldos pagados por el Estado.
“2. La Función Judicial gozará de autonomía administrativa, económica y financiera”.
“3. En virtud de la unidad jurisdiccional, ninguna autoridad de las demás funciones del Estado
podrá desempeñar funciones de administración de justicia ordinaria, sin perjuicio de las potestades
jurisdiccionales reconocidas por la Constitución”. La unidad jurisdiccional según Zavala Egas “es
el principio aplicable al ejercicio de la potestad jurisdiccional por el cual le compete sólo a los
órganos -jueces y tribunales- judiciales, en su función aplicativa, determinar lo que es Derecho en
caso concreto y en forma irrevocable, esto es, con fuerza de cosa juzgada, a través del proceso y
dentro del ámbito constitucionalmente demarcado” y agrega “Es, además, un principio de máximo
grado, pues se encuentra como una prescripción constitucional, lo cual implica dos extremos: es
tan inconstitucional que órganos no judiciales pretendan ejercer la potestad jurisdiccional, aun en
forma concurrente, como que los órganos judiciales actúen fuera del ejercicio de la potestad
jurisdiccional que les ha sido atribuida. El primer extremo es conocido como de exclusividad
positiva, el segundo como exclusividad negativa”.
“4. El acceso a la administración de justicia será gratuito. La ley establecerá el régimen de costas
procesales”.
“5. En todas sus etapas, los juicios y sus decisiones serán públicos, salvo los casos expresamente
señalados en la ley”. La publicidad del proceso implica que no existe justicia secreta, ni procesos
ocultos al escrutinio del público. Pero no todo el proceso puede ser público porque esto sería
perjudicial para la correcta marcha de los litigios; según Devis Echandía la publicidad “se reduce a
la discusión de las pruebas, a la motivación del fallo y a su publicación, y a la intervención de las
partes y sus apoderados y a la notificación de las providencias”.
Derecho Constitucional I Cuarta Unidad 58
“6. La sustanciación de los procesos en todas las materias, instancias, etapas y diligencias se llevará
a cabo mediante el sistema oral, de acuerdo con los principios de concentración, contradicción y
dispositivo”. El principio de oralidad se debe analizar en conjunto con los principios de
concentración, contradicción y el dispositivo. Según Mauro Capelletti “la tendencia a la
democratización de la justicia y hacia la socialización del proceso, a fin de facilitar el acceso a la
justicia a todos por igual y, naturalmente, en especial a quienes están más desamparados y carecen
de medios (con la idea de tratar desigualmente a los desiguales para conseguir la igualdad), se
cumple mejor con estos principios”. Vescovi nos enseña que los procesos que se consideran orales
tienen: a) fase de proposición escrita; b) una o dos audiencias orales (prueba y debate); c) recursos
de apelación y casación escritos. Esto demuestra que no existe el proceso oral puro, sino, en
palabras del maestro Bolívar Vergara, un proceso mixto con mayor tendencia hacia la oralidad, que
repugna al proceso escrito y secreto, sin inmediación y concentración. Con el principio de
concentración se busca “reunir toda la actividad procesal en la menor cantidad posible de actos
para evitar la dispersión, lo cual, […] contribuye a la aceleración del proceso”. El principio
de contradicción se deriva del principio de igualdad de las partes y para Couture es sinónimo del
precepto “óigase a las partes”, quien sostiene “ante la petición de una parte debe oírse a la otra
para saber si la acepta o contradice […]”, así el proceso avanza mediante “el sistema dialéctico de
la contradicción”. Lo fundamental, enseña Vescovi, es que los litigantes encuentren igualdad de
armas para ser oídos y para ejercer sus derechos en las formas y con las solemnidades legales. El
principio dispositivo es el que “asigna a las partes, y no al juez la iniciativa del proceso, el ejercicio
y el poder de renunciar a los actos del proces[o]”. Así las partes pueden disponer de la acción
procesal, en consecuencia de los actos procesales siempre que no esté reñido con el interés público.
Este principio implica que: a) El proceso debe comenzar por iniciativa de parte; b) El objeto del
proceso lo fijan las partes; c) El tribunal deberá fallar de conformidad con lo alegado y probado por
las partes; d) Los recursos solo pueden ser deducidos por las partes que han sido agraviadas; e) las
partes pueden disponer de los actos procesales y del proceso (allanamiento, desistimiento,
transacción.); f) el impulso procesal se realiza por medio de las partes y no de oficio.
El Art. 169 consagra los principios de simplificación, inmediación, celeridad, economía procesal y
el pro actione, “El sistema procesal es un medio para la realización de la justicia. Las normas
procesales consagrarán los principios de simplificación, uniformidad, eficacia, inmediación,
celeridad y economía procesal, y harán efectivas las garantías del debido proceso. No se sacrificará
Derecho Constitucional I Cuarta Unidad 59
la justicia por la sola omisión de formalidades”. El principio de inmediación, según Cabanellas,
aconseja en lo procesal que “el juzgador mantenga el mayor contacto con las partes, para descubrir
mejor su actitud y conocer su proceder personal en el juicio, indicio importante de la mala o buena
fe con que actúan y, por ende, del Derecho en que confían o del que simulan”. Debemos agregar que
este principio es compatible con los procedimientos donde predomina la oralidad. El principio de
celeridad se desarrolla como principio general del proceso conforme “deben evitarse en el proceso
los trámites que lo prolongan sin contribuir a los fines jurídicos de las actuaciones, lográndose así
la máxima celeridad compatible con la efectividad y seguridad del sistema de justicia”. La economía
procesal implica que el desarrollo del proceso “debe conducirse de tal forma que, para lograr sus
propósitos, se utilice la menor cantidad de tiempo, trámites y recursos, logrando así los menores
costos y duración para tal proces[o]”; Devis Echandía lo resume en la frase “menor trabajo y
justicia más barata y rápida”, y agrega que es la consecuencia del concepto de que “debe tratarse
de obtener el mayor resultado con el mínimo de empleo de actividad procesal”. El principio pro
actione refundido en aquella expresión “no se sacrificará la justicia por la sola omisión de
formalidades”, en esencia significa que en el acceso a la jurisdicción no debe haber trabas que
impidan la tutela judicial efectiva, así existe una obligación positiva de los operadores judiciales de
“interpretar y aplicar las leyes –en especial, las leyes procesales- de la manera más favorable
posible para la efectiva iniciación del proceso. Así, el principio […] implica que deben evitarse los
formalismos enervantes que dificultan el ejercicio de las acciones judiciale[s]”.
Derecho Constitucional I Cuarta Unidad 60
BIBLIOGRAFÍA
Abello-Galvis, R. (2011). Introducción al estudio de las normas de ius cogens en el seno de la
Comisión de Derecho Internacional, CDI. Vniversitas, 75-104.
Acuña, C. Z. (2004). Algunas consideraciones a propósito del núcleo duro de los derechos humanos.
THĒMIS-Revista de Derecho, 249-270.
Asamblea Constituyente. (2008). Constitución de la República del Ecuador. Lexis.
Cebada, A. (2002). Los conceptos de obligaciones erga omnes, ius cogens y violación grave. Revista
Electrónica de Estudios Internacionales, 14.
Defensoría del Pueblo. (2014). Derechos Colectivos de los pueblos indígenas y afrodecendientes.
Quito: Defensoría Pública.
Grijalva, A. (s.f.). ¿Qué son los derechos colectivos? 2.
Ibáñez, D. (2008). La constumbre internacional, el Ius Cogens y las obligaciones Erga Omnes. Tesis
de Grado - Universidad de Chile. Santiago de Chile, Chile.
Monroy, M. (2008). El Derecho Internacional como fuente del Derecho Constitucional. Bogotá.
Prieto, J. (2013). Derechos de la Naturaleza. Quito: Corte Constitucional/Centro de Estudios y
Difusión del Derecho Constitucional.
Puceiro, R. (s.f.). Las normas de ius cogens.
Red de Derechos Humanos y Educación Superior. (2014). Derechos Humanos de los Grupos
Vulnerables. Red de Derechos Humanos y Educación Superior.
Sánchez, J. (s.f.). Inicio y fin de la personalidad jurídica. Biblioteca de la UNAM.
SENPLADES. (2009). Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013. Quito: Semplades.
Derecho Constitucional I Cuarta Unidad 61
También podría gustarte
- Navegacion Por EstimaDocumento22 páginasNavegacion Por EstimaAntony Vasquez50% (2)
- Ensayo Sobre Control de Convencionalidad vs. 2020Documento10 páginasEnsayo Sobre Control de Convencionalidad vs. 2020Paola AvataneoAún no hay calificaciones
- La Reforma en Otros PaisesDocumento13 páginasLa Reforma en Otros Paisescristianmedina7Aún no hay calificaciones
- Guía para La Revisión de Gastos OperaciónDocumento6 páginasGuía para La Revisión de Gastos OperaciónNathanelAún no hay calificaciones
- Monografias - Derecho Civil - Darío Rubén Colman CardozoDocumento52 páginasMonografias - Derecho Civil - Darío Rubén Colman CardozoElias ProbstAún no hay calificaciones
- D InternacionalDocumento19 páginasD InternacionalDeyanira Araucano IngaAún no hay calificaciones
- Grupos de Estudio - Margen-ApreciacionDocumento29 páginasGrupos de Estudio - Margen-ApreciacionArielina Del RosarioAún no hay calificaciones
- MANILI, Pablo Luis. La Recepción Del Derecho Internacional de Los Derechos Humanos en El Derecho Constitucional IberoamericanoDocumento40 páginasMANILI, Pablo Luis. La Recepción Del Derecho Internacional de Los Derechos Humanos en El Derecho Constitucional IberoamericanoLucia CarolinaAún no hay calificaciones
- Publicaciones Digital XXVII Curso Derecho Internacional 2000 Roberto Puceiro RipollDocumento44 páginasPublicaciones Digital XXVII Curso Derecho Internacional 2000 Roberto Puceiro RipollAna PradoAún no hay calificaciones
- Presentación Dip - ConceptosDocumento41 páginasPresentación Dip - ConceptosValentina Romero CeraAún no hay calificaciones
- Ius CogensDocumento3 páginasIus CogensJorge Luis Cutipa TiconaAún no hay calificaciones
- Grupo Numero 1Documento8 páginasGrupo Numero 1Eduardo CharañaAún no hay calificaciones
- Teoria Del DualismoDocumento7 páginasTeoria Del DualismoMaria Alvarez ParadaAún no hay calificaciones
- El Bloque de ConstitucionalidadDocumento21 páginasEl Bloque de ConstitucionalidadToNii TRAún no hay calificaciones
- Ensayo Fuentes DipDocumento8 páginasEnsayo Fuentes DipMishell GuevaraAún no hay calificaciones
- Derecho Natural Internacional PublicoDocumento54 páginasDerecho Natural Internacional PublicoLucila TócamoAún no hay calificaciones
- Programa (2005)Documento8 páginasPrograma (2005)Fabrizio MainoAún no hay calificaciones
- Tema 2 DipDocumento17 páginasTema 2 DipLizette VegaAún no hay calificaciones
- 0 Parte IIDocumento138 páginas0 Parte IImafeAún no hay calificaciones
- Carmona Tinoco, 2012Documento7 páginasCarmona Tinoco, 2012David VelascoAún no hay calificaciones
- Derecho Internacional Privado PDFDocumento133 páginasDerecho Internacional Privado PDFJonatan De La Cruz100% (2)
- 58 PDFDocumento133 páginas58 PDFJonatan De La CruzAún no hay calificaciones
- Tema 2 DipDocumento16 páginasTema 2 DipLizette VegaAún no hay calificaciones
- 1 El Desarrollo Del Control de Convencionalidad en BoliviaDocumento17 páginas1 El Desarrollo Del Control de Convencionalidad en BoliviaJose antonioAún no hay calificaciones
- La Bioética en El Proyecto de Código Civil y Comercial de La Nación Por Salvador Darío Bergel PDFDocumento19 páginasLa Bioética en El Proyecto de Código Civil y Comercial de La Nación Por Salvador Darío Bergel PDFRicardo AltamirandaAún no hay calificaciones
- La Cláusula de Interpretación Conforme y El Principio Pro PersonaDocumento24 páginasLa Cláusula de Interpretación Conforme y El Principio Pro PersonaGerardo MartínezAún no hay calificaciones
- Rey, Sebastián - Manual de Derecho Internacional de Los DDHH (2016) PDFDocumento145 páginasRey, Sebastián - Manual de Derecho Internacional de Los DDHH (2016) PDFNahuel Mosqueda100% (2)
- La Soberania en El Derecho InternacionalDocumento50 páginasLa Soberania en El Derecho InternacionalLuis Enrique PortilloAún no hay calificaciones
- AUTOR: Veronica Panisello "DESCA-Derecho Humano A La Vivienda y Responsabililidad Del Estado Frente Al Control de Convencionalidad"Documento55 páginasAUTOR: Veronica Panisello "DESCA-Derecho Humano A La Vivienda y Responsabililidad Del Estado Frente Al Control de Convencionalidad"Veronica PaniselloAún no hay calificaciones
- M12 U3 S7 ArrkDocumento56 páginasM12 U3 S7 ArrkArabella Reyes KingAún no hay calificaciones
- Conceptos Importantes para El RamoDocumento14 páginasConceptos Importantes para El RamoFELIPE IGNACIO SANTOS ARAYAAún no hay calificaciones
- Ejecucion de SentenciaDocumento110 páginasEjecucion de SentenciaFernando BAún no hay calificaciones
- Soft LawDocumento24 páginasSoft LawEsteban PatiñoAún no hay calificaciones
- 2019-1 - DDHH - Programa y ObjetivosDocumento21 páginas2019-1 - DDHH - Programa y ObjetivosFederico VallejoAún no hay calificaciones
- CLASE 6 y 8 - Monismo y DualismoDocumento5 páginasCLASE 6 y 8 - Monismo y DualismoLola fernnadezAún no hay calificaciones
- Wa0053.Documento27 páginasWa0053.delcy arteagaAún no hay calificaciones
- Lección 1 Introducción y Primeras Nociones Del Derecho Internacional PúblicoDocumento15 páginasLección 1 Introducción y Primeras Nociones Del Derecho Internacional Públicoigor palchevichAún no hay calificaciones
- $RFDDV5PDocumento11 páginas$RFDDV5PdiegoAún no hay calificaciones
- 2) Jerarquia y Prelacion de Normas en Un Sistema Internacional de Derechos HumanosDocumento33 páginas2) Jerarquia y Prelacion de Normas en Un Sistema Internacional de Derechos HumanosLucas MarzianoAún no hay calificaciones
- Ensayo Sobre Control de Convencionalidad vs. 2020 PDFDocumento10 páginasEnsayo Sobre Control de Convencionalidad vs. 2020 PDFPaola Avataneo100% (1)
- M14 - U1 - S2 - Act1 Parte 1Documento8 páginasM14 - U1 - S2 - Act1 Parte 1Su GuerreroAún no hay calificaciones
- Definición y Objeto Del Derecho Internacional PrivadoDocumento3 páginasDefinición y Objeto Del Derecho Internacional PrivadoFranklin BarretoAún no hay calificaciones
- Clase Módulo IIDocumento26 páginasClase Módulo IIAlexis Jonatan ArruaAún no hay calificaciones
- Sujetos y Personalidad Juridica - Informe InternacionalDocumento21 páginasSujetos y Personalidad Juridica - Informe InternacionalAngela Barreto HoyosAún no hay calificaciones
- Compendio U1 P1 RG 2023Documento26 páginasCompendio U1 P1 RG 2023Yerly Liceth Bailon ZambranoAún no hay calificaciones
- Facultad de Derecho y Ciencia PoliticaDocumento11 páginasFacultad de Derecho y Ciencia PoliticaGustavo AdrianAún no hay calificaciones
- Trabajo UMSADocumento16 páginasTrabajo UMSAMolina VladAún no hay calificaciones
- Sujetos de Derecho Internacional PublicoDocumento26 páginasSujetos de Derecho Internacional Publicoyauricesar22Aún no hay calificaciones
- Derecho Procesal Constitucional y Los Derechos Humanos de MEXICO PDFDocumento230 páginasDerecho Procesal Constitucional y Los Derechos Humanos de MEXICO PDFJa Vy100% (1)
- El Control de Convencionalidad en Bolivia - Revista IDEI (40) 2012Documento13 páginasEl Control de Convencionalidad en Bolivia - Revista IDEI (40) 2012Alan Vargas LimaAún no hay calificaciones
- M14 U1 S1 JMPLDocumento15 páginasM14 U1 S1 JMPLjose martinAún no hay calificaciones
- Apuntes de Der. Procesal Civil I-2023Documento91 páginasApuntes de Der. Procesal Civil I-2023Melisa BejarAún no hay calificaciones
- DDHH ProgramaDocumento9 páginasDDHH ProgramapufendorfAún no hay calificaciones
- 01 - Artículo - La Influencia Del Soft Law InternacionalDocumento31 páginas01 - Artículo - La Influencia Del Soft Law InternacionaldcamachoAún no hay calificaciones
- Tribunales Internacionales y Derecho InternacionalDocumento39 páginasTribunales Internacionales y Derecho InternacionalReynaldo Javier Perez Espejo100% (2)
- Suscríbete A Deepl Pro para Poder Editar Este Documento. Entra en para Más InformaciónDocumento37 páginasSuscríbete A Deepl Pro para Poder Editar Este Documento. Entra en para Más InformaciónSantiago MonroyAún no hay calificaciones
- Derechos Humanos y El EstadoDocumento21 páginasDerechos Humanos y El Estadoenrique rimariAún no hay calificaciones
- Admin,+10 Sanciones+por+violencia+patrimonial...Documento11 páginasAdmin,+10 Sanciones+por+violencia+patrimonial...LAURA MILENA OTERO PILONIETAAún no hay calificaciones
- Obligaciones IUS COGENSDocumento47 páginasObligaciones IUS COGENSMIGUEL LLCAún no hay calificaciones
- SoluciónPacífica PDFDocumento32 páginasSoluciónPacífica PDFAlejandro Karin PedrazaAún no hay calificaciones
- 18355-Texto Del Artículo-72743-1-10-20170523Documento10 páginas18355-Texto Del Artículo-72743-1-10-20170523outlawfromloveAún no hay calificaciones
- D Humanos XDDocumento42 páginasD Humanos XDANTONY KEVIN HUAMAN MOLINAAún no hay calificaciones
- El espíritu de los derechos y su relatividad: Teleología JurídicaDe EverandEl espíritu de los derechos y su relatividad: Teleología JurídicaAún no hay calificaciones
- Declaración S1 2021Documento5 páginasDeclaración S1 2021Dámaso Zambrano MendozaAún no hay calificaciones
- Reporte JasperDocumento1 páginaReporte JasperDámaso Zambrano MendozaAún no hay calificaciones
- OohhDocumento24 páginasOohhDámaso Zambrano MendozaAún no hay calificaciones
- OOHHDocumento35 páginasOOHHDámaso Zambrano MendozaAún no hay calificaciones
- Presentation Equipo3Documento19 páginasPresentation Equipo3citlaliAún no hay calificaciones
- Se Pueden Descargar Vídeos o Audio de YOUTUBE Sin ProgramasDocumento4 páginasSe Pueden Descargar Vídeos o Audio de YOUTUBE Sin ProgramasCarlos RebazaAún no hay calificaciones
- Diapositivas IbmDocumento16 páginasDiapositivas IbmMauricio GonzalezAún no hay calificaciones
- La Iglesia Como Comunidad TerapeutaDocumento4 páginasLa Iglesia Como Comunidad TerapeutaWILBERT CIAUAún no hay calificaciones
- Mexna - Catálogo de Soluciones 2023Documento33 páginasMexna - Catálogo de Soluciones 2023JuanitoAún no hay calificaciones
- Resumen Análisis Literario CMA, Sofía 11-3 BIDocumento2 páginasResumen Análisis Literario CMA, Sofía 11-3 BIsofiAún no hay calificaciones
- Guia 3 Primer TrimestreDocumento6 páginasGuia 3 Primer TrimestreDIEGOAún no hay calificaciones
- Libro de EsdrasDocumento4 páginasLibro de EsdrasFelipe J. BarajasAún no hay calificaciones
- Administración Logística y Control de Inventarios .,1Documento37 páginasAdministración Logística y Control de Inventarios .,1Mayra Huertas DuranAún no hay calificaciones
- Repertorio de Instrucciones PIC 16F84ADocumento30 páginasRepertorio de Instrucciones PIC 16F84ACjJohnnyAún no hay calificaciones
- Evaluacion Final - Escenario 8 - Segundo Bloque-Teorico - Practico - Virtual - Banca y Negocios Internacionales - (Grupo b01)Documento7 páginasEvaluacion Final - Escenario 8 - Segundo Bloque-Teorico - Practico - Virtual - Banca y Negocios Internacionales - (Grupo b01)Leandro OchoaAún no hay calificaciones
- La Antropología Es El Estudio Del Hombre Abrazado A La MujerDocumento4 páginasLa Antropología Es El Estudio Del Hombre Abrazado A La MujeralquienesAún no hay calificaciones
- 14 Importar ModelosDocumento6 páginas14 Importar ModelosMarcel PiersonAún no hay calificaciones
- Cuadro Sinoptico de ImmexDocumento2 páginasCuadro Sinoptico de ImmexDariela Hernández100% (1)
- Informe Final MAG Cerro ColoradoDocumento178 páginasInforme Final MAG Cerro ColoradoOmar AburtoAún no hay calificaciones
- Diseño Audiovisual - SyllabusDocumento5 páginasDiseño Audiovisual - Syllabus_jvgAún no hay calificaciones
- Salud OcupacionalDocumento6 páginasSalud OcupacionalJesús A. SilvaAún no hay calificaciones
- 1 - Actividad 1-Carta Del Gran Jefe SeattleDocumento3 páginas1 - Actividad 1-Carta Del Gran Jefe SeattleMARTIN HERICK CAHUANA MENDOZAAún no hay calificaciones
- La FermentacionDocumento22 páginasLa FermentacionCamilo NiñoAún no hay calificaciones
- Introducción A La Metafísica de AristótelesDocumento2 páginasIntroducción A La Metafísica de AristótelesSam BatistaAún no hay calificaciones
- Guia de Razonamiento Verbal Nivel PreunivesitarioDocumento172 páginasGuia de Razonamiento Verbal Nivel PreunivesitarioRene Maquera Quispe0% (1)
- Datos Tecnicos CabeldorDocumento1 páginaDatos Tecnicos CabeldorMarco Antonio Camacho Tezanos PintoAún no hay calificaciones
- El Nacimiento de Un Nuevo FotoperiodismoDocumento10 páginasEl Nacimiento de Un Nuevo FotoperiodismoDav MariaschAún no hay calificaciones
- Eci 001Documento4 páginasEci 001Andres RamirezAún no hay calificaciones
- Shakespeare, El Renacimiento y El Contexto LiterarioDocumento20 páginasShakespeare, El Renacimiento y El Contexto LiterarioHiel L. S.Aún no hay calificaciones
- MEMORIA DESCRIPTIVA DE Busqueda CatastralDocumento3 páginasMEMORIA DESCRIPTIVA DE Busqueda CatastralYaneth Berrospi CardenasAún no hay calificaciones
- Cultivo de PlatanoDocumento27 páginasCultivo de PlatanoGustavo Adolfo AlvaradoAún no hay calificaciones