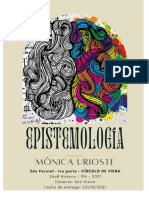Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Bia 079 089 102
Bia 079 089 102
Cargado por
MonicaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Bia 079 089 102
Bia 079 089 102
Cargado por
MonicaCopyright:
Formatos disponibles
H o r a c io S a la s
El tango com o reflejo de la realidad social
C o m o h a d ich o L eo p o ld o M a re c h a l, “el tan g o es u n a p o sib ilid ad
in fin ita ” , y el cú m u lo b ib lio g rá fic o a p arecid o en los ú ltim o s añ o s (m ás
allá de u n a d en o d ad a ten d en cia a la re ite ra ció n y fre cu e n tem en te al
p lag io ) p a re c e d arle la razó n al au to r de A d á n B u en o s A yres. Y en el
m arc o de ese am p lio ab an ico de p o sib le s abo rd ajes que p e rm ite la
h isto ria y a larg a m e n te cen te n a ria de la m ú sic a de B u en o s A ires, la de
an a liz a r al tan g o co m o u n esp ejo de la re a lid a d so c io p o lític a arg en tin a
m u e stra sin g u lares co in c id e n c ias entre las a lte rn a tiv a s del p a ís y los
altib a jo s de la ev o lu ció n tan g u ística.
D el m ism o m odo en que la A rgentina com o país surge de una m ezcla
de c o le c tiv id a d e s que o to rg aro n sus c a ra c terístic as d istin tiv as a esa re
g ió n del p lan eta, tam b ién el tan g o su rg ió de u na fusión de ritm o s. A sí
co m o ju n to a los v iejo s crio llo s ap areciero n las olead as de in m ig ran tes
ita lia n o s, esp añ o les, árabes, ju d ío s, alem an es y franceses, así el tango
surge de la m ix tu ra de ritm os: el can d o m b e negro, la habanera, la m ilo n
ga p a m p e a n a , y en m e n o r m ed id a el tan g u illo andaluz; el b a n d o n eó n
cread o p o r H e in ric h B an d en H am b u rg o h acia 1835 le d io su cadencia,
y el sen tim ien to de n o sta lg ia p ro p io de to d o in m ig ran te le b rin d ó cierto
aire de re z o n g o en tristecid o que con los años h ab ría de ser una de sus
c a ra c terístic a s m ás notorias.
L os eruditos recu erd an que en los lejanos orígenes del tango, durante
la re v o lu c ió n de 1874, las tro p as m itn s ta s del g eneral A rre d o n d o e n tra
ron en la ciu d ad de San L uis can tan d o u n p re c a rio tan g u ito p io n ero : “El
k e k o ” (arcaico sin ó n im o de b u rd el) cu y a le trilla no o cu ltab a su orig en
p ro stib u la rio , y q u e - s e g ú n señ ala B las M a ta m o ro - era un tem a que se
tocab a en los bailes que las “chinas c u a rte le ra s” (p ro stitu tas que trabajan
en las ce rc a n ías de los ejército s) dab an el d ía de la p a g a a lo s soldados.
E sa ley en d a del o rig en del tan g o , sólo u n rastro , ap enas un recuerdo
de re c u e rd o s acaso eq u iv o cad o s, n o s da u n a fecha tentativa de la época
90 H oracio Salas
de su n acim ien to , o al m enos de su m ás lejan a preh isto ria, y nos indica,
de p aso , que en ese m om ento se en co n trab a en fo rm ació n el n u ev o país,
cuyo perfil so cial en el siglo sig u ien te e sta ría determ in ad o p o r la oleada
in m ig rato ria.
Se ha d ich o que el c a rá c ter del g au ch o arg en tin o se fo rjó en la so le
d ad de la p am pa, en esas enorm es llanuras unánim es. A ese paisaje y ese
aisla m ie n to g eo g ráfico , que h a b ría co n trib u id o al ca rá cter so litario e
in tro v ertid o del ho m b re de cam po, la inm ig ración le agregó o tra form a
d e la so led ad , la del ho m b re q u e d esp u és de c ru z a r el A tlán tic o se
en c o n tra b a en u n a ciu d ad d o n d e las p o sib ilid a d es de en c o n tra r pareja
eran su m am en te escasas. El C en so de 1887 señala que sólo en B uenos
A ire s h ab ía m ás de 50.000 varones jó v e n e s sin pareja; esa proporción se
in crem en tó en los años sucesivos, lo que co n v irtió a la cap ital arg en tin a
en el m ás p ro m iso rio m ercad o p a ra la p ro stitu ció n y el p ro x enestism o.
E n esas circ u n sta n c ias, en ese am b ien te y ante esas necesid ad es, nació
el tan g o , co m o un p ro d u cto de la soledad. S urge de estos ho m b res para
q u ien es la v isita al p ro stíb u lo era una necesidad fisiológica, y sobre todo
so cial, p o rq u e carecían de am istad es, en tan to eran recién llegados; a
v eces, ni siq u ie ra podían d arse a e n ten d er en castellan o , y a p en as c o m
pren d ían lo q u e se les decía. Q u izá p o r ello, con los años el tan g o v a a
c o n v e rtirse en la v o z de los que no te n ía n voz: en p rin cip io , sólo de los
m arg in ales de la m ás d iv ersa esp ecie, m ás ad elan te de los inm igrantes,
y luego de sus h ijo s. E sos h om bres que se arrim aron al tan g o para b ai
larlo, com o u n a m an era de acercarse a u n a m ujer, au n q u e fu era paga y
co n tiem p o lim itado, utilizaron la m úsica com o una form a de integración
al n u ev o terru ño .
A l resp ecto se p ro d u jo un hech o que no p arece casual. D e los dos
g ru p o s in m ig rato rio s m asivos, el español y el italiano, éste ú ltim o fue el
q u e su frió las m ay o res b urlas de los n ativ os d ebido a sus pro b lem as
lingüísticos, según se encargaron de reflejar los autores costum bristas de
la ép o ca; este d ato ap arece inclu siv e en el M a rtín F ie rro y en las obras
de E duardo G utiérrez, com o Ju a n M oreira, por ejem plo. U n poeta proto
típ ic o de la p o e sía de los b arrios, com o E v aristo C arriego, resu lta un
b u en ex p o n e n te de la actitud de rech azo de los v iejo s crio llo s resp ecto
de la c o lectiv id ad peninsular: “A los italian o s no m e co n fo rm o con
odiarlos, adem ás los calu m n io ”, solía decir, según relató su biógrafo, Jor
ge L uis B org es. T am b ién en el teatro , el sainete recogió de m o d o cañó-
El tango com o reflejo de la realidad social 91
n ic o las b u rla s al leng u aje cocoliche, co m o se d en o m in ab a a la m e z c o
lan za id io m á tic a q u e según los au to res h a b lab a la m ay o ría de los in m i
g ra n te s italian o s.
Q u iz á p o r ello, co m o un in ten to de in te g rac ió n al nuevo m ed io p o r
p arte de los in m ig ran tes, o de m im e tiz a c ió n en el caso de sus hijos,
m u ch o s se a c e rc aro n al tango; a p u n to tal que casi todos los in teg ran tes
de la llam ad a G u ard ia V ieja fueron italianos o h ijo s de italianos: ya que
n o p o d ía n in te g ra rse a trav és de la lengua, lo h a cían a trav és de la
m ú sica. Y esto p a re c e m u y claro en el caso de alg u n o s m ú sic o s co m o el
n a p o lita n o S anto D iscép o lo (padre de E n riq u e S antos y de A rm ando, el
d ra m a tu rg o ) q u e lleg ó a B u en o s A ires en 1872, se d esem p eñ ó com o
d ire c to r de las b a n d a s p o licial y de b o m b ero s y escrib ió tan g o s com o
“N o e m p u jé s” , “C a ra m b a ” y “P a y a so ” y fue retratad o en Stéfano, la
fam o sísim a o b ra de su hijo A rm a n d o , un hito en la d ra m atu rg ia
arg en tin a.
C om o dato ilustrativo se p u ede re c o rd a r que fueron hijos de italianos
vario s n o m b re s m a y o re s de la historia del tango: V icente G reco; P ascual
C o n tu rsi; A lfre d o B ev ilacq u a; E rn esto P on zio; A u g u sto P. B erto; R o
b erto F irpo; A lb e ric o S pátola; Juan M aglio; Sam uel C astriota; A rturo de
B assi; F ra n c isc o L om uto; F ran cisco C anaro; S eb astián P iañ a y los h e r
m an o s F ra n c isc o y Ju lio D e C aro; m ás cerca en el tiem po, A sto r Piazzo-
11a. Y n aciero n d irectam ente en la P en ín su la, entre otros, M o d e sto P apá-
v e ro (c re a d o r de “L eg u isam o so lo ”); los can to res A lb erto M arin o
(n acid o en V ero n a) y A lb erto M o rá n (en S treve) y el p o e ta Ju lián
C en tey a, a u to r de tan g o s com o “L a vi lle g a r” y “C la u d in e tte ” , o riu n d o
de P arm a.
T a m b ié n re sp e c to a sus v erso s las letras de alg u n o s tem as de los
p rim e ro s tiem p o s, an terio res a la a p a ric ió n del tango canción, se c o m
portan com o un reflejo de la realid ad ; así algunos textos de A ngel V illol-
do, el a u to r de “El c h o c lo ” y “El p o rte ñ ito ”, inten taro n m o stra r alg u n o s
asp ecto s de la v id a co tid ian a. P o r ejem p lo , el tango “C u idado con los
cin cu en ta” se refiere a la actu a liz ac ió n en 1906 de un ed icto p o licial p o r
el cual se rep rim ió con una m u lta de cincuenta pesos a quienes en la calle
se a tre v ie se n a p iro p e a r a u n a m ujer. L a letra narraba:
“Una ordenanza sobre la moral/ decretó la dirección policiaf y por la que
un hombre se debe abstener/ de decir palabras dulces a una mujer./ Cuando
a una hermosa veamos venir/ ni un piropo podremos decir/ y no habrá que
92 H oracio Salas
mirarla y callar/ si apreciamos la libertad./ Yo cuando vea cualquier mujer/
una guiñada tan solo le haré/ y con cuidado, que si se da cuenta,/ ¡ay! de los
cincuenta no me salvaré ...”
E n la m ism a línea testim onial se en cu en tra una larga letrilla, de esca
sos v a lo re s p o é tic o s, titu lad a “M atu fias, o el arte de v iv ir” , esc rita en
1906, que p u ed e co n sid e ra rse co m o p re c u rso ra de “ C a m b a la c h e ” de
D iscép o lo y de “A l m u n d o le falta un to m illo ” , de E nrique C ad íc am o , y
q u e en to n o de crítica h u m o rística anota:
“En el siglo en que vivimos/ de lo más original/ el progreso nos ha dado/
una vida artificial./ Muchos caminan a m áquina/ porque es viejo andar a
pie/ hay extractos de alimentos/ ... y hay quien pasa sin comer .../ La
chanchuya y la matufia/ hoy forman la sociedad/ y nuestra vida moderna/
es una calamidad./ De unas drogas hacen vino/ y de porotos, café/ de maní
es el chocolate/ y de yerba se hace el té./ Las medicinas, veneno/ que quitan
fuerza y salud/ los licores, vomitivos/ que llevan al ataúd (...) Los curas las
bendiciones/ las venden, y hasta el misal/ y sin que nunca proteste/ la gran
corte celestial./ Siempre suceden desfalcos/ en muchas reparticiones/ pero
nunca a los rateros/ los meten en las prisiones./ Hoy la matufia está en boga/
y siempre crecerá más/ mientras el pobre trabaja/ y no hace más que pagar.”
E n tan to , el p a ís co n tin u a b a su cam in o tratan d o de ab an d o n a r las
p a u ta s d e c im o n ó n ic a s p a ra in g resar en la m o d ern id a d . E n octu b re de
1916 se p ro d u jo un h ech o fu n d am en tal en la h isto ria p o lítica argentina:
el d ía doce, H ip ó lito Y rigoyen, condu cto r del partido radical, fu erza que
a g lu tin a b a m a y o rita ria m e n te a los h ijo s de la in m ig ració n , accedió a la
p re sid e n c ia de la R e p ú b lica en las prim eras e leccio n es p ro d u c id a s en el
p a ís b a jo el ré g im e n de la ley de v o to u n iv ersal, secreto y o b lig ato rio .
C o in c id e n te m e n te , p o c o m ás de dos m eses después, en la p rim era
sem an a de en ero de 1917, C arlo s G ard el can ta en un festival teatral el
ta n g o “M i n o c h e tris te ” , un v iejo tem a de S am uel C astrio ta llam ad o
“ L ita ” al que P ascu al C o n tu rsi h ab ía ado sado palab ras y ca m b iad o el
títu lo , en lo que se co n sid era el p u n to de p a rtid a del tan go-canción.
L a co incidencia cronológica no parece casual: H ipólito Y rigoyen trae
al p o d e r - o al m en o s, a alg u n as p a rc e la s del p o d e r- a la n u e v a clase
c o n stitu id a p o r los h ijo s de la in m ig ració n que h asta en to n ces se hab ían
m a n te n id o ajen o s a la vida po lítica, tanto que ni siq u iera p o d ía n ejercer
el vo to , ya q u e los c o m ic io s se d irim ían en actos elec to ra les c a ra c te ri
El tango com o reflejo de la realidad social 93
zad o s p o r el frau d e m ás escan d alo so ; sim u ltán eam en te, C arlo s G ardel
abre la p u e rta al ta n g o can tad o , que va a d ar v oz a q u ien es h a sta ese
m o m e n to c arecían de e x p resió n p o lítica. Y así, a trav és de esas letras,
m ás allá de sus ex ageraciones y m uchas veces sus fealdades, el tan g o va
a tra n sm itir de m an era púb lica las ilusiones, p reju icio s, tem o res, la ética
y la m o ra lin a de secto res so ciales h asta en to n ces silen ciad o s p o r una
e stru c tu ra p o lític a cara c teriz a d a p o r la su cesió n de g o b iern o s o lig á r
quicos.
A l aparecer el tango con letra, en m uy p oco tiem po arrasa en el gusto
popular: actores teatrales se convierten en cantores y aquellos que -c o m o
G a rd e l- se ded icab an a las canciones cam peras, en adelante deb en n u trir
sus re p e rto rio s casi ex clu siv am en te con e sta creació n p o p u lar, a la que
el p o e ta L eo p o ld o L u g o n es h a b ía llam ad o con d esp recio “re p til de
lu p a n a r” . L a te m á tic a del ab an d o n o d o m in ó casi con e x c lu siv id ad los
p rim e ro s tie m p o s del tan g o can ció n , acaso p o r im itac ió n de ese p rim er
éxito de C o n tu rsi, p e ro m u y p ro n to , en el re la to n arrad o du ran te los tres
m in u to s de un tan g o aparecieron otros problem as. D e este m odo, no sólo
ap are c ía en las letras de los tan g o s el aban d o no, sino que tam b ién
re su lta ro n fre c u e n tes las descrip cio n es del am b ien te no ctu rn o , en cuyos
textos es p o sib le advertir los tem o res que p ro d u c ía el cab a re t com o foco
de v ic io y p e rd ic ió n fem en in a; u n h ip n ó tico im án p a ra d e slu m b ra r a las
m u c h a c h a s in cau tas, en c a n d ila d as p o r “las luces m ala s del c e n tro ” .
E l c a b a re t y la p ro stitu c ió n eran re a lid a d e s sociales de la d écad a del
v ein te; p o r ello, no p u ede llam ar la atención que en los tan g o s a p arezcan
co n sejero s, co m o aquel que propone:
“No salgas de tu barrio/ sé buena muchachita./ Casate con hombre que sea
como vos”,
o el que reco m ien d a:
“Pensá, pobre pebeta, papa, papusa,/ que tu belleza un día se esfumará,/ y
que como las flores que se marchitan/ tus locas ilusiones se morirán ...”,
o el re tra to de u n a jo v e n p ro stitu ta, que seg ú n p arece e x istió en la
realid ad y se llam ó M a ria E sth er D alto, una m u chacha que al m orir tenía
solo q u in ce años:
“Cuando sales a la madrugada,/ Milonguita, de aquel cabaret,/ toda tu alma
temblando de frío,/ dices: ¡Ay si pudiera querer! ...”,
94 H oracio Salas
ano ta la letra de Sam uel L inning. Es casi el m ism o personaje que P ascual
C o n tu rsi d escrib e en
“Flor de fango: Justo a los catorce abriles/ te entregaste a la farra,/ las
delicias de un gotán./ Te gustaban las alhajas,/ los vestidos a la moda/ y las
farras del cham pán.”
E l é x ito de “M i n o ch e tris te ” fue de tal m a g n itu d que los autores
te a tra le s se v ie ro n o b lig ad o s a fo rzar el estren o de un tango, en cad a
n u e v a p ieza; de ahí que h oy alg u n as letras, d esc o n tex tu a liz ad as (y a la
distancia) p o r m o m en to s parezcan tn cursionar en el absurdo. L os autores
te a tra le s ta m p o c o d ejaro n p a sa r el auge cab aretero (el tan g o h a b ía d e s
p la z a d o su p rin c ip a l sitio de ejecución desde el prostíbulo del siglo an te
rio r al c ab aret) y estren aro n n u m ero sas p ie z as en las que desde el títu lo
se m a n ife sta b a d ich a p ro b lem ática. S eñ ala D o m in g o C asad ev all que
fu ero n Jo sé G o n z á le z C astillo y A lb erto W e isb ach “q u ien es al in sertar
en la a p lau d id a p ie z a L o s d ien tes d e l p e r r o (1918) ‘un c ab are t’ en p len o
fu n cio n am ien to , co n actu ació n de la o rq u esta típ ica de Juan M ag lio
(P ach o ), se c o n v irtie ro n en p ro p ag an d istas de tales estab le cim ien to s de
h o lg o rio en la re a lid a d y en la ficció n teatral. L as llam ad as ob ras de
c a b a re t fu ero n aco g id as con ferv o r p o r el p ú b lico porteño. L as fam ilias
sa tisfa c ía n u n a p ic a n te c u rio sid a d ‘a sistie n d o ’ a esta clase de sitios p ro
hibidos, con audición de tangos y esm erada actuación de m u jeres fatales,
v ic io sa s, im p ú d icas, m ilo n g u eritas y p a to te ro s ...” .
O tra esp e c ie de c ab aretera q u e se ñ a la el tango es el de la fran cesa
q u e p o r am o r d eja su p a tria p ara seg u ir al h o m bre que con en g a ñ o s la
lle v a a la A rgentina, donde co n stitu y e uno de los p ro d u cto s m ejo r p ag o s
en el flo recien te m e rc a d o de la trata de b lan cas, d eb id o a que p o r e n
to n c e s se co n sid e ra b a de b u en tono te n e r u na am ante francesa. E l dicho
-c o n v e rtid o lu eg o en lu g ar c o m ú n -: “ m e salió m ás caro que una fran
c e s a ” ta m b ié n p a re c e señ alar una re a lid a d de la época. T an g o s no to rio s
p ro ta g o n iz a d o s p o r p ro stitu ta s fran cesas son, entre otros: “ G riseta” de
D e lfin o y G o n z á le z C astillo ; “M ad am e Iv o n n e ” , de E n rique C ad ícam o
y “F ra n c e sita ” de V ac c a rez z a y D elfino.
P ero el tango no sólo se ocupó de la tem ática de la m arg in alid ad o de
la p ro stitu c ió n , ta m b ié n supo tra d u c ir la realid ad p o lítica , y así, com o
re fle jo d irecto de la re v o lu ció n ru sa de 1917, ap areciero n tan g o s com o
“E l m a x im a lista ” de C ip o lla, o “I v a n o f f ’, de Solari P arrav icin i, cuya
El tango com o reflejo de la realidad social 95
p a rtitu ra estab a d ed icad a a los n o b les que fu g ad o s de las iras de un
p u eb lo lev an tad o , ru ed an p o r el m u n d o ” . En tanto testim o n io iró n ico ,
m ere c e citarse co m o ejem p lo el tan g o de M ario B attistella , M an u el
R o m e ro y E n riq u e D elfíno: “ Se v ien e la m a ro m a ”, que e x p lo tab a los
te m o re s q u e p ro d u c ía el lev an tam ien to sov iético en la A rgentina:
“Cachorro de bacán, andá achicando el tren/ los ricos hoy están/ al borde
del sartén./ Y el vento del cobán/ el auto y la mansión,/ bien pronto rajarán/
por un escotillón./ Parece que está lista y ha rumbiao/ la bronca comunista
pa este lao./ Tendrás que laburar para morfar,/ lo que te van a gozar,/
pedazo de haragán,/ bacán sin profesión:/ bien pronto te verán/ chivudo y
sin colchón./ Ya está, llegó, no hay más que hablar,/ se viene la maroma
sovietista./ Los orres ya están hartos de morfar salame y pan/ y hoy quieren
morfar ostras con sautemes y champán./ Aquí ni Dios se va a piantar/ el día
del reparto a la romana / y hasta tendrás que entregar a tu hermana/ para la
comunidad.”
E n los p rim e ro s d ías de en ero de 1919, u n a h u elg a en la fáb rica
m etalú rg ic a V asen a, situ ad a en un b arrio de B u en o s A ires, en cen d ió la
m ech a de la v io le n c ia latente; co m o resultado se produjo un tiroteo entre
o b rero s y policías, con un saldo de v a n o s huelguistas m u ertos. E l d ía del
en tierro de estos, la p o lic ía d isp a ró sobre la c o lu m n a fúnebre, p ro v o
cando u n a m atan za que d e se n c a d e n ó u n a h u e lg a g eneral, en lo que la
h isto ria a rg e n tin a co n o ce co m o Zu S em a n a Trágica. U n tan g o reflejó el
estad o de ánim o de m uchos trab ajad o res in d ig n ad o s p o r la situ ació n . Su
au to r p re firió m a n te n e rse en el an o n im ato , q u izá p o r te m o r a las re p re
salias. E n tre o tras cosas, los v erso s anotaban:
“Señor Vasena, oh gran señor/ que chupa la sangre/ al trabajador./ La hora
ha sonado/ sin compasión/ y habrá que humillarlo/ al bravo león.”
E s que, en tan to im ag en de la realid ad , el tango no p o d ía sep ararse
de los a c o n te c im ie n to s p o lítico s; así se m u ltip lica ro n los tem a s que
h acían referen cia a los cau d illo s p o lítico s, co m o por ejem p lo “El S o c ia
lista A rg e n tin o ” , en cu y a p a rtitu ra p o d ía v erse un re trato de A lfred o
P alacio s, el p rim e r d ip u tad o de esa id eo lo g ía en A m érica, con su e n
hiesto bigote; tam poco faltaron tangos conservadores, com o el destin ad o
al cau d illo de la ciu d ad de A v ellan ed a, A lb erto B arceló, titu la d o “D on
A lb erto ” ; los ra d ic a le s - e n c a m b io - preferían: “D on H o racio ”, dedicado
al d ip u ta d o y p o ste rio r c a n c ille r y rig o y e n ista H o racio O y h an arte. T a m
96 H oracio Salas
b ié n , q u izá p o r c o n fu sió n en el títu lo , se ap ro p ia ro n del v iejo tango
“U n ió n C ív ic a ” , q u e en re a lid a d h a b ía sido d ed icado al caudillo M anuel
J. A paricio, dirigente de la U nión C ív ica N acionalista. P ero quizá el tem a
m á s n o to rio fue el com p u esto p o r E nrique P. M aroni (autor de una de las
le tra s de “L a C u m p a rsita ”) titu la d o “H ip ó lito Y rig o y e n ” (a q u ien se le
h a b ía n c o n sa g ra d o decen as de títulos hoy o lv id ad o s) y que fue u tiliz ad o
c o m o ap o y o de la c a m p a ñ a p ro se litista de 1928 p a ra la re e le c ció n del
líd er del rad icalism o com o P residente de la R epública. L a letra afirm aba:
“Yrigoyen, presidente,/ la Argentina te reclama,/ la voz del pueblo te llama/
y no te debés negar;/ él necesita tu amparo/ criollo mojón de quebracho/
plantado siempre a lo macho/ en el campo radical./ Desde el suburbio al
asfalto/ mil voces claman y lloran,/ todas las almas te adoran/ y quieren
verte feliz./ Viejo sencillo y valiente,/ para los pobres guarida,/ me juego
entero la vida,/ serás gloria del País. [...] Mañana cuando en las urnas/
suenen las dianas triunfales/ y los votos radicales/ las demás listas arrollen,/
bien al tope las banderas/ y en alto los estandartes,/ gritarán en todas partes:/
¡Viva Hipólito Yrigoyen!”
E l c a u d illo arrasó en los c o m ic io s y fu e re eleg id o p a ra el p e río d o
192 8 -1 9 3 4 , p e ro su g o b iern o fue brev e. L os elem en to s c o n serv ad o res
d e sa lo ja d o s del p o d e r en 1916 d esd e un p rim er m o m e n to se n eg a ro n a
a c e p ta r la situación. L as clases altas m o stra ro n una actitu d in tem p eran te
qu e les im p e d ía d ig e rir la co h a b ita c ió n co n los nuevos secto res m ed io s,
qu e h a c ía n su irru p ció n en la escen a p o lític a y, am p arad o s en im p o rta n
tes secto res d el E jército , h ab ían co m en zad o a c o n sp irar y a desd e 1922
p a ra im p e d ir un p o sib le re to rn o de Y rig o y en a la p resid en cia. P rim ero
la c risis de la lib ra e ste rlin a y lu eg o los c o letazo s del c ra ck del sistem a
c a p ita lista en o ctu b re de 1929 ap re su ra ro n la salid a a la calle de un
m o v im ie n to c ív ic o m ilita r, que el seis de sep tiem b re de 1930 d erro c ó al
an cian o p re sid e n te , in au g u ran d o un p e río d o de g o lpes m ilita re s que
p erd u raría h a sta la ú ltim a d ictad u ra cla u su ra d a en d ic iem b re de 1983. El
g en eral Jo sé F é lix U rib u ru , al fren te sólo de los cad etes del C o leg io
M ilita r, en tró en la C asa de G o b iern o y ocupó la P re sid e n c ia de la
R e p ú b lic a en n o m b re de las F u erzas A rm adas.
L os ta n g o s de c irc u n sta n c ias p ro v o c a d o s p o r el golpe m ilita r fueron
v ario s: en tre ello s hubo uno titulado con el apellido del nuevo g o b e rn a n
te, firm ado p o r A n to n io P érez y R aúl S araceno; p ero el m ás p erd u rab le
p o r la m a g n itu d de su in té rp re te (y el p rim ero en ser estren ad o ) resu ltó
El tango com o reflejo de la realidad social 97
“ ¡V iva la P a tria !”, que C arlo s G ard el se ap resu ró a g ra b ar el 23 de sep
tiem bre, a escasos días del cu artelazo . El tango tiene m ú sica de A nselm o
A ieta y v e rso s de F ran cisco G arcía Jim én ez. L a ob secu en te letra p o seía
todo s los elem en to s ideológicos de la literatu ra p erio d ístic a de esos días:
“La niebla gris rasgó veloz el vuelo de un avión/ y fue el triunfal amanecer
de la Revolución./ Y como ayer el inmortal 1910,/ salió a la calle el pueblo
radiante de altivez./ No era un extraño el opresor cual el de un siglo atrás,/
pero era el mismo el pabellón que quiso arrebatar./ Y al resguardar la
libertad del trágico malón,/ la voz eterna y pura por las calles resonó:/ ¡Viva
la Patria! y la gloria de ser libres./ ¡Viva la Patria! que quisieron mancillar./
¡Orgullosos de ser argentinos/ al trazar nuestros nuevos destinos!/ ¡Viva la
patria! de rodillas en su altar./ Y la legión que construyó la nacionalidad/
nos alentó, nos dirigió desde la eternidad./ Entrelazados vió avanzar la capi
tal del Sur/ soldados y tribunos, linaje y multitud./ Amanecer primaveral de
la Revolución,/ de tu vergel cada mujer fue una fragante flor,/ y hasta tiñó
tu pabellón la sangre juvenil/ haciendo más glorioso nuestro grito varonil.”
E n u n p rim e r m o m en to , el n u e v o g obierno, de corte re acc io n ario y
fascista, p re te n d ió re e d ita r en la A rg en tin a la estru ctu ra p o lítica de la
Ita lia m u sso lin ia n a , p ero al p o co tiem p o los secto res co n se rv a d o res
c o n sig u ie ro n d e sa lo ja r a los e lem en to s co rp o rativ istas p ara v o lv e r a
in sta la rse de m a n e ra ex c lu siv a en el p o d er que habían p erd id o a m an o s
de Y rig o y e n en 1916. L o cierto es que a p a rtir del tre in ta h u b o fu sila
m ientos, dirigentes políticos confinados y exiliados; se instauró la tortura
sistem ática, se v o lv ió al fraude electo ral, que ahora h ab ría de ser d e n o
m in ad o p o r sus re sp o n sa b le s “ frau d e p a trió tic o ” y se esta b lec ió una
estru c tu ra e c o n ó m ic a ab so lu tam en te d ep en d iente del capital b ritánico;
m ien tra s la crisis h acía estrag o s en tre los sectores m ás desprotegidos de
la p o b la c ió n , las h u e lg a s - l o m ism o que las o rg an izacio n es o b re ra s -
fu ero n se v e ra m e n te re p rim id a s y q u ed aro n al m arg en de la ley. F u ero n
los tie m p o s q u e u n p e rio d ista p o lítico , José L uis T orres, b au tiza ría con
la p e rd u ra b le d e fin ició n de la D éca d a infam e.
C om o era de esperar, el tango tam bién reflejó esta situación en varios
tem as, en tre los que m ere c e n d estacarse p o r su ca rá cter parad ig m ático :
“A l p ie de la S an ta C ru z ”, de E n riq u e D elfíno, co n v e rso s de M ario
B attistella; “P a n ” , de C eled o n io F lores; y el fam osísim o “C am balache” ,
de E n riq u e S an to s D iscép o lo . A los que p o d rían agreg arse “¿Q ué sapa,
señ o r? ” , del m ism o D iscép o lo , “A l m u n d o le falta un to m illo ” , de E n ri
98 H oracio Salas
qu e C ad ícam o , y la ra n ch era “ ¿D ónde h ay un m an g o ? ” , de F ra n c isc o
C an aro e Ivo P elay.
E n “A l p ie de la S anta C ru z ” , el tex to describ e el re su lta d o de un
p a ro la b o ra l:
“Declaran la huelga,/ hay hambre en las casas:/ es mucho el trabajo y poco
el jornal./ Y en ese entrevero de lucha sangrienta/ se venga de un hombre
la ley patronal.”
L a esp o sa esp era in ú tilm en te un in d u lto, y debe p re sen c iar, en el
p u e rto de B u en o s A ires, có m o el tra b a ja d o r es c o n d u cid o al barco que
lo traslad ará al penal de U shuaia, en T ierra del Fuego, la ciudad m ás aus
tral del m u n d o , donde los con d en ad o s eran m altratados, sufrían todo tipo
de torturas, solían enferm ar de tuberculosis y de donde pocos regresaban.
E n “L a m u c h a c h a d a del c e n tro ” , F ran cisco C anaro e Ivo P elay p re
te n d ie ro n d e m o stra r que la crisis eco n ó m ica no h a c ía d istin g o s y que
h a sta los n iñ o s bien h ab ían su frid o el cim b ronazo.
“ ¡Que decís/ qué decís y qué contás,/ chico bien,/ que te veo tan fané!/ Vos
también has quedao,/ con la crisis desplumao/ Qué decís/ Te ha cachao el
temporal a vos también/ y estás seco y sin pasaje en el andén .../ Y si sigue
así la serie/ te estoy viendo a la intemperie/ y alumbrao a querosén [...] has
empeñao la voiturette/ y en colectivo la viajás/ ya no vas al cabaret/ y con
café te conformás [...] ya no tenés donde hacer pie/ porque la crisis te la dio
.../ Con esa crisis yo soné/ y vos/ igual que yo.”
Y E n riq u e C ad ícam o ironizaba:
“Todo el mundo está en la estufa,/ triste, amargao, sin garufa,/ neurasténico
y cortao .../Se acabaron los robustos.../ si hasta yo que daba gusto/ ¡cuatro
kilos he bajao!.”
C o m o c o n secu en cia de la crisis, se fo rm ó en el p u erto de B uenos
A ires u n a v illa de e m erg en cia, de c o n stru ccio n es de latas, carto n es y
m ad eras viejas: la p rim era de las villas m iseria argentinas, adonde fueron
a p a ra r aq u ello s que la crisis tran fo rm ó en desocupados y m arginales. El
tan g o P u e rto N uevo, de C arlo s P esce, co nfiesa:
“Puerto Nuevo/ que en una noche de invierno, solitario y harapiento/ me
viste llegar,”
m ie n tra s u n a c o m p o sició n de L uis C ésar A m adori relataba:
El tango com o reflejo de la realidad social 99
“Lejos de la febril ciudad/ vive un jirón de la doliente humanidad./ Indife
rente al dolor/ y sin ocupación/ sin esperanza/ amor ni fe/ no hay nada que
perder.”
P o co tiem p o antes, Juan C arlos M aram b io C atán, en “A c q u a fo rte ” ,
d esc rip c ió n im p re sio n ista del m u n d o del cabaret, h ab ía re tratad o a
“un viejo verde que gasta su dinero/ emborrachando a Lulú con su
champagne,/ hoy le negó el aumento a un pobre obrero/ que le pidió un
pedazo más de pan.”
Y tam b ién p o r cu lp a de un m en d ru g o , un h o m b re v a a la cárcel en el
tan g o “P a n ”, de C eledonio Flores, que relata un h echo de la crónica p o li
cial de la época: un d eso cu p ad o su frió una condena po r haber robado un
pan.
T o n o d esc rip tiv o que tam b ién se h a lla en “ ¡D ios te salve, m ’h ijo !”
de L u is A c o sta G arcía, con m ú sica de A g u stín M ag ald i y P edro N oda,
que tra n sc rib e un en fren tam ien to en u n a zo na ru ral en tie m p o s del
fraude:
“El pueblito estaba lleno de personas forasteras,/ los caudillos desplegaban
lo más rudo de su acción/ arengando a los paisanos a ganar las elecciones/
por la plata, por la tuernba, por el voto o el facón./ Y al instante en que
cruzaban desfilando los contrarios/ un paisano gritó ¡viva! y al caudillo
mencionó .../ y los otros respondieron sepultando sus puñales/ en el cuerpo
valeroso del paisano que gritó.”
E n 1935, d u ran te un d ebate en el Senado de la N ación, en m om entos
en q u e el d irig en te o p o sito r L isan d ro de la T o rre fu stig ab a al g o b ie rn o
p o r su a c titu d de d e p e n d e n c ia fren te a los frig o rífico s de cap ital b ritá
n ico , fue asesinado el senador E nzo B ordabehere, p o r un m ató n a sueldo
con u n a b ala que en realid ad estaba destinada al orador; p o r esos m ism os
días, u n g ru p o de jó v e n e s rad icales, fíeles a la m em o ria de H ipólito Y ri-
go y en , m u e rto dos años antes, fu n d aro n F O R JA (F uerza de O rientación
R a d ic a l de la Jo v en A rg en tin a) p eq u eñ o grupo p rin c ip ista que sostuvo
una fírm e a ctitu d o p o sito ra al g o b iern o y al im p erialism o britán ico .
A se g u ra b a n q u e su d ecisió n se d eb ía a que la A rg en tin a se com p o rtab a,
en re a lid a d , co m o u n a co lo n ia inglesa, y p re te n d ía n que una re n o v a d a
U n ió n C ív ic a R ad ical tra n sfo rm a ra la situación.
100 H oracio Salas
P o r o tro lado, v ario s m ilitan tes g rem iales h a b ían sido to rtu ra d o s en
la S ecció n E sp ecial de la P olicía. P o r to d o esto, n o p arece casual que
co n tem p o rán eam en te, en u n a rev ista del teatro M aipo, Sofía B ozán estre
n ase el tan g o de E n riq u e S antos D iscépolo “C am balache” : “ ¡H oy resulta
q u e es lo m ism o / ser d erech o que tra id o r!/ ¡Ignorante, sab io , ch o rro ,/
g en ero so o e sta fa d o r!” , q u e - c o m o se s a b e - co ncluye diciendo:
“Es lo mismo el que labura/ noche y día como un buey,/ que el que vive de
los otros,/ que el que mata, que el que cura,/ o está fuera de la ley.”
A lg ú n tie m p o d esp u és, y casi co n co m itan tem en te con la ap arición
d el m o v im ie n to p e ro n ista q u e tien e su p re h isto ria a p a rtir del golpe
m ilita r del 4 de ju n io de 1943 y surg e a la su perficie el 17 de octu b re de
1945, con el p rim er acto p ro letario m asiv o en la P la za de M ayo, aparece
e n el m u n d o d el ta n g o u n p erso n aje que si b ie n no ten ía las cara c te
rístic a s de u n m ilita n te p o lítico , y ni siq u iera era sim p atizan te de Juan
D o m in g o P eró n , e n c a m a todas las ca ra c terística s p ro p ia s de su línea
p o lític a : el c a n to r A lb erto C astillo.
C a stillo asu m ió un rol p arad ig m ático . E n lu g ar de p reten d er re flejar
su re a lid a d y m o stra rse com o un universitario que cantaba (era m édico),
y c o n se c u e n te m en te , en el m ejo r de los casos, atild ar su v estu ario de
acu erd o co n los cán o n es bu rg u eses, eligió el cam ino del desclasam iento.
S e disfrazó . V istió trajes azu les de telas b rillan tes, con an ch ísim as so la
p a s cru z a d a s que lleg ab an casi h asta los h o m bros, el nudo de la co rb ata
cu a d ra d o y ancho, en c o n trap o sició n a las p au ta s de la clase m e d ia que
lo a c o n se ja b a n aju stad o y angosto. El saco desb o cad o h acia atrás, y un
p a ñ u e lo so b resalien d o ex ag e ra d am e n te del b o lsillo . E l p an ta ló n de c in
tu ra a ltísim a y anch as b o ta m a n g a s c o m p letab a el atuendo, que era m ás
u n d esafío que u n a vestim enta. C astillo asu m ía el pap el de p ro to tip o de
los secto res h a sta en to n ces m a rg in a le s que hab ían p ro d u c id o el 17 de
o ctu b re. Y au n q u e en realid ad n ad ie se v estía com o él, al llev ar su
v estuario al grotesco, a la caricatura, transform aba el desparpajo en ag re
sión. Y e sta ten d en cia se ad v ierte en un sim ple rep aso de sus letras.
C a stillo se b u rla de la b u rg u e sía y de las m ed id as p au ta s de los secto res
m ed io s. El p ro le ta ria d o y los m arg in ales y a no n ecesitab an im itar a otra
clase ni d isim u la r su origen. Por el contrario, se m ostraban orgullosos de
ser e llo s m ism o s, p ese a las p u llas de la clase m edia. F ren te a la figura
El tango com o reflejo de la realidad social 1 01
m o d é lic a del cab allero eleg an te de la d écad a del v ein te, del b acán , del
n iñ o b ie n de añ o s an terio res, C astillo opta p o r la burla:
“ ¡Qué saben los pitucos, lamidos y shushetas,/ qué saben lo que es tango,
qué saben de compás./ Aquí está la elegancia, qué pinta, qué silueta/ qué
porte, qué arrogancia, qué clase p a’bailar.”
E l arraig o p o p u la r de A lb erto C astillo co m en zó a la n g u id e ce r h acia
m ed ia d o s de la d écad a del c in cu en ta, en c o in cid en cia co n la c a íd a del
ré g im e n p ero n ista. A caso su éxito se cortó de m an era ab ru p ta, ig u al que
el m o d e lo p o lític o del cual era re fle jo . T ru n co el d esarro llo del m o d elo
social que los h ab ía en g en d rad o , tam b ién q u ed ab an tru n co s sus p ro d u c
tos, y A lb erto C astillo h ab ía sido - a c a s o sin p ro p o n é rs e lo - un o de los
m á s típ ico s.
P o r o tra p a rte el tan g o -d e s d e los años c u a re n ta - se h abía afirm ad o
casi e x c lu siv a m e n te sobre la te m á tic a de la n o stalg ia o del am or. D e los
g ran d es p o e ta s que su rg iero n o se afirm aro n en este p erío d o , q u ie n re
cu rre m ás a re fle ja r la n u ev a re a lid a d u rb an a es H o m e ro E x p ó sito , en
tem a s co m o “T ristezas de la calle C o rrie n te s” , “F a ro l” o “ S exto p iso ” ,
donde se ad v ierte u n a ciu d ad en p len o crecim ien to y tran sfo rm ació n , en
tex to s sa lp icad o s de so rp ren d en tes m e tá fo ra s van g u ard istas.
D e sd e p rin c ip io s de los cin cu en ta, el tan g o en tró en un co n o de
so m b ra del que n o em e rg e ría (salvo caso s p u n tu a les) h a sta su re n a c i
m ie n to de los años n o v en ta, un re n a c e r que se ad v ierte en el a u g e de la
d a n z a y el cu lto de los v iejo s tem as, p ero no en n u ev as c reac io n es p o é
tica s que re fle je n la n u ev a situ ació n del país, salvo alg u n a s cre ac io n es
d eb id a s a las p lu m a s de E lad ia B lázq u ez, o de H éc to r N eg ro , que in te n
ta ro n re tra ta r el c o n tex to social.
El tan g o es, sin d uda, en todo el m u n d o , la m a y o r seña de iden tid ad
de lo argentino; sin em bargo, su evo lu ció n - a p a rtir de los años s e s e n ta -
casi se h a lim itad o a los asp ecto s m u sicales, terren o do n d e b rilla el
n o m b re de A sto r P iazzo lla. C on re sp e c to a sus versos, salvo unos pocos
n o m b re s - H o r a c io F errer, o los n o m b ra d o s E lad ia B lá zq u e z y H é cto r
N e g ro -, con el tan g o o cu rre lo m ism o que co n la ó p era y sus fanáticos:
a esto s n o les im p o rta la ed ad que ten g an sus tem as clásico s, ni que se
re ite re n en fo rm a p erm an en te; esa re p e tic ió n n o m o le sta a sus m u ch o s
seguidores, que in clusive p refieren las v iejas com posiciones a otras n u e
vas; a los ta n g u e ro s no les im p o rta q u e las letras de los tan g o s re fle je n
102 H oracio Salas
u n m u n d o arcaico y anacrónico, quizá p o rq u e los dom ina cierta no stalgia
p o r u n p a sa d o g en eralm en te ajen o y siem p re lejano, n o sta lg ia que ta m
b ié n c o n stitu y e u n o de los ca ra c tere s típ ic o s del ser a rg en tin o , cu y o
a n á lisis h a m e re c id o u n a co p io sa b ib lio g ra fía y que o b v iam en te excede
el m a rc o de e ste estu d io .
También podría gustarte
- Leonardo HaberkornDocumento15 páginasLeonardo HaberkornMonicaAún no hay calificaciones
- Urioste Monica - 2doBHistoriaIPA2021-2doParcial1raParteCirculodeVienaDocumento8 páginasUrioste Monica - 2doBHistoriaIPA2021-2doParcial1raParteCirculodeVienaMonicaAún no hay calificaciones
- El Libro Se TitulaDocumento23 páginasEl Libro Se TitulaMonicaAún no hay calificaciones
- Monica - Visita 4 - Proyecto 2Documento20 páginasMonica - Visita 4 - Proyecto 2MonicaAún no hay calificaciones
- 10 Uruguay 1965-1985b (Broquetas)Documento10 páginas10 Uruguay 1965-1985b (Broquetas)MonicaAún no hay calificaciones
- Dictadura (Marchesi) Cuando Es Mejor No Dejarles El Pasado A Los Historiadores (La Diaria)Documento3 páginasDictadura (Marchesi) Cuando Es Mejor No Dejarles El Pasado A Los Historiadores (La Diaria)MonicaAún no hay calificaciones
- PreviaturasDocumento2 páginasPreviaturasMonicaAún no hay calificaciones
- VVAA - El Presente de La DictaduraDocumento229 páginasVVAA - El Presente de La DictaduraMonicaAún no hay calificaciones
- Cuál Es La Definición de PlebiscitoDocumento11 páginasCuál Es La Definición de PlebiscitoMonicaAún no hay calificaciones
- PreviaturasDocumento2 páginasPreviaturasMonicaAún no hay calificaciones
- ROGLIAMAIRACVDocumento1 páginaROGLIAMAIRACVMonicaAún no hay calificaciones
- Educacion y Trabajo Articulo BBCDocumento8 páginasEducacion y Trabajo Articulo BBCMonicaAún no hay calificaciones
- Educacion y Empledo Pagina de CifraDocumento6 páginasEducacion y Empledo Pagina de CifraMonicaAún no hay calificaciones
- Contenidos Educativos Digitales - HistoriaDocumento2 páginasContenidos Educativos Digitales - HistoriaMonicaAún no hay calificaciones
- Contenidos Educativos Digitales - Historia4Documento2 páginasContenidos Educativos Digitales - Historia4MonicaAún no hay calificaciones
- Actividad Imagenes de La Revolucion Francesa Segunda SumativaDocumento1 páginaActividad Imagenes de La Revolucion Francesa Segunda SumativaMonicaAún no hay calificaciones
- Examinar La Conciencia Histórica de Los Alumnos Implica Examinar Cada Uno de Los Tres ElementosDocumento1 páginaExaminar La Conciencia Histórica de Los Alumnos Implica Examinar Cada Uno de Los Tres ElementosMonicaAún no hay calificaciones
- Marrero, A SociedadDocumento12 páginasMarrero, A SociedadMonicaAún no hay calificaciones
- La División de Poderes Según MontesquieuDocumento1 páginaLa División de Poderes Según MontesquieuMonicaAún no hay calificaciones
- OPP EUIIIS Num1. Factores Clave para El Crecimiento Economico SostenidoDocumento47 páginasOPP EUIIIS Num1. Factores Clave para El Crecimiento Economico SostenidoMonicaAún no hay calificaciones
- La Identidad LatinoamericanaDocumento5 páginasLa Identidad LatinoamericanaMonicaAún no hay calificaciones
- 03 - Segunda Guerra MundialDocumento14 páginas03 - Segunda Guerra MundialMonicaAún no hay calificaciones
- Horoscopos Setiembre 2023Documento2 páginasHoroscopos Setiembre 2023MonicaAún no hay calificaciones
- Horóscopos Enero 2023Documento2 páginasHoróscopos Enero 2023MonicaAún no hay calificaciones
- Los Partidos Más Antiguos Del MundoDocumento23 páginasLos Partidos Más Antiguos Del MundoMonicaAún no hay calificaciones
- 09 - Desarrollo y Crisis Del Sistema Capitalista 1945-2000Documento9 páginas09 - Desarrollo y Crisis Del Sistema Capitalista 1945-2000MonicaAún no hay calificaciones
- Bizancio y El IslamDocumento5 páginasBizancio y El IslamMonicaAún no hay calificaciones
- 01 - Abordajes de La HistoriaDocumento3 páginas01 - Abordajes de La HistoriaMonicaAún no hay calificaciones
- 08 - Zonas Calientes de La Guerra FríaDocumento3 páginas08 - Zonas Calientes de La Guerra FríaMonicaAún no hay calificaciones
- Horóscopos Marzo 2023Documento2 páginasHoróscopos Marzo 2023MonicaAún no hay calificaciones