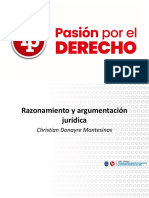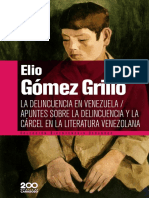Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Democracia, Administración de Justicia y Resoluci
Democracia, Administración de Justicia y Resoluci
Cargado por
leonardoguzman0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
11 vistas90 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
11 vistas90 páginasDemocracia, Administración de Justicia y Resoluci
Democracia, Administración de Justicia y Resoluci
Cargado por
leonardoguzmanCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 90
Repdblica Bolivariana de Venezuela
CoLoquio
DEMOCRACIA,
ADMINISTRACION DE JUSTICIA
y RESOLUCION DE CONFLICTOS
Tribunal Supremo de Justicia
Universidad del Zulia
Facultad de Ciencias Jurfdicas y Politicas
Los trabajos publicados en este texto
fueron arbitrados por un comité de
expettos antes de su publicacién.
© Tribunal Supremo de Justicia. 2001
ISBN 980-6487-08-7
Deposito legal: If 51820013401755
Diagramacién y portada: Javier Ortiz
Impreso en Ediciones Astro Data, S.A.
‘Telf. 0261 7511905 / Fax. 0261 7831345
Maracaibo, Venezuela
Contenido
PAESENTACION DEL CoLoauio Democracia, ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y
REsOLUCION DE Contictos ® IvAN Rincon URDANETA... se
EL DERECHO INDIGENA COMO MECANISMO DE RESOLUCION DE
CONFLICTOS EN VENEZUELA * Ricardo CoLmeNanes OLIVAR ..
EL ROL DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA PREVENCION Y SOLUCION DE
CONFLICTOS INTRAESTATALES * ANTONIO Garcia Garcia ..
alt
PERSPECTIVAS Y DILEMAS DE LA DEMOCRACIA EN UN CONTEXTO DE CRISIS:
VenezueLa * Ana Jutia Bozo pe Carmona .. 21
Circutos, Cirncutros y ReDes be Paz. UNA REFLEXION TeOrica ACERCA
DEL ROL DE LA SocieDAD CiiL EN LA RESOLUCION DE CONFLICTOS
IntRA-Estataces * CATALINA ROJAS ROMERO ..
DEMOCRACIA, ADMINISTRACION DE JUSTICIA Y RESOLUGION DE
conetictos * José DeLaano Ocanpo ..
Los CONFLICTOS PENALES Y SUS FORMAS ALTERNATIVAS
DE RESOLUCION * JonGe RoseLt SENHENN
LA RESOLUCION DE CONFLICTOS, LA JUSTICIA Y LA LEY:
ALGUNAS REFLEXIONES Y DEFLEXIONES. ® LARS VAN DASSEN ..
Los FACTORES RELACIONADOS GON LA INCIDENCIA DEL CONFLICTO VIOLENTO!
IMPLIGACIONES PARA EL ROL DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA PREVENCION Y LA
RESOLUCION DE CONFLICTOS ® ManGareTA SOLLENBERG .
EL DERECHO AL DESARROLLO COMO INSTRUMENTO
DE paz. * Luis Mesa DELMONTE ...
La COOPERACION Y EL MANEJO DEL CONFLICTO EN LAS SOCIEDADES
asivas: EL ROL DE LAS ASOCIACIONES CiVviLes * Macnus OaeR...
MeDIOS DE RESOLUCION DE CONFLICTOS EN EL SISTEMA DE
ADMINISTRAGION DE JUSTICIA * JUAN RAFAEL PERDOMO ... 121
MecaNisMos DE RESOLUCION DE CoNFLICTOS EN EL SISTEMA DE
AbMINISTRACION DE JusTiciA * CARLOS Micuet EscarrA MALAVE .. 145
EL Rot be ta Sociepap Civit EN LA PrReveNcION Y SoLUCION DE
Conructos INTRA-ESTATALES * Octavio Sisco...
PRESENTACION DEL CoLOQuio
«DEMOCRACIA, ADMINISTRACION DE JUSTICIA
Y RESOLUCION DE CONFLICTOS»>
Dr. Ivan Rincén Urdaneta
Presidente del Tribunal Supremo de Justicia
Han pasado algunos meses ya, desde que el Dr. Ricardo
Colmenares y la Dra. Ana Julia Bozo de Carmona se nos acerca-
ron para proponernos que, aprovechando la estadia en nuestra
querida ciudad de Maracaibo, de importantes profesores e inves-
tigadores de la Universidad de Uppsala de Suecia, realizaramos
un Coloquio sobre “Democracia, Administracién de Justicia y
Resolucién de Conflictos”.
Esta propuesta, que desde sus inicios cont6 con el apoyo
irrestricto del Magistrado José Manuel Delgado Ocando, fue canali-
zada a través del Proyecto de Modernizacién de este Alto Tribunal e
impulsada por el entonces Magistrado José Pefia Solfs.
A todo esto se unié la respuesta entusiasta por parte de un
amplio grupo de Magistrados que manifestaron su interés en pre-
sentar sus puntos de vista sobre los temas del referido coloquio.
Efectivamente, participaron como ponentes en dicho evento los
Magistrados José Delgado Ocando, Juan Rafael Perdomo y An-
tonio Garefa Garcfa, asf como los Ex Magistrados Octavio Sisco,
Carlos Escarré y Jorge Rosell.
Y es que esta respuesta no podia de ser de otra manera,
debido a que el Instituto de Filosofia del Derecho “Dr. José Ma-
nuel Delgado Ocando” ha yenido consolidando su prestigio como
espacio de reflexién académica, de referencia obligatoria en la
comunidad jurfdica venezolana, debido a la calidad y oportuni-
dad de los temas que propone al debate, asf como a la importan-
cia y alto nivel académico de sus profesores ¢ investigadores.
De allf que el Tribunal Supremo de Justicia haya otorgado su
auspicio a dicho coloquio a través de fondos de nuestro Proyecto de
Modernizacién, en ejecucién de una polftica de acercamiento a
Cotoauio: DeMOCRACIA, ADMUNISTRACION DE JUSTICIA
Aly Risowcion DE Conruicros
instituciones académicas que se concreta en la realizacién con-
junta de actividades institucionales.
En este orden de ideas, debo destacar la importancia de los
temas que allf se debatieron, relacionados con la democracia, la
administracién de Justicia y la resolucién de conflictos.
Al respecto, me permito compartir un conjunto de reflexio-
nes sobre uno de los aspectos transversales a dichos temas, como
es el Acceso a la Justicia.
Establece el articulo 26 de la Constitucién de la Repiblica
Bolivariana de Venezuela, el derecho que tienen las personas de ac-
ceder a los 6rganos de administracién de justicia para hacer valer sus
derechos e intereses.
En este sentido, se establece en el texto constitucional que al
Estado le corresponde garantizar una justicia gratuita, accesible, im-
parcial, idénea, independiente, responsable, equitativa, sin dilacio-
nes indebidas, sin formalismos o reposiciones intitiles.
No obstante, ante el formal reconocimiento de la existencia de
Personas con caracteristicas que las hacen sujeto de garantfas adicio-
nales por parte del Estado, se requieren y se han creado programas y
proyectos que tienden a contribuir con el acceso a la justicia de
los venezolanos, tales como, la defensa ptiblica y los métodos
alternos de resolucidn de conflictos, entre otros.
Sin embargo, a pesar de estos hechos, se viene afirmando inva-
riablemente que la mayoria de la poblacién venezolana no accede a
los servicios que ha creado el Estado, para satisfacer las necesidades
de justicia de la poblacién de escasos recursos.
Esto debido a que a pesar de que formalmente se han creado las
condiciones necesarias para asegurarles a los usuarios el derecho de
acceso a la justicia, en base a criterios de eficiencia y de equidad,
estas condiciones no se han materializado en la practica, toda
vez que -entre otras razones— se desconoce de manera exacta,
cual cs la demanda del servicio; esto es, se desconocen las exi-
gencias de los usuarios sobre el sistema de justicia, de alli que no
@s extrafio que la oferta no coincida con sus necesidades.
Afirmar que gran parte de la poblacién esté excluida de la Jus-
ticia, significa que estos ciudadanos ven obstaculizados su dere-
OO
cho de acceso a la justicia, de igualdad y de no discriminacién
previstos en la Constitucién Bolivariana de la Reptiblica de Ve-
nezuela, lo cual a su vez, dificulta las reglas bdsicas y esenciales
de todo sistema democratico.
Frente a esta situacién, le corresponde a este Alto Tribunal,
como maxima autoridad del Sistema de Justicia, formular politi-
cas y ejecutar programas que contribuyan a mejorar la situacién
de las personas que se encuentran excluidas de este servicio, bajo
el presupuesto de que es necesario perseguir la integracién e in-
clusién social, a partir del reconocimiento de una poblacién que
es diversa y heterogénea.
Bajo la concepcién de un Estado de Justicia, no sélo se trata de
mantener el orden piblico, sino también de garantizar que los
ciudadanos logren hacer efectiva la solucién de sus conflictos:
para esto, es necesario cumplir con una serie de condiciones bé-
sicas que permitan garantizar el acceso a la justicia de estas per-
sonas, tales como, que los ciudadanos estén informados sobre
cudles son sus derechos, y sobre todo, que conozcan dénde esta
esa informacién y c6mo se llega a ella.
Sin lugar a dudas, este tipo de reflexiones y debates se encuen-
tran entre los principales puntos de agenda de nuestra instituci6n, ala
que corresponde garantizar la efectiva solucién de conflictos a través
de la imparticién de la justicia. Es decir, se trata de hacer més demo-
cratico el poder judicial.
Es por ello que, iniciandose el presente afio 2001, aprobamos el
financiamiento de una publicacién contentiva de las ponencias pre-
sentadas en el coloquio en referencia, a través de fondos del Proyecto
de Modernizaci6n.
Desde el referido Proyecto de Modernizacién y desde el Insti-
tuto de Filosoffa del Derecho, se convocé a los ponentes para entre-
gar por escrito su conferencia. Reconozco y agradezco sinceramente
el trabajo adicional que significé para los ponentes la revisién y co-
trecciGn de sus conferencias.
Mencién especial merece el aporte ofrecido por la Universidad
de Uppsala, Suecia, cuyos investigadores en Paz y Resolucién
6
CoLoquio: DeMocaacta, ADMINISTRACION DE JUSTICIA
y Resowucion pe Conructos
de Conflictos enriquecieron el Coloquio y aportaron valiosisimo
material para la edicién de este libro.
Finalmente, quisiera expresar mi agradecimiento al Institu-
to de Filosofia del Derecho, en especial a la Dra. Ana Julia Bozo
de Carmona, por todo el esfuerzo que significé hacer posible la
publicacién de este valiosisimo material que estoy seguro serd de
mucho provecho para la comunidad jurfdica nacional e interna-
cional interesada en el tema.
EL DERECHO INDIGENA COMO MECANISMO
DE RESOLUCION DE CONFLICTOS EN VENEZUELA
Autor: Ricardo Colmenares Olivar
Juez de Primera Instancia del Estado Zulia.
Instituto de Filosoffa del Derecho “Dr. J. M. Delgado Ocando”
Universidad del Zulia
I. PLANTEAMIENTO INICIAL
Venezuela es un pais multiétnico y multicultural y asi fue
reconocida en la nueva Constitucién de la Reptiblica Bolivariana
de Venezuela de 1999', De acuerdo al ultimo censo realizado en
1992, existen aproximadamente 316.000 indfgenas en 28 gru-
pos culturalmente diferenciados, los cuales constituyen una mi-
norta étnica (el 1,8%) en comparaci6n con el resto de la pobla-
cién (aproximadamente 22.803.409 habitantes). Este componente
social constituye una de las diferencias esenciales con el resto de
los paises de América latina.
En apariencia, Venezuela se muestra como un pais pacifico que
no ha tenido mayores conflictos entre sus grupos étnicos. Sin embar-
go, en los tiltimos afios la confrontacién entre el movimiento indige-
na venezolano y la sociedad nacional se ha intensificado, sobre la
base de la reclamacién de sus derechos colectivos originarios. Asi
tenemos, por ejemplo, los emblematicos casos que implicaron inter-
venci6n de sus territorios: el Decreto 1850 que promovié la apertura
de la Reserva Forestal de Imataca a los capitales extranjeros; la ex-
plotacién de carbén en la Sierra de Perija; el proyecto de trasvase
del Caura de Paragua y, finalmente, el tendido eléctrico que va
desde Venezuela hasta Brasil. Todas estas confrontaciones han
estado acompafiadas por movilizaciones nacionales e internacio-
nales, incluyendo la utilizaci6n de recursos de amparo por ante
el Maximo Tribunal de Justicia (Mansutti, 2000), sin que hasta
los momentos se hayan creado mecanismos efectivos para sol-
ventarlos.
1 Publicada en Gaceta Oficial No. 36.860, de fecha 30 de Diciembre de 1999.
2 En Bolivia, por ejemplo, los indigenas representan el 56.8% de la poblacién; el
43.8% en Guaternala; el 40.8% en Pert (Véase: World Bank. 1994).
8
Cotoguio: DEMocRAcia, ADMINISTRACION DE JUSTICIA
¥ RESOLUCION DE CONFLICTS
Segtin la teorfa de la Resolucién de los Conflictos, las situa-
ciones antes sefialadas pudieran clasificarse como “Conflictos
Internos”, es decir, aquellos que se suscitan entre las organiza-
ciones sociales, oficiales y no gubernamentales, dentro del mis-
mo territorio de un pafs determinado. Por tal razén, considera-
mos que los mismos pueden ser manejados con las dindémicas y
practicas establecidos en estos procesos.
Il. EL ESTADO PLURICULTURAL RECONOCIDO
EN LA CONSTITUCION DE 1999
La nueva Constitucién que se abrié paso en Venezuela re-
conocié formal y de manera expresa a todos los Pueblos y/o Na-
ciones Indfgenas como expresién de la diversidad cultural de la
sociedad venezolana, valorando sus costumbres, creencias,
cosmovisi6n, sentido colectivista de las tierras y todas sus aspira-
ciones, pues estas capacidades especfficas constituyen el funda-
mento de su identidad cultural. En el Preémbulo se reconocié el
sacrificio de los antepasados aborigenes en la construccién de la
soberania de nuestra patria. Por estas razones histéricas y socio-
Idgicas, el primer elemento que el Poder Constituyente agreg6 en
el Predmbulo del nuevo orden constitucional venezolano fue el
establecimiento de un Estado Multiétnico y Pluricultural de la
Republica, el cual no implica que cada pueblo debe desarrollar
su propio Estado, sino de lo que se trata es de cambiar la idea de
un Estado cultural y socialmente homogéneo por un nuevo mo-
delo politico que acepte su realidad social y reconozca la exis-
tencia de sus diversas realidades socioculturales.
Los distintos pueblos indigenas constituyen la diversidad o
pluralidad cultural junto con los demds grupos étnicos existen-
3 De acuerdo a la doctrina internacional sobre Resolucién de Conflictos y
dependiendo de la tipologia, estos casos se les conoce como Conflictos “Intra-
estados" (Véase: Miall, Ramsbotham and Woodhouse, 1999: 30-33). Si los
reclamos se refieren a la lucha de los distintos grupos étnicos por lograr su
soberania 0 autodeterminacién, se les puede considerar como un *Conflicto étnico”
(Véase: Sisk, 1996).
tes en Venezuela, pues cada uno de ellos posee una identidad,
una lengua, una historia, costumbres y valores propios. Por tal
motivo, en la nueva constitucién se establecié un Capitulo dedi-
cado a los Derechos de los Pueblos Indigenas (articulos 119 al
126), que reconoce sus culturas, tradiciones, el uso de sus pro-
pias lenguas, los hdbitats o territorios ancestrales y el control so-
bre los recursos naturales, entre otros derechos colectivos.
III. EL DERECHO INDIGENA DENTRO DEL NUEVO SISTEMA DE
ADMINISTRACION DE JUSTICIA
La administracién de justicia est4 concebida en la nueva Cons-
titucién como un sistema interdependiente, en el cual sus componen-
tes se relacionan entre sf y cuya funcién esencial es mantener el equi-
librio, la paz y la justicia dentro de la sociedad. De acuerdo al tiltimo
aparte del artfculo 253 de la Carta Magna, los componentes del siste-
ma judicial son los siguientes: El Poder Judicial propiamente dicho;
el Ministerio Piiblico, la Defensorfa Piiblica, los 6rganos auxiliares
de justicia, el sistema penitenciario, la participacién ciudadana, los
abogados y abogadas y los medios alternativos de justicia. Ahora
bien: {Cudles son estos medios alternos de justicia? Dentro del mis-
mo capitulo podemos ubicarlos; ellos son: la Justicia de Paz (artfculo
258) y la justicia 0 Jurisdiccién especial Indigena (articulo 260).
Ademés el Estado se compromete a promover el arbitraje, la conci-
liacién, la mediacién y “...cualesquiera otros medios alternativos
para la solucién de conflictos” (articulo 258, tinico aparte, C.B.V.).
1, Piuratismo Juripico
Las normas constitucionales antes citadas son las que posibili-
tan hablar propiamente de un pluralismo juridico, es decir, se recono-
ce de manera oficial a una sociedad que no es homogénea sino que se
permite la existencia de otros sistemas normativos no formales para-
lelos que funcionan como control social. Anteriormente, el Esta-
do se concebfa como un todopoderoso, como el tinico que crefa
tener los mecanismos de control y equilibrio social para preser-
CoLoquio: DEMocRACiA, ADMINISTRACION DE JUSTICIA
101 y Resowcion DE Conruictos
var su propio sistema y es por esta raz6n que todo agente social
que no se incorporara al equilibrio hegeménico, era discrimina-
do inmediatamente por la misma ley. Sin embargo, la existencia
de los diferentes pueblos indigenas y demas grupos étnicos asen-
tados dentro del territorio yenezolano, como organizaciones so-
ciales con elementos de autonomfa, han permitido entender que
sus normas consuetudinarias, como parte de su cultura, también
producen derecho y, en consecuencia, control social dentro de
su grupo.
2. La Justicia DE PAZ
La primera experiencia alterna se habia puesto de manifiesto
con la creacién de la “Ley Orgdnica de la Justicia de Paz” *, la
cual reconocié una realidad sociol6gica preexistente en el pais y
que constituye un sistema de justicia alterna al establecer una
jurisdiccién especial que crea tribunales con caracteres propios y
con procedimientos especificos y que pretende resolver los con-
flictos interpersonales en forma directa, expedita, efectiva, par-
ticndo de una justicia basada en la equidad. En el tinico aparte
del articulo 22 se acuerda que el Concejo Municipal deberd esta-
blecer condiciones y requisitos especiales en las comunidades
indfgenas, considerando los elementos éimicos y culturales de
cada grupo, aunque agreg6 “...sin que se vulneren principios
constitucionales”.
Si bien este mecanismo alterno constituy6 un avance dentro de
la justicia venezolana, el mismo s6lo puede ser utilizado para resol-
ver problemas inter-subjetivos y locales entre miembros de una mis-
ma comunidad indfgena, pues no esté disefiado para dilucidar con-
flictos comunes planteados entre las distintas comunidades.
3. La JurispicciONn y EL DERECHO INDIGENAS
El articulo 260 reconocié una jurisdiccién especial a las au-
toridades legitimas de los pueblos indigenas, como medio alter-
4 Publicada en Gaceta Oficial No. 4.817 Extraordinario de fecha 21-12-1994
nativo de justicia, con la potestad de resolver los conflictos entre
sus miembros dentro de sus espacios territoriales (habitats), de
acuerdo a sus tradiciones ancestrales. Es decir, se reconocié a los
pueblos indfgenas la vigencia de sus sistemas legales, autorida-
des y procedimientos. Asi qued6 enunciado:
“Las autoridades legttimas de los pueblos indigenas po-
drén aplicar en su habitat instancias de justicia con base en
sus tradiciones ancestrales y que sélo afecten a sus integran-
tes, segun sus propias normas y procedimientos, siempre que
no sean contrarios a esta Constitucion, a la ley y al orden
piiblico. La ley determinard la forma de coordinacién de esta
jurisdiccién especial con el sistema judicial nacional”.
Esta norma permite a su vez un doble reconocimiento: en
primer lugar, reconoce Ia funcidn jurisdiccional 0 jurisdiccién
indtgena especial, ejercida por las autoridades legitimas de los
distintos pueblos y comunidades indigenas; en segundo lugar,
reconoce el uso del derecho consuetudinario indigena para re-
solver conflictos*. Por otra parte, dicha norma se relaciona estre-
chamente con los derechos a la propia cultura, usos y costum-
bres, cosmovisi6n, valores, reconocidos en el capitulo constitu-
cional dedicado a los Pueblos Indigenas, al cual se hizo referen-
cia. Por supuesto, la potestad de administrar justicia de las auto-
ridades indigenas tendria cabida plena dentro de las unidades
politico-territoriales que hemos propuesto, es decir, los Munici-
pios Indigenas, sobre todo si el conflicto se plantea entre dos
ind{genas (integrados 0 no integrados) del mismo grupo étnico.
Asi tenemos pues, que el derecho consuetudinario indige-
na, llamado también derecho tradicional 0 costumbre juridica
para otros, no es mas que el conjunto de normas de tipo tradicio-
nal con valor cultural, no escritas ni codificadas, que estén per-
5 Aste respecto, la sentencia de la Sala Politico Administrativa de la ex Corte
‘Suprema de Justicia, analizando el alcance de normas de la Ley Organica del
Poder Judicial, sefialé lo siguiente: “No existe obstaculo ni constitucional ni
Jegal ~con base en las solas disposiciones sefialadas— para que la funcién
jurisdiccional que realizan los tribunales pueda ser confiada a otros Poderes
u otros érganos estatales especialmente creados por mandato del
Constituyente” (Gaceta Forense, 1985: 713).
11
Cotoquio: DEMOCRACIA, ADMINISTRACION DE JUSTICIA
121 ¥ Resowucion De Conructos
petuadas en el tiempo y que son transmitidas oralmente por los
miembros de una comunidad para luego ser reconocidas y com-
partidas por el grupo social, como es el caso de los pueblos indi-
genas. Es tan esencial a los mismos que si se destierra se pierde
su identidad como pueblo, A diferencia del derecho positivo, el
derecho consuetudinario opera sin Estado, mientras que las nor-
mas del derecho positivo emanan de una autoridad politica cons-
tituida y son ejecutadas por érganos del Estado (Stavenghagen,
Rodolfo, 1990).
En el Cédigo Organico Procesal Penal® también se introdu-
jeron mecanismos alternos a la prosecucién del proceso, a modo
de mecanismos de resolucién de conflictos que permiten reducir
los costos administrativos de la justicia y de las partes, asi como
el retardo procesal. Es decir, el nuevo sistema acusatorio pro-
mueve soluciones adecuadas a las necesidades de las partes
involucradas en el proceso, aumentando la tasa de cumplimiento
voluntario, tales como el principio de oportunidad (articulo 31),
los acuerdos reparatorios (articulo 34), la admisidn de los he-
chos (articulo 376) y la suspension condicional del proceso (arti-
culo 37). Sin embargo, con la reforma que sufriera el cédigo ad-
jetivo constituyé un retroceso, pues se prohibié la celebracién de
acuerdos reparatorios en los casos de homicidios culposos, con
lo cual también se limitard el principio de compensacién utiliza-
do por la mayoria de las comunidades indfgenas en la resolucién
de sus conflictos.
Todo esto significa, y asf lo ha entendido la doctrina, que no
s6lo las agencias estatales de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y
Judicial son fuentes legitimas y legales de produccién de nor-
mas, sino también el derecho consuetudinario de los pueblos in-
digenas’, capaz ademés de dirimir conflictos reales.
6 Publicado en la Gaceta Oficial No. 5.208, de fecha 23 de enero de 1996 y entré
en vigencia el primero de julio 1999,
7 Ramirez, Silvina. “Diversidad cultural y sistema penal: necesidad de un abordaje
multidisciplinario”. Revista Pena y Estado “Justicia penal y comunidades
indigenas" No. 4, Afio 4. Buenos Aires, Editores del Puerto, S.R.L., 1999: p. 72.
IV, EL NUEVO DIALOGO PARA PREVENIR CONFLICTOS
La experiencia nos ensefia que con la creacién y
promulgacién de nuevas leyes no se resuelven los problemas.
Hace falta ademas una buena implementacién de esas normas y,
sobre todo, la voluntad politica del gobierno de querer cumplir
con los compromisos adquiridos. De tal manera que en el caso
de los derechos colectivos reconocidos por la Constitucién de
1999 a favor de los indigenas y que pueden entrar en conflicto
con los intereses del resto de la poblacién no indigena, como lo
son por ejemplo el derecho a sus habitats y el uso del derecho
consuetudinario, se hace necesario el acuerdo entre las partes
interesadas, con presencia del gobierno. De lo contrario, se po-
dria vislumbrar el nacimiento de potenciales procesos conflicti-
vos en el cual se pueden apreciar las partes claramente definidas.
Por un lado, los distintos pueblos y comunidades indigenas, a
quienes se les ha reconocido un conjunto de derechos colectivos
que les garantiza “formalmente” su garantfa real y efectiva; por
la otra, el gobierno venezolano y/o grupos sociales no indigenas.
Aun cuando el gobierno tiene el compromiso de abrir espacios a
los ind{genas, tiene ademés la responsabilidad de garantizar al
resto de la poblacién un racional y prudente equilibrio de sus
derechos.
Los acuerdos podrian tener como objetivo principal la creacién
de mecanismos de companibilidad y coordinaci6n del sistema formal
de justicia con los demds sistemas alternos, en especial la coordina-
ci6n con la jurisdiccién indigena, para garantizar los derechos de los
pueblos indigenas en nuestro sistema democratico. Como objetivos
especfficos, se podrian trazar los siguientes:
1) Analizar las normas internacionales sobre derechos humanos y
las disposiciones constitucionales y legales venezolanas, rela-
cionadas con los derechos de los pueblos indigenas
2) Revisar y discutir las propuestas sobre compatibilidad de sis-
temas en los distintos pafses de América, en especial los en-
sayos de Ecuador, Peri y Bolivia
13
Co1oguio: DEMOCRACIA, ADMINISTRACION DE JUSTICIA
141 y Resowucion pe Conrtictos
3) Presentar una propuesta concreta sobre el proceso de com-
patibilidad o coordinacién de sistemas (nacional e indigena)
al Tribunal Supremo de Justicia, como ente gubernamental
encargado de la administracién de justicia.
Se requiere entonces, un tercer componente, el mediador,
que pudicra estar representado por las comisiones internaciona-
les de derechos humanos de Naciones Unidas o bien del s
interamericano, que puedan garantizar los compromisos adquiridos
durante estos acuerdos.
istema
CONCLUSIONES
A la luz de la Constitucién de 1999, podemos afirmar que la
jurisdiccién especial indégena, incluyendo cl uso del derecho con-
suetudinario de los distintos pueblos indios, constituye un mecanis-
mo informal de resolucién de conflictos valido que fortalecer4 el pro-
ceso de democratizacién del aparato judicial venezolano.
Para garantizar los derechos de los pueblos indigenas en nues-
tro sistema democratico, el gobierno de Venezuela, a través del Poder
Judicial, debe crear los mecanismos de compatibilidad y coordina-
cién del sistema formal de justicia con los demas sistemas alternos,
en especial la coordinacién con la jurisdiccidn indigena. Esto incluye
esencialmente la participacién de los Ifderes indfgenas, quienes estan
representados en la actualidad por los miembros de la Comisién Per-
manente de Pueblos Indfgenas de la Asamblea Nacional, y con la
intervencién ademas de expertos nacionales e internacionales, del
Grupo de Trabajo de Pueblos Indigenas de Naciones Unidas o del
sistema interamericano, a titulo de mediadores, con el propdsito de
buscar la manera de evitar procesos étnicos violentos al momento de
querer aplicar su derecho consuetudinario, mediante la elaboracién
de acuerdos de paz, como los realizados en Guatemala y México, sin
necesidad de Ilegar a conflictos reales. Debemos siempre recor-
dar que la prevencién es el objetivo central de los mecanismos
de resolucién de conflictos.
LisTA DE REFERENCIAS
Mansutti, Alexander (2000). “Pueblos Indfgenas y Constituyente en Venezuela (1999)”.
Articulo arbitrado por la Revista RIDPA. Ciudad Bolivar, Universidad Na-
cional Experimental de Guayana.
Ramirez, Silvina (1999), “Diversidad cultural y sistema penal: necesidad de un abor-
daje multidisciplinario”. Revista Pena y Estado “Justicia penal y comuni-
dades indigenas” No. 4, Afio 4. Buenos Aires, Editores del Puerto, S.R.
Stavenghagen, Rodolfo (1990). Derecho Consuetudinario Indigena en América
Latina. Instituto Indigenista Inteamericano/Instituto Interamericano de De~
rechos Humanos, Costa Rica.
BipuioGRaFia
Anaya, James S. (1991). “Indigenous Rights Norms in Contemporary International
Law”, Arizona Journal of International and Comparative Law, Volume
8, Number. 2.
Brown, Michael E, and Ganguly, Sumit (ed.) (1994). Government Politics and
Ethnic Relations in Asia and the Pacific, The MIT Press, Cambridge,
Massachuttes, London, England.
Colmenares 0., Ricardo (1993). “Del Derecho Consuetudinario Guajiro al Estado
Social de Derecho Multiétnico en Venezuela”. Revista de ta Facultad de
Cs. Juridicas y Politicas. N° 70. Maracaibo (Venezuela): Universidad del
Zulia,
Colmenares O., Ricardo (1994)
en Venezuela”, Revista Fronesis, N° 2, Afio 1. Maracaibo, Instituto de
Filosofia del Derechd. Universidad del Zulia,
Colmenares O., Ricardo (1995), “El papel de la Criminologia Critica en la Proteccién
jases para la construccién de un Estado Pluricutural
de los derechos humanos de los Pueblos Indigenas”. Revista Capitulo
Criminolégico. Vol. 23, N° 2. Edicion Especial. Universidad del Zulia.
Colmenares O., Ricardo (1995). “Los Derechos Humanos y el Pluralismo Jurtdico
en Venezuela: Una aproximacién a los Derechos de los Pueblos Indige-
nas”. Revista Frénesis. Vol. 2, N° 2. Universidad del Zulia.
Colmenares O., Ricardo (1997). “Sistema de Justicia Penal Formal y el Derecho
° 43, Caracas
Consuetudinario Wayuu”. Revista Presencia Ecuménica.
_ (Venezuela). Abril-julio.
Drzewieniecki, Joanna (1995). Indigenous People, Law, and Politics in Peru. State
University of New York at Buffalo. LASA.
15
Cotoquio: Democracia, ADMINISTRACION DE JUSTICIA
16] y Resowcion pe Conrucros
Ennals, Martin (1988). “Ethnic Conflicts and the Rights of Minorities”, in Peter Davis
(ed.), Human Rights, Routledge, London.
Gaceta forense (1985). Sala Politico Administrativa, CSJ. Venezuela
Jarstad, Anna (1999), Ethnic Quotas as a Conflict Prevention Strategy in
Multiethnic Democracies. Department of Peace and Conflict Research,
Uppsala University.
Kreimer, Oswaldo (1998). Seven Principles on Indigenous Rights. Unit for the
Promotion of the Democracy. OAS.
Landis, Dan and Boucher, Jerry (1987). “Themes and Models of Conflict” in Jerry
Boucher, Dan Landis, Karen Arnold Clark (ed.), Ethnie Conflict:
International Perspectives, Sage Focus Publications, London.
Lawyer Committee for Human Rights (1997). “Review of the U.S. Department of
State’s Country Reports on Human Rights Practices” . Revista Critique.
L6pez B., Francisco (1997). “Indigenous Peoples and International Law: the Case of
Ecuador”, St. Thomas. Revista Review. (Tomado de Internet)
Miall Hugh, Ramsbothamn Oliver and Woodhouse, Tom (1999). Contemporary
Conflict Resolution. Polity Press. Great Britain
Perkins, Steven C. (1995). “Indigenous Peoples and International Organization:
Issues and Responses”. International Journal Legal Information.
Sisk, Timothy D. (1996) Power Sharing and International Mediation in Ethnic
Conflicts. United States Institute of Peace. Washington D.C.
Stavenhagen, Rodolfo and Iturralde Diego (1990). Entre la Ley y la Costumbre: El
Derecho Consuetudinario, Instituto Indigenista Inteamericano/Instituto In-
teramericano de Derechos Humanos, Costa Rica.
Suhrke, Astri and Garner, Lela Noble (ed.) (1977). Ethnic Conflict in International
Relations, Praeger Publishers, New York.
Survival International and World Rainforest Movement (1995). Venezuela: Violations
of Indigenous Rights.
Welsh, David (1995). “Domestic Politics and Ethnic Conflict” in Michael B. Brown
(ed.), Ethnic Conflict and International Security, Princeton University
Press, New Jersey.
World Bank (1994). Indigenous People and Poverty in Latin America: An Empirical
Analysis, Washington, D.C.
EL ROL DE LA SOCIEDAD CIVIL
EN LA PREVENCION Y SOLUCION DE CONFLICTOS
INTRAESTATALES
Autor: Antonio Garcia Garcia
Tribunal Supremo de Justicia
Cuando hablamos de conflictos intraestatales hacemos referen-
cia a aquellos problemas que puedan surgir en lo interiorano de un
Estado determinado. Dada esta condici6n, ellos resultan de naturale-
za fundamentalmente politica por lo que encuentro apropiado el tra-
tar de establecer una diferencia entre la sociedad civil y la sociedad
politica a los efectos de precisar el rol que ella puede jugar frente a
dichos conflictos, bien en su prevencién o en su solucién.
Para Gramsci la distincién o diferenciacién entre sociedad
politica y sociedad civil constituia un problema fundamentalmente
metodolégico y didactico, sin que para él tuviera mayor relevancia el
tratar de hacer la diferenciacién pues en su concepcién terminaba
identificando cada uno de estos sectores de la sociedad. Gramsci
incluso denuncia, mediante el desarrollo de su teoria sobre la
estatolatrfa, la intencién del Estado de asfixiar, confiscar y hosti-
gar el desarrollo y la participacién de la sociedad civil, y ello era
comprensible si tomamos en cuenta que su objetivo, su visién en
cuanto a la percepcidn del Estado, tenfa como objetivo el desa-
rrollo de un esquema mediante el cual se lograra el autogobierno
por parte de la sociedad.
En conclusién, para Gramsci el papel de la sociedad civil
frente a la sociedad politica iba a depender fundamentalmente del
grado de desarrollo que en un momento hist6rico determinado tuvie-
ra el Estado y por eso en su esquema, por momentos, identifica a
la sociedad civil con la sociedad polftica, por momentos las colo-
ca en franco antagonismo y por momentos reduce el Estado a la
sumatoria de la sociedad civil con la sociedad politica, porque
ello, repito, dependfa fundamentalmente del desarrollo que en
un momento determinado tuviera el Estado; este desarrollo tra~
CoLoquio: DEMOCRACIA, ADMINISTRACION DE JUSTICIA
18] y Resowucion pr Conructos
ducido en la posibilidad que el Estado tuviera de ejercer un po-
der 0 dominio hegeménico en la sociedad, porque dependiendo
del ejercicio de ese poder 0 dominio hegeménico tenia posib'
dad la sociedad de lograr su autorrealizacién.
Sin embargo en nuestro medio, insisto, encuentro impor-
tante establecer esta diferenciacién, porque de ello va a depender
el papel que cada una de ellas asuma frente a la perspectiva del
conflicto.
La sociedad politica en nuestro medio encuentra su justifica~
cion a través de la representacién, la delegacién, el mandato y opera
en virtud de la realizacién 0 ejecucién de actos del poder publi-
co; su actuacién esté delimitada por todo nuestro ordenamiento
juridico, comenzando por su ctispide representada por el vértice
de su pirdémide, que es la Carta Magna, nuestra Constitucién Na-
cional, mientras que la sociedad civil se expresa a través de la
participacion, se expresa a través del protagonismo que es la par-
ticipaciGn activa, que debe ser distinta de la participacién repre-
sentada en la conformacién de la voluntad del Estado; es decir,
debe ir mas alla de lo que significa el simple acto electoral, la
simple participacién en el sufragio e igualmente una participa-
cién distinta a la que constituye el ejercicio del poder que es el
que esta reservado a la sociedad polftica,
Esto es importante porque, repito, el que se asuma este rol a
plenitud de conciencia es lo que va a determinar el papel que juegue
la sociedad civil frente a estos conflictos; en nuestro caso asistimos a
la inauguracidn de un nuevo esquema institucional en el que nuevas
formas de participacién destinan el advenimiento de un sistema de
corresponsabilidad consagrado en la Constitucién Nacional, por lo
que es importante el perfilar a conciencia el grado de participacién
que a la sociedad civil le corresponde en cada uno de estos estamentos.
Los conflictos intraestatales estan regulados en nuestra legisla-
cién y pudiéramos clasificarlos de cuatro maneras: a) aquellos
conflictos representados por controversias politicas entre entes
territoriales; b) un segundo grupo son los conflictos representa-
dos por controversias administrativas también entre entes territo-
riales; c) un tercer grupo representado por las controversias entre
autoridades polfticas 0 administrativas y d) un cuarto grupo repre-
sentado por los conflictos entre autoridades municipales.
Los dos primeros, es decir las controversias politicas entre
entes territoriales y las controversias administrativas entre entes
territoriales tienen en nuestro pais rango constitucional, pues se
encuentran regulados por el articulo 336 y 266 de la Constitu-
cién Nacional.
Las controversias entre autoridades polfticas 0 administrati-
vas (tercer grupo) se encuentran reguladas por la Ley Orgénica
de la Corte Suprema de Justicia y corresponde su conocimiento a
la Sala Politico-Administrativa de nuestro Tribunal.
Los conflictos entre autoridades municipales (cuarto grupo)
se encuentran regulados en el articulo 166 de la Ley Organica
del Régimen Municipal.
Estos conflictos son los generadores de lo que en doctrina
se conoce como vicios de incompetencia, generados por la ex-
tralimitacién de funciones, la usurpacién de poder, la usurpacién
de competencia, en las que de alguna manera se denota un con-
flicto de legitimidad en la que la sociedad civil tiene una partici-
pacién fundamental.
Ademiés de estos tipos de conflictos, con el desarrollo de las
nuevas formas de organizacién se han generado en nuestra so-
ciedad otros muy recientes que requieren la participacién activa
de la sociedad, mucho mds en un nuevo concepto de democracia
participativa y protagénica en la que la expresién de la sociedad civil
debe trascender a la simple esfera comicial y debe traducirse en una
participaci6n activa en lo que constituye el funcionamiento en cuanto
a la formacién, administracién y ejecucién en general de la ges-
tién ptiblica, Por eso es perfectamente posible, por ejemplo, que
en materia de competencia la participacién de la sociedad civil
posibilite la prevencidn de conflictos de esta naturaleza, e inclu-
so su solucién a nivel por ejemplo del Ambito municipal. Pode-
mos hablar de la participacién de la sociedad civil en el ejercicio
de mecanismos de presién que posibilitan o permiten el adveni-
miento de municipios metropolitanos, de mancomunidades, etc.
Esta participacién es lo que posibilitarfa el advenimiento de
19
20
CoLoquio: DEMOCRACIA, ADMINISTRACION DE JUSTICIA
y REsoLUCIGN DE ConFLicTos
un sistema de corresponsabilidad en la gestién piiblica, que es la
que permite que la sociedad civil tenga acceso al control del ejer-
cicio del poder por parte de la sociedad politica y a la realizacion
y ejecucién de los actos propios de gobierno. Este es un esquema
que perfila nuestra Constitucién a través del artfculo 62 en el cual
se establece la posibilidad que tiene el pueblo mediante el ejerci-
cio de su corresponsabilidad en la gestién para participar en la
formaciGn, administracién, ejecucién y control de la gestién pti-
blica, a través de los mecanismos de participacién que establece
el articulo 70 que consagra las maneras de participar en lo politi-
co, en lo social y en lo econémico para concretar la
corresponsabilidad que consagra el articulo 326 de nuestra Cons-
titucién Nacional,
Siendo asi, el rol de la sociedad civil en la prevencién y solu-
cién de conflictos se traduce en dos palabras que en mi opinién en-
cierran todo el papel que a ella le corresponde jugar, que no es otro
que la participacién activa que le permita desarrollar un papel
protag6nico en el deber de gestionar la corresponsabilidad que le con-
sagra el nuevo esquema constitucional, para ello es necesario que
mediante un proceso que permita redimensionar la esencia constituti-
va de la educacién, logre esa sociedad civil perfilar el advenimiento
de una nueva manera de participar, de una nueva cultura, de un nuevo
esquema que haga posible el desarrollo de las previsiones constitu-
cionales.
PERSPECTIVAS Y DILEMAS DE LA DEMOCRACIA
EN UN CONTEXTO DE CRISIS; VENEZUELA
Autora: Ana Julia Bozo de Carmona
Instituto de Filosofia del Derecho “Dr. José M. Delgado Ocando"
Facultad de Ciencias Juridicas y Politicas de la Universidad del Zulia.
INTRODUCCION
Antes de presentar mis reflexiones sobre el rol de la sociedad
il en la prevencién y resoluci6n de los conflictos intraestatales,
deseo resaltar que cualquier reflexién sobre la democracia en Vene-
zuela actualmente, se tifie del clima de convulsién propio de nuestra
coyuntura politica. Las reflexiones serias sobre las fracturas y el cam-
bio en el campo de lo politico no son slo juegos del lenguaje, hay en
ellas una implicaci6n vital insoslayable que toca la experiencia coti-
diana de cada venezolano. Para utilizar una expresin coloquial muy
ilustrativa, diremos que “en ello nos va la vida”, al menos del
modo que la conocemos las generaciones posteriores a la del 58.
Por esa razé6n, las reflexiones que hacemos incluso desde la aca-
demia, se entrecruzan con la turbulencia, no pueden darse el lujo
de “tomarse su tiempo”. Este trabajo participa de esa sensacién
de urgencia que imprime un tono al pensamiento cuando este se
dedica a la tarea de desmontar el escenario politico de la demo-
cracia venezolana. La urgencia concluye sdlo con algunas sefia-
les y -como siempre- mds preguntas.
ch
TRES CONSIDERACIONES PREVIAS
Primero, vivimos un “ambiance” mundial llamado por los
alemanes “disgusto y hastfo de la politica” (politikverdrossenheit)
(Eckard, 1993) el cual podemos describir desde ahora como un
agotamiento de los sentidos, actores y dindmicas politicas tradi-
cionales (institucionales).
Segundo, ese hastio o desencanto de la politica se traduce
en un desmoronamiento de la democracia como utopfa ilustrada.
21
Cotoquto: DEMocRAciA, ADMINISTRACION DE JUSTICIA
221 y Resowcion DE Consticros
Tercero, en América Latina aquel agotamiento (de la polfti-
ca) y este desmoronamicnto (de la democracia retérica) han re-
sultado en el resurgimiento del populismo, el cual se designa ahora
como neo-populismo y encarna en lideres personalistas cuyo es-
tilo de gobierno se desliza, peligrosamente, hacia el autoritaris-
mo.
La ANTIPOLITICA EN EXPANSION
El ambiance que compartimos quienes presenciamos el inicio
del siglo XXI es uno caracterizado por el fin de la politica entendida
como apoteosis de la voluntad, como encarnacién de proyectos
globales transformadores de la sociedad, como actividad comprome-
tida con la idea del futuro como progreso, como ética de lo colectivo,
como identificacién ideolégica que movilizaba todos los planes de
vida ciudadana.
EI fin de la polftica no es un cliché que obedece a una frivola
moda intelectual; la experiencia a la que aludimos como “fin de
la politica” tiene serias implicaciones en el 4mbito de la reflexién
y de la practica politicas.
Una de esas implicaciones es el nuevo fenémeno de la
antipolftica que, sin ninguna duda, estd a la ofensiva tanto en las de-
mocracias establecidas de Europa y Norteamérica como en las demo-
cracias de América Latina. Estamos frente a una tendencia sin prece-
dentes desde que, a principios de la década de los ochenta, se detecta-
ra una “brecha de confianza” entre la ciudadania y sus represen-
tantes elegidos (Lipset y Schneider, 1983), que in crescendo se
ha convertido en desilusién y desencanto con las estructuras de
la democracia representativa y los actores tradicionales de la po-
litica -los partidos-, hasta finalmente desembocar en lo que Ila-
maremos la antipolitica. A primera vista, el fermento de la
antipolitica ha sido este distanciamiento, por un lado, entre la
ciudadanfa y los partidos y, por otro lado, entre la ciudadania y el
Estado,
Pero ese disgusto y hastfo por la politica no se ha traducido
de manera uniforme y global en una crisis total del sistema de
partidos ni en el rechazo radical a los partidos y a los politicos.
Con matices diferenciados ha producido, parad6jicamente, una
politica de la antipolitica. Su nticleo es una politica electoral lle-
vada a cabo por actores ajenos al sistema partidario -los outsiders-
que compiten en el juego electoral con recursos sacados del arse-
nal de una critica radical contra los partidos y las élites politicas
establecidas. Los outsiders, personajes sin pasado partidista, de-
sarrollan su acci6n en el terreno de la ret6rica democratica pero
atacando implacablemente a sus protagonistas principales.
EI surgimiento de esa paradéjica “politica de la antipolitica”
remite a causas que trascienden el desencanto coyuntural con los par-
tidos 0 incluso a cierta indiferencia ante la erosién de su legitimidad.
De acuerdo con Sartori (1994), hay varias explicaciones plausibles
sobre el por qué de la antipolftica. Una de las mejores es, a su criterio,
que la corrupcién politica ha alcanzado ya el punto critico de corrom-
per la actividad politica misma.
Pero, sin subestimar la fuerza corrosiva de la corrupcién
politica en términos de la pérdida de ética y legitimidad de los
profesionales de la politica, otros intentos explicativos podrfan
explorar dimensiones mas complejas: la transformacién del te-
rreno axiolégico, definida por Inglehart como “la revoluci6n si-
lenciosa”, que saca a la luz valores postmaterialistas como la
autorrealizacion del individuo y la participacién (Inglehart, 1990
y 1997); los cambios de la representatividad polftica y el com-
portamiento de los electores por los cuales los electores identifi-
cados con los partidos son desplazados por electores eventuales
que votan para apoyar intereses locales o temas especificos; la
emergencia de nuevas prioridades y problemas no considerados
por los partidos tradicionales como los temas ecoldgicos, de ho-
mosexualidad y de género; o incluso una dimensi6n cultural de
la crisis del Estado de Bienestar'.
1 Agapito Maestre (1996:68 y 69) alude a esta dimensién explicativa del fenémeno
aqui liamado ‘politica de la antipoiitica’ en los siguientes términos: "Los nuevos
desposeidos en ei maltrecho Estado de Bienestar (seguramente convertido ya
en Estado de Malestar) necesitan un nuevo referente politico... Es necesario una
nueva cultura politica que hable menos de los excluidos pero que se empefie
seriamente en resolver sus problemas".
23
Cotoquio: DEMOCRACIA, ADMINISTRACION DE JUSTICIA
241 y Resowucion pe Conructos
La antipolitica se desarrolla como una forma de hacer polf-
lica que pretende no solo prescindir de los partidos polfticos, sino
también poner en cuestidn las pautas predominantes del queha-
cer polftico de los gobiernos- democrdticos.
Para Cesar Cansino, las nuevas formas de hacer politica
defendidas y practicadas por la antipolitica, la politica de los
outsiders y otras modalidades representan “el nuevo clivaje en
las democracias modernas”, el cual por su dinaémica se desplaza
al terreno de la accién y praxis totalitaria (Cansino, 1997).
DESMORONAMIENTO DE LA DEMOCRACIA
COMO UTOPIA ILUSTRADA
Usualmente trabajamos desde dos dimensiones para aproximar-
nos a la categorfa democracia:
Enel terreno de la ret6rica politica (pero s6lo aqui) es claro que
la democracia es un obligado referente. Muy pocos teéricos, si es que
hay alguno, proponen seriamente sistemas no-democraticos de orga-
nizaci6n politica e incluso regimenes patéticamente no-democraticos
insisten en Ilamarse a si mismos democraticos.
Sin embargo, en el terreno de la préctica, la democracia no es el
sistema predominante en el mundo. La incontestable victoria retérica
nos ofrece la oportunidad de practicar una autocritica que puede des-
enmascarar sociedades sdlo pretendidamente democriticas.
El pensamiento de frontera que alimenta las ms prometedoras
investigaciones contempor4neas en filosoffa politica se dedica a re-
examinar la categorfa democracia. Nos preguntamos: Por qué de-
mocracia?
; gcudl democracia?; ges acaso operativa la democra-
cia representativa?, entre otras muchas cuestiones.
Hay varias sefiales que ilustran el desmoronamiento de la de-
mocracia segtin el modelo ideolégico de la modernidad occidental.
1. La democracia ilustrada se concebfa como un régimen polf-
tico elegido y practicado en funcién de la soberanfa de un
Estado. Sin embargo, la soberanfa sobre un territorio y sus
habitantes no es una realidad en relacién a los Estados con-
tempordneos. La globalizacién econémica y sus efectos des-
conocedores de las leyes nacionales y de los gobiernos elec-
tos democréticamente en lo tocante a la circulacién del capi-
tal y, la erosién del monopolio de la fuerza que hasta hace
poco era detentado exclusivamente por el Estado son las
muestras que ilustran este acierto. Colombia es un ejemplo
lacerante de un Estado cuya soberanfa interna ha cedido ante
los Barones de Ia droga, las guerrillas y los paramilitares
La igualdad “natural” de todos los individuos y por tanto el
disfrute de iguales y plenos derechos politicos han sido los
dos pilares sustentadores de la democracia como ret6rica.
Actualmente asistimos en los mds apartados rincones del
mundo al reclamo sangriento del reconocimiento de la di-
versidad por parte de comunidades que se sienten, se viven
diferentes y reivindican un tratamiento politico no
homogeneizante. La fragmentacién social es un hecho que
tiene que digerir la democracia contempordnea.
La ciudadanfa entendida como atributo natural de todos los indi-
viduos y fuente de la prerrogativa insoslayable de participacién
ena toma de decisiones colectivas es una ficcién legal ideol6gi-
camente conveniente pero es, ontolégica y antropolégicamente,
inexistente. Un gran nimero de individuos, especialmente en
América Latina, no acceden a las condiciones fisicas ni a las
habilidades polfticas necesarias para ejercer una ciudadanfa acti-
va. En nuestro criterio, la ciudadanfa no es una caracteristica
constitutiva de la naturaleza humana sino una condicién a ser
constituida a partir de variables tales como nutricién, alfabetiza-
cién, formacién, informacién, entrenamiento en la sensibilibidad
y la critica, etc.
La mayorfa numérica como férmula sustentadora de la legi-
timidad democratica es un mito. Agapito Maestre expresa:
“El pueblo soberano no existe si no es concebido como una
instancia puramente simbélica. Y un simbolo puede some-
terse a interpretaciones, puede ser una fuerza imaginaria de
grupos o individuos, pero nunca serd algo localizable real-
mente... La actualizacion de la voluntad del pueblo a trav
25
Cotoquio: DEMOcRACIA, ADMINISTRACION DE JUSTICIA
261 y Resowcion De Conructos
del ejercicio del sufragio convierte al ciudadano en niimero
o unidad de cdlculo y, por lo tanto, deja de ser y expresar
algo concreto” (Maestre, 1994: 139). El consenso basado en
la opinién de la “mayoria” 0 en en el bienestar colectivo, es
una falacia que apela a una ret6rica cuyos instrumentos son
conceptos abstractos (niimeros 0 Ia idea de un pueblo enten-
dido como unidad social). La democracia de referendos (o
de consultas periédicas) es —a lo sumo- sélo una democracia
formal.
Hay otras muchas sefiales, pero las expuestas bastan como
ejemplo ilustrativo”.
ANTIPOLITICA Y NEOPOPULISMO EN AMERICA LATINA
En América Latina, el hastio de la politica y el desmorona-
miento del discurso democrdtico se han traducido en que la polf-
tica tiende a desarrollarse ya no a nivel de instituciones y organi-
zaciones, sino a nivel de individuos y personas. La personalizacién
del poder y la politica se cumple en un contexto caracterizado
por, al menos, cuatro experiencias:
1, Crisis del partido por falta de representatividad ciudadana o pér-
dida de su identidad.
2. Desconfianza en el viejo liderazgo que aparece desacreditado
por diversas razones.
3. Necesidad en buena parte de la poblacién de un mensaje de
esperanza y cambio.
4, Existencia de una persona dispuesta a encarnar el liderazgo
sin demasiadas ataduras y que pueda tener una facil comuni-
cacién con las masas.
En las décadas de los cincuenta y sesenta algunos regime-
nes latinoamericanos adoptaron una prdactica y un modelo politi-
cos conocidos como populismo. Ejemplos paradigmaticos del
populismo fueron el peronismo argentino, el gobierno del MNR
2 Unestudio mas exhaustivo sobre el fenémeno aqui identificado como desmo-
ronamiento de la democracia puede leerse en otro trabajo de la autora (Bozo
de Carmona, 2000).
(Movimiento Nacionalista Revolucionario) en Bolivia y el régi-
men del PRI (Partido Revolucionario Institucional) en Méjico.
Tres dimensiones constituyen el nticleo significativo que nos per-
mite identificar estos regimenes como populistas: Primero, una
dimensién politica en cuanto a movimiento social conformado
alrededor de Ifderes carismaticos que no se apoyan en estructu-
ras intermedias partidistas, sino precisamente en la movilizacién
de sectores populares. Segundo, una dimensién ideolégica defi-
nida por una orientacidn nacionalista de identificacién del Esta-
do con el pueblo. Y tercero, un eje de politica econémica carac-
tetizado por la puesta en prdctica de polfticas tanto de control
como de redistribucién de ingresos.
En la década de los noventa la antipolitica, en América Latina,
se confunde con un modelo que podemos definir como neopopulismo.
Paso inmediatamente a exponer las razones por las cuales considero
valida esta hip6tesis.
El neopopulismo es una forma elevada de decisionismo y
voluntarismo politico que se ha desarrollado en un marco de debilita-
miento institucional y decadencia politica cuya raiz es una profunda
crisis de las instituciones democraticas (partidos, ramas del poder ¢je-
cutivo, parlamentos, etc).
El neopopulismo —una variable del populismo marcada por
la prepoderancia del lider carismdtico— exacerba el estilo de polf-
tica personalista y antiinstitucional que se deriva de una cultura
polftica patrimonialista. Los actores neopopulistas promueven una
politica anti status, dirigida contra los partidos y las élites del
establishment tradicional. Sin embargo, esta politica
antiinstitucional se nutre, paraddjicamente, del marco institucional
constituido por el sistema presidencialista de gobierno. De esta
manera, la polftica neopopulista tiende a concentrar el poder en
manos del presidente y a emplear métodos de gobierno que pres-
cinden de las organizaciones partidistas y devalian su rol politico.
En cl plano de lo ideolégico, el discurso de los outsiders
neopopulistas se revela como ambiguo y ecléctico, Es una mez-
cla de elementos que apelan a las masas populares, al pueblo
oprimido y a la nacién acosada por enemigos internos y exter-
27
Cotoquio: DEMOCRACIA, ADMINISTRACION DE JUSTICIA
y RESOLUCION DE CONFLICTS
nos, pero traduciendo simulténeamente un compromiso con va-
lores neoliberales y estrategias de transformacién econémica ba-
sadas en la economia de mercado. El discurso neopopulista man-
tiene una continuidad notable con los principios ideolégicos cla-
ves del populismo tradicional que configuran su universo
dicotémico: pueblo VS explotadores, integracién VS exclusién,
etc. Pero no todo es continuidad: el discurso neopopulista rompe
con una vertiente sustancial del populismo tradicional abando-
nando el antiimperialismo, la politica de estatizacién de la eco-
nomia y poniendo de relieve metas como el achicamiento del
Estado, la privatizacién y el desarrollo de la economfa orientada
hacia la exportacién.
Es necesario sefialar que en lo tocante a este punto, el mo-
delo venezolano se aleja de la caracterizacién indicada puesto
que la antipolitica cumplida por el Presidente venezolano se acerca
al populismo original y reivindica el Estado paternalista, protec-
tor e interventor y reniega del neoliberalismo salvaje equiparan-
dolo con el “demonio”. Lo que no esta claro hasta ahora es si esa
arenga discursiva presidencial se compaginaré con la ejecucién
de acciones en materia de politica econémica.
Lo esencial en el neopopulismo es una dimensién ideolégica de
legitimaci6n que no es extrafia al régimen democratico representati-
vo, sino més bien se nutre de él para colocar en el centro de la politica
al lider “orgdnico” como encarnacién de la voluntad popular y
sfmbolo de la unidad sustancial entre el Estado y el pueblo’.
A través de la exaltacién del liderazgo carismatico, se expresa
ademas una profunda nostalgia comunitaria que —al igual que la
ideologfa nacionalista— conjura el déficit cfyico de la democracia.
De esta manera el neopopulismo recurre a una doble legitimacién:
al mecanismo del voto popular practicado con agotadora insistencia
y a la cualidad “hist6rica” superior del lider que excede a la demo-
cracia representativa basada en aquel mecanismo.
La antipolftica traducida en regfmenes neopopulistas pare-
ce estar planteando, en América Latina, una alternativa de pro-
3 Coincido en este aspecto con la conceptualizacién expuesta en el ensayo de
Danilo Martucelli y Maristella Svampa (1992:71).
|
yecciones insospechadas: la propuesta de un tipo distinto de de-
mocracia (0 de no democracia); la democracia plebiscitaria en-
tretejida con hilos de acero en torno a un outsider que se
autoconcibe y se proyecta como lider providencial.
Fujimori (Pert), Color de Mello (Brasil) y Hugo Chavez (Ve-
nezuela) son paradigmas de esta propuesta.
La pregunta crucial que surge en este estadio y que nos permiti-
r seguir hilvanando nuestra reflexién es:
EI surgimiento de este hibrido politico al que O‘Donnel califica
de “democracia delegativa”, ;fortalece o desestabiliza la demo-
cracia?
Los peligros que provocan la antipolftica y el neopopulismo estén
ala vista de todos: el retorno a liderazgos verticales y mesidnicos, la
democracia plebiscitaria, la utopia de la identidad entre Estado y pue-
blo encarnada en lideres providenciales, el desplazamiento de las ten-
dencias hacia la construccién de democracias representativas por de-
mocracias presidencialistas altamente dependientes de “lideres org4-
nicos”. Todos estos son riesgos que reavivan bajo nuevas circunstan-
cias la tradici6n polftica predominate en América Latina de origen
més rousseauniano y tomista que representativo y pluralista.
VENEZUELA: UNA ENCRUCIJADA
Debemos detenernos en algtin punto del camino para en-
frentar tales riesgos y reconducir el proceso de transformacién
que vivimos en Venezuela hacia una profundizacién de la demo-
cracia real y contextual lo cual no implica, necesariamente, asu-
mir el modelo de democracia como utopia ilustrada.
En este sentido debemos sobre todo tener presente que la poli-
tica, es secular, o no es polftica. En politica no cabe el
providencialismo; si a la polftica se la reviste de “simbolizaciones
sacras” estamos camino del totalitarismo. Todo esfuerzo
“providencialista” en un discurso politico, aunque destinado a reco-
nocer la necesidad y justicia de la democracia no alcanza a desvir-
tuar la sospecha de que la conviccién latente de quien emite tal
discurso es que los procesos a los que refiere slo pueden realizarse
29
Co1oquio: DEMOCRACIA, ADMINISTRACION DE JUSTICIA
301 ¥ Resowucion pe Conructos
fuera del funcionamiento dialégico de la democracia. Y aunque se
hable de mas democracia y mas participaci6n del pueblo en los
asuntos publicos, lo que se capta de tal discurso es la necesidad de
recomponer el sistema sin reeditar el procedimiento de consulta,
manejo y respeto del disenso propio del procedimiento dialdégico.
Los dogmas y la infalibilidad son privilegio de los dioses;
los hombres s6lo podemos aspirar a acuerdos operativos,
contextuales y rescindibles que nos permiten, como diria Alain
Touraine, "Vivir juntos’”*.
No hay absolutos éticos (ni de otra naturaleza). El camino de la
reconstrucci6n de la polftica transita sendas de falibilidad y experien-
cias de contingencia; su Gnico referente es plural: las verdades (con
mindscula) son vélidas slo para un tiempo y un lugar.
La politica de este tiempo multicultural, desborda los dogmas
para inscribirse en la multiplicidad de concepciones del mundo y de
la vida que informan la vida colectiva. Por lo tanto un genuino “pro-
grama democratico” de acci6n politica (porque usar el vocablo “re-
volucién” puede reconducirnos a asumir otros dogmas) debe asu-
mir dos compromisos: primero, que se instala en un terreno de con-
tingencias y falibilidades historicas y segundo, en consecuencia,
que su principal soporte argumentativo es la consciencia de su “no
identidad” (con personas © causas predeterminadas).
El discurso democritico oficial tiene que entrenarse en el
antidogmatismo, sélo asi podra recuperar la posibilidad dialégica
canceladora del maniqueismo excluyente y empobrecedor.
La democracia implica y exige el reconocimiento del “otro”,
de la fragmentacién social, de la falta de unidad en la esfera de lo
piblico, La democracia se caracteriza por ser un concurso
dial6gico que genera cierto orden inferido del conflicto entre
opuestos a través de rituales de asertividad, discusién, negocia-
cién, aceptaci6n, debate, respuesta, argumentaci6n, etc. Sin em-
bargo, la democracia no tiende a consumarse en armonia, sinte-
sis 0 consenso.
4 Me refiero al titulo del libro escrito por el autor francés Alain Touraine (1998).
ePodemos Vivir Juntos? Iguales y Diferentes.
La politica democratica es una actividad que se construye a
posteriori y como resultado de la confrontacién de opciones (de
verdades) libremente defendidas en el espacio de lo piiblico. Esa
confrontacién obliga a sus protagonistas a trabajar con posicio-
nes diferentes a las propias o a las postuladas por alguien de su
entorno familiar 0 ideolégico. La democracia no es sdlo el res-
peto a los otros, sino la posibilidad de acuerdo con los radical-
mente distintos a nosotros. El didlogo es la impronta de la demo-
cracia; la verdad de alguien que s6lo se somete a la impronta de
su grupo de pertenencia es totalitarismo.
Apreciamos que son muchos los dilemas a los que se en-
frenta la democracia venezolana.
La gravisima crisis del Estado de Bienestar, pretendidamente
reeditado con renovadas fuerzas paternalistas desde la adminis-
tracién chavista, esté mostrando una explosiva profundizacién
de la pobreza, del desempleo; creando —paradéjicamente— emer-
gentes cuotas de insolidaridad y conflictividad y, gestando in-
fructuosos e irrisorios mecanismos de distribucién que funcio-
nan no ya con rendimientos decrecientes, sino que giran simple
y Ilanamente sobre el vacfo.
No percibo desde ninguno de los espacios organizados del es-
pacio politico venezolano un discurso y/o proyecto socio-politico re-
levante capaz de hacerse cargo de la ”nueva cuestién social”.
gCuAL ES LA PERSPECTIVA QUE SE PRESENTA
‘A LA DEMOCRACIA VENEZOLANA?
Extender 0 profundizar la democracia
Lo especifico de las extensiones 0 profundizaciones demo-
craticas, sin embargo, es que ellas no implican la confluencia de
un determinado momento de cambio en todas las esferas de la
sociedad. Se trata de fenémenos que se dan a nivel puramente
politico y desde allf influyen en otros Ambitos (social, econémi-
co, cultural, internacional, etc.), pero manteniendo su propia au-
tonomia (Garreton: 1997:55-72).
31
Cotoquio: DeMocRACIA, ADMINISTRACION DE JUSTICIA
321 v Resowcion DE Contuicros
Precisamente en esta caracteristica es donde nosotros ubi-
camos la condicién potencialmente conflictiva del proceso de
transformacién democratica que vivimos en Venezuela.
El ethos democratico heredado de la ilustracién ha estado
siempre asociado a la utopia de igualdad y de vida mejor para las
grandes masas (lo que se denomin6 en otra época democracia
sustantiva) y, asf ha sido presentado el proceso venezolano por
parte de sus Ifderes,
La profundizacién o extensién de la democracia, en las expec-
tativas de la poblacién no se reduce a la practica de mecanismos
referendarios 0 plebiscitarios, ni a la simple aunque continua elec-
cién de gobernantes.
La frustracién de algunos sectores y la visibn desencantada, re-
lativamente masiva, porque el proceso no ha cambiado nada y por-
que, a pesar de los cambios a nivel formal-normativo, “las cosas
siguen igual” en lo tocante a indices de inflacién, de desempleo,
de inseguridad ciudadana, de pobreza, o que, incluso las cosas
han empeorado, conlleva la irrupcidn del descontento en forma
de violencia activa intrasistemdtica (huelgas, abstencién electo-
ral, descrédito, denuncias ante organismos internacionales) y
podria resultar en procesos de violencia extrasistematica como
levantamientos militares 0 civiles, desérdenes, enfrentamientos
callejeros, motines, etc,
Soluciones concretas a los problemas humanos individuales que
atiendan las minimas condiciones de vida son urgentemente requeri-
das. Sobre cualquier otra consideracién, el debate politico y la re-
construccién democratica en Venezuela deben dirigirse a disefiar unas
reglas de juego (distintas a las cacareadas reformas burocrdticas en
los nombres y la organizacidn de la estructura de los poderes
ptblicos) que pongan el acento en acciones eficaces para el lo-
gro de una vida, no digamos digna, sino mfnimamente viable.
Una forma de concebir y hacer la democracia parece haber
llegado a su fin, pero son posibles otros discursos y otras pro-
puestas en la tarea de profundizarla o extenderla.
Una alternativa posible se anuncia desde las redes, circuitos y
cfrculos sociales que refieren a microespacios contextualizados his-
térica y geogrdficamente cuyas dinémicas y prdcticas -heterogéneas
e irreductibles- reivindican racionalidades diversas y apuntan
hacia la construcci6n de espacios y estrategias de toma de deci-
siones colectivas por parte de los actores mismos protagonistas
de los conflictos y contradicciones cuya prevencién y/o solucién
se presenta como una condicién sine qua non para dotarse aque-
llos circuitos, circulos y redes sociales de las condiciones mate-
riales que garantizan una genuina participacién democratica.
Es importante aclarar, no obstante, que a nuestro juicio, la
profundizacién de la democracia via la alternativa anunciada no
coincide con la ampliacién de los 4mbitos de injerencia social
del Estado ya que dado el cardcter burocratico de la intervencién
estatal la creacién de espacios desde el nivel de lo publico sélo
conduce a nuevas formas de subordinacién. Los canales de parti-
cipacién ciudadana contemplados en la Constitucién Nacional de
1999 han probado hasta ahora ser sélo ficciones tras de las cuales
se esconde el poder arrollador del Estado y de sus dirigentes.
La participacién de las redes, circuitos y circulos de ciuda-
danos implica la constitucién de condiciones materiales en los
tejidos sociales compuestos por individuos (carentes de la cuali-
dad de ciudadanfa), y de una cultura y un entrenamiento politi-
cos que son atin, entre nosotros, tareas pendientes.
ConcLUsION
La historia politica, nos ensefia que los individuos intuyen y
encuentran miles de formas para prescindir de sus “dirigentes”, y
al final terminan descubriendo formas imaginativas con las que
autogobernarse, en un proceso de autoconformacién de condi-
ciones de ciudadanfa.
La presencia y actuacién beligerante de organizaciones sur-
gidas de la sociedad civil en la més reciente coyuntura polftica y
electoral venezolana son los referentes empfricos con sentido que
me permiten albergar esperanzas. La multitud de asociaciones
emergentes que ejercen un reclamo por otro tipo de democracia
nos muestra que la sociedad venezolana, 0 una importante parte
Cotoauio: DEMOCRACIA. ADMINISTRACION DE JUSTICIA
y Riso1ucion DE Conruicros
de ella, aspira un sistema politico en el cual los “representantes
del pueblo” (ll4mense presidente, Asamblea Nacional Legis
va, 0 CNE) no secuestren la verdadera voluntad plural colectiva.
Los venezolanos parece que abandonamos la anomia y em-
pezamos a percibir la necesidad de entusiasmarnos con un pro-
yecto colectivo de construccién de lo social.
Creo que la democracia no es un estadio sino una tendencia que
Se construye dfa a dfa. Estimo que vivimos un proceso doloroso, como
todo proceso de fractura, que puede generar un cstadio de mayor y
mejor democracia. No comparto la estrategia de destruccién sino
de horadacion de las instituciones. Sf, era necesario “construir
aberturas” en las instituciones juridico-polfticas; pero no para
detrumbar el edificio sino para dejar que entrara aire de la calle.
El proceso de transformacién politica radical se ha cumpli-
do, hasta ahora, por cauces democraticos. Eso, desde luego, es
ya un hecho excepcional que debemos valorar.
Asistimos a la recomposicién del espacio puiblico y del tejido
politico; a un giro de 180 grados en la agenda politica, si bien
todavia no en las dindmicas y précticas politicas y comprobamos
que nuestra participacién influye significativamente en las gran-
des “decisiones”.
El yenezolano se ha involucrado en un proceso que decidiré el
futuro de la democracia y del pais.
Cierro estas reflexiones inconclusas declarando mi optimis-
mo porque creo: 1) que el proceso de transformacién generara
dindmicas propias posiblemente todavia ocultas 0 inexistentes, y
2) que esas dindmicas nos conducirdn a la profundizacion de la
democracia real.
BisLioGraFia
Bozo de Carmona, Ana Julia (2000). “Una aproximacion Indecorosa a las catego-
rias: democracia y ciudadanta”. TELOS, Vol. 2.N° 1. Maracaibo.
Cansino, César (1997). “Partidos Poltticos y antipolitica. Un nuevo clivaje en las
democracias modernas”. Ponencia presentada en Seminario Internacio-
nal Politica y Antipolitica, Mérida
Eckard, Dietze (1993), “Politik-und Parteienverdrossenheit: Ein Shalagwort macht
Karriere”. Vorgiinge, N° 121.
Garreton, Manuel A. (1997). “Reexaminando las transiciones democraticas en Amé-
rica Latina”. Cultura Politica. Partidos y Transformaciones en América
Latina. Coleccién de Estudios Avanzados; Centro de Investigaciones
Postdoctorales; Comisién de Estudios de Postgrado, FACES, UCY;
CLACSO/Fondo Editorial Tropykos, (55-72) Caracas.
Inglehart, R. (1990). The Silent Revolution. Princeton: Princeton University Press.
Inglehart, R. (1997). Culture Shift Princeton University Press.
Lipset, Seymour y Schneider, William (1983). The Confidence Gap. Free Press
New York. .
Maestre, Agapito (1996). El Vértigo de la Democracia, Ediciones de La Ilustracién
Madrid.
Martucelli, Danilo y SVAMPA, Maristella (1992). “La doble legitimidad del
populismo”, Pretextos, Revista de DESCO. N° 3-4, Lima.
Sartori, Giovanni (1994). Comparative Constitutional Engineering. An inquiry
into Structures, Incentives and Outcomes. New York: New York
University Press. (145-151).
Touraine, Alain (1998). ,Podremos vivir juntos? Iguales y Diferentes, Fondo de
Cultura Econémica. Buenos Aires.
35
Co1oquio: DEMOCRACIA, ADMINISTRACION DE JUSTICIA
361 y Resowucion pr Conruictos
Circutos, Circurtos Y REDES DE Paz.
UNA REFLEXION TEORICA ACERCA DEL ROL DE LA
SocieDAD CiviL EN LA RESOLUCION DE ConFLICTos
IntRA-EsTATALEs"
Autor: Catalina Rojas Romero
Instituto para el Anélisis y la Resolucién de los Conflictos -ICAR- de la
Universidad de George Mason, en Estados Unidos
Instituto de Estudios Politicos y Relaciones Internacionales -IEPRI- de
la Universidad Nacional de Colombia.
Sinopsis
EI rol, las potencialidades y limites de la sociedad civil en la
resolucién de conflictos es un tema de reciente preocupacién ana-
litica y tedrica en diversas disciplinas dentro de las Ciencias So-
ciales. Si bien tanto los estudios sobre la sociedad civil como la
literatura en resolucién de conflictos se caracterizan por ser cam-
pos de reciente interés, la mayor parte de los escritos que explo-
ran la conexién entre sociedad civil y resolucién de conflictos no
superan en general su cardcter descriptivo. Por tanto, esta confe-
rencia pretende contribuir a la reflexién sobre los alcances, limi-
tes y roles de la sociedad civil en las negociaciones de los con-
flictos intraestatales. Para ello, se revisarén los conceptos de so-
ciedad civil y de conflictos intraestatales. Posteriormente se some-
terén a discusién unas hipétesis sobre la manera en que la sociedad
civil podria contribuir a generar negociaciones ms exitosas y por
ende regimenes democraticos mas estables. El objetivo de esta con-
ferencia es el de ilustrar que tanto la construccién de la democracia
como la superacién de la violencia, dependen en gran medida de la
forma como se incorporen a las negociaciones no sélo las deman-
das de los actores del conflicto, sino también las iniciativas e intere-
ses de aquellos circulos, circuitos y redes sociales de paz que legiti-
man la transicién de la guerra hacia la convivencia pacffica.
1 Esta ponencia ha sido exclusivamente escrita para el foro “Democracia,
Administracién de Justicia y Resolucién de Conflictos”. Virginia, U.S. Diciembre
de 2000. Fue dedicada por la autora al Profesor Jestis Antonio Bejarano, a quien
le hubiese gustado seguir esta discusién
INTRODUCCION
La sociedad civil ha sido un tema de interés dentro de la
filosoffa, la ciencia politica, y en general de las ciencias sociales.
Mas atin, como parte del contexto de la postguerra fria, las tran-
siciones a la democracia tanto en Europa del Este como en Amé-
rica Latina incrementaron los debates y las discusiones de la so-
ciedad civil como parte de los esfuerzos realizados para definir la
democracia de finales del siglo veinte. Asimismo, el llamado
“Nuevo Orden Mundial” ha presenciado el desarrollo de una se-
rie de conflictos armados intensos que han cobrado la vida y
desplazado a millones de civiles en regiones tan diversas como
Africa, Europa del Este, Asia Central, Centro y Sur América, y el
Sudeste Asiético, lo cual a su vez ha llevado a expandir el campo
del andlisis y la resolucién de conflictos.
Si bien es evidente el surgimiento de practicas de la socie-
dad civil en la resoluci6n pacffica de los conflictos, sorprende la
escasez de escritos analfticos generando lo que Jestis Antonio
Bejarano denomina como “el vacfo analftico entre el concepto
de sociedad civil y la teorfa de la resolucién de conflictos”. Ese
vacfo, argumenta Bejarano, no parece expresar mas que un fend-
meno exactamente inverso: la discontinuidad en las maneras de
pensar la relacién entre civilidad y la guerra (Bejarano, 1999).
Més atin, el término sociedad civil ha sido el referente con-
ceptual al tratar de caracterizar fendmenos tan distintos desde las
democracias liberales de fin de siglo hasta la cafda de los regime-
nes totalitarios post comunistas, dando como resultado una elas-
ticidad semantica (Bejarano) del concepto. Este es el primer reto
al que se ve enfrentado todo el que quiera establecer una revision
analitica del rol de la sociedad civil en los procesos de paz.
Por tanto, esta conferencia est4 organizada en dos partes.
Reconociendo el caracter polisémico de la nocién de sociedad
civil, la primera parte de este escrito se concentraré en precisar
los términos y definir claramente a qué nos referimos cuando
hablamos de sociedad civil. Para ello, se elaborard una breve his-
toria de la evoluci6n filosdfica del concepto.
La segunda parte explorard el tipo de practicas y Ambitos en
los que la sociedad civil contribuye de manera positiva a la reso-
Cotoguio: Democracia, ADMINISTRACION DE JUSTICIA
381 y Resolucion DE Conruictos
lucién de conflictos y a la generacién de procesos de paz esta-
bles y exitosos.
Para ello es necesario definir la nocién de conflictos
intraestatales, esto con el objetivo de demarcar las areas y los
roles concretos de la sociedad civil en la resolucién de dichos
conflictos. Los anteriores elementos dardn paso a la presentacién
de unas hipétesis de trabajo que aspiran a definir la conexién
analitica entre la sociedad civil y la resolucién de conflictos.
La hip6tesis que seré mencionada a continuaci6n busca recoger
la discusi6n iniciada por Bejarano (1999) en su intento por elaborar
un marco de anilisis sobre el ro] de la sociedad civil en la resolucién
de conflictos.
La estabilidad y duracién de negociaciones de paz en con-
flictos internos se incrementa con la participacién activa de la
sociedad civil. No sélo en el ambito de la pedagogia para la paz
y la generacién de una cultura de la coexistencia pacifica sino en
la capacidad de incidir en el contenido de la agenda de las nego-
ciaciones de paz. Esta es la hipdtesis general de este ensayo.
Finalmente, este trabajo pretende iniciar la discusi6n de un
marco de andlisis que posibilite la investigacién de estudios de
caso que midan los efectos y el alcance real de las distintas orga-
nizaciones de la sociedad civil en la construccién de procesos de
paz y la reconstruccién democratica de las sociedades que se
encuentran en medio de un conflicto armado (Colombia, Sierra
Leona, Afganist4n), asf como para aquellas que estén en la etapa
de post conflicto (Liberia, Bosnia-Herzegovina, El Salvador).
DESARROLLO FILOSOFICO DE LA NOCION DE SOCIEDAD CIVIL
La mayor preocupacién para los fildsofos sociales desde el si-
glo XVIII hasta el siglo XIX era el de hacer explicita una visién
unificada del orden social, que a su vez, reconociera la autono-
mia moral, legal y econémica de las partes que la componen
(Seligman, 1993).
La idea de sociedad civil, se origina al comienzo de dicho
perfodo como una manera de responder a los cuestionamientos
de la época. De acuerdo con Adam Seligman (1993), el proble-
ma fundamental del pensamiento social era el de definir las rela-
ciones entre el individuo y la sociedad. La idea clasica de socie-
dad civil se fundamentaba, segtin Seligman, en una antropologia
teolégica y en la nocién de una congruencia entre sentimiento y
raz6n. La viabilidad de la sociedad civil como modelo de repre-
sentaci6n social desaparece a fines de siglo XIX. Es asf como en
los escritos de Hegel se reemplazaré por la nocién de estado uni-
versal, mientras que Marx hablaré de la futura reunificaci6n de la
sociedad politica y civil. Son el liberalismo politico y la teoria
socialista, las depositarias, afirma Seligman, de la idea de socie-
dad civil en el siglo XX.
Por ejemplo, el liberalismo definiré su premisa fundamental
partiendo de la definicién de un individuo moral y econémica-
mente aut6énomo, que a su vez es la base de la nocién de socie-
dad civil. Empero, la pérdida de importancia en el siglo XVIII de
la idea de los sentimientos morales, hizo muy diffcil la conexién
entre un individuo con una comunidad, y mas atin, hizo muy
dificil la visién de una sociedad més alld de sus miembros indivi-
duales. Esta dificultad ha estado presente en la teoria politica li-
beral hasta nuestros dias, asevera Seligman.
Tanto el pensamiento marxista como el socialista mantuvie-
ron la idea original de Marx de superar las contradicciones de la
sociedad civil en una nueva entidad politico social. Unidad que
en los paises de Europa del Este, dice el autor, no s6lo mostr6 su
insostenibilidad moral sino también su fracaso como proyecto
politico.
La crisis de representaci6n, tanto de los regimenes liberales
como de sus variantes socialistas, ha llevado a que los teéricos
sociales retornen a la idea de la sociedad civil como la resolucién
de los obstéculos que tanto el socialismo como el liberalismo no
han podido superar.
De manera que la nocién de sociedad civil aparece como la
panacea, manifestandose en los escritos politicos de las mas di-
versas vertientes, apareciendo en los més variados pafses y como
se ha mencionado anteriormente, adjudicandose los més diver-
sos significados y definiciones. Seligman identifica dos usos del
término en las practicas sociales y politicas contempordneas. El
Cotoauio: DEMOCRACIA, ADMINISTRACION DE JUSTICIA
401 y Resowciox DE Consuctos
primero es el nivel institucional y organizacional, El segundo uso
hace referencia al campo de las creencias y los valores.
La pregunta de cémo los intereses individuales pueden pro-
longarse en la arena social, y de manera similar, cémo el bien co-
muin puede reflejarse en la vida privada ¢ individual; contintia sien-
do materia de debate tanto para Europa del Este como para el mun-
do Occidental en general. Esta discusién también atafie a los esta-
dos post-coloniales y a aquellos pafses en procesos de transicién
democratica. Sin embargo, el problema que posee la nocién de so-
ciedad civil es que ésta no puede ser el lugar donde se reconcilie la
esfera privada con la colectiva, debido a que la sociedad civil se
define por ser el espacio de los derechos pero también de la propie-
dad; de la civilidad pero también de la explotacién econémica. Por
tanto, la nocién descansa tanto “en la idea de un individuo libre,
pero también en la nocién de comunidad. A diferencia del estado no
es regulada por la ley. Una instancia ptiblica, constituida paraddjica-
mente por individuos privados” (Seligman, 1993). Quizé aqui resi-
da una posible explicacién del por qué a la nocién de sociedad civil
se le han atribuido tantos significados.
En sintesis, las tensiones y contradicciones anunciadas por
Seligman, reflejan la manera como el debate contempordneo de la
sociedad civil se presenta en distintas escuelas filoséficas. Goran
Hyden (1998) sintetiza esta discusién en la siguiente figura:
Vinculos entre el Estado y la Sociedad
Escuela Post-Marxista Escuela del Régimen
(Hegel) (Locke)
Intereses
Econémicos Asociaciones
Privados Colectivas
Escuela Neo-liberal Escuela de las
(Paine) Asociaciones (Tocqueville)
Estado/Sociedad Civil Separados
Fuente: Hyden, 1998; 22
La definicién de sociedad civil se determina de acuerdo a la
escuela filos6fica de la que cual se deriva dicha explicacién. Asf,
quienes definen a la sociedad civil como el 4mbito de la vida
social organizada pertenecen a la Escuela de las Asociaciones
La perspectiva que hace énfasis en la naturaleza del régimen y en
la manera de democratizar las leyes, esta inspirada por la Escuela
del Régimen. La Escuela Neo-liberal por su parte define a la so-
ciedad civil en términos de reformas estructurales que beneficien
la acumulaci6n de propiedad privada. Finalmente, la Escuela post-
Marxista, de acuerdo a Hyden (1998), con la excepcién de la
escuela gramsciana, no ha aportado lo suficiente en la definicién
de la sociedad civil, debido al interés inicial en reestructurar el
poder estatal.
Teniendo una idea general de la manera en que la nocién de
sociedad civil se ha transformado y se ha definido desde distintas
posturas filoséficas y politicas, es necesario ahora proponer unas
definiciones que seran de utilidad m4s adelante cuando se elabo-
ren los nexos entre dicho concepto y su rol en la negociacién de
conflictos internos armados.
DEFINIENDO A LA SOCIEDAD CIVIL
Jean Cohen y Andrew Arato (1993), en su exhaustiva obra
Sociedad Civil y Teoria Politica definen la sociedad civil como
“Ja esfera de interaccidn social entre lo econdémico y lo estatal,
compuesto de una esfera intima (familia), la esfera de las asocia-
ciones (voluntarias), movimientos sociales, y formas varias de
comunicacién ptiblica”.
La tensién entre lo individual y lo colectivo/piblico esta
presente en esta definicién. Por ejemplo, los autores ilustran a la
sociedad civil moderna a través de la creacién de formas auto-
constitucién y auto-movilizaciOn. Para los autores, la supervi-
vencia a largo plazo de la sociedad civil depende tanto de la ac-
cidn individual como de su institucionalizacién. Es pues eviden-
te el énfasis en el individuo como niicleo central en la definicién
propuesta por Cohen y Areto,
41
42
CoLoquio: DEMOcRACIA, ADMINISTRACION DE JusTICIA
y REsOLUCION De ConFLICTos
Es necesario pues recurrir a definiciones que posibiliten la
accién colectiva y més atin que permitan un rol pro-activo en la
resoluci6n negociada de conflictos armados.
Justamente, Harold Saunders (1999) en su obra El Proceso
de Paz Publico define la sociedad civil como “aquella drea de la
vida y el trabajo donde tienen lugar relaciones personales y fami-
liares, por un lado, y relaciones con el gobierno, por cl otro. Es la
arena donde se forman desde asociaciones ciudadanas hasta or-
ganizaciones no gubernamentales”.
Saunders define a la sociedad civil contrastandola con las defi-
niciones de Gobierno y Estado. En ese sentido, la define de ma-
nera negativa; es decir, la sociedad civil es todo aquello que el
gobierno no ejecuta o no le compete. Asi mismo establece una
diferencia conceptual entre los conceptos de Estado-Naci6n,
Naci6n, el ambito de lo Piiblico y Cuerpo Politico.
En la misma linea podriamos clasificar la definicién que Er-
nesto Gellner le otorga a la sociedad civil, entendida esta “como
el conjunto de instituciones no gubernamentales suficientemente
fuertes como para contrarrestar al Estado, y aunque no impidan
al Estado cumplir con su funcién de mantenedor de la paz y de
arbitro de intcreses fundamentales, puede no obstante evitar que
domine y atomice el resto de la sociedad” (Bejarano, 1999:41),
Hemos observado una gama de definiciones que van desde
las nociones mas individualistas (Cohen y Arato), hasta las expli-
caciones, como la Gellner, que sugieren la capacidad de la socie-
dad civil como una entidad que puede colaborar con el Estado en
el mantenimiento de la paz. Pero quizd es Bejarano quien logra
operacionalizar una definicién de la sociedad civil funcional con
el objetivo de colaborar activamente en el Proceso de negocia-
cién.
Primero, Bejarano establece claramente que la sociedad ci-
vil no puede ofrecer ninguna visién comprensiva capaz de in-
cluir todo Io social. Para el autor, la sociedad civil ‘tiene que re-
conocer la existencia de consensos parciales sobre Ambitos par-
ciales de esa sociedad’. Asf, la sociedad civil “cubre de manera
concreta desde las redes sociales, las formas de solidaridad y las
relaciones informales de las estructuras de la sociedad civil, has-
ta las estructuras estatales mas formalizadas e institucionalizadas”
(Bejarano, 1999),
Por tanto, el autor recurre a Nancy Rosemblum quien distin-
gue tres niveles en los que se desempefia la sociedad civil, a saber:
i) la sociedad civil democratica (definida como el espacio de delibe-
raci6n ptiblica de los ciudadanos); ii) la sociedad civil mediatica
(acciones que orienten a la poblacién hacia metas no politicas pero
que reconozcan el pluralismo y la civilidad) y, iii) la sociedad civil
electiva (aquella que propende por generar las disposiciones libera-
les, reforzando el valor de la vida en comunidad).
Esta diferenciacién por niveles de la sociedad civil es lo que
le ‘permite a Bejarano argumentar teéricamente que tanto la no-
cién como la labor de la sociedad civil, no se agotan en el rol de
promocién de valores de coexistencia pacffica, sino que inter-
ceptan los ambitos de la realidad politica.
En efecto, Bejarano (1999) elabora una descripcién detalla-
da acerca de las practicas de la sociedad civil, a saber:
mediacién politica;
contrabalance de poder respecto del Estado;
vehiculo de participacién de los ciudadanos;
promocién de la cohesién y la igualdad sociales;
contribucién al fortalecimiento del sentido de comunidad, y
de pertenencia democratica;
6. promocién de la ensefianza, el aprendizaje y la socializacién de
las normas y valores;
7. estimulacion a la pluralidad y la convivencia;
8. promocién de la capacidad de accién de grupos sociales.
Upwun=
En sintesis, el argumento principal de Bejarano es que todas
estas funciones apuntan hacia el fortalecimiento de la democra-
cia, raz6n por la cual, es en el dmbito politico en donde se pue-
den ubicar las relaciones entre la sociedad civil y la negociacién
politica del conflicto armado.
Basdndose en la suposicién de que las negociaciones vayan
a reformar la naturaleza del contenido politico y las instituciones
icas, y, asumiendo que la sociedad civil tiene primordial-
43
También podría gustarte
- Aniyar de Castro, Lola - Manual de CriminologiaDocumento426 páginasAniyar de Castro, Lola - Manual de Criminologialeonardoguzman100% (4)
- Anna Politkovskaya. La Rusia de PutinDocumento325 páginasAnna Politkovskaya. La Rusia de Putinleonardoguzman50% (2)
- Libro 1. Carlos Méndez. METODOLOGIADocumento130 páginasLibro 1. Carlos Méndez. METODOLOGIAleonardoguzman100% (1)
- Ley de Creacion InsotranzDocumento10 páginasLey de Creacion InsotranzleonardoguzmanAún no hay calificaciones
- Diego 0Documento34 páginasDiego 0leonardoguzmanAún no hay calificaciones
- Ignacio Hutin. Ucrania. Crónica Desde El FrenteDocumento132 páginasIgnacio Hutin. Ucrania. Crónica Desde El FrenteleonardoguzmanAún no hay calificaciones
- Catalogo 2023 WebDocumento16 páginasCatalogo 2023 WebleonardoguzmanAún no hay calificaciones
- IntroduccionDocumento1 páginaIntroduccionleonardoguzmanAún no hay calificaciones
- Test Daubert en ColombiaDocumento16 páginasTest Daubert en ColombialeonardoguzmanAún no hay calificaciones
- Sesión 6 Argumentación y Razonamiento Jurídico Christian DonayreDocumento61 páginasSesión 6 Argumentación y Razonamiento Jurídico Christian DonayreleonardoguzmanAún no hay calificaciones
- Control Social, Neoliberalismo y Derecho PenalDocumento4 páginasControl Social, Neoliberalismo y Derecho PenalleonardoguzmanAún no hay calificaciones
- La Política y El Idioma InglésDocumento13 páginasLa Política y El Idioma InglésleonardoguzmanAún no hay calificaciones
- Nulidad de Audiencia Preliminar Falta de Motificacion DefensaDocumento6 páginasNulidad de Audiencia Preliminar Falta de Motificacion DefensaleonardoguzmanAún no hay calificaciones
- Revista de Derecho #2Documento207 páginasRevista de Derecho #2leonardoguzmanAún no hay calificaciones
- Cuando Lo Presos MandanDocumento26 páginasCuando Lo Presos MandanleonardoguzmanAún no hay calificaciones
- El Carácter "Humanista y Rehabilitador"Documento20 páginasEl Carácter "Humanista y Rehabilitador"leonardoguzmanAún no hay calificaciones
- Carta Dra BelisarioDocumento5 páginasCarta Dra BelisarioleonardoguzmanAún no hay calificaciones
- 21-33 Escribir y Hablar Bien 164Documento13 páginas21-33 Escribir y Hablar Bien 164leonardoguzmanAún no hay calificaciones
- Crimen Organizado y Economía Ilegal Entrevista A Daniel SansóDocumento14 páginasCrimen Organizado y Economía Ilegal Entrevista A Daniel SansóleonardoguzmanAún no hay calificaciones
- Tratamiento PenitenDocumento42 páginasTratamiento PenitenJonathan Gil UlloaAún no hay calificaciones
- 2 Las Operaciones de Liberacion Del Pueblo OLPDocumento27 páginas2 Las Operaciones de Liberacion Del Pueblo OLPleonardoguzmanAún no hay calificaciones
- PDF Papel Literario 2022, Enero 23Documento10 páginasPDF Papel Literario 2022, Enero 23leonardoguzmanAún no hay calificaciones
- Control y Rutinas en La Fuerza Física Aplicada A Privados de LibertadDocumento26 páginasControl y Rutinas en La Fuerza Física Aplicada A Privados de LibertadleonardoguzmanAún no hay calificaciones
- Guia de Tecnica LegislativaDocumento82 páginasGuia de Tecnica LegislativaleonardoguzmanAún no hay calificaciones
- Gómez Grillo: La Delincuencia en Venezuela / Apuntes Sobre La Delincuencia Y La Cárcel en La Literatura VenezolanaDocumento182 páginasGómez Grillo: La Delincuencia en Venezuela / Apuntes Sobre La Delincuencia Y La Cárcel en La Literatura Venezolanaleonardoguzman100% (1)
- ADR-945-2018-190502. Sentencia Sobre Sistemas de Valoración Probatoria.Documento28 páginasADR-945-2018-190502. Sentencia Sobre Sistemas de Valoración Probatoria.leonardoguzmanAún no hay calificaciones
- Un Enfoque General Acerca de La Psicopatocriminogénesis y El Parkinson Como Posible Factor Desencadenante de La CriminalidadDocumento6 páginasUn Enfoque General Acerca de La Psicopatocriminogénesis y El Parkinson Como Posible Factor Desencadenante de La CriminalidadleonardoguzmanAún no hay calificaciones