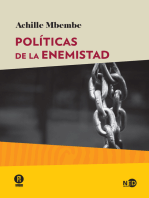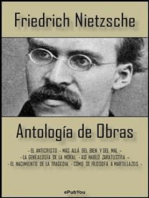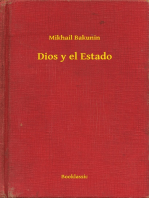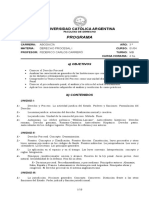Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
2.1 Humanismo Impenitente - Fernando Savater
Cargado por
Juan Pablo Ballestero Arrieta0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
28 vistas19 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
28 vistas19 páginas2.1 Humanismo Impenitente - Fernando Savater
Cargado por
Juan Pablo Ballestero ArrietaCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 19
La humanidad en cuestión
La única patria, extranjero, es el mundo que
habitamos; un solo Caos ha producido a todos los
mortales.
M eleag ro de G ad a ra
¿Tener humanidad qué es lo que supone exactamente? ¿La
posesión de una virtud, la propensión a cierto sentimiento, el de
recho a reivindicar frente a otros determinado estatuto? ¿Con
siste la humanidad en la esencia que caracteriza a los pertene
cientes a la clase o conjunto de los humanos? ¿Acaso se trata de
un proyecto político o de una reivindicación moral? En todas es
tas acepciones se ha utilizado el término y sin duda en otras pró
ximas y aquí no mencionadas. Antes de haberla definido por
completo, saboreamos ya la humanidad: la admiramos como vir
tud, la elogiamos como sentimiento, la reclamamos como dere
cho, la proponemos como meta... Por otro lado, es voz que suena
a retórica manida, a trascendente intrascendencia. No es fácil to
mar del todo en serio algo con rasgos de obligación, de privilegio
y de carácter específico.
En cuanto a aventurar una definición, más vale de entrada
renunciar a ello, acogiéndonos al dictamen nietzscheano de que
lo que tiene historia no puede tener definición. Así pues, no da
remos una definición, sino muchas: a partir de su secuencia, ire
mos quizá logrando un retrato impresionista (más que un retrato-
robot para policías psicohistóricos) de este don que encierra una
fatalidad y una demanda. En la antigüedad precristiana, la huma
nidad se perfila a contraluz con los dioses: sombra frente a reful
gencia, pero que cuando los ojos se acostumbran a la tiniebla
vuelve luego —al principio débilmente y cada vez con más firme
za—a brillar. Este es el paso desde la constatación desolada de la
muerte inevitable en la saga del héroe Gilgamesh (que transcurre
entre la autofundación de las hazañas y el desfondamiento en la
certeza de perecer) hasta la fragilidad potente, atemorizada y te
mible, del hombre griego, tal como se expresa por ejemplo en el
célebre coro de Antígona, que parte de la certeza mortal para
autofundarse en piadoso y profanador desafío. Más adelante, el
cristianismo comprometió al dios con el hombre, haciéndolo en
carnar y por tanto morir, pero sólo para mejor convencer al
creyente de su comprometedora pertenencia a un reino que no es
de este mundo. El hombre muere y por tanto no puede ser dios,
el hombre muere y por tanto puede ser hombre, el dios muere y
por tanto el hombre debe ser (transmundano) como dios.
Pero humanidad es también contraste con la disposición de
los animales y, en general, de los monstruos cuya naturaleza ha
sido alterada por mutilación o locura. Esta disposición brutal,
cuya rareza es comparable entre los hombres al carácter divino,
Aristóteles la supone por lo común como una propensión de los
bárbaros o de ciertos enfermos. Caen de este modo en la antro
pofagia, la crueldad extrema, determinadas perversiones sexuales
o incluso diversas fobias. Lo esencial, sin embargo, no es la perti
nencia de la enumeración aristotélica de excesos sino la constata
ción de que estos desvarios inhumanos escapan a las categorías
morales propiamente dichas. Ni entre los dioses, ni entre los ani
males, ni entre los monstruos semidivinos o semibrutales cabe
hablar de virtud ni de vicio. Tampoco entre aquellos bárbaros
cuyas instituciones públicas no permiten el desarrollo de una pai-
deia ni de un auténtico consenso ético como el de la polis. La
propia humanidad es ya una posición es to mesón, en el medio,
equidistante de fieras y divinidades así como vigilada por la
misma equidistancia política de sus miembros (isonomia). La hu
manidad es el ámbito en donde el juicio de razón práctica tiene
cabida. Supone un cierto nivel de integridad tanto fisiológica
como psicológica y política. El límite de la humanidad es la fron
tera misma de lo que podemos inteligiblemente encomiar o re
chazar: transgredirlo es caer en el frenesí de lo sagrado o en la
torpeza animal, en cualquier caso en lo inestimable. Eco de esta
convicción es la respuesta justificatoria dada por Macbeth a su es
posa cuando ésta le tacha de cobarde por no decidirse a llevar a
cabo el crimen contra Duncan: «Me atrevo a lo que se atreva un
hombre; quien se atreve a más, ya no lo es.»
La humanidad no sólo es la condición más íntegra de los
hombres, sino que también necesita el marco humano para con
seguir manifestarse: los hombres se hacen humanos unos a otros
y nadie puede darse la humanidad a sí mismo en la soledad, o,
mejor, en el aislamiento. Se trata del don político por excelencia
pues exige la existencia de un espacio público y a la vez revierte
sobre él, posibilitándolo. Es Hannah Arendt quien más ha insis
tido sobre este aspecto de la cuestión: «Este espacio es espiritual;
en él aparece lo que los romanos llamaban la humanitas, com
prendiendo con este término algo de supremamente humano en
el sentido de que se impone sin ser objetivo. Se trata de lo mismo
que Kant y en su traza Jaspers entienden por humanidad: ese ele
mento personal que se impone y que ya no abandona al hombre
que lo ha adquirido, incluso si todos sus restantes dones físicos y
espirituales sucumben a los estragos del tiempo. La humanidad
nunca se adquiere en la soledad; jamás resulta tampoco de una
obra entregada al público. Sólo puede alcanzarla quien expone su
vida y su persona a los riesgos de la vida pública, lo que le lleva a
aceptar el riesgo de mostrar algo que no es subjetivo y que, por
esta misma razón, no es reconocible ni controlable por él. De
este modo los riesgos de la vida pública, en los que la humanitas
es adquirida, se convierten en un don a la humanidad» (Vidas po
líticas: Karl Jaspers). Hay una circularidad que anuda la humani
tas sobre sí misma, porque en cierto modo la convierte en exi
gencia previa de lo que nace a partir de ella: a este respecto, su
condición es íntimamente semejante a la del lenguaje, la institu
ción más objetiva e indomable de la subjetividad. De hecho, es
en el lenguaje y los elementos de comprensión y expresión que allí
se vehiculan donde brota la raíz de la formación de lo humano,
en cuanto apertura hacia los demás. No humaniza la posibilidad
de la palabra, ni siquiera la palabra en sí misma, sino la palabra
dicha, intercambiada, aceptada. «Pues el mundo no es humano
por haber sido hecho por hombres, y no se vuelve humano por
que en él resuene la voz humana, sino solamente cuando llega
a ser objeto de diálogo. Por muy intensamente que las cosas
del mundo nos afecten, por muy profundamente que puedan
emocionarnos y estimularnos, no se hacen humanas para noso
tros más que en el momento en que podemos debatirlas con
nuestros semejantes. Todo lo que no puede llegar a ser objeto de
diálogo puede muy bien ser sublime, horrible o misterioso, in
cluso encontrar voz humana a través de la cual resonar en el
mundo, pero no es verdaderamente humano. Humanizamos lo
que pasa en el mundo y en nosotros al hablar y, con ese hablar,
aprendemos a ser humanos» (Hannah Arendt, Vidas políticas: De
la humanidad en tiempos sombríos). Y de aquí depende también
la esencial diferencia conceptual entre ser hombre y tener humani
dad. Lo primero es una categoría que no proviene sino de la espe
cie biológica y de una noción funcionalista de cultura naturalizada
hasta el punto de no presentarse más que como nicho ecológico,
por complejo que sea, de la especie; lo segundo implica la asun
ción de un valor comunicacional centrado no en un hecho sino en
una vocación. Y , como toda vocación, es una llamada, una disposi
ción a entender y un propósito de hacerse entender. Lo humana
mente importante del hombre no es que entiende (y por tanto uti
liza y domina) el mundo, sino que se entiende con los demás
hombres (y por tanto, en cierta medida, renuncia a utilizarlos y do
minarlos). «Se distingue una filosofía de la humanidad de una filo
sofía del hombre en que aquélla insiste en el hecho de que no es
el hombre hablándose a sí mismo en un diálogo solitario sino los
hombres hablando y comunicándose unos con otros quien habita
la tierra» (Hannah Arendt, Vidas políticas: Karl Jaspers).
Queda establecida la vinculación esencial entre ese espacio
público —substrato de toda política— en donde el hombre se ex
pone ante los otros (es decir, se muestra y se arriesga, más allá de
la pura objetividad reproductora familiar y de la subjetividad que
enumera en voz baja para sí misma la letanía controlada de sus
dones) con el sentido más fuerte de lo que llamamos «humani
dad». También va ya dicha la ligadura intrínseca entre la huma
nidad y la vocación dialogante soportada por el lenguaje, como
institución básica de la objetividad subjetiva. El núcleo de todo
ello es: a diferencia de la condición divina o de la brutalización
animalesca, que son formas de aislamiento por excepcionalidad,
la humanidad en tanto condición íntegra del hombre reúne
cuanto de significativo nos llega por la compañía de los demás y
de ningún otro modo. Y ahora es preciso señalar el rasgo más ca
racterístico con el que se identifica el uso normativo de la voz
«humanidad»: nos referimos a su identificación con la actitud
compasiva, de tal modo que el término se convierte en sinónimo
de piedad ante el sufrimiento humano. Muestra humanidad
quien compadece al doliente, quien se apiada ante el sufrimiento
o el esfuerzo ajenos, procurando remediarlos o al menos no agra
varlos. La humanidad es así la disposición de comprender el do
lor, de darle toda su importancia en el contexto vital, de identifi
carse con el dolor ajeno por rememoración del propio. La
referencia principal es el dolor humano, pero podría extenderse a
todos los restantes seres vivos, de acuerdo con una doctrina que
tiene más peso en la tradición de oriente que en la occidental.
Así fue suscrita, destacadamente, por Schopenhauer, introductor
también de la relevancia del tema del dolor en la filosofía euro
pea. Es Schopenhauer quien denuncia primero en nuestra tradi
ción la crueldad, es decir la complacencia en causar dolor, como
auténtico reverso de la humanidad. Llama la atención el escaso
número y entidad de trabajos —hablando en términos relativos—
que ha merecido la cuestión del sufrimiento en los estudios filo
sóficos. Como el sexo y como la propia muerte, los teólogos han
concedido más importancia al tema que los pensadores laicos,
quizá porque los filósofos procuran no comprometerse dema
siado con los problemas que carecen de solución satisfactoria. Y
aún más cuando se refieren tan directamente a la carne humana:
es sin duda en el sexo y en el dolor, así como en el espectáculo
de la muerte, donde adquirimos más inequívoca conciencia de
nuestra carne. Quizá en ello precisamente estribe esta dimensión
compasiva de lo que llamamos humanidad: no sólo en concien
cia de la carne, sino también conciencia de que la carne tiene
conciencia...
La tradición filosófica occidental ha tratado el dolor con un
apresuramiento superficial y desconfiado, testimoniado por la ca
rencia de un lenguaje específico del dolor, de una terminología
precisa y que no remita exclusivamente a símiles groseramente
objetivistas. Sobre este y otros aspectos pertinentes de la cuestión
ha insistido Elaine Scarry en su The Body in Pain (Oxford Uni-
versity Press, 1985), uno de los pocos ensayos filosóficos que se
plantean abiertamente la cuestión del dolor, en tanto que posible
destructor -tortura, guerra...- del mundo que el hombre -cada
hombre—edifica y reclama para existir humanamente. Y por ello
resulta tanto más significativo que el dolor, que en cuanto pade
cimiento del sujeto funciona como el paradigma mismo de la cer
teza y la vía de integración menos discutible en la realidad (nos
pellizcamos o pinchamos para saber que estamos despiertos),
venga a transformarse cuando nos llega «de oídas» en algo some
tido a todo tipo de dudas, de incomprensiones y de equívocos,
cuando no antonomasia preferente de fingimientos. Occidente
tiene frente al dolor una actitud dominante, impositiva: es algo a
atajar técnicamente, a soportar con desdén por los males de la
carne, o a utilizar como instrumento excelente para dominar a
los adversarios. Aguantar el dolor es un mérito, infligirlo suele
ser una forma de heroísmo. No parece exagerado decir que se
trata de una perspectiva denodadamente masculina del asunto,
determinada por un modelo esencialmente militar de la función
viril. En esta línea, es probable que la palabra arete venga de
Ares, dios de la matanza bélica, y es cierto que virtus proviene de
vir, el varón ejecutivo por excelencia, y alude ante todo a la exce
lencia enérgica demostrada en combate. No cabe duda de que las
pautas normativas occidentales serían muy diferentes si se hu
biera elegido para designar la cualidad de bueno un término
como el chino hao, formado con los signos pictográficos de la
mujer y el niño, referido por tanto más que a nada a la felicidad
doméstica. Se trata de un modelo de excelencia de índole más
bien femenina, protector, nutricio y tierno.
«Hao», cualidad de bueno en chino, se escribe como queda
dicho con los signos de la mujer y el niño, o de la madre y el
hijo; y precisamente a la madre con el hijo martirizado en su re
gazo se le llama también en occidente «piedad», en referencia a
uno de los aspectos más conmovedores y profundos de nuestra
simbología sacra. La piedad viene así en nuestro contexto cultu
ral como correctivo de la virtud, como su contrapeso humanita
rio y en numerosos casos como el remedio a su rigor. La virtud
desprecia el dolor, tanto a la hora de padecerlo como en el mo
mento de infligirlo en nombre de la buena causa; la piedad acude
al dolor, comprende la conciencia de la carne que en él se revela
y responde a la urgencia hospitalaria que suscita. En este sentido,
tener el don de la humanidad es simpatizar activamente con la
casi inefable realidad del sufrimiento, en memoria de la certeza
de haberlo experimentado o en intuición de nuestra condena a
padecerlo. El patrón de esta noción piadosa de la humanidad es
el joven Neptólemo, conmoviéndose y solidarizándose ante la
queja atrozmente desvalida de Filoctetes. Porque también hay
una piedad trágica, además de la compasión cristiana o budis
ta. Una piedad de corte más activo, más masculino, que se des
pierta no simplemente ante la debilidad, sino ante el limite de
toda fuerza, ante el desarraigo y el abandono que frustran, acom
pañan o coronan la empresa sin concesiones de los fuertes. Esta
piedad trágica no consiste ante todo en afán de protección o en
oferta de hospitalidad, sino en la expresión espontánea de una
solidaridad desolada pero vinculante. El explorador escocés
Mungo Park la halló entre los caníbales africanos cuando logró
hacerles entender lo lejos que se hallaba de su hogar y que no
contaba en las cercanías con ningún pariente ni conocido para
caso de apuro. Y tampoco le faltó a A lvar Núñez Cabeza de Vaca
por parte de los temibles dakotas o sioux que asediaban sus an
danzas por la auroral norteamérica. Tras uno de los desastrosos y
frecuentes naufragios que dan nombre al admirable relato de sus
aventuras, A lvar y sus compañeros se encontraron rodeados de
indios, que lógicamente podrían haberles sido implacables. Pero
no fue así: «Los indios, de ver el desastre que nos había venido, y
el desastre en que estábamos con tanta desventura y miseria, se
sentaron entre nosotros, y con el gran dolor y lástima que hubie
ron de vernos en tanta fortuna, comenzaron todos a llorar recio,
y tan de verdad, que lejos de allí se podía oír, y esto les duró más
de media hora; y cierto ver que estos hombres tan sin razón y tan
crudos, a manera de brutos, se dolían tanto de nosotros, hizo que
en mí y en los otros creciese más la pasión y la consideración de
nuestra desdicha» (Naufragios y comentarios). La mimesis del do
lor, que no es simple reflejo de imitación sino reconocimiento y
confirmación de lo sufrido, funciona como puede verse en ambas
direcciones entre los dignos de piedad y los piadosamente dig
nos. Reconocimiento, pues, de lo humano por lo más humano.
Para Rousseau, la piedad -entendida como repugnancia in
nata a ver sufrir a un semejante— es el correctivo más humana
mente natural de los excesos del artificioso amor propio. En su
planteamiento, «amor propio» y «piedad» se hallan en la relación
antes establecida entre «virtud» y «compasión», es decir, que la
segunda es un principio correctivo y en tal sentido humanizador
del primero. La piedad es «el puro movimiento de la Naturaleza,
anterior a toda reflexión». Por el contrario, el amor propio es un
apego secundario, deliberado y por tanto artificiosamente dañino:
«Es la razón la que engendra el amor propio y es la reflexión la
que lo fortifica; ella es la que repliega al hombre sobre sí mismo; es
ella la que lo separa de todo lo que le incomoda y aflige» (Discurso
sobre el origen y los fundamentos de la desigualdad). En cierta me
dida, esta contraposición aparecerá luego en el otro sustentador de
la ética de la compasión, Schopenhauer, para quien ésta también
tiene un carácter fundamentalmente inmediato, intuitivo (brota
más del carácter que de los razonamientos, por lo que personas su
persticiosas o nada lúcidas pueden ser muy compasivas, mientras
que algunos grandes sabios no lo son), frente a la condición más
instrumental y egoísta del proceso ración alizador (aunque es cierto
que, en su más alto nivel, éste puede sabotearse a sí mismo). Tanto
en Rousseau como luego en Schopenhauer, la base intuitiva de la
piedad o compasión estriba en la identificación con el doliente:
«La conmiseración será tanto más enérgica cuanto más íntima
mente se identifique el animal espectador con el animal que su
fre.» Esta identificación consiste, a fin de cuentas, en declarar ilu
soria la diferencia entre los individuos, en levantar el velo de
Maya que oculta la amalgama básica de todo lo existente. Es decir:
para compadecerme de quien sufre debo verle como una variedad
simplemente aparente, en realidad otra manifestación de lo que yo
soy. Funciona aquí a fin de cuentas el colmo del amor propio mal
entendido, que empieza y acaba en uno mismo: si el otro fuese re
almente otro, no habría piedad para él.’ Sin embargo, Rousseau
sostiene que «es muy cierto que la piedad es un sentimiento na
1. Que esta piedad por reconocimiento en el otro no es un movimiento opuesto
al egoísmo, sino la máxima ampliación de éste es algo que ve muy bien Brotteaux, un
personaje ilustrado que sirve a Anatole France de a lte r ego en Les dieux ont soif.
«(Ese gesto de auxilio) no lo hago por amor a la humanidad, porque no soy tan sim
ple como para creer que la humanidad tiene derechos. Lo hago por egoísmo, ese
egoísmo que inspira al hombre todos los actos de generosidad y de devoción, hacién
dole reconocerse en todos los miserables, disponiéndole a compadecer su propio in
fortunio en el infortunio de otro y excitándole a prestar ayuda a un mortal semejante
a él por la naturaleza y por el destino, hasta el punto de que se cree socorrerse a sí
mismo al socorrerle» (Anatole France, Les dieux ont soif, cap. XXI).
tural, que moderando en cada individuo la actividad del amor de sí
mismo, concurre a la conservación mutua, de toda la especie». V a
mos, que la piedad es algo así como el egoísmo de la especie, como
el amor a sí mismo de la especie toda (este reproche, ciertamente,
no se le podría hacer a la formulación de Schopenhauer). Y en
cualquier caso, de la sola piedad derivan todas esas virtudes socia
les que pensadores más o menos cínicos del egoísmo racional
-tip o M andeville- niegan (según la discutible opinión de Rous
seau) a la especie humana: «En efecto, ¿qué es la generosidad, la
clemencia, la humanidad, más que la piedad aplicada a los débiles,
a los culpables, o a la especie humana en general?» (ibidem). Sin
embargo, cuando le llega la hora de afrontar la cuestión de la edu
cación moral, Rousseau tiene que hacer un giro y tomar el camino
opuesto al antes indicado. No adopta la ambigüedad schopenhaue-
riana (por un lado la verdadera ética, contraria al amor propio y
por tanto enemiga abierta de la vida individual o específica; por
otro, una moral de circunstancias, un simple y alicorto arte de vi
vir o más bien arte de marear... la perdiz de la vida), sino que
adopta el punto de vista antes descartado. La ética de Emilio no
será confiada a su pura intuición compasiva natural, sino que bro
tará de la reflexión racional. Pero ¿no se nos había dicho que lo
engendrado por la razón y reforzado por la reflexión es precisa
mente el amor propio? Cierto: y será precisamente el amor propio
la fuente de la virtud moral, una vez conveniente y razonable
mente extendido: «Extendamos el amor propio sobre los otros se
res, así lo transformaremos en virtud, y no hay corazón humano
en el que esta virtud no tenga su raíz» (Entile). Pero ¿no nos dis
tancia el amor propio de los demás, en lugar de propiciar nuestra
identificación anuladora de diferencias individuales con ellos?
Cierto, y en ello estribará precisamente la garantía de imparciali
dad, que no proviene del desinterés propio sino de su universaliza
ción: «Cuanto menos el objeto de nuestros cuidados se atiene in
mediatamente a nosotros mismos, menos hay que temer la ilusión
del interés particular, más se generaliza ese interés y más equita
tivo resulta...» (Emile). La piedad en cuanto virtud ética brotará
del amor propio y del distanciamiento reflexivo, en lugar de la in
tuición antiamor propio y de la identificación espontánea. El des
vío de la naturaleza se corregirá acentuándolo. Como dice Jean
Starobinsky en su penetrante ensayo significativamente titulado
Rousseau: Le remede dans le mal: «Emilio experimentará piedad,
no por identificación espontánea a los seres dolientes, como lo ha
cía el hombre de la naturaleza, sino más bien tomando sus distan
cias, contemplando desde lo alto y de lejos el espectáculo de la
existencia humana.» La piedad natural por identificación inme
diata con el dolor ajeno corresponde a ese estado «que nunca ha
existido, que no existe y que ciertamente jamás existirá»; las virtu
des sociales de los hombres no provienen de ahí sino de la genera
lización racional del amor propio, que el educador debe intentar
suscitar en su pupilo. De este modo, los dos pensadores contrarios
a la moral del amor propio —Rousseau y Schopenhauer— se con
vierten pese a ellos mismos en el mejor argumento a favor de éste
(sobre el tema, ver mi Etica como amor propio, Mondadori, 1988).
La idea que subyace a la fundamentación intuitiva de la vir
tud de humanidad en el sentimiento de piedad es la de que la
moral tiene más que ver con compartir el dolor que con compar
tir o propiciar la alegría. Entre los modernos, sólo Spinoza y en
cierta medida Nietzsche se opusieron a este punto de vista de ín
dole cristiana, rara vez tan explícito como en las palabras de
Marcuse moribundo a Habermas: «¿Ves? Ahora ya sé en qué se
fundan nuestros juicios valorativos más elementales: en la com
pasión, en nuestro sentimiento de dolor por los otros» (recogidas
por Habermas en sus Perfiles filosófico-políticos. Agradezco a mi
amigo Agapito Maestre haber llamado mi atención sobre ese pasaje
significativo y conmovedor). Se da por supuesto que el dolor nos en
trega en manos de los otros, frente a la autosuficiencia del placer,
que nos autonomiza y nos permite no necesitar nada de nadie. En
efecto, cuando alguien padece requiere intervención ajena: el que
sufre se ofrece a las bienintencionadas (al menos a nivel cons
ciente, pues Freud nos ha enseñado algo a este respecto) manipu
laciones de los demás, es un vasallo potencial y agradecido de la
buena voluntad. Quien sufre, con tal de que no se aumente su do
lor, con tal de que se le alivie o se le remedie, no tiene derecho a
pedir más. El dolor lo primero que quita es el derecho a elegir, nos
convierte en rehenes tanto de nuestros auxiliares como de nues
tros verdugos. Se pone a la compasión como el momento clave de
apertura al otro —piedra de toque, como ya queda dicho, del senti
miento y la virtud de la humanidad—de la misma forma que se da
por supuesto que el mejor momento para opinar sobre religión es
el trance de muerte: es decir, sólo la convulsa afrenta a la vida en
seña la verdad de ésta y su momento más propio de estima. Aquí
es donde plantea su discrepancia Hannah Arendt, recuperando así
el aliento clásico que también animó a Spinoza y al mejor Nietzs-
che: «Parece evidente que compartir la alegría es absolutamente
superior desde este punto de vista a compartir el sufrimiento. Pues
es la alegría la que es locuaz, no el sufrimiento, y el verdadero diá
logo humano difiere de la simple discusión en que está entera
mente penetrado del placer que procuran el otro y lo que dice; la
alegría, por decirlo así, marca el tono. Lo que hace esta alegría im
posible es la envidia, que en el mundo del sentimiento de humani
dad es el peor de los vicios» (Vidas políticas: De la humanidad en
tiempos sombríos). La presencia latente de la envidia es lo que nos
hace más soportable moralmente la proximidad de los humillados
y ofendidos que la de los jubilosamente autosuficientes. Cuando la
envidia ha sido dominada - lo más probable es que sea psicológica
mente imposible extirparla del todo, porque brota del temor básico
a perder nuestra primacía ontológica infantil—queda espacio para
el verdadero registro anímico de lo político, que no es desde luego
la compasión ni tampoco la fraternidad, sino la filia , la amistad.
Porque ni la moral ni la sociabilidad vienen primariamente a reme
diar una serie de males, sino a organizar una serie de bienes. La fra
ternidad se agota en el movimiento hacia una total unión sin fisuras
que acune los dolores y repare los ultrajes, pero a costa de hacer de
saparecer la incertidumbre y la elección, es decir, la libertad y lo
propio de la vida en cuanto previsión humana. Por eso señala Han-
nah Arendt: «La humanidad de los humillados y ofendidos nunca
ha sobrevivido a la hora de la liberación, ni siquiera un minuto. Lo
cual no quiere decir que no sea nada, pues efectivamente convierte
la humillación en soportable; pero lo que quiere decir es que, políti
camente, resulta no pertinente en absoluto» (ibidem). La amistad,
en cambio, busca compañeros de excelencia y no pacientes de bene
ficencia; no prescinde del auxilio ni menosprecia la solidaridad,
pero no se define por estos menesteres asistenciales sino por la vo
cación de encontrar alegría en los otros y por los otros. En el fondo
de la piedad bien puede haber una preferencia por el dolor del otro
en cuanto me libera de la vocación de abrirme realmente a él: me
ocupo del dolor del otro para no ocuparme del otro, porque lo que
más amansa al prójimo es el sufrimiento. Quizá ello explique por
qué los grandes ególatras de la historia del pensamiento —como
Rousseau o Schopenhauer—han hecho hincapié en el tema de la
compasión pero se han mantenido cerrados a la amistad, tanto en su
filosofía como en su cotidianidad. Quizá en algunos casos sólo el su
frimiento ajeno confirme el desprecio sentido por la caterva de los
otros y serene el íntimo temor de no dar la talla al sentirse asediado
por su autoafirmación igualitaria.
Y de aquí podemos enlazar con la crítica a otro postulado de
corte también rousseauniano, el que insiste en la raíz esencial
mente naturalista, es decir antiartificialista, de la virtud humani
taria. La humanidad es el don que nos permite comprender y
convivir (sobre todo, como ya se ha dicho, compadecer) más allá
y transversalmente a los artificios de la cultura, a la cristalización
histórica de las clases, a los mecanismos elaborados por la polí
tica y sus instituciones. En efecto, si por «naturalidad» se en
tiende no poner nunca ninguna categoría de lo humano por de
lante del individuo humana y corporalmente concreto que la
ocupa, no cabe duda de que la humanidad está íntimamente vin
culada a tal disposición. Pero ello no supone desdén alguno por
el artificio en cuanto procedimiento distanciador y mediador res
pecto a lo natural, sino todo lo contrario. Distante de la esponta
neidad inmediata del animal (basada en la necesidad y la no elec
ción) y también de la espontaneidad inmediata de los dioses
(cuya libertad es juego sobrenatural, porque son invulnerables a
las consecuencias de sus opciones), ser humano consiste en saber
cómo manejar del mejor modo posible la mediación que nos
constituye y nos resguarda. De tal modo que la humanidad tiene
más que ver con una habilidad artística que con un don natural,
porque toma en cuenta las renuncias civilizadoras, las formas de
la disciplina y el coraje constructivo de las normas. Refiriéndose
a personajes míticos, en concreto a la contraposición entre el rec
tilíneo Aquiles y el sinuoso Ulises, señala pertinentemente Jean
Starobinski: «La plena humanidad pertenece al que sabe usar
oportunamente de todos los medios: golpear, decir, guardar si
lencio. La sabiduría (sagesse), en cada ocasión, consiste en rete
ner el impulso irrazonable, en no dejar salir la palabra o el gesto
que produciría el desastre, dando ventaja al enemigo exterior. La
civilización se edifica con este artificio» (Le remede dans le mal).
Hay una dimensión estratégica en la humanidad, incluso -colm o
de la oposición con los pensadores de la piedad—una dimensión
despiadada (aunque nunca cruel, si puede seguir siendo llamada
humanitaria) que no retrocede ante los sacrificios del autocontrol
y del aplazamiento calculante del deseo, tanto en el propio sujeto
como en la relación interpersonal instituida. La humanidad es,
en este aspecto, una familiaridad o soltura ante el sentido del ar
tificio civilizador, nunca su abolición o superación naturalista.
En su Diccionario filosófico anota Voltaire: <rSensus communis
significaba entre los romanos no solamente sentido común, sino
humanidad, sensibilidad.» Quizá sea esta detección de la humani
dad en el sentido de lo común entre los hombres la acepción que
puede resultar más próxima a la sensibilidad contemporánea. Te
ner humanidad es sentir lo común en lo diferente; aceptar lo dis
tinto sin ceder a la repulsión de lo extraño. Enlaza así nuestro
tema con la cuestión de la universalidad de los valores, compren
dida como esa «reciprocidad generalizada y consecuente» de la
que habla K.O. Apel, cuyo código más explícito pretenden ser
los derechos humanos, es decir, los derechos fundamentales de la
persona. Este universalismo pide algo más que la buena voluntad
universal: pide instituciones universales, es decir, la instituciona-
lización efectiva en lo jurídico y en lo político de la humanidad
como valor. La humanidad se instituye en el mundo institucio
nalmente compartido. Este proyecto no sólo ha de tropezar con
dificultades emanadas de las estructuras estatalistas, nacidas para
el antagonismo, sino también de la propia constitución moral y
psíquica de los individuos, cuyas complacencias holísticas quizá
no hallen satisfacción inmediata en este aumento de escala. De
ahí la pertinencia de la prevención adelantada por Hannah
Arendt contra un objetivo con el que no simpatizaba: «La solida
ridad de la humanidad puede muy bien revelarse una carga inso
portable y no es sorprendente que las reacciones comunes frente
a ella sean la apatía política, el nacionalismo aislacionista o la re
belión ciega contra todo poder, en lugar del entusiasmo o el de
seo de un renacimiento del humanismo» (Vidas políticas: Karl
Jaspers). Sin embargo, la hostilidad de Arendt contra cualquier
proyecto de control supranacional (en donde encarnasen los va
lores universales de lo humano) no parece legítimamente soste-
nible: no hay un solo argumento contra una autoridad mundial
mente efectiva que no sea válido contra cualquier autoridad
efectiva estatal de menor rango, mientras que la proposición in
versa dista mucho de ser cierta. Urge pues repensar y quizá re
educar al individuo, polo imprescindible de la vocación univer
salista, de acuerdo con la potenciación de su capacidad de
participación frente a su necesidad de pertenencia (he tratado
más extensamente el tema en Etica como amor propio, cap. «La
sociedad individualizante»). El problema que plantea el otro, el
extranjero (nunca con mayúsculas, como quisiera Levinas, sino
con la más inmanente de las minúsculas, en donde precisamente
reside la trascendencia de su rango), es el tema básico de la refle
xión ética del último tercio del siglo xx. Y la vía correcta de
afrontarlo no es partir para comprender la peculiaridad cultural o
incluso étnica del otro de la pertenencia propia a nuestra cultura
o nuestra etnia, sino precisamente de lo opuesto: de la extrañeza
que cada cual siente respecto a sus propias referencias de todo
tipo, incluso respecto a sí mismo en cuanto entidad sólo parcial
mente consciente. El otro debe ser comprendido siendo quien es
no porque yo también soy quien soy, sino porque debe ser tan
extraño a lo que es como yo mismo resulto a lo que soy. Para en
tender al extranjero lo justo no es decirme que yo también soy
extranjero para él, sino que yo soy extranjero incluso para mí,
como él ha de serlo para sí mismo. En tal distanciamiento res
pecto a la propia identidad se reconcilian y hacen compatibles,
incluso dentro del mayor conflicto, las identidades. Así lo ha
visto con especial agudeza Julia Kristeva en su libro Estrangers á
nous-mémes, cuyo título ya propone un programa: «¿Cómo po
dríamos tolerar a un extranjero si no nos supiéramos extranjeros
respecto a nosotros mismos? ¡Y pensar que ha hecho falta tanto
tiempo para que esta pequeña verdad transversal, léase rebelde
al uniformismo religioso, ilumine a los hombres de nuestro
tiempo!» En cuanto al proyecto político mismo que de aquí pro
viene, quizá nadie lo haya expresado mejor que Victor Hugo en
su novela Quatrevingt-treize, tan digna de ser citada este año1 en
que conmemoramos el inicio de la revolución europea más im
portante de la época moderna:
«—Nada de abstracción. La república es dos y dos son cua
tro. Cuando hayamos dado a cada cual lo que le corres
ponde...
—Entonces os quedará dar a cada uno lo que no le corres
ponde...
—Y ¿qué entiendes tú por eso?
—Entiendo la inmensa concesión recíproca que cada uno
debe a todos y que todos deben a cada uno, y que es toda la
vida social.»
La inmensa concesión recíproca de cada uno para los otros y
de todos para cada uno, lo que a nadie corresponde y todos me
recen, el don siempre cuestionado e imprescindible de la huma
nidad.
1. Escrito en 1989.
También podría gustarte
- Fundamentos Antropológicos de Ética RacionalDocumento21 páginasFundamentos Antropológicos de Ética RacionalMarcela FerroAún no hay calificaciones
- Di GIacomo - El Poder Comunicativo en Arendt y en HabermasDocumento22 páginasDi GIacomo - El Poder Comunicativo en Arendt y en HabermasPatricio Alejandro DurigonAún no hay calificaciones
- Resumen El Arte de Reducir Cabezas en Dany Robert Dufour Por Julio BalladaresDocumento7 páginasResumen El Arte de Reducir Cabezas en Dany Robert Dufour Por Julio BalladaresCamila Barrera Santiago100% (1)
- Resumen El Arte de Reducir Cabezas en Dany Robert Dufour Por Julio BalladaresDocumento7 páginasResumen El Arte de Reducir Cabezas en Dany Robert Dufour Por Julio BalladaresNatalia Michelle García MartínezAún no hay calificaciones
- El Drama Existencial de La PersonaDocumento3 páginasEl Drama Existencial de La PersonasoniaAún no hay calificaciones
- Relaciones Del Psicoanálisis Con Lo Social y Lo Político. ResumenDocumento5 páginasRelaciones Del Psicoanálisis Con Lo Social y Lo Político. ResumenMikka BogadoAún no hay calificaciones
- Politica Del Rebelde - Michel OnfrayDocumento3 páginasPolitica Del Rebelde - Michel OnfrayglobalizarteAún no hay calificaciones
- El hombre como ser políticoDocumento8 páginasEl hombre como ser políticomartin54354Aún no hay calificaciones
- La Historia Del Arte Como Disciplina HumanísticaDocumento18 páginasLa Historia Del Arte Como Disciplina HumanísticaCarlos Augusto GiraldoAún no hay calificaciones
- Igualdad TaitanDocumento3 páginasIgualdad TaitanLuis MariaAún no hay calificaciones
- El Hombre Un Ser Paradojico y ComplejoDocumento12 páginasEl Hombre Un Ser Paradojico y ComplejoMaria Paula EspitiaAún no hay calificaciones
- Fundamentos Antropológicos de Ética RacionalDocumento21 páginasFundamentos Antropológicos de Ética RacionalMarcela FerroAún no hay calificaciones
- Panofsky La Historia Del Arte Como Disciplina HumanisticaDocumento8 páginasPanofsky La Historia Del Arte Como Disciplina Humanisticacapsicum00Aún no hay calificaciones
- Panofsky La Historia Del Arte Como Disciplina HumanisticaDocumento8 páginasPanofsky La Historia Del Arte Como Disciplina Humanisticacapsicum00Aún no hay calificaciones
- Maritain Jacques - Los Derechos Del Hombre Y La Ley NaturalDocumento113 páginasMaritain Jacques - Los Derechos Del Hombre Y La Ley Naturalig ybAún no hay calificaciones
- Silvana Tobon - Manuel Quintin LameDocumento43 páginasSilvana Tobon - Manuel Quintin LameMexkingAún no hay calificaciones
- Globalización e identidades nacionales y postnacionalesDe EverandGlobalización e identidades nacionales y postnacionalesAún no hay calificaciones
- La Sociedad de Las Personas Humanas-MaritainDocumento24 páginasLa Sociedad de Las Personas Humanas-MaritainSDBosko100% (1)
- Resumen LyotardDocumento116 páginasResumen Lyotardjoaquins5Aún no hay calificaciones
- Convivir Con La Inidentidad - Daniel InnerarityDocumento14 páginasConvivir Con La Inidentidad - Daniel InneraritySantiago Auat GarciaAún no hay calificaciones
- Sesión: 3 El Ser Humano Como Persona: Dignidad y Problema Del MalDocumento5 páginasSesión: 3 El Ser Humano Como Persona: Dignidad y Problema Del MalDavid JuarezAún no hay calificaciones
- Resumen El Corazon Del HombreDocumento6 páginasResumen El Corazon Del HombreNelly Garcia GarciaAún no hay calificaciones
- La Solidaridad en RortyDocumento8 páginasLa Solidaridad en RortyArturo CeledonAún no hay calificaciones
- II Primera Aproximación Al Significado de PersonaDocumento14 páginasII Primera Aproximación Al Significado de PersonafrancoAún no hay calificaciones
- La Persona Como CreaturaDocumento18 páginasLa Persona Como CreaturaValidonoAún no hay calificaciones
- Cragnolini, M. - Virilidad Carnívora - El Ejercicio de La Autoridad Sojuzgante Frente A Lo VivienteDocumento7 páginasCragnolini, M. - Virilidad Carnívora - El Ejercicio de La Autoridad Sojuzgante Frente A Lo VivienteAgustina SforzaAún no hay calificaciones
- Clase 2Documento19 páginasClase 2Caro RodriguezAún no hay calificaciones
- Filosofía radical y utopía: Inapropiabilidad, an-arquía, a-nomiaDe EverandFilosofía radical y utopía: Inapropiabilidad, an-arquía, a-nomiaCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (1)
- Nuestro lado oscuro: Una historia de los perversosDe EverandNuestro lado oscuro: Una historia de los perversosRosa Calderaro AlapontCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (11)
- La libertad como voz y silencio. Reflexiones liberalesDe EverandLa libertad como voz y silencio. Reflexiones liberalesAún no hay calificaciones
- ArendtDocumento10 páginasArendtCarles Simó MartinezAún no hay calificaciones
- HACIA LA CONSTRUCCION DEL OTRO - (Selección de Fragmentos) Thierry J. E. IplicjianDocumento4 páginasHACIA LA CONSTRUCCION DEL OTRO - (Selección de Fragmentos) Thierry J. E. IplicjianDaniela Valdes PeñaAún no hay calificaciones
- PensamientoDocumento10 páginasPensamientorenatafornilloAún no hay calificaciones
- Antropología FilosóficaDocumento5 páginasAntropología FilosóficaRoberto BrandolinAún no hay calificaciones
- La Gran Manipulacion Cosmica - Juan Garcia Atienza PDFDocumento236 páginasLa Gran Manipulacion Cosmica - Juan Garcia Atienza PDFLayner Lizzard Víaggiatore Kaoz100% (4)
- Resistencias de Lo Diverso... - Ana Paula PenchaszadehDocumento6 páginasResistencias de Lo Diverso... - Ana Paula PenchaszadehmanumoyanoAún no hay calificaciones
- Del Individuo A La PersonaDocumento7 páginasDel Individuo A La PersonaDenisse AntoniaAún no hay calificaciones
- LYOTARD Jean Francois - Los Derechos Del OtroDocumento8 páginasLYOTARD Jean Francois - Los Derechos Del OtroAlejandro Bustamante100% (1)
- La Historia Del Arte en Cuanto Disciplina Humanística PDFDocumento19 páginasLa Historia Del Arte en Cuanto Disciplina Humanística PDFJohnFredyMarínCarvajalAún no hay calificaciones
- Resumen Diseño de GeneroDocumento14 páginasResumen Diseño de GenerofldmsmdAún no hay calificaciones
- Alejandro Llano - El Valor de La Verdad Como Perfección Del HombreDocumento11 páginasAlejandro Llano - El Valor de La Verdad Como Perfección Del HombreGiant 219Aún no hay calificaciones
- Roberto Sánchez Benitez-El Proyecto Humanista Del Existencialismo en MéxicoDocumento12 páginasRoberto Sánchez Benitez-El Proyecto Humanista Del Existencialismo en MéxicoiakcobAún no hay calificaciones
- V90 CampsDocumento8 páginasV90 CampsPortuon LopesAún no hay calificaciones
- El Crepúsculo de La CivilizaciónDocumento28 páginasEl Crepúsculo de La CivilizaciónCarlos RosalesAún no hay calificaciones
- Rousseau y el hombre naturalDocumento7 páginasRousseau y el hombre naturalMarcel GutierrezAún no hay calificaciones
- Acerca Del Concepto de Las Humanidades. Ramón de ZubiríaDocumento2 páginasAcerca Del Concepto de Las Humanidades. Ramón de ZubiríaJésuve JésuveAún no hay calificaciones
- Alteridad - Material de ClaseDocumento3 páginasAlteridad - Material de Clasesamanta vasquezAún no hay calificaciones
- Borrador Material General e Índice 10 Mayo-2023Documento57 páginasBorrador Material General e Índice 10 Mayo-20234briganteAún no hay calificaciones
- Resumen RabitDocumento34 páginasResumen RabitgasatonAún no hay calificaciones
- Garcia Atienza Juan - La Gran Manipulacion CosmicaDocumento253 páginasGarcia Atienza Juan - La Gran Manipulacion CosmicaChito LemesAún no hay calificaciones
- Igualdad como declaraciónDocumento5 páginasIgualdad como declaraciónAnto Di DoménicaAún no hay calificaciones
- Ensayo de Una Mirada Hermeneutica A Los Derechos HumanosDocumento6 páginasEnsayo de Una Mirada Hermeneutica A Los Derechos HumanosGerardo CantúAún no hay calificaciones
- NietzscheDocumento4 páginasNietzscheBelu ConcollatoAún no hay calificaciones
- La masificación del hombre y sus característicasDocumento14 páginasLa masificación del hombre y sus característicasMiriamYudiAún no hay calificaciones
- La Responsabilidad Administrativa de Las Personas Jurídicas, Por Verónica Rojas Montes - Legis - PeDocumento11 páginasLa Responsabilidad Administrativa de Las Personas Jurídicas, Por Verónica Rojas Montes - Legis - PeJuan Carlos Jimenez BernalesAún no hay calificaciones
- Alegatos de nulidad por falta de imputación concretaDocumento9 páginasAlegatos de nulidad por falta de imputación concretaSealyJeanBarriosAún no hay calificaciones
- LiderazgoDocumento42 páginasLiderazgoBrigyth GarcíaAún no hay calificaciones
- Artículo - Ziffer - El Sistema Argentino de MediciónDocumento9 páginasArtículo - Ziffer - El Sistema Argentino de MediciónGuillermo Angel RastilloAún no hay calificaciones
- Psi IDocumento36 páginasPsi IGis OchoaAún no hay calificaciones
- Amor y Sexualidad Desde El Psicoanalisis ArticuloDocumento28 páginasAmor y Sexualidad Desde El Psicoanalisis ArticulodanielAún no hay calificaciones
- Estructura Audiencia de Preparación de Juicio Oral (Etapa Intermedia)Documento2 páginasEstructura Audiencia de Preparación de Juicio Oral (Etapa Intermedia)Hinef Tergiversarte100% (1)
- Teoria DeontologicaDocumento13 páginasTeoria DeontologicaWarren RodríguezAún no hay calificaciones
- Tai-Etica GVDocumento18 páginasTai-Etica GVMIGUEL ANGEL GONZALES VARGASAún no hay calificaciones
- Cuestionario 23Documento6 páginasCuestionario 23LuisAlbertoEpitacioGonzalezAún no hay calificaciones
- Elementos Constitutivos Del DelitoDocumento50 páginasElementos Constitutivos Del Delitosantoschino100% (5)
- 2017-Teoria Bioecologica CrianzaDocumento29 páginas2017-Teoria Bioecologica CrianzaJosefina BerroAún no hay calificaciones
- FormatoDocumento10 páginasFormatoHolman Alexis Buenaventura OchoaAún no hay calificaciones
- CARTILLA DoctrinaDocumento51 páginasCARTILLA Doctrina10enero88Aún no hay calificaciones
- 8 A. Cutting CrimeDocumento14 páginas8 A. Cutting CrimeGuadalupe George PolvoAún no hay calificaciones
- Política Criminal y Origen de las Penas en la HistoriaDocumento4 páginasPolítica Criminal y Origen de las Penas en la HistoriaGumercindo B. BaquiaxAún no hay calificaciones
- Ética y tecnología: reflexión sobre su buen usoDocumento7 páginasÉtica y tecnología: reflexión sobre su buen usosubesubeAún no hay calificaciones
- 01 69 SolumDocumento48 páginas01 69 SolumClari PollitzerAún no hay calificaciones
- Taller de RecuperaciónDocumento2 páginasTaller de RecuperaciónEdk EspinosaAún no hay calificaciones
- Etica ProfesionalDocumento7 páginasEtica ProfesionalMariños YibelAún no hay calificaciones
- Por Qué Es Necesario El Servicio Como Desarrollo Personal y Construcción ComunitariaDocumento3 páginasPor Qué Es Necesario El Servicio Como Desarrollo Personal y Construcción ComunitariaAngelica MolinaAún no hay calificaciones
- Diciembre de 2017 no tuvo lugar: Una introducción a la ontología práctica deleuzianaDocumento209 páginasDiciembre de 2017 no tuvo lugar: Una introducción a la ontología práctica deleuzianaManuelCárdenasAún no hay calificaciones
- Un Encuentro Personal Con Jonathan EdwardsDocumento10 páginasUn Encuentro Personal Con Jonathan EdwardscimientoestableAún no hay calificaciones
- Reporte de Lectura - Luis VilloroDocumento9 páginasReporte de Lectura - Luis VilloroJulio MdzAún no hay calificaciones
- Derecho procesal constitucional: sus principiosDocumento28 páginasDerecho procesal constitucional: sus principiosTarcisioTeixeiraAún no hay calificaciones
- TRABAJO FINAL-DEONTOLOGÍA DE MI PROFESIÓN-CARRERA DE DERECHO-GRUPO No. 2Documento20 páginasTRABAJO FINAL-DEONTOLOGÍA DE MI PROFESIÓN-CARRERA DE DERECHO-GRUPO No. 2Fally GutierrezAún no hay calificaciones
- Filosofía Del DerechoDocumento32 páginasFilosofía Del DerechoMelii0% (1)
- Ética profesional: valores y comportamientosDocumento6 páginasÉtica profesional: valores y comportamientosEva HerreraAún no hay calificaciones
- 7º EticaDocumento83 páginas7º EticaPsicoCCFF50% (2)
- Resumen de Nociones de CP - Costa AguilarDocumento22 páginasResumen de Nociones de CP - Costa AguilarRochi CozziAún no hay calificaciones