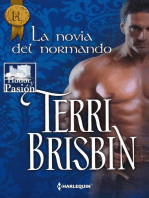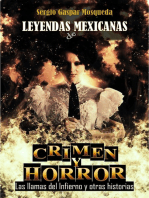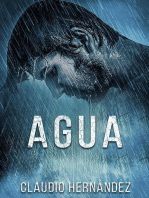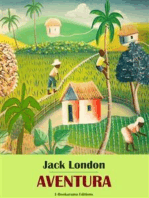Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Hijo Del Vampiro
El Hijo Del Vampiro
Cargado por
Elizabeth robles0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas5 páginascomentario
Título original
el hijo del vampiro
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentocomentario
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas5 páginasEl Hijo Del Vampiro
El Hijo Del Vampiro
Cargado por
Elizabeth roblescomentario
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 5
Julio Cortázar: El hijo del vampiro
Probablemente todos los fantasmas sabían que Duggu Van era
un vampiro. No le tenían miedo pero le dejaban paso cuando él
salía de su tumba a la hora precisa de medianoche y entraba al
antiguo castillo en procura de su alimento favorito.
El rostro de Duggu Van no era agradable. La mucha sangre
bebida desde su muerte aparente —en el año 1060, a manos
de un niño, nuevo David armado de una honda-puñal— había
infiltrado en su opaca piel la coloración blanda de las maderas
que han estado mucho tiempo debajo del agua. Lo único vivo,
en esa cara, eran los ojos. Ojos fijos en la figura de Lady
Vanda, dormida como un bebé en el lecho que no conocía más
que su liviano cuerpo.
Duggu Van caminaba sin hacer ruido. La mezcla de vida y
muerte que informaba su corazón se resolvía en cualidades
inhumanas. Vestido de azul oscuro, acompañado siempre por
un silencioso séquito de perfumes rancios, el vampiro paseaba
por las galerías del castillo buscando vivos depósitos de
sangre. La industria frigorífica lo hubiera indignado. Lady
Vanda, dormida, con una mano ante los ojos como en una
premonición de peligro, semejaba un bibelot repentinamente
tibio. Y también un césped propicio, o una cariátide.
Loable costumbre en Duggu Van era la de no pensar nunca
antes de la acción. En la estancia y junto al lecho, desnudando
con levísima carcomida mano el cuerpo de la rítmica escultura,
la sed de sangre principió a ceder.
Que los vampiros se enamoren es cosa que en la leyenda
permanece oculta. Si él lo hubiese meditado, su condición
tradicional lo habría detenido quizá al borde del amor,
limitándolo a la sangre higiénica y vital. Mas Lady Vanda no era
para él una mera víctima destinada a una serie de colaciones.
La belleza irrumpía de su figura ausente, batallando, en el justo
medio del espacio que separaba ambos cuerpos, con el
hambre.
Sin tiempo de sentirse perplejo ingresó Duggu Van al amor con
voracidad estrepitosa. El atroz despertar de Lady Vanda se
retrasó en un segundo a sus posibilidades de defensa. Y el
falso sueño del desmayo hubo de entregarla, blanca luz en la
noche, al amante.
Cierto que, de madrugada y antes de marcharse, el vampiro no
pudo con su vocación e hizo una pequeña sangría en el
hombro de la desvanecida castellana. Más tarde, al pensar en
aquello, Duggu Van sostuvo para sí que las sangrías resultaban
muy recomendables para los desmayados. Como en todos los
seres, su pensamiento era menos noble que el acto simple.
En el castillo hubo congreso de médicos y peritajes poco
agradables y sesiones conjuratorias y anatemas, y además una
enfermera inglesa que se llamaba Miss Wilkinson y bebía
ginebra con una naturalidad emocionante. Lady Vanda estuvo
largo tiempo entre la vida y la muerte (sic). La hipótesis de una
pesadilla demasiado verista quedó abatida ante determinadas
comprobaciones oculares; y, además, cuando transcurrió un
lapso razonable, la dama tuvo la certeza de que estaba
encinta.
Puertas cerradas con Yale habían detenido las tentativas de
Duggu Van. El vampiro tenía que alimentarse de niños, de
ovejas, hasta de —¡horror!— cerdos. Pero toda la sangre le
parecía agua al lado de aquella de Lady Vanda. Una simple
asociación, de la cual no lo libraba su carácter de vampiro,
exaltaba en su recuerdo el sabor de la sangre donde había
nadado, goloso, el pez de su lengua.
Inflexible su tumba en el pasaje diurno, érale preciso aguardar
el canto del gallo para botar, desencajado, loco de hambre. No
había vuelto a ver a Lady Vanda, pero sus pasos lo llevaban
una y otra vez a la galería terminada en la redonda burla
amarilla de la Yale. Duggu Van estaba sensiblemente
desmejorado.
Pensaba a veces —horizontal y húmedo en su nicho de piedra
— que quizá Lady Vanda fuera a tener un hijo de él. El amor
recrudecía entonces más que el hambre. Soñaba su fiebre con
violaciones de cerrojos, secuestros, con la erección de una
nueva tumba matrimonial de amplia capacidad. El paludismo se
ensañaba en él ahora.
El hijo crecía, pausado, en Lady Vanda. Una tarde oyó Miss
Wilkinson gritar a su señora. La encontró pálida, desolada. Se
tocaba el vientre cubierto de raso, decía:
—Es como su padre, como su padre.
Duggu Van, a punto de morir la muerte de los vampiros (cosa
que lo aterraba con razones comprensibles), tenía aún la débil
esperanza de que su hijo, poseedor acaso de sus mismas
cualidades de sagacidad y destreza, se ingeniara para traerle
algún día a su madre.
Lady Vanda estaba día a día más blanca, más aérea. Los
médicos maldecían, los tónicos cejaban. Y ella, repitiendo
siempre:
—Es como su padre, como su padre.
Miss Wilkinson llegó a la conclusión de que el pequeño vampiro
estaba desangrando a la madre con la más refinada de las
crueldades.
Cuando los médicos se enteraron hablóse de un aborto harto
justificable; pero Lady Vanda se negó, volviendo la cabeza
como un osito de felpa, acariciando con la diestra su vientre de
raso.
—Es como su padre —dijo—. Como su padre.
El hijo de Duggu Van crecía rápidamente. No sólo ocupaba la
cavidad que la naturaleza le concediera sino que invadía el
resto del cuerpo de Lady Vanda. Lady Vanda apenas podía
hablar ya, no le quedaba sangre; si alguna tenía estaba en el
cuerpo de su hijo.
Y cuando vino el día fijado por los recuerdos para el
alumbramiento, los médicos se dijeron que aquél iba a ser un
alumbramiento extraño. En número de cuatro rodearon el lecho
de la parturienta, aguardando que fuese la medianoche del
trigésimo día del noveno mes del atentado de Duggu Van.
Miss Wilkinson, en la galería, vio acercarse una sombra. No
gritó porque estaba segura de que con ello no ganaría nada.
Cierto que el rostro de Duggu Van no era para provocar
sonrisas. El color terroso de su cara se había transformado en
un relieve uniforme y cárdeno. En vez de ojos, dos grandes
interrogaciones llorosas se balanceaban debajo del cabello
apelmazado.
—Es absolutamente mío —dijo el vampiro con el lenguaje
caprichoso de su secta— y nadie puede interpolarse entre su
esencia y mi cariño.
Hablaba del hijo; Miss Wilkinson se calmó.
Los médicos, reunidos en un ángulo del lecho, trataban de
demostrarse unos a otros que no tenían miedo. Empezaban a
admitir cambios en el cuerpo de Lady Vanda. Su piel se había
puesto repentinamente oscura, sus piernas se llenaban de
relieves musculares, el vientre se aplanaba suavemente y, con
una naturalidad que parecía casi familiar, su sexo se
transformaba en el contrario. El rostro no era ya el de Lady
Vanda. Las manos no eran ya las de Lady Vanda. Los médicos
tenían un miedo atroz.
Entonces, cuando dieron las doce, el cuerpo de quien había
sido Lady Vanda y era ahora su hijo se enderezó dulcemente
en el lecho y tendió los brazos hacia la puerta abierta.
Duggu Van entró en el salón, pasó ante los médicos sin verlos,
y ciñó las manos de su hijo.
Los dos, mirándose como si se conocieran desde siempre,
salieron por la ventana. El lecho ligeramente arrugado, y los
médicos balbuceando cosas en torno a él, contemplando sobre
las mesas los instrumentos del oficio, la balanza para pesar al
recién nacido, y Miss Wilkinson en la puerta, retorciéndose las
manos y preguntando, preguntando, preguntando.
[1937]
También podría gustarte
- El Hijo Del VampiroDocumento3 páginasEl Hijo Del VampiroMaria LauraAún no hay calificaciones
- Italo Calvino LibrosDocumento4 páginasItalo Calvino LibrosPatus de Narbo0% (1)
- Algo roto, algo quemado y algo negro. Antología improbableDe EverandAlgo roto, algo quemado y algo negro. Antología improbableAún no hay calificaciones
- Tesis Otavalo FinalDocumento149 páginasTesis Otavalo FinalLú Terán100% (1)
- Analisis Testimonios Sobre MarianaDocumento9 páginasAnalisis Testimonios Sobre MarianaJorge PanohayaAún no hay calificaciones
- Deje de Poner Excusas para InfidelidadDocumento19 páginasDeje de Poner Excusas para Infidelidadtrino1950Aún no hay calificaciones
- Anais Nin Henry Y JuneDocumento468 páginasAnais Nin Henry Y Junemanuel_rayanoAún no hay calificaciones
- Cuentos Ana María ShuaDocumento1 páginaCuentos Ana María ShuaMariela CerioniAún no hay calificaciones
- Cassiopea y SOBRE LAS PLUMAS DEL PAVODocumento5 páginasCassiopea y SOBRE LAS PLUMAS DEL PAVOlaujaen100% (1)
- Annie DrillardDocumento6 páginasAnnie DrillardRosa Di SeraAún no hay calificaciones
- Carta Astral Basica - Daniel LoaizaDocumento7 páginasCarta Astral Basica - Daniel LoaizaAndrea ValentinaAún no hay calificaciones
- Lista de Acordes MiCuatroDocumento7 páginasLista de Acordes MiCuatroMarco VegaAún no hay calificaciones
- Antología de PoemasDocumento24 páginasAntología de PoemasAdriana Ventura100% (1)
- Kessel ManDocumento7 páginasKessel ManLuris LurisAún no hay calificaciones
- Escritura Autobiográfica Mary KarrDocumento4 páginasEscritura Autobiográfica Mary KarrPatricia Turnes100% (1)
- Nin Anais Ser Mujer Tribuna FeministaDocumento90 páginasNin Anais Ser Mujer Tribuna Feministaivancicchini89100% (1)
- MURANO, Luisa: Ir Libremente Entre Sueño y RealidadDocumento8 páginasMURANO, Luisa: Ir Libremente Entre Sueño y RealidadMarcela Cubillos PobleteAún no hay calificaciones
- Arrullo de LuciérnagasDocumento2 páginasArrullo de LuciérnagasKaterina HerreraAún no hay calificaciones
- Improvisar La Libertad de Elegir - Silvia - AleksanderDocumento70 páginasImprovisar La Libertad de Elegir - Silvia - AleksanderSilAún no hay calificaciones
- 28 Días DespuésDocumento16 páginas28 Días DespuésValeria BJAún no hay calificaciones
- Historia de Una HoraDocumento4 páginasHistoria de Una HoraJennifer LongAún no hay calificaciones
- Dos Caminos para La EnergíaDocumento18 páginasDos Caminos para La Energíagpellicer1Aún no hay calificaciones
- Guía RecuperativaDocumento3 páginasGuía Recuperativajosefina castillo mattaAún no hay calificaciones
- El Hijo Del VampiroDocumento3 páginasEl Hijo Del VampiroKalab HernándezAún no hay calificaciones
- CORTAZAR - El Hijo Del VampiroDocumento4 páginasCORTAZAR - El Hijo Del VampirocubanosantiagueroAún no hay calificaciones
- Evalaucion Desempeno 2Documento5 páginasEvalaucion Desempeno 2Maria Salome Godoy RinconAún no hay calificaciones
- El Novae Terrae, La trilogía: El Novae Terrae, #4De EverandEl Novae Terrae, La trilogía: El Novae Terrae, #4Aún no hay calificaciones
- Los chicos del cementerio: (Cemetery Boys)De EverandLos chicos del cementerio: (Cemetery Boys)Calificación: 5 de 5 estrellas5/5 (10)
- La novia del normando: Honor y pasión (2)De EverandLa novia del normando: Honor y pasión (2)Calificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- Leyendas Mexicanas De Crimen Y Horror. Las Llamas Del Infierno Y Otras HistoriasDe EverandLeyendas Mexicanas De Crimen Y Horror. Las Llamas Del Infierno Y Otras HistoriasAún no hay calificaciones
- Bajo la Luz y la Sombra del DragónDe EverandBajo la Luz y la Sombra del DragónCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (2)
- El CuentoDocumento7 páginasEl CuentoRamiro Ibañez LaraAún no hay calificaciones
- La Travesía de los Vampiros VikingosDe EverandLa Travesía de los Vampiros VikingosCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (4)
- Pretérito Perfecto Indicativo-LatínDocumento2 páginasPretérito Perfecto Indicativo-LatínPaula Zurera CaballeroAún no hay calificaciones
- Tesis Final PDFDocumento194 páginasTesis Final PDFBarlen Calderon CuriAún no hay calificaciones
- El Romanticismo HispanoamericanoDocumento7 páginasEl Romanticismo Hispanoamericanomiriam isabel salgado riquelmeAún no hay calificaciones
- La Clase (Entre Les Murs)Documento2 páginasLa Clase (Entre Les Murs)Stefanía MoserAún no hay calificaciones
- En Busca Del Futuro PerdidoDocumento2 páginasEn Busca Del Futuro PerdidoJack NahmiasAún no hay calificaciones
- Aumentativo en PortuguésDocumento5 páginasAumentativo en PortuguésMaría Graciela SánchezAún no hay calificaciones
- El Tarot Del MayomberoDocumento7 páginasEl Tarot Del MayomberoMIGUEL ANGEL GARCIA LOPEZ0% (1)
- Preguntas y Respuestas de HistoriaDocumento15 páginasPreguntas y Respuestas de HistoriaMoisés MoralesAún no hay calificaciones
- A Solo Un Click de DistanciaDocumento5 páginasA Solo Un Click de DistanciaesanluqAún no hay calificaciones
- Ílgèdé y UlèDocumento3 páginasÍlgèdé y Ulèogundadio100% (1)
- Los Indios No Deben Tener Escuela-ArguedasDocumento7 páginasLos Indios No Deben Tener Escuela-ArguedasMaria Valverde moriAún no hay calificaciones
- Camaras Funerarias de Los Imperios Medio y NuevoDocumento2 páginasCamaras Funerarias de Los Imperios Medio y NuevoNieves MartinAún no hay calificaciones
- Andemus A Sa GruttaDocumento1 páginaAndemus A Sa GruttalellomontaAún no hay calificaciones
- TP EventosDocumento37 páginasTP EventosAdára DiseñosAún no hay calificaciones
- Constancia de EstudiosDocumento43 páginasConstancia de EstudiosAmérico Ugarte QuispeAún no hay calificaciones
- Lejos de Frin 2017Documento7 páginasLejos de Frin 2017letiaravenaAún no hay calificaciones
- Agravio Moral HOnneth PDFDocumento12 páginasAgravio Moral HOnneth PDFjorgefe080Aún no hay calificaciones
- LynchDocumento26 páginasLynchsandrapdfAún no hay calificaciones
- Sexo A VoluntadDocumento11 páginasSexo A Voluntadrigbymapacheee71% (7)
- El Curanderismo en El PeruDocumento34 páginasEl Curanderismo en El PeruGian Carlos100% (1)
- RuminahuiDocumento32 páginasRuminahuidarwincainaAún no hay calificaciones
- Ejemplos de 5 Oraciones Con Comparativos en Inglés y EspañolDocumento1 páginaEjemplos de 5 Oraciones Con Comparativos en Inglés y EspañolCho Alex50% (2)
- Arcano 48 ConsumacionDocumento15 páginasArcano 48 ConsumacionJim MorrisonAún no hay calificaciones
- CHAVINDocumento10 páginasCHAVINDILSER ANTONI LEON HERRERAAún no hay calificaciones
- Resumen de Anna KareninaDocumento3 páginasResumen de Anna KareninagabrielaAún no hay calificaciones
- Informe de Historia 2Documento32 páginasInforme de Historia 2Marcelo Prado Luis AntonioAún no hay calificaciones
- DiaguitasDocumento3 páginasDiaguitasEmilio IriarteAún no hay calificaciones
- COFRADÍADocumento3 páginasCOFRADÍAGipsy Gastello SalazarAún no hay calificaciones
- AbumasarDocumento16 páginasAbumasareevreaux100% (1)
- Características Culturales Del PerúDocumento9 páginasCaracterísticas Culturales Del PerúLucia EsquivelAún no hay calificaciones