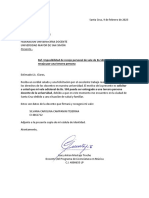Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Informe 1 Primera Meditación Descartes
Informe 1 Primera Meditación Descartes
Cargado por
G.A. MostajoTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Informe 1 Primera Meditación Descartes
Informe 1 Primera Meditación Descartes
Cargado por
G.A. MostajoCopyright:
Formatos disponibles
FIL7002 / SEMINARIO DE FILOSOFÍA I: DESCARTES, LOCKE, HUME
Gary Anton Mostajo Troche
23/03/2023
_______________________________________
PRIMERA MEDITACIÓN. ACERCA DE LAS COSAS QUE SE PUEDEN
PONER EN DUDA
El presente informe trata de establecer algunos criterios personales de la
lectura de la Primera Meditación de las Meditaciones Metafísicas de René
Descartes, siguiendo la línea argumental planteada por el autor e
intermediando algunos comentarios sobre la aproximación crítica de Anthony
Kenny en Descartes. A Study of his Philosophy con opiniones y
cuestionamientos propios.
Descartes (2009) aborda cinco asuntos en el texto: El primero, hacer explícita
su decisión de dudar y rechazar todo lo que ha creído hasta el momento (no
probar su falsedad, sino incriminar su condición de verdad) como un recurso
[metodológico] para encontrar verdades firmes y confiables. El segundo,
cuestionar la confianza en los sentidos (que nos engañan constantemente, en
especial cuando se desata la locura) y las imágenes que se presentan en el
estado de vigilia y en el sueño, percibiendo cosas que no existen en la realidad.
El tercero, la duda sobre las verdades de las matemáticas, que suelen
asumirse como incuestionables y ciertas. Cuarto, la hipótesis del “genio
maligno” como alternativa a la suposición [metodológica] de la inexistencia de
Dios y del permanente engaño sobre aquellas cosas que se cree saber. Quinto
y corolario de la meditación, la radical afirmación de que no se puede estar
seguro respecto a nada, siendo necesario asumir una actitud de sospecha para
encontrar verdades evidentes y sólidas.
Cada uno de estos asuntos subsume el objetivo últerior al que llevan los
argumentos cartesianos y se declara anticipadamente en el prefacio al lector:
demostrar la existencia de Dios y la inmortalidad del alma. Para este efecto, la
duda
nos libera de todos los prejuicios y nos abre la vía más fácil para
desprender la mente de los sentidos [ad mentem a sensibus
abducendam1]; y hace, por último, que no podamos volver a dudar de lo
que luego descubramos que es verdadero. y, por fin, en cuanto hace
imposible tener ya alguna duda en lo que luego descubramos que es
verdadero. (p. 61)
A fin de cuentas, el proyecto cartesiano, explícito en el título de las
Meditaciones, es entronar a la metafísica como “filosofía primera”, en el sentido
que le da Aristóteles (1993) en la Física, teniendo como objeto las causas y
principios.
Respecto al primer asunto (el planteamiento de la duda), lo primero que llama
la atención es el carácter personal con el que Descartes impregna el texto,
1
Se emplea el verbo abdūcere, que indica una separación, ruptura o remoción.
proponiéndose él mismo el ejercicio de sospechar como una actitud [filosófica]
frente a las cosas, que no había sido necesaria hasta ese punto de su vida
madura en la que podía tomar el tiempo suficiente para esa empresa. Cabría
pensar aquí si el ejercicio de Descartes (2009) es en realidad una reafirmación
del ego como res cogitans tal como se presenta en la Segunda Meditación, un
yo despojado de prejuicios y opiniones, una subjetividad que “[ha] liberado hoy
[…] [su] mente de toda preocupación” (p. 69) para posicionarse como punto de
partida en la búsqueda de un conocimiento verdadero.
Descartes reconoce la imposibilidad de una demostración particular de cada
situación respecto al paréntesis instaurado en la duda y la atención a los
propios “principios”2 o fuentes del conocer [aggrediar statim ipsa principia,
quibus illud omne quod olim credidi nitebatur]. Hay una interpelación al arraigo
del sujeto a confiar en sus sentidos, incluso cuando se es consciente de la
facilidad con la cual llevan al engaño. En apariencia, no podría existir algo más
evidente para el sujeto que la propia corporalidad y lo que se cuerpo sensible
percibe: “Ahora bien ¿con qué razón se podría negar que estas mismas manos,
o que todo este cuerpo me pertenecen?” (p. 71). Precisamente, es esta
confianza excesiva en los sentidos la que mantiene al hombre atado al engaño
y lo aleja del ejercicio [filosófico] necesario de plantear la duda metódica. Sin
embargo, la suspensión de la confianza en los sentidos y su primacía como
medio para conocer las cosas del mundo, incluso como ejercicio, podría bien
ser considerado como un peligroso e innecesario acto de locura 3 por quienes
se hallan plenamente convencidos de que todo lo que sienten es, de suyo,
fuente verdadera para decir algo sobre el mundo 4.
Descartes, respecto al cuerpo sensible, dice:
[A]unque a veces los sentidos nos engañan acerca de cosas pequeñas y
muy distantes, hubiera sin embargo muchas otras de las que no se
puede dudar, aunque hayan provenido de ellos: como que ahora estoy
aquí, que me hallo sentado junto al fuego, que estoy vestido con un
abrigo de invierno, quetengo en mis manos una hoja de papel, y cosas
semejantes. (p. 71)
Si pensamos en el estado semiconsciente de la vigilia, ¿será posible declarar la
verdad de lo que aquí se afirma (“ahora estoy aquí”, “estoy sentado junto al
fuego”, “estoy vestido con un abrigo”, del mismo modo que cuando uno está
despierto? Es más, si el sueño “las cosas particulares no parecen verdaderas
[…] [y] hay que confesar que en realidad las cosas vistas en el sueño son como
una especie de imágenes pintadas, que no han podido ser inventadas sino a
semejanza de las cosas verdaderas” (p. 73), ¿Descartes estaría afirmando que
la relación entre las representaciones de las cosas y aquello a lo que
2
Kenny (1995) dice “the house of belief must be pulled up and rebuilt from the foundations” (p.
14), usando una analogía propia de la ingeniería y/o de la [de]construcción: los elementos se
repiten, pero con nuevos y mejores cimientos.
3
Descartes escribe “nisi me forte comparem nescio quibus insanis” (p.70), enfatizando la
irracionalidad de los actos cometidos. Kenny (1995) prefiere usar madmen (p. 15), que enfatiza
un carácter particularmente violento.
4
La posibilidad de ser confundido con los dementes e insensatos consumidos por la locura que
distorsiona los sentidos.
representan en el mundo no está vinculada? ¿El engaño está en la
representaciones, o en la forma causal en la que se presentan al sujeto esas
representaciones? Kenny (1995), en tono socarrón y remarcando el tono
literario del pasaje, afirma y pregunta:
But there is no need for him to suppose himself mad; it is enough to
recall that he sometimes has dreams as wild as the delusions of the
insane […] does he not remember having been formerly deceived by just
such reflections when asleep? (p.15-16)
La misma cuestión se traslada a las verdades matemáticas que, a fin de
cuentas, son también “representaciones” (en un sentido más amplio) a las que
se da un carácter axiomático: “el cuadrado no tiene más de cuatro lados” (p.
75) cobra sentido solo en la medida de la existencia de una representación de
ese cuadrado de cuatro lados. Kenny (1995) insistirá en la literacidad del
pasaje (finalmente, una figura geométrica es una composición no menos
ilusoria que una pintura). Por otro lado, si las verdades matemáticas son, bajo
la lupa de la duda metódica, certezas, cabría preguntarse también cuán ciertas
son unas respecto a la otras y, en una línea de proximidad a la verdad, dónde
se instaura ese límite y porqué Descartes evita la cuestión. Al respecto, el
propio Kenny lanza una ironía más:
Descartes' style is hypnotic. We must go back over the argument to see
how far it should carry conviction. Few would quarrel with the starting
point: it is true that we grow up uncritically accepting many beliefs which
may be false. But is it necessary, in order to rectify this, that we should
on some one occasion call in question all our beliefs? (p.18)
Locke (1999), en el Capítulo XI de la Parte IV del Ensayo sobre el
entendimiento humano, ironiza también el planteamiento de Descartes y se
pregunta “si todo es sueño considere que, si todo es un sueño, entonces tan
sólo está soñando que formula esa cuestión, de manera que poco importa si un
hombre en estado de vigilia no la contesta” (p. 637). Además añade que:
la certidumbre acerca de la existencia de las cosas in rerum natura, una
vez testimoniada por nuestros sentidos, no solamente es tan grande
cuanto nuestra constitución permite, sino cuanto nuestra condición
requiere. (p. 637).
Locke ofrece varios argumentos para consolidar esta posición (como
manifestar su plena confianza en que “Dios [da] suficiente seguridad respecto a
las cosas exteriores [a uno]”, pero incide en que las demostraciones a través de
los sentido son completamente posibles e, incluso, más eficaces y que el
planteamiento escéptico, bajo el presupuesto de que “nuestra facultades no
nos engañan […] [p]orque no podemos hacer nada que no sea por medio de
nuestra facultades” (p. 634). Por tanto, Locke llega a la conclusión de que no es
posible partir de la duda para llegar a verdades firmes y verdaderas, ya que
dudar solo solo tiene sentido si se parte de algo que ya se sabe, considerando
además que el sujeto no podría dudar de la existencia de su propia mente,
poniendo en cuestión la eficacia de la duda como método.
La hipótesis del “genio maligno” como alternativa a un “Dios engañador” [non
optimum Deum, fontem veritatis, sed genium aliquem malignum, eundemque
summe potentem & callidumy] y la negación [metódica] de Dios [bondadoso]
funcionan a la manera de un retorno o repliegue del yo como res cogitans ante
la hostilidad del engaño siempre presente (allí está precisamente su
malignidad: su afán de lograr engañar incluso en las verdades menos
cuestionables como Dios o las demostraciones matemáticas). Aquí Descartes
prefiere pensar en la bondad de Dios. En caso de que este fuese “el verdadero
Dios”, no podría coexistir en el engaño. Pero, ¿no es esta suposición de la
bondad de Dios también un engaño amparado en un principio que debe
ponerse en duda? ¿El genio maligno no es un pequeño dios cuyo engaño solo
impera a través de los sentidos? ¿Puede la duda poner en evidencia esta
ambigüedad del roles entre el genio maligno y el Dios que engaña? Gassendi,
en el Resumen de las quintas objeciones hechas por Gassendi, reconoce que
los planteamientos del dios engañador y el genio maligno “resulta[n] una ficción
insostenible” (Descartes, 2011, p.379).
Finalmente, cabe decir que Kenny (1995) es quien más remarca el carácter
metafórico del planteamiento cartesiano –como sucedela analogía de las
manzanas podridas, por ejemplo– y cuestiona la poca solidez del argumento de
si todas las creencias [científicas] deben ser tomadas por erróneas, como si en
el ellas no hubiese también cierto grado de verdad, dejando abierta la cuestión
sobre la total veracidad o falsedad de dichas creencias “If this is so, then a
man's scientific beliefs must either be all true or all doubtful” (p.19).
Bibliografía
Aristóteles (1993), Física (Libros I y II). Introducción, traducción y notas de M.
Boeri. Biblos.
Descartes, R. (2009). Meditaciones acerca de la Filosofía Primera. Seguidas de
las objeciones y respuestas. Edición bilingüe y traducción de José Aurelio Díaz.
Universidad Nacional de Colombia.
Descartes, R. (2011). Descartes. Estudio introductorio de Cirilo Flórez Miguel.
Gredos.
Kenny, A. (1968). Descartes, a study of his philosophy. Random House.
Locke, J. (1999). Ensayo sobre el entendimiento humano. Traducción de
Edmundo O'Gorman. FCE.
FIL7002 / SEMINARIO DE FILOSOFÍA I: DESCARTES, LOCKE, HUME
Gary Anton Mostajo Troche
30/03/2023
______________________________________
PRIMERA MEDITACIÓN. ACERCA DE LAS COSAS QUE SE PUEDEN
PONER EN DUDA
La Segunda Meditación de las "Meditaciones acerca de la Filosofía Primera" de
René Descartes se centra en la reflexión sobre la naturaleza del espíritu
humano y en la afirmación de que el conocimiento del mismo es más fácil de
alcanzar que el del cuerpo. En este sentido, Descartes defiende que la
existencia del espíritu es evidente por sí misma, mientras que la existencia del
cuerpo puede ser cuestionada.
Descartes comienza la meditación poniendo en duda todas las creencias que
ha adquirido a través de los sentidos y la experiencia. Para ello, utiliza la duda
metódica, que consiste en poner en cuestión todo lo que no pueda ser
conocido con certeza. De esta forma, Descartes se plantea la posibilidad de
que todo lo que ha creído hasta el momento sea falso y, por tanto, debe buscar
un fundamento sólido sobre el cual construir su conocimiento.
En este proceso de duda, Descartes llega a la conclusión de que, aunque
pueda ser engañado por sus sentidos, existe algo que no puede ser puesto en
duda: su propia existencia como ser pensante. Así, afirma: "Pero es cierto que
yo soy algo que piensa" (Descartes, 1641/2009, p. 32). Esta afirmación es
conocida como la primera verdad o certeza cartesiana.
A partir de esta primera verdad, Descartes desarrolla su argumento sobre la
naturaleza del espíritu humano. Según él, el espíritu o alma es una sustancia
pensante que no ocupa espacio y que es completamente distinta del cuerpo,
que es una sustancia extensa que no piensa. Descartes sostiene que el espíritu
puede conocerse de manera más clara y distinta que el cuerpo, ya que no está
sujeto a las limitaciones sensoriales que afectan al cuerpo.
Además, Descartes defiende que el conocimiento del espíritu es más fácil de
alcanzar que el del cuerpo, ya que el espíritu puede ser conocido de manera
inmediata y sin necesidad de recurrir a la experiencia sensorial. En cambio, el
conocimiento del cuerpo requiere de la mediación de los sentidos y, por tanto,
puede ser engañoso.
No obstante, la postura de Descartes ha sido objeto de críticas y refutaciones
por parte de otros filósofos. Uno de los principales argumentos en contra de la
separación radical entre cuerpo y mente es que esta división no puede explicar
adecuadamente la interacción entre ambos. Por ejemplo, el filósofo británico
Gilbert Ryle argumentó que la idea de una mente separada del cuerpo es un
error conceptual conocido como "el fantasma en la máquina" (Ryle, 1949).
Además, algunos críticos han señalado que la afirmación de Descartes sobre la
facilidad de conocimiento del espíritu es poco clara y no está suficientemente
fundamentada. El filósofo alemán Immanuel Kant, por ejemplo, argumentó que
el conocimiento del espíritu es tan difícil como el del cuerpo, ya que ambos son
objetos de la razón humana y están sujetos a sus limitaciones (Kant,
1781/2004).
En conclusión, la Segunda Meditación de Descartes trata sobre la naturaleza
del espíritu humano y defiende que su conocimiento es más fácil de alcanzar
que el del cuerpo. Descartes utiliza la duda metódica para llegar a la certeza de
que existe algo que piensa, es decir, el espíritu o alma, y que esta sustancia es
completamente distinta del cuerpo. Sin embargo, la postura de Descartes ha
sido criticada por su falta de fundamentación en algunos aspectos y por no
explicar adecuadamente la interacción entre cuerpo y mente.
Referencias:
Bibliografía
Descartes, R. (2009). Meditaciones acerca de la Filosofía Primera. Seguidas de
las objeciones y respuestas. Edición bilingüe y traducción de José Aurelio Díaz.
Universidad Nacional de Colombia.
Kenny, A. (1968). Descartes, a study of his philosophy. Random House.
Locke, J. (1999). Ensayo sobre el entendimiento humano. Traducción de
Edmundo O'Gorman. FCE.
También podría gustarte
- Correcciones TextoDocumento2 páginasCorrecciones TextoG.A. MostajoAún no hay calificaciones
- Formulario de Reembolso 2022 - BaseDocumento1 páginaFormulario de Reembolso 2022 - BaseG.A. MostajoAún no hay calificaciones
- Propuestas Congreso Aeb Mesa 31 Gary MostajoDocumento1 páginaPropuestas Congreso Aeb Mesa 31 Gary MostajoG.A. MostajoAún no hay calificaciones
- 22-Texto Del Artículo-33-1-10-20210821Documento25 páginas22-Texto Del Artículo-33-1-10-20210821G.A. MostajoAún no hay calificaciones
- Handout AntonomíasDocumento4 páginasHandout AntonomíasG.A. MostajoAún no hay calificaciones
- Círculo Boliviano de SemióticaDocumento1 páginaCírculo Boliviano de SemióticaG.A. MostajoAún no hay calificaciones
- Ejercicio Planificación Estrategia Evaluativa de Un CursoDocumento4 páginasEjercicio Planificación Estrategia Evaluativa de Un CursoG.A. MostajoAún no hay calificaciones
- Bases Doctorado Internacional en Humanismo Contemporaneo 2021Documento3 páginasBases Doctorado Internacional en Humanismo Contemporaneo 2021G.A. MostajoAún no hay calificaciones
- Segunda Circular-Congreso AEBDocumento47 páginasSegunda Circular-Congreso AEBG.A. MostajoAún no hay calificaciones
- Invitacion Bienvenida Doctorados 2023Documento1 páginaInvitacion Bienvenida Doctorados 2023G.A. MostajoAún no hay calificaciones
- Carta FUD 500 Bs Gary MostajoDocumento2 páginasCarta FUD 500 Bs Gary MostajoG.A. MostajoAún no hay calificaciones
- Final - Reglamento Especifico de Declaratoria en Comision para Estudios PosdoctoralDocumento9 páginasFinal - Reglamento Especifico de Declaratoria en Comision para Estudios PosdoctoralG.A. MostajoAún no hay calificaciones
- Reglamento de Incorporacion de Profesionales Con Grado de Doctores (PH D) A La Umss, en El Marco de La Cooperacion InternacionalDocumento5 páginasReglamento de Incorporacion de Profesionales Con Grado de Doctores (PH D) A La Umss, en El Marco de La Cooperacion InternacionalG.A. MostajoAún no hay calificaciones
- Reglamento de Programas Doctorales PosgradoDocumento17 páginasReglamento de Programas Doctorales PosgradoG.A. MostajoAún no hay calificaciones