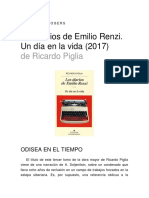Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Ricardo Piglia. Primera y Segunda Clase.
Ricardo Piglia. Primera y Segunda Clase.
Cargado por
Pacha Vale0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
25 vistas24 páginasTítulo original
Ricardo Piglia. Primera y Segunda clase.
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
25 vistas24 páginasRicardo Piglia. Primera y Segunda Clase.
Ricardo Piglia. Primera y Segunda Clase.
Cargado por
Pacha ValeCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 24
RiICARDO PIGLIA
s tres vanguardias
Saer, Puig, Walsh
ISBN 978-987-712-095
7898771120950
tos de partida de una discusién. He enmendado algunos erro-
tes involuntarios, y completado las lagunas y referencias ne-
cesarias para una lectura auténoma, sin abundar en precisiones
y sin recurrir a notas aclaratorias. Como en las viejas novelas
de caballera, los titulos que encabezan cada clase funcionan
como un mapa del recorrido de cada una
Parricta Somoza
PRIMERA CLASE
3. DE SEPTIEMBRE DE 1990
La narvativa argentina después de Borges. Saer, Puig y Walsh:
ines respuestas a la sitwacion actual de la novela. La tensién con
las medios de masas, El problema de la vanguardia.
En la discusién acerca del estado de la lceracura argentina ac-
tual, que va a ser el centro de este seminario, vamos a plan-
tearnos una serie de problemas. El primero se refiere al tipo
de debate que existe hoy en Ja literatura argentina, vamos a
lerar cémo est planteado, en términos de las poéticas
harrativas, después de haberse cerrado el perfodo de constitu-
cidn de las grandes poéticas “argentinas” de la novela iniciado
con la obra de Macedonio Ferndnder.y que tiene entre sus f-
guras a Roberto Arle, a Leopoldo Marechal, a Jorge Luis Bor-
ges, a Julio Cortizar. A partir de Macedonio podemos hablar
de continuidad porque se van definiendo una poética y una
setie de lazos y de relaciones entre tradiciones que constituyen
in gran momento de la literatura argentina. Ese momento se
cietta, digamos, con Rayuela o, si quieren, con el Museo de la
novela de la Eterna, que se publica en 1967.
Tenemos, entonces, ese momento de cierre y el enigma que
como cierte produce. Para nosotros, la cuestién va a ser cémo
se empiezan a constituir otras poéticas. Asi, vamos a tomar las
obras de Rodolfo Walsh, de Manuel Puig y de Juan José Saer
como textos centrales en la constitucién de estas otras poéticas
4que tienen una relaciin de continuidad y de corte con uno de
los grandes momentos de la literatura argentina.
Al discutr la situacién de la novela en la Argentina vamos
a tratar—y en esto también Borges nos sirve como punto de
referencia— de no pensar que la literatura argentina estd den-
tro de una pecera. No vamos a hacer el gesto tan artificial
construido y formal, de leer la literatura argentina como si
‘nunca entrara nada ni nadie en ella y permaneciera ajena a la
circulacién de los debates y de las polémica alterativas 0
talelas en la literatura contemporines. Pot lo tanto el prob.
ma de discuir las tradciones de la narraidn en la Argentina
plantea, al mismo tiempo, la discusién acerca de cir all
teratura nacional incorpora tradiciones extralocales. Macedo-
nio Fernandez lefa a Laurence Sterne, no leia todo el tiemy
4. Cambaceres. Podemos establecer una relaci6n entre Mace.
donio y Cambaceres, pero esa relacién no se entiende si no
tenemos presente It relactin entre Macedonio y Laurence
Lo interesante es que este debate sobre el
as potticas de la novela en la Argentina se. =e oae
to en que, por fin, la literatura nacional no esté en una rela-
ci6n asincrénica o de desajuste respecto del estado de la na-
rrativa en cualquier otra lengua. Lo que hicieron Borges
Macedonio Fernandez, Bioy Casares, Marechal 0 Coreza fc
muy tporianes para que esa situacién de asincronia termi-
nara. Si pensamos este problema en términos de larga dura-
i6n, 0 los problemas de los géneros en términos de la gran
tradicién, podemos decir que en més de un aspecto eas
«una lireratuta que nace en una situacién de asincronia entre
los grandes debates de la literatura en otras lenguas y los que
se estaban dando simulténeamente en la Argentina. "
“4
Piensen ustedes que Sarmiento cs contemporineo de
Flaubert. Cuando Flaubert le scribe a su amante Louise Colet
cen una carta privada que es un gran manifiesto de la literatu-
ramoderna y que ha sido muy citada- y le dice “Quiero escti-
bir un libro sobre nada, quiero escribir una novela que sea solo
cstilo”, est proponiendo un tipo de relacién entre el escritor y
la sociedad. En esa carta, Flaubert plantea la autonomia extre-
mma de la literatura, la obra de arte no debe responder a nin-
na funcién que no sea puramente estética. Quiere hacer un
texto que no sirva para nada, un objeto que tenga una fuerte
actualidad antisocial, y que se oponga a las poéticas de la uti-
Tidad y a cualquier posibilidad de funcién. Busca el grado de
cesteticidad en ese vacio por el cual el texto se propone como
contrario a cualquier expectativa de una sociedad que tiene a
la utilidad como elemento central.
La carta de Flaubert a Louise Colet es de enero de 1852.
En ese mismo aio Sarmiento esti escribiendo Campatia en ef
Fjércto Grande y trata de convencer a Urquiza de la cficacia
y la utiidad de la escritura como elemento central en Ia de-
rota del rosismo. Trata de hacerle ver lo importante que es la
cescritura en la guerra y el papel de los letrados en la recompo-
sicién de la situacién politica y social. Sin embargo, la distan-
cia estética entre Sarmiento y Flaubert es menor que la dis-
tancia que hay desde el punto de vista de la posicin social de
sus poéticas. Sarmiento y Flaubert cran por entonees los me-
jores escritores en su lengua; nosotros podemos poner el F-
‘cundo al lado de Madame Bovary, pero siempre teniendo pre-
sente In diferencia de posicién respecto de lo que significa
definir una poética o una literavura. “Qué son nucstras me-
jores manifestaciones comparadas con la produccién euro-
pea?, la suela de un pascante”, esribié Sarmiento, En “Esc
tor fracasado”, Roberto Arlt tematiza esa posicién con lucider
y sarcasmo: percibe la mirada estribica y la escisi6n como
“Qué era mi obra? {Existia o no pasaba de ser
‘comparacién:
5
tina fccién colonial, una de esas pobres realizaciones que la
inmensa sandez del teruio endiosa a falta de algo mejor?”
{a pregunta del escritor fracasado recor la literatura argen-
Sina, La comparacién anula. Podriamos decir que la compa-
racion es la condicién del fracaso. A esa situacibn, en el relato,
Arlt la lamaba la “grieta”
Sitomamos ese momento como un paradigma de asincro-
nia y de temporalidad diferenciada, podemos decir que, en e
bresente, esa asincronia ha terminado y que discutic hoy la poe
tica de Saer 0 de Puig es lo mismo que discutir la de Thomas
Pynchon o la de Peter Handke, Estamos en sincto, y Borges
‘lene mucho que ver con esto. De modo que cuando discuta-
mos los problemas de la poética de Ia novela en la Argentina,
simulténeamente estaremos discutiendo el estado actual del de.
bate sobre la novela despues de Joyce, en el presente, sin que
hhaya demasiadas diferencias respecto de lo que podria ser un
debate sobre la situacién de la novela en los Estados Unidos o
en Alemania. El objetivo cs defnirel concepto de poética de la
novela en términos de los debates actuales a partir de los cuales
¢s posible establecer Ia serie de respuestas narrativas que vamos
a considerar: las de Saer, Puig y Walsh.
El problema de la contemporaneidad de las tradiciones nos
vaa acompafiara lo largo de toda la discusién y va a estar impli.
cito.en el debate sobre la tensién entre literatura nacional y lte-
ratura mundial. Es necesario definir qué quiere decir literatura
nacional y cémo ese concepto est en tensién con el de literatu-
a mundial. Muchos novelistas que estén haciendo lo mismo en
distintas lenguas tienden a constituir una poética comtin
Uno de los puntos de este debate es cémo lograr que la
novela vuelvaa ganar un piiblico que ha perdido como géne-
ro y que ha dado como resultado que hoy las experiencias mis
renovadoras de la narracién tengan un espacio entre los criti,
©0s; entre los escritores, entre los lectores “especializados",
‘cuando, en verdad, se trata de una forma que nacié teniendo
16
como modelo, precisamente, al lector no especializado por
exci Enel sig x nero legs rdos ado.
La cuestién no es preguntarse ain ca eaten
dual puede ganar un piblico o haberlo perdido, sino cémo la
aay peru el pblen. Hl ptocrs sovelal guetta dx
plazado por ots modos de narrar que han pasado a ocupar
el lugar que tradicionalmente tuvo la novela, el cine por =
pio. El relato cinematogréfico ha captado el imaginario soci
ea ee cidcrar perl tant, a tela etre novela
nsiderar, por lo tanto,
bana each eee
hos van a servir como punto de partida: sn El arta
smo *Experiencia y pobreza” pueden ser leidos como la teo-
Bp de nop qos Heal ae peo ute lr
teada de modo implicito en esos textos.
ian plantea un problema central. Por un lado, oe
blece una historia de la naracin que se remontaa los relaros
mis arcaicos, orales. ¥, por otro, construye una morfologia
del género. Benjamin se pregunta cémo se constituys el gé-
sro qu radii nara sa que funciona para que es
igénero aparezca, Pero ~y esto es lo més importante~ sus a
nos permiten pensar la rensién actual entre la narracion y
acidn de la novela. Porque él establece una tensién y
na diferencia entre novela narracin. Siempre habré narra-
eidn, dice, pero no necesariamente siempre habrd so ;
Cuando piblico del novel de silo xs depis
hacia el cine, fueron posibles las obras de Joyce, de Musil y de
Prost Cuando el eines relegado como melo maivo por
Ja televisién, los cineastas de Cahiers du cinéma tetcaran. a i"
Vso aresanos de Hollywood como grands ata. Qué
lca es esa? Lo que envejece y pierde vigencia queda sue
¥ mis libre; lo que caduca y est “atrasado” se vuelve artstco.
sta tensién entre novela y narracin es oto de los pun-
tos de la discusién actual, y tiene distintas manifestaciones.
Una de las mas visibles en el debate lterario argentino ~pero
no solo en él--es la idea de que la novela tiene que ser més
narrativa. Es algo que se escucha y se lee todo el tiempo: que
|a novela tiene que volverse més narraiva porque asi va a po-
der resolver el dilema en el que pareciera se ha empantanado;
que tiene que abandonar las grandes estrategias de los nove.
listas de la década de 1920 como Joyce o Musil porque —en
algtin sentido, esta es la hipétesis~ la novela ha perdido su
Publico por culpa de Faulkner o por culpa de joyce. Cuando
en realidad esl revé: Joyce y Faulkner han sido posibles por.
que la novela ha quedado desligada de la relacién tradicional
entre un piblico de masas y otro especializado,
Mis adelante vamos a hablar de un texto de Gombrowice
auese dene "Conea los poetas”, pero yo me acordaba ahora
~con los estudiantes que siguen llegando y la puerta que se abre
Ys cea cada to~de queen el prologo a Ende ee
ue el novelista se empecina en la perfeccidn de la prosa y no
tiene cn cuenta que una mosca es capaz de distraer al lector. E]
‘novelista trabaja largamente para construit un efecto pot la
aparicion de esa mosca el lector se saltea el prrafo. Es lo que
Benjamin llamaba “lecrura distraida” como una caracteristica
bisiea de la recepcién moderna. Uno esté leyendo un libro
‘mientras escucha la radio, mientras mira la televisién y micn-
tras se cucla por la ventana una cadena de publicidad que co-
loca un dscurso automético y paralelo. Esa mezcla es, de algin
‘modo, la situacién actual. Este tipo de lector es totalmente an
{agénico al lector especializado y totalmente contrario ala idea
del lector que establece una relacién de desciframiento con el
texto, Pareceria que en la novela siempre se ha tenido presente
el hecho de que las puertas se abren, que siempre pucde estar
pasando otra cosa cuando uno esté leyendo.
Uno de los éngulos desde el cual ha estado planteada ~yo
diria que draméticamente— la tensién entre novela y medios
18
dle masas ¢s desde las caracteristicas de la recepcién. Los que
Jpensamos en los asuntos de la narracidn tenemos presente
‘Madame Bovary porquc Flaubert es el que inicia y plantea to-
thos los problemas modernos de la novela. Flaubert es, para
‘jovo«ros, un punto de referencia de la vanguardia. El pone en
|a sefiora Bovary el modelo de lector ideal de la novela. De
algiin modo, como lectora, madame Bovary es la ilusién de
{odo novelista porque ella cree en la ficeién, lee para vivir lo
{que Ice, se enamora segiin el modelo de construccién de la
experiencia que propone la ficcién. En este sentido, Madame
Howry esti ligada a una problematica presente en el género
desde el origen. Desde Cervantes, la novela ha planteado la
‘questidn de cémo pasa a la vida lo que se lee y ha sostenido
posicidn si se quiere optimista en la relacin entre arte y
Vida. ;Cémo se actda sobre la vida del otro? ;Por qué cierto
lipo de estructuracién imaginaria produce determinados efec-
{os en la realidad? Ese es, por supuesto, el gran tema de Puig.
Pi percibe esa relacién entre modelo de experiencia y vida
tuna vida confusa, vacta, sin ilusién-, frente a la cual se le-
vvanta tna especie de mundo alternativo donde todo es més
{ncenso y tiene una forma més pura. Para Puig, esa es una pro-
bblematica basica de la novela, que en su obra esti planteada
‘con toda claridad en relacién con la cultura de masas: el bo-
varismo, el efecto Bovary, los relatos de los medios de masas
‘como modeladores de la experiencia.
Pero el problema es que madame Bovary, presentada como
luna heroina desde esta perspectiva de lectora “perfecta’” de no-
elas, no hubiera leido Madame Bovary. A ella le gustaban los
folletines, las novelitas rosas. Era como Molly Bloom, el per-
sonaje de Joyce, que leia novelitas de Paul de Cog. En esa si-
tuacién contradictoria, el género esté en debate desde entonces
hhasta hoy. En la novela de Flaubere ya esté presente esa tensiGn:
frente a una suerte de nartacién social “baja”, frente a los gé-
netos populares y las formas estructuradas y estereotipadas de
19
narracién, aparece el modelo de la novela misma Madame Bo-
ar), que propone una poética contraria a aquella que yo rela-
También podría gustarte
- Rodolfo WALSH - Nota Al PieDocumento15 páginasRodolfo WALSH - Nota Al PiePacha Vale100% (1)
- Unidad 2-Morfologia Concatenativano ConcatenativaDocumento15 páginasUnidad 2-Morfologia Concatenativano ConcatenativaPacha Vale100% (1)
- Unidad 1-Diversidad Linguistica en SudamericaDocumento18 páginasUnidad 1-Diversidad Linguistica en SudamericaPacha ValeAún no hay calificaciones
- Caballo Verde para La PoesiaDocumento0 páginasCaballo Verde para La PoesiaViviana ViolaAún no hay calificaciones
- Leonardo CernoDocumento13 páginasLeonardo CernoPacha ValeAún no hay calificaciones
- ROGERS - Tuñón Zona de PasajesDocumento12 páginasROGERS - Tuñón Zona de PasajesPacha ValeAún no hay calificaciones
- URONDO Raúl G Tuñón, Todos Los CaminosDocumento5 páginasURONDO Raúl G Tuñón, Todos Los CaminosPacha ValeAún no hay calificaciones
- Kilku Waraka PoemasDocumento9 páginasKilku Waraka PoemasPacha ValeAún no hay calificaciones
- MONTALDO Complot y TeoríaDocumento14 páginasMONTALDO Complot y TeoríaPacha ValeAún no hay calificaciones
- Rogers Sobre Los Diarios de Emilio Renzi IDocumento6 páginasRogers Sobre Los Diarios de Emilio Renzi IPacha ValeAún no hay calificaciones
- Rogers Sobre Los Diarios de Emilio Renzi IIIDocumento6 páginasRogers Sobre Los Diarios de Emilio Renzi IIIPacha ValeAún no hay calificaciones
- Rogers Sobre Los Diarios de Emilio Renzi IIDocumento6 páginasRogers Sobre Los Diarios de Emilio Renzi IIPacha ValeAún no hay calificaciones
- Estado Del Bilingüismo. B. MeliáDocumento24 páginasEstado Del Bilingüismo. B. MeliáPacha ValeAún no hay calificaciones
- Airinos 2005Documento76 páginasAirinos 2005Pacha ValeAún no hay calificaciones
- Entrevista A Andrea AndújarDocumento13 páginasEntrevista A Andrea AndújarPacha ValeAún no hay calificaciones
- 12 Análisis de ObrasDocumento12 páginas12 Análisis de ObrasPacha ValeAún no hay calificaciones
- Muestras Poética Quechua ContemporáneaDocumento7 páginasMuestras Poética Quechua ContemporáneaPacha ValeAún no hay calificaciones
- Pierre BourdieuDocumento33 páginasPierre BourdieuPacha ValeAún no hay calificaciones
- Una Novela Pop. Roxana PaezDocumento21 páginasUna Novela Pop. Roxana PaezPacha ValeAún no hay calificaciones
- La Ley de Lenguas en El Paraguay: ¿Un Paso Decisivo en La Oficialización de Facto Del Guaraní?Documento29 páginasLa Ley de Lenguas en El Paraguay: ¿Un Paso Decisivo en La Oficialización de Facto Del Guaraní?Pacha ValeAún no hay calificaciones