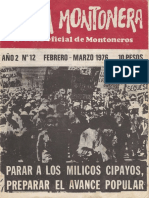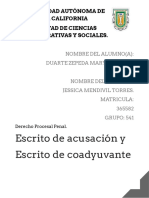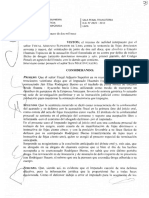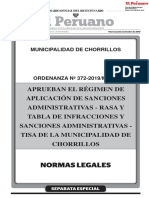Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Los Caudillos Información
Los Caudillos Información
Cargado por
celeste gomez0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
3 vistas6 páginasInformación SOBRE LOS CAUDILLOS
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoInformación SOBRE LOS CAUDILLOS
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
3 vistas6 páginasLos Caudillos Información
Los Caudillos Información
Cargado por
celeste gomezInformación SOBRE LOS CAUDILLOS
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 6
Los caudillos
Autor: Felipe Pigna
El auge del caudillismo fue un fenómeno social de la América Latina
posterior a la independencia. Durante el período 1820-1835, frente a la
crisis del Estado y a la ausencia durante muchos años de un gobierno
central fuerte, los caudillos se transformaron en muchos casos en el
único poder real en sus zonas de influencia. Muchos de ellos se
transformaron en gobernadores; otros mantuvieron ejércitos poderosos
que desafiaron al poder central y legitimaron sus políticas con el apoyo
de los sectores populares de sus provincias, defendiendo los intereses
regionales y su autonomía amenazadas por la política porteña del libre
comercio.
La superioridad de recursos económicos y financieros de Buenos Aires
harían que su influencia predominase en cualquier tipo de gobierno
nacional.
Este descontento estalló tras la sanción de la Constitución de 1819,
unitaria, aristocrática y centralista; la difusión en las provincias de las
noticias provenientes de Europa sobre la búsqueda, por parte de
enviados porteños, de un monarca para las Provincias Unidas del Río de
la Plata. El surgimiento de un grupo heterogéneo de caudillos, le dio
cauce a la protesta y expresó un sentimiento que se transformó en el
sostén de las ideas republicanas y federales enfrentadas a los intereses
porteños.
Los caudillos surgen como una forma de autoridad más cercana a los
problemas de la gente. Los ejércitos gauchos no eran hordas predatorias
como las de Atila, sino que estaban estrechamente vinculados a la
institución que les había dado origen y que se fortalecía cada vez más:
la estancia.
La mayoría de ellos eran terratenientes que se habían destacado en la
defensa de las fronteras, en la lucha contra el indio o participando en las
luchas por la independencia. La lucha contra el indio importó distintos
logros para los valores de los propietarios de entonces: la protección de
la sociedad blanca y de la propiedad, la conquista de nuevas tierras y la
consolidación de un poder militar capaz de demostrar su importancia en
la región.
No negaron la necesidad de unión entre todas las provincias, pero
consideraban que esta unión debía respetar la autonomía política y
económica de cada una de sus respectivas regiones.
Los caudillos federales más destacados fueron José Gervasio Artigas, de
la Banda Oriental, Bernabé Aráoz, de Tucumán, Martín Miguel de
Güemes, de Salta, Estanislao López, de Santa Fe, Francisco Ramírez, de
Entre Ríos, Juan Bautista Bustos, de Córdoba, Felipe Ibarra, de Santiago
del Estero, Facundo Quiroga, de La Rioja, Juan Manuel de Rosas, de
Buenos Aires, y Justo José de Urquiza, de Entre Ríos.
Las milicias irregulares reclutadas entre los gauchos no tenían problemas
de abastecimiento, «vivían del país», como se decía entonces. Estas
tropas podían sobrevivir a la disolución del Estado y de hecho lo
sobrevivieron.
El manejo del puerto y la Aduana en forma exclusiva e injusta por parte
de Buenos Aires será el tema central de los enfrentamientos que
comenzarán a darse por esta época y no concluirán hasta la década de
1870.
La incapacidad, la falta de voluntad y el individualismo de los sectores
más poderosos llevaron a que nuestro país quedara condenado a
producir materias primas y a comprar productos elaborados muchas
veces con nuestros productos (manufacturas). Claro que valía mucho
más una bufanda inglesa que la lana argentina con la que estaba hecha.
Esto condujo a una clara dependencia económica del país comprador y
vendedor, en este caso Inglaterra, que impuso sus gustos, sus precios y
sus formas de pago.
Por lo tanto, para que las provincias pudieran eludir la dominación de
Buenos Aires, era imprescindible que conservaran cierto grado de
autonomía económica y fiscal; para ello era necesario lograr autonomía
política y, por lo tanto, limitar los poderes y autoridad del gobierno
central.
Algunos comenzaron a definir la política de los caudillos como a una
democracia bárbara. Alberdi criticó duramente ese punto de vista:
«Distinguir la democracia en democracia bárbara y en democracia
inteligente es dividir la democracia; dividirla en clases es destruirla, es
matar su esencia que consiste en lo contrario a toda distinción de clases.
Democracia bárbara, quiere decir, soberanía bárbara, autoridad bárbara,
pueblo bárbaro. Que den ese título a la mayoría de un pueblo los que se
dicen ‘amigos del pueblo’, ‘republicanos’ o ‘demócratas’ es propio de
gentes sin cabeza, de monarquistas sin saberlo, de verdaderos enemigos
de la democracia».
El rechazo a la Constitución unitaria de 1819 provocó la reacción de los
federales del interior, particularmente del Litoral. Las tropas
entrerrianas, dirigidas por Francisco Ramírez, y las santafecinas, bajo las
órdenes de Estanislao López, se dirigieron hacia Buenos Aires en octubre
de 1819 y el Directorio no vaciló en solicitar la ayuda del general Lecor,
jefe de las tropas portuguesas que ocupaban Montevideo. Esta actitud
porteña agravó la situación.
Todo el interior reaccionó contra el Directorio y hasta el Ejército del
Norte, que había recibido la orden de bajar hacia el sur para combatir a
los caudillos federales, se sublevó en la posta santafecina de Arequito
bajo las órdenes de su comandante, el general Juan Bautista Bustos,
que se preparaba para apartar a la provincia de Córdoba de la
obediencia de Buenos Aires.
En febrero de 1820 las tropas federales de López y Ramírez avanzaron
hasta la cañada de Cepeda donde les salió al encuentro el director
Rondeau con las milicias porteñas.
Los vencedores de Cepeda, López y Ramírez, exigieron la desaparición
del poder central, la disolución del Congreso y la plena autonomía de las
provincias. Bustos acababa de asegurarse la autonomía de Córdoba;
Ibarra lo imitó en Santiago del Estero; Aráoz, en Tucumán, y entre tanto
se desintegró la intendencia de Cuyo, dando origen a tres provincias:
Mendoza, San Juan y San Luis.
Ante la derrota, el director Rondeau renunció y quedó disuelto el poder
central.
Buenos Aires se transformó en una provincia independiente, y su primer
gobernador, Manuel de Sarratea, quiso asegurar la tranquilidad para los
negocios porteños firmando el 23 de febrero de 1820 el Tratado del Pilar
con los jefes triunfantes, López y Ramírez. El tratado establecía la
necesidad de organizar un nuevo gobierno central eliminando para
siempre al Directorio.
También se comprometían los caudillos a consultar con Artigas los
términos del tratado.
Esto era una verdadera formalidad porque se lo estaba consultando
sobre un hecho consumado y dejándolo definitivamente afuera de toda
negociación o decisión. La Liga de los Pueblos Libres quedó liquidada con
la firma del Tratado del Pilar. Se produjo lo que unos años antes hubiera
sido impensable: el propio Ramírez enfrentó con sus tropas a su líder
histórico, al creador de la Liga de los Pueblos Libres, José Gervasio
Artigas, en la Batalla de Rincón de Abalos el 29 de julio de1820. El
caudillo oriental traicionado y perseguido marchará hasta su exilio en el
Paraguay donde morirá en 1850.
Ramírez ocupó Corrientes y Misiones y creó la República Federal
Entrerriana el 29 de Septiembre de 1820, día de San Miguel, patrono del
«continente de Entre Ríos». Pese a su denominación de «federal», le
república era muy centralizada. Sería dirigida por un «Jefe Supremo»
elegido por el pueblo. Como era de esperarse fue electo Ramírez que
disfrutaría por muy poco tiempo de su «república federal».
Estanislao López aceptó la supremacía porteña en el Tratado de
Benegas, firmado el 24 de noviembre de 1820, en el cual se establecía
un plazo de 60 días para reunir un Congreso Nacional Constituyente en
la Provincia de Córdoba, liderada por el caudillo Juan Bautista Bustos,
aliado de López. Como compensación a las pérdidas ocasionadas por las
continuas guerras sobre el territorio de Santa Fe, López exigió una
compensación económica a Buenos Aires: 25.000 cabezas de ganado. El
estanciero Juan Manuel de Rosas salió en auxilio del gobernador, y
también estanciero, Martín Rodríguez. Se comprometió a armar «una
vaquita» entre varios estancieros bonaerenses y a donar él mismo 2.000
cabezas.
El Pacto de Benegas distanció a López de Ramírez y lo acercó a Buenos
Aires. Ramírez entró en Santa Fe y fue derrotado por López en Coronda,
el 26 de mayo de 1821. Allí se le unió el chileno José Miguel Carrera y
ambos marchan contra Bustos en Córdoba, quien los derrota en Cruz
Alta el 16 de junio. Decidieron separarse. Carrera huyó hacia Chile y
Ramírez marchó hacia el Chaco, pero fue alcanzado por las tropas del
lugarteniente de Bustos, Bedoya, y derrotado en San Francisco, cerca
del Río Seco. El caudillo entrerriano logró huir pero quedó prisionera su
compañera, doña Delfina. Ramírez decidió volver a buscarla. Delfina fue
rescatada pero Ramírez recibió un balazo en el pecho que le quitó la vida
instantáneamente.
Bedoya le mandó a López la cabeza de Ramírez. El caudillo santafecino
la hizo embalsamar: colocó en una jaula sobre su escritorio, como una
especie de trofeo, la cabeza de su antiguo socio y compañero.
Buenos Aires quería asegurarse que la guerra interna no volvería a
perturbar sus negocios. Ésta fue una de las causas que la llevaron a
impulsar la firma de un tratado con las provincias litorales. El Tratado
del Cuadrilátero, firmado el 25 de enero de 1822 establecía una «paz
firme, verdadera amistad y unión entre las cuatro provincias
contratantes». Se comprometían a la defensa conjunta en caso de un
ataque exterior y por artículo tercero fijaban los límites divisorios de las
provincias de Entre Ríos y Corrientes y de ésta con Misiones. El pacto
«reservado» establecía indemnizaciones en ganado y dinero a las
provincias de Santa Fe y Corrientes por parte de Entre Ríos a causa de
los bienes perdidos por las acciones de Ramírez. La habilidad de los
porteños hizo que la palabra «federación» no figurase en ninguno de los
artículos del tratado.
También podría gustarte
- Escena Del Crimen - Lupegui - Ets - PNPDocumento21 páginasEscena Del Crimen - Lupegui - Ets - PNPJowipe W. MarinAún no hay calificaciones
- Revista Proceso - Entrevista A PainoDocumento6 páginasRevista Proceso - Entrevista A PainoHernán MereleAún no hay calificaciones
- Esteban Campos - de Fascistas A Guerrilleros Una CriticaDocumento18 páginasEsteban Campos - de Fascistas A Guerrilleros Una CriticaHernán MereleAún no hay calificaciones
- Reseña 20 de NoviembreDocumento2 páginasReseña 20 de NoviembreZaira Vargas100% (1)
- Nacha Guevara Se Radicará en México Tras Un Atentado en Argentina. El Excelsior.Documento1 páginaNacha Guevara Se Radicará en México Tras Un Atentado en Argentina. El Excelsior.Hernán MereleAún no hay calificaciones
- Ensayo Armas de FuegoDocumento2 páginasEnsayo Armas de FuegoAdrian Mendoza50% (2)
- Exactas ExiliadaDocumento134 páginasExactas ExiliadaHernán MereleAún no hay calificaciones
- Roberto Ferrero - El Navarrazo (1995) .Documento95 páginasRoberto Ferrero - El Navarrazo (1995) .Hernán Merele100% (1)
- Hector Vergez - Yo Fui Vargas (1995)Documento137 páginasHector Vergez - Yo Fui Vargas (1995)Hernán Merele100% (4)
- Revista Genrte Nro. 521 Del 17 de Julio de 1975, La Renuncia de López Rega.Documento5 páginasRevista Genrte Nro. 521 Del 17 de Julio de 1975, La Renuncia de López Rega.Hernán MereleAún no hay calificaciones
- En Su Lugar. Una Reflexión Sobre La Historia y El Microanálisis.Documento23 páginasEn Su Lugar. Una Reflexión Sobre La Historia y El Microanálisis.Hernán MereleAún no hay calificaciones
- La Semana Nro. 332 Del 21 Abril de 1983, "Habla El Hombre Que Sabe Todo Sobre La Triple A" (Rodolfo Peregrino Fernández") ..Documento10 páginasLa Semana Nro. 332 Del 21 Abril de 1983, "Habla El Hombre Que Sabe Todo Sobre La Triple A" (Rodolfo Peregrino Fernández") ..Hernán MereleAún no hay calificaciones
- Gobierno y Formas de GobiernoDocumento6 páginasGobierno y Formas de GobiernoHernán MereleAún no hay calificaciones
- Trabajo Final Integrador CIU - 2018Documento11 páginasTrabajo Final Integrador CIU - 2018Hernán Merele50% (2)
- CIU Taller de Sociedad y Vida UniversitariaDocumento127 páginasCIU Taller de Sociedad y Vida UniversitariaHernán MereleAún no hay calificaciones
- Luis Garcia Fanlo (2007) - El Laboratorio de Contrainsurgencia. Las Formas de La Guerra y El Conflicto de Baja Intensidad en Guatemala (19 (..)Documento31 páginasLuis Garcia Fanlo (2007) - El Laboratorio de Contrainsurgencia. Las Formas de La Guerra y El Conflicto de Baja Intensidad en Guatemala (19 (..)Hernán MereleAún no hay calificaciones
- Evita Montonera Nro. 12Documento36 páginasEvita Montonera Nro. 12Hernán MereleAún no hay calificaciones
- Imperialismo y Paz ArmadaDocumento35 páginasImperialismo y Paz ArmadaHernán Merele100% (2)
- Autores Varios. Represion Estatal y Violencia Paraestatal en La Historia Reciente Argentina. Nuevos Abordajes A 40 Años Del Golpe de Estado PDFDocumento483 páginasAutores Varios. Represion Estatal y Violencia Paraestatal en La Historia Reciente Argentina. Nuevos Abordajes A 40 Años Del Golpe de Estado PDFJosé Luis GaunaAún no hay calificaciones
- Historia Audiovisual Veronica OvejeroDocumento16 páginasHistoria Audiovisual Veronica OvejeroHernán MereleAún no hay calificaciones
- Vittor, Carolina. La JTP y Su Papel en Las Luchas Del Movimiento Obrero (1973-1975)Documento20 páginasVittor, Carolina. La JTP y Su Papel en Las Luchas Del Movimiento Obrero (1973-1975)Hernán MereleAún no hay calificaciones
- UNPAZ CasoFinalDocumento7 páginasUNPAZ CasoFinalHernán MereleAún no hay calificaciones
- Una Guerra InesperadaDocumento47 páginasUna Guerra InesperadaHernán MereleAún no hay calificaciones
- Acusacion y CoadyuganteDocumento3 páginasAcusacion y CoadyuganteEstefany DuarteAún no hay calificaciones
- Manejo de Sugerencias, Reclamos o ReconocimientosDocumento4 páginasManejo de Sugerencias, Reclamos o ReconocimientosJuliana MoraAún no hay calificaciones
- Etica, Moral y ValoresDocumento84 páginasEtica, Moral y ValoresSaida MontesAún no hay calificaciones
- Oferta SantanderDocumento13 páginasOferta SantanderGelroossAún no hay calificaciones
- Presentación Edificio Olavegoya - PLM - DiciembreDocumento36 páginasPresentación Edificio Olavegoya - PLM - DiciembreEmanuel DIAZ ZEVALLOS100% (1)
- Contratos de FuturoDocumento15 páginasContratos de FuturoJaime Manuel Moreno OscanoaAún no hay calificaciones
- 100 Preguntas para Diagnosticar Tu NegocioDocumento8 páginas100 Preguntas para Diagnosticar Tu NegocioDavid Eduardo Jaramillo JaramilloAún no hay calificaciones
- Tarea Academica 3..Documento7 páginasTarea Academica 3..Jimena Limachi veraAún no hay calificaciones
- Derechos y Obligaciones de Los SociosDocumento7 páginasDerechos y Obligaciones de Los SociosCésar ReyesAún no hay calificaciones
- Economia Tarea MayoDocumento14 páginasEconomia Tarea Mayomarvin armiraAún no hay calificaciones
- Ensayo César HildebrandtDocumento1 páginaEnsayo César HildebrandtErnesto PradoAún no hay calificaciones
- Ejemplosde DesviacionesDocumento6 páginasEjemplosde DesviacionesBrisa CauichAún no hay calificaciones
- PR-2022-001 PROYECTO Impermeabilizacion Terraza Sra ANGELICADocumento8 páginasPR-2022-001 PROYECTO Impermeabilizacion Terraza Sra ANGELICAvictoriaAún no hay calificaciones
- La Protección de Menores Migrantes No AcompañadosDocumento16 páginasLa Protección de Menores Migrantes No AcompañadosFrancisco JoseAún no hay calificaciones
- Legislacion InmobiliariaDocumento36 páginasLegislacion InmobiliariaHenry MadridAún no hay calificaciones
- Palmarito (Mérida)Documento2 páginasPalmarito (Mérida)JIMENA LUCIA CARRILLO AZANAAún no hay calificaciones
- Listado de PCI CompletoDocumento5 páginasListado de PCI CompletoCRONICASAún no hay calificaciones
- 2 Defensa-técnica-deficiente-determina-falta-de-eficacia-jurídica-de-conclusión-anticipada-R.N.-2925-2012-LimaDocumento2 páginas2 Defensa-técnica-deficiente-determina-falta-de-eficacia-jurídica-de-conclusión-anticipada-R.N.-2925-2012-LimaHERACLIO NAHUEL MUÑA FERROAún no hay calificaciones
- Descubrimientocieza PDFDocumento172 páginasDescubrimientocieza PDFKeymer MendozaAún no hay calificaciones
- Solicitud Rectificacion RentaDocumento4 páginasSolicitud Rectificacion RentamanuelAún no hay calificaciones
- mtop_550Documento3 páginasmtop_550Montevideo PortalAún no hay calificaciones
- Guia de Unificación de Método para Valuación de InventariosDocumento3 páginasGuia de Unificación de Método para Valuación de InventariosWendy RamirezAún no hay calificaciones
- 22 11 2019 - Ord 372 2019 MDCHDocumento16 páginas22 11 2019 - Ord 372 2019 MDCHCarmen LopezAún no hay calificaciones
- IntroduccionDocumento80 páginasIntroduccionTivisay OrtizAún no hay calificaciones
- Resolver Ejercicos - 1B Parrafo de Desarrrollo y Esquema de IdeasDocumento3 páginasResolver Ejercicos - 1B Parrafo de Desarrrollo y Esquema de IdeasFiorelaAún no hay calificaciones
- Boletin Oficial 15-04-10 - Primera SeccionDocumento92 páginasBoletin Oficial 15-04-10 - Primera SeccionchamonlocoAún no hay calificaciones
- Despido NuloDocumento2 páginasDespido NuloGattussoScrishAún no hay calificaciones