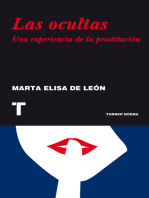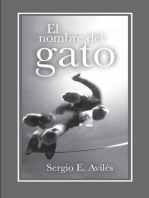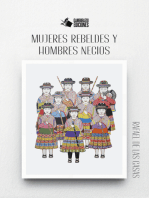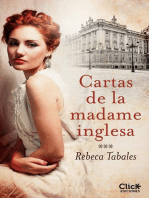Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Moral de Las Cucarachas
Cargado por
Andrea Perini0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
3 vistas9 páginasExcelente narración
Título original
LA MORAL DE LAS CUCARACHAS
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoExcelente narración
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
3 vistas9 páginasLa Moral de Las Cucarachas
Cargado por
Andrea PeriniExcelente narración
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 9
La moral de las cucarachas
La moral de las cucarachas/1.1
Soy hijo de una violación y sé que eso no significa nada. En definitiva, mi
historia es igual que cualquier otra historia, mi suerte igual que cualquier otra
suerte. La única diferencia importante, nada más y nada menos, es que se trata
de mi historia y de mi suerte. Mías y de nadie más. Por más que conozca otros
casos, por más que sepa que existen incontables hombres gestados por
violaciones, violentas o no, reales o ficticias, es mi propio egoísmo, y sólo eso,
lo que quizá funcione como la única y verdadera causa de que hoy quiera
contar mis historias, como si con eso pudiera explicar algo de lo que soy y, por
sobre todo, algo de lo que represento.
Podría decirles que todo comenzó cuando mi madre, hija desempleada de una
familia desempleada del kilómetro 32, cuando el kilómetro Barrio era solamente
un rejunte de chapas y baldíos, había empezado a cobrar unos pesos por
dejarse tocar los pezones negros y todavía jóvenes por algunos muchachitos
que venían de la ciudad. En realidad, eso fue lo único que ella me confesó en
vida: una vil mentira de madre, de señora a la que, en realidad y según lo que
me enteré después de mucho tiempo, esos muchachitos que venían de la
ciudad a debutar en el kilómetro le acababan en las pechos, en la cara y en el
pelo por el precio de unos pocos billetes.
También sé que, aunque bien regenteada por mi abuela y mi abuelo, la plata
que ganaba con sus no tan famosas turcas apenas les alcanzaba para
sobrevivir, y sé también que, poco a poco, ella sola se fue dando cuenta que
ahí no estaba el verdadero negocio. Esos chicos, esos nenes de mamá que
venían a debutar al kilómetro porque las minas de su clase social no estaban
dispuestas a entregarles nada antes que tuvieran un título universitario, nunca
andaban con la suficiente cantidad de efectivo como para que el trabajo, o el
trabajo completo al menos, pudiera valer la pena. O el enjuague. Por eso
mismo fue que después de un tiempo, pongamos unos dos o tres años, que es
mucho decir en tiempos de la podredumbre carnal, mi madre, una
desempleada más del kilómetro 32, cuando éste empezó a tener alguna que
otra edificación de material, todavía regenteada por mis abuelos, empezó
encamarse con el carnicero para poder llevar a la casa unos menudos de pollo
y, a veces, sólo a veces, un poco de carne picada común como para hacer a la
plancha. Eso de encamar es, claro, sólo un decir. Aquellos que sepan o
conozcan de oídas cómo se manejan esos negocios de la carne entenderán sin
necesidad de que yo se los diga que ese término tiene como única intención
demostrar que, en realidad, aquel carnicero barrial, mal que mal, trataba a mi
madre con algo de respeto. Con todo el respeto que el carnicero de la parte
vieja del kilómetro 32 le puede tener a la puta más joven que vive del otro lado
de la salita médica. A esa puta de la que todos saben que no se encama por
placer a la poronga, sino por una simple necesidad de llenarse el estómago.
Eso lo digo porque, según tengo visto, hay putas, putitas mejor dicho, que lo
hacen todo por el simple deseo de sentirse gustadas por alguien distinto todas
las noches del fin de semana. Y esas putas, esas putitas por lo general de esas
buenas familias que salen, a veces, en la página social del diario de la ciudad,
no cobran. O al menos no cobran en efectivo. O al menos no cobran unos
pocos pesos. En verdad, es por eso que todos dicen que, al final de cuentas,
siempre sale más barato pagarse una puta y no salir de levante. Pero también
hay que considerar el lugar a donde uno puede o no puede salir de levante. No
es lo mismo, y repito, no es lo mismo salir a levantar mujeres en el boliche del
kilómetro que en otro como el más cajetilla de la ciudad. Son universos
paralelos que, más allá de los incontables contactos relatados siempre como
experiencias de viajes a lugares desconocidos o hasta irreales, no deberían
mezclarse. De esas mezclas, causa sin duda de un afán por la diferencia, por
catalogar al otro desde un punto de vista pura y exclusivamente objetivo, es lo
que provoca, en definitiva, una delincuencia necesaria. El territorio debe
protegerse con sangre de la sangre, y eso hasta los animales más
insignificantes lo saben.
La moral de las cucarachas/1.2
Después que mi madre se encamó algunas veces con el carnicero, se corrió la
bola y todos los medianos y pequeños comerciantes del kilómetro 32 buscaron
sus desprolijos servicios. Ya nadie se acordaba de sus turcas, porque ahora el
precio sí valía la pena y el enjuague. También valía el peligro, también valía el
dejarse llevar conociendo que, en cierta medida, todo quedaba entre
conocidos. Porque siguiendo al carnicero estuvo el verdulero, el huevero, el
hielero, y hasta el pescador, que era más bien un visitante semanal que
pasaba, con su carro frigorífico, religiosamente todos los martes a dejarle a mi
familia, o a la familia de mi madre, medio kilo de gatuzo invendible. Era un
círculo cerrado, un contrato de negocio en donde mi madre daba algo a cambio
de otra cosa. Creo, visto ahora a la distancia, que ella fue una de las
precursoras del Club del Trueque que ahora, en estos nuevos tiempos de
crisis, funciona como una salida para todas aquellas y aquellos que siguen
considerando al cuerpo como algo sagrado, intocable salvo las manos o el
sexo de alguien a quien dicen amar.
Igual, no quiero entrar en discusiones ahora acerca del amor. Es algo
demasiado complejo y demasiado horrendo como para desviarme del tema
principal. Sin entrar en detalles que se pueden imaginar o, si no tienen
imaginación, experimentar, puedo decir que, al tiempo, todos, o casi todos los
comerciantes de los barrios vecinos tenían algún contrato carnal con mi madre,
que hasta ese momento era, simple y llanamente, “La Morocha”. En cierta
medida, si bien nadie la respetaba del todo, todos ellos le tenían un cierto
afecto, es decir, todo el afecto que se le puede tener a la histórica puta
necesitada del kilómetro que, en verdad, cargaba con un ya muy gastado par
de pechos, pero con una concha negra, peluda y, según me dijeron,
terriblemente devoradora. En todo esto, es cierto, no puedo hablar con mucho
conocimiento de causa, porque es claro que nunca me encamé con mi madre.
Y no por una prohibición moral o social, sino simplemente por el odio que ella
me tenía. Un odio bien racional y hasta entendible. En mi ella veía un rostro
mestizo, una mezcla entre lo que ella fue y lo que tantos otros habían sido. Una
mezcla de sangres, ese terrible e inevitable origen de toda la población de este
lugar.
La moral de las cucarachas/1.3
Estaba contando acerca del afecto que le tenían los comerciantes de la zona
barrial a la concha de mi madre, esa cosa oscura, sin arreglar y tan fácil de
abrir. Y eso no era amor, ni siquiera deseo. Para esos años había en el barrio
una gran cantidad de opciones: actrices recién llegadas que, viendo cómo
venía la mano, seguían los pasos de la tradición femenina: o eran dominadas
por un solo hombre, o se dejaban dominar por muchos. La diferencia estaba,
claro, en el tipo de ganancia que tenían. Pero esas dos opciones no se
anulaban entre sí, es más, la gran mayoría de ellas eran tan maltratadas por su
marido como por los comerciantes. Por eso mi madre les ganaba a todas,
porque no tenía esposo, no estaba esposada a un macho al que,
supuestamente había que respetar y defender. Según me dijeron, la gran
mayoría de clientes de las mujeres casadas terminaban por abofetearlas
encima de los golpes ya dados como forma de castigo por hacer cornudo a su
hombre. Una cuestión de defensa de la propia hombría como institución, pero a
su vez una estrategia para no ser descubierto. En el fondo, todo consumidor
pensaba que su mujer podía ser usada, consumida por otros, y siempre con
esa sospecha que le comía el cerebro cualquier marido llegaba hasta su casa,
si es que se podía llamar así, y, por las dudas, cagaba bien a palos tanto a su
hembra como a todo aquel hijo que, de alguna u otra manera, tuviera algún
rasgo físico que lo diferenciara de su padre. Una forma de reaccionar que,
ahora, podemos pensar semejante al tema de la clonación: si no es idéntico al
padre es claro que salió de otro. Y esa sospecha era algo bastante común en
todos los diferentes sectores que ya tenía el kilómetro 32. Tanto los nosotros
como los otros, los comerciantes, peleaban a diario contra esa duda que podía,
en cualquier momento, llegar a destruir su propio negocio o familia, en ese
orden de prioridades, ya fuera por una inevitable separación de bienes, ya por
un simple asesinato. Por ese miedo y por esa lucha los comerciantes de la
zona trataban con cierto afecto a mi madre. No les quedaba opción. Ella podía
contar todo a las respectivas esposas de todos y cada uno de sus proveedores,
cosa que, si bien era bastante difícil que le creyeran, podía al menos instalar el
tan malvado virus de la duda en las cabezas de esas señoras bien que, ahora,
creen que el Club del Trueque es una idea genial e innovadora. Claro, ellas,
que nunca antes salieron de sus casitas de material, no pensaron nunca que,
sin dinero y con hambre, una mujer, o un hombre, puede llegar a vender parte
de su cuerpo para alimentarse. Para ellas todo se redujo siempre a que la
prostitución y el robo es cosa de pecadores, de malas gentes, de villeros.
Pobres señoras, si al menos entendieran que, de una manera u otra, todos,
absolutamente todos nosotros, somos poco menos que una villa miseria de
algún otro barrio céntrico.
La moral de las cucarachas/1.4
Con el pasar de los meses, y después de que los comerciantes del kilómetro 32
se acostumbraran a la presencia y predisposición de “La Morocha”, mi madre
se predispuso a buscar algún que otro trabajo. Iba todas las mañanas hasta el
centro, vestida con ese único trajecito hecho a medida y conseguido, claro
está, a cambio de un par de buenas mamadas al veterano sastre de la capilla.
Una vez allá relojeaba en algún puesto de revistas los avisos clasificados del
diario, poniendo casi siempre en una situación bastante incomoda a todos
aquellos hombres que, en ese mismo puesto, hacían exactamente lo mismo
que ella. Con mayor dedicación que suerte, terminó por conseguir un puesto
dentro de una fábrica de fideos en la punta opuesta de la ciudad, un lugar
repleto de maestras normal que no tenían a quién enseñarle y de hijos varones
de familias inmigrantes. Cada uno tenía un trabajo mínimo dentro de la
empresa, cada uno tenía que hacer su trabajo y sólo su trabajo para poder
llevar esos manoseados fideos a las góndolas de los cada vez más numerosos
mercados de la ciudad. Aunque es cierto que mi madre no estaba
acostumbrada a ese tipo de trabajo, con la mentalidad de pobre en desarrollo
que había empezado a crecer en su cabeza, no podía dejarlo así como así,
menos todavía si eso le permitía no sólo dejar de chupar porongas, entregar
concha y presentar pechos sino también empezar a hacerse de un apellido.
Apellido de soltera, claro, pero apellido al fin. Mi madre siempre recordaba esos
meses en la fábrica, en particular se acordaba de los descansos al mediodía,
cuando, además de comer un sanguchito y tomar todos agua de una canilla
que siempre goteaba, todos compartían con ella un cigarrillo y a nadie le
importaba que hubiera estado en su boca.
Es verdad que por ahí se imaginaban su pasado, pero ahí todos tenían uno, y
como nadie quería contarlo completamente, no se hacían preguntas. Nada que
ver con el kilómetro, nada que ver con esa parte vieja en donde las señoras, si
bien le hablaban de vez en cuando, susurraban a sus espaldas comentando
cómo había cambiado esa negrita y de cómo ahora se daba el lujo de pasear
con ese único trajecito hecho a medida y conseguido, claro está, a cambio de
un par de mamadas al sastre de la capilla. Ni que hablar cuando mi madre
empezó a aparecer acompañada por un muchacho, uno de los tantos operarios
de la fábrica que le hacía compañía hasta la casa casi en ruinas al otro lado de
la ciudad. Él era hijo de inmigrantes italianos que vivían cerca, pero al otro lado,
de las vías que daban a la estación de trenes. Era apenas un par de años
mayor que mi madre y ya tenía no sólo un puesto fijo en la empresa, sino que
además se rumoreaba que había muchas posibilidades de que ascendiera.
No creo en la felicidad, pero puedo decir que, en términos más o menos
vulgares, aquellos días eran para mi madre lo más parecido a lo que todos
llaman así. Incluso se puede decir que ella estaba enamorada, aunque nadie ni
nada puede comprobar el amor. Sin embargo, pensando que para muchos el
hecho de compartir es signo de un cierto compromiso, y que un compromiso
sin papeles es algo que para esos muchos se llama cariño, o hasta amor, no
puedo dejar de decir que mi madre y su hombre, o su novio, si aún se usa esa
palabra, compartían un almuerzo todos los sábados después de la fábrica.
Ahora pienso que para ellos aquellos sábados podían significar más que los
domingos en familia. Para él, porque sus ya muy viejos no escuchaban y se
pasaban horas y horas sin hablar para no tener que esforzar el oído, lo que
hacía de los almuerzos familiares algo muy parecido a los velorios de personas
apenas conocidas; para ella, porque durante toda la semana restante no tenía
ninguna otra compañía.
Pero, la verdad, todo cambió aquella tarde de domingo en que mi madre fue,
otra vez, como tantas veces había ido, a la carnicería, a comprar un poco de
asado para compartir con Rubén.
La moral de las cucarachas/1.5
Comprar asado. Todo un gesto, podrán decir en el kilómetro 32, y no puedo
negarlo. Pero, vale aclarar, un gesto que era mucho más importante para mi
madre y su novio que para cualquier familia tipo que vive tranquila, ahora, en
las casas del barrio, comiéndose, más por costumbre que por verdadero
sentimiento, un buen costillar todos los fines de semana.
Volviendo a lo que decía, cuando mi madre llegó a la carnicería la estaba
esperando, como siempre, el dueño, ansioso de recuperar aquellas viejas
tardes de violencia sexual sobre la sangre de las vacas recién carneadas. Sé
que cuando ella le dijo que iba a pagar en moneda legal, él le dijo, más o
menos, que qué era lo que había pasado, que si no había posibilidad de
hacerlo una vez más, por los viejos tiempos, que si no se acordaba de los
buenos momentos que pasaron juntos. Un claro pensamiento de machista
barrial, obvio, que piensa que con ponérsela entre las piernas el trabajo ya está
hecho. No son palabras mías, lo confieso; son palabras que mi madre repetía
cada vez que tuvo que soportar los avances de los distintos vendedores del
kilómetro, incluso, me duele decirlo, de los que ofrecían la redención terrenal a
cambio de una colaboración.
Mi madre se negó. Rotundamente, pienso ahora, y casi con la misma violencia
con que, en otros tiempos, le gritaba que sí al carnicero mientras él hacía la
pantomima de un hombre superdotado. Quizá fue por eso, por esa respuesta,
que aquel hombre terminó actuando como lo hizo. O quizá también fue la
infausta concatenación de situaciones determinadas, como por ejemplo, que el
kilómetro estuviera callado y quieto, que no hubiera nadie en el negocio, que el
carnicero supiera que contaba con cierta ayuda, entre otras que no puedo hilar
con precisión. Y lo de la ayuda no lo digo por estar inventando. Viendo que se
caía a pedazos su imagen de macho, el carnicero optó por agarrar a mi madre
y llevarla hasta el frigorífico, en la parte de atrás, y meterla a la fuerza. En ese
mismo momento, en el fondo, dos operarios esperaban adentro del camión
para hacer una descarga. Y fueron ellos los que no se resistieron en absoluto
cuando el carnicero les pidió que le dieran una mano, diciendo eso que tantas
veces mi madre repetiría en la cocina: “vamos a enseñarle”. Supongo que la
frase completa pudo haber sido “vamos a enseñarle a esta puta”, o “vamos a
enseñarle lo que es ser puta”, o incluso “vamos a enseñarle que de puta no se
vuelve”. Cualquiera pudo haber sido la correcta, menos esa, justo esa que mi
madre repetía, mientras miraba por la ventana de nuestra casa de chapa del
otro lado del arroyo.
Creo que el cambio no fue sólo producto de un olvido, sino, ante todo, de una
elección en el recuerdo. Mi madre, que nunca había tenido educación, debió de
haber tomado esa enseñanza como la más valedera de su existencia. Más
teniendo en cuenta que fue ella sola la alumna en ese momento en donde tres
hombres, acostumbrados al manejo de la carne, le explicaron algo que, la
verdad, no tiene mucha ciencia. Lo único que me pude enterar, por
comentarios más o menos tendenciosos, es que a mi madre le arrancaron
como pudieron la bombacha rosa recién comprada y, mientras dos le sostenían
los brazos para que no arañara, por turnos la fueron penetrando de a uno. Esa
primera vuelta fue mi origen, creo, ya que todos ellos acabaron adentro de su
concha que, ese domingo, estaba burdamente afeitada, sin preocuparse que el
semen de otro chorrera el pito, el culo y el piso del lugar. Después, el carnicero,
en su rol de organizador y privilegiado, obligó a mi madre, siempre con ayuda,
a que se la chupara sin violencia y sin morder, mientras que uno de los otros
dos preparaba el terreno metiéndole una pata de cordero por el culo. Esto
último, creo yo, es más bien una leyenda que se constituyó en el kilómetro 32
pero, así me lo contaron, y así lo cuento.
En definitiva, cuando el carnicero sintió que su miembro estaba listo, lo metió,
sin ninguna delicadeza, en el agujero que había dejado el cuarto del animal
muerto. Y mientras él se llenaba todo el delantal de sangre y mierda, los otros
dos, sin dejar de sostener a mi madre, se masturbaban encima de ella y le
acomodaban la bola de menudos en la boca para evitar que gritara. Sé que no
dejaron que se fuera enseguida, sino que la escondieron en el baldío que había
atrás de la carnicería y la dejaron ahí un par de días más. Mi madre, en la
desesperación de ver que los ataques seguían y seguían, sólo que cambiaban,
de vez en cuando, los ayudantes, intentó hacerse la buena chica, la que le
gustaba. No resultó como ella esperaba. Esa fue una de las tantas excepciones
que confirman cualquier regla, ya que para ese hombre, a diferencia de lo que
se podía suponer, no le interesaba la mayor o menor resistencia de mi madre,
sino mi madre en sí. Vez tras vez, él buscaba con intensidad deformar todo
aquello que, en otros tiempos, había sido su elección primera, quizá con el
único objetivo de poder olvidar ese pasado juntos, aquellas tan fructíferas
transacciones comerciales. Finalmente, cuando hasta al carnicero le parecía
desagradable seguir penetrando a esa bola de carne que antes era una mujer,
alguien, una mano anónima, fue a abrir la puerta del galponcito antes de que
fuera medianoche y desapareció. Así fue como mi madre, que apenas podía
caminar, pudo llegar hasta la casa. Esa noche hizo lo que tantas veces quiso
hacer durante su estadía temporal en aquella casita: esa noche, mi madre
durmió.
La moral de las cucarachas/1.6
Al día siguiente, porque este relato todavía no termina, Rubén, el novio de mi
madre, fue hasta la casa a ver si ella había vuelto. No sin sorpresa vio como
había quedado y escuchó todo lo sucedido. Él fue el único receptor de aquella
historia, y en vez de sentirse orgulloso por semejante honor, cosa que yo, lo
digo con total sinceridad, hubiera hecho, se portó como pudo haberse
comportado cualquier otro hombre del kilómetro 32. Sobre los golpes de los
otros, y los cortes de mi madre, él colocó todos los suyos, como en una suerte
de firma sobre el cuerpo que, si las cosas no hubiesen sido como fueron,
hubiera pasado a ser sólo suyo. Posesión de los últimos golpes de aquellos
días, ese es, hoy por hoy, la única distinción que le queda a Rubén, el único
novio de mi madre. En aquel gesto de cobardía, entonces, se conjugaron
también las otras palabras, esas oraciones inconexas, ininteligibles e
irrepetibles, incluso para ella, que, con el tiempo, mi madre rumió cada vez que
caminaba por la casa de chapa.
En menos de una semana mi madre quedó soltera, desempleada y
embarazada. Rubén, como para terminar su trabajo y no tener el peso moral de
ser el novio rescatador de una puta, habló, de hombre a hombre, con el gerente
de la fábrica, y entre ambos coincidieron, obviamente, que el supuesto ejemplo
que daba ella para las otras operarias, todas maestras normales, era dañino.
Hoy, según sé, Rubén sigue estando en el mismo puesto de siempre, sin poder
avanzar ni retroceder a pesar de sus ya casi veintiocho años de antigüedad en
la empresa. Por su parte, el carnicero sigue paseándose con su mujer y sus
nietos por la parte vieja del kilómetro 32, ahora un rejunte de casas
medianamente caras y de chicos que van a las escuelas de la ciudad, porque
no creen en la educación que le puedan dar esos maestros de alto riesgo. Yo,
por mi parte, creo que soy producto de aquellos días. No sé si fue el carnicero
o algunos de los ayudantes quien me trajo al mundo. Sólo puedo confesar que
cada vez que, en los años siguientes, mis pocos amigos me llevaban de
contrabando a ver las películas de la Coca Sarli, terminaba vomitando,
cambiándole el color y la textura a la marea de semen que ellos hacían nacer
desde los asientos del fondo del único cine para adultos de la ciudad.
También podría gustarte
- Las ocultas: Una experiencia de la prostituciónDe EverandLas ocultas: Una experiencia de la prostituciónAún no hay calificaciones
- Joaquin Edwards Bello - La Chica Del CrillonDocumento125 páginasJoaquin Edwards Bello - La Chica Del CrillonFrancisco Gariglio100% (2)
- Guía para Trabajar El Cuarto PasoDocumento10 páginasGuía para Trabajar El Cuarto PasoJoel Quezada50% (2)
- Gritos Silenciosos, PaulaDocumento773 páginasGritos Silenciosos, Paulaamoingenieria67% (6)
- Mujer de La Vida LuisPerezAguirreDocumento98 páginasMujer de La Vida LuisPerezAguirreClaudia Irma Portilla CamposAún no hay calificaciones
- El Libro Secreto de Santiago (Jaime)Documento7 páginasEl Libro Secreto de Santiago (Jaime)mayra100% (1)
- 15 MinutosDocumento4 páginas15 MinutosLuis Alonso Morales Esquivel67% (3)
- Un Crimen Demasiado HumanoDocumento137 páginasUn Crimen Demasiado HumanoSilvana BarzolaAún no hay calificaciones
- Las Esposas Felices Se Suicidan A Las 6Documento3 páginasLas Esposas Felices Se Suicidan A Las 6paracaAún no hay calificaciones
- El cliente de la condesa: Secretos de seducción (10)De EverandEl cliente de la condesa: Secretos de seducción (10)Aún no hay calificaciones
- Las Esposas Felices Se Suicidan A Las SeisDocumento3 páginasLas Esposas Felices Se Suicidan A Las SeisDaniel LacazeAún no hay calificaciones
- Porque Gritamos Las PutasDocumento7 páginasPorque Gritamos Las PutasJaguaralcala100% (1)
- 5 Capitulos de El Librero de Toledo PDFDocumento65 páginas5 Capitulos de El Librero de Toledo PDFMontse RodríguezAún no hay calificaciones
- La Chica Del CrillonDocumento89 páginasLa Chica Del Crilloncamilomc68Aún no hay calificaciones
- Bello Joaquin Edwards - La Chica Del Crillon (Doc)Documento133 páginasBello Joaquin Edwards - La Chica Del Crillon (Doc)Laura García100% (1)
- Ocantos, Carlos Maria - Don PerfectoDocumento322 páginasOcantos, Carlos Maria - Don PerfectoLa BordonaAún no hay calificaciones
- Mi Novia Es Un Zombi DEFDocumento112 páginasMi Novia Es Un Zombi DEFRoberto Corroto CuadradoAún no hay calificaciones
- Memoria de un socialista indignado: Premio Gaziel de BiografÃas y Memorias 214De EverandMemoria de un socialista indignado: Premio Gaziel de BiografÃas y Memorias 214Aún no hay calificaciones
- DISCIPULO DE DON TINOCO Segunda ParteDocumento140 páginasDISCIPULO DE DON TINOCO Segunda ParteAndres ZunoAún no hay calificaciones
- Monologo de Una PutaDocumento2 páginasMonologo de Una PutaMargarita100% (2)
- El Blog de Paula PDFDocumento10 páginasEl Blog de Paula PDFRaczo Gaxiola LeonAún no hay calificaciones
- Hechizos 02 - Hechizo de AmorDocumento134 páginasHechizos 02 - Hechizo de Amorcristinaprados12Aún no hay calificaciones
- Las Muñecas PDFDocumento11 páginasLas Muñecas PDFManuelAltamirano50% (4)
- Mist I Kapara GoogleDocumento90 páginasMist I Kapara GoogleArturo RuizAún no hay calificaciones
- La Chica Del CrillonDocumento126 páginasLa Chica Del CrillonchinobacanAún no hay calificaciones
- Monólogo ViejaDocumento2 páginasMonólogo ViejaVeronica FernandezAún no hay calificaciones
- Jesús Chico GrandeDocumento3 páginasJesús Chico GrandeDaniel Calderón ZevallosAún no hay calificaciones
- Wendy Valeska Valerie 1Documento3 páginasWendy Valeska Valerie 1mauriciorubiopAún no hay calificaciones
- Cuaderno de Poesia Critica N 115 Patricia Katrina Vergara SanchezDocumento58 páginasCuaderno de Poesia Critica N 115 Patricia Katrina Vergara SanchezCatherine Arteaga OnofreAún no hay calificaciones
- Don Segundo Sombra - Ricardo GuiraldesDocumento162 páginasDon Segundo Sombra - Ricardo GuiraldesIvonne DexterAún no hay calificaciones
- El Mal Del Puerco. 9 PDFDocumento22 páginasEl Mal Del Puerco. 9 PDFjikysAún no hay calificaciones
- Divorciado Que FelicidadDocumento180 páginasDivorciado Que FelicidadVictor ParraAún no hay calificaciones
- En Los Salones Del Placer - Jacques Cellard.Documento321 páginasEn Los Salones Del Placer - Jacques Cellard.Josep M. Mateu Vives100% (1)
- (Escudé I Gallès, Beth) Tra (D) IcionesDocumento30 páginas(Escudé I Gallès, Beth) Tra (D) Icionesmikado1955Aún no hay calificaciones
- La Dama de Las Camelias Ilustrado - Alexandre Dumas HijoDocumento332 páginasLa Dama de Las Camelias Ilustrado - Alexandre Dumas HijoÁngelo Aníbal Pizarro LecarosAún no hay calificaciones
- Duo: "Simón el Mago" y "En la diestra de Dios Padre"De EverandDuo: "Simón el Mago" y "En la diestra de Dios Padre"Aún no hay calificaciones
- La Dama de las Camelias: Biblioteca de Grandes EscritoresDe EverandLa Dama de las Camelias: Biblioteca de Grandes EscritoresCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (5)
- La marrana negra de la literatura rosaDe EverandLa marrana negra de la literatura rosaCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (7)
- Con P de PutasDocumento13 páginasCon P de PutasReyna SilisAún no hay calificaciones
- Lectura-Nuestro MachismoDocumento3 páginasLectura-Nuestro MachismozahravgAún no hay calificaciones
- Fanzine - Abuela - Addzno @4Documento33 páginasFanzine - Abuela - Addzno @4la jiribilla cuadernosAún no hay calificaciones
- Carolina GarciaDocumento20 páginasCarolina GarciaAndrea PeriniAún no hay calificaciones
- Comprobante Pago FacturasDocumento1 páginaComprobante Pago FacturasAndrea PeriniAún no hay calificaciones
- Evaluación - Tecnica - 61897715 - 19 - 05 - 2023 13 - 25Documento1 páginaEvaluación - Tecnica - 61897715 - 19 - 05 - 2023 13 - 25Andrea PeriniAún no hay calificaciones
- Cursos Formativos Laborales 2022 - 1Documento9 páginasCursos Formativos Laborales 2022 - 1Andrea PeriniAún no hay calificaciones
- Ingresos 2022 Autogestión Generación de Ingreso V2Documento19 páginasIngresos 2022 Autogestión Generación de Ingreso V2Andrea PeriniAún no hay calificaciones
- Resolución 57 Pautas Generales Del CursoDocumento1 páginaResolución 57 Pautas Generales Del CursoAndrea PeriniAún no hay calificaciones
- MJ Digital 476Documento84 páginasMJ Digital 476Gustavo MauryAún no hay calificaciones
- 1 de Samuel 7Documento3 páginas1 de Samuel 7daniel lopezAún no hay calificaciones
- Tropiezos en La Vida y Como EncararlosDocumento37 páginasTropiezos en La Vida y Como EncararlosDavid MeloAún no hay calificaciones
- Los Personajes de El Amor en Los Tiempos Del CóleraDocumento7 páginasLos Personajes de El Amor en Los Tiempos Del CóleraRaquel Flores MostajoAún no hay calificaciones
- PGP Pillada Por Ti Comic - VG PDFDocumento36 páginasPGP Pillada Por Ti Comic - VG PDFRicardo Klenner MoncadaAún no hay calificaciones
- El Significado Bíblico de La Humildad y Sus CaracterísticasDocumento8 páginasEl Significado Bíblico de La Humildad y Sus CaracterísticasPedro W. ValverdeAún no hay calificaciones
- Descubrir La EspiritualidadDocumento58 páginasDescubrir La EspiritualidadJaviera Gatica SalazarAún no hay calificaciones
- Fabio NovembreDocumento5 páginasFabio NovembreUma Escobar Dalla Torre OrtolaAún no hay calificaciones
- Reparacion Julio Ciclo ADocumento26 páginasReparacion Julio Ciclo AGloria CáceresAún no hay calificaciones
- Scannone Relectura Latinoamericana de Las Pruebas de DiosDocumento4 páginasScannone Relectura Latinoamericana de Las Pruebas de DiosIvan Ariel FresiaAún no hay calificaciones
- Analisis y Organizacion de Las Instituciones EducativasDocumento28 páginasAnalisis y Organizacion de Las Instituciones Educativasmaria jose garcia100% (1)
- CONFERENCIADocumento83 páginasCONFERENCIAarturo lopezAún no hay calificaciones
- El Camino Del GuerreroDocumento6 páginasEl Camino Del GuerreroMario Leal TarinAún no hay calificaciones
- Juan 21Documento19 páginasJuan 21Elena BarberoAún no hay calificaciones
- Glosario Sancrito de Palabras y SignificadosDocumento11 páginasGlosario Sancrito de Palabras y SignificadosadebuyaAún no hay calificaciones
- Guia 4 Etica Septimo 3° Periodo PDFDocumento5 páginasGuia 4 Etica Septimo 3° Periodo PDFYudica AndreaAún no hay calificaciones
- Dialogo Entre Dos AngelesDocumento8 páginasDialogo Entre Dos AngelesMigeny GoldbergAún no hay calificaciones
- 3ro CsatellanoDocumento2 páginas3ro CsatellanoFFrankyGmzAún no hay calificaciones
- Novenario Hno. ProfaDocumento36 páginasNovenario Hno. ProfaNancyArgueta100% (1)
- Afirmaciones DiariasDocumento369 páginasAfirmaciones DiariasTrinidad Exelsa Carmelita Descalza100% (1)
- Charla Sobre La Virtud de La Fe. Monseñor FadiDocumento13 páginasCharla Sobre La Virtud de La Fe. Monseñor FadiKaren PerdomoAún no hay calificaciones
- EticaDocumento142 páginasEticaSofia KarzovnikAún no hay calificaciones
- Cantos Propios de DifuntosDocumento12 páginasCantos Propios de DifuntosFlor Ademari Lara CanulAún no hay calificaciones
- Abif 63Documento40 páginasAbif 63api-27080828100% (3)
- 16 Navidad Al Vivo 2023 - JB - Cuad PFVD 8 Dic 22Documento56 páginas16 Navidad Al Vivo 2023 - JB - Cuad PFVD 8 Dic 22carmenAún no hay calificaciones
- Trabajo Final Las ConfesionesDocumento10 páginasTrabajo Final Las ConfesionesLedwin WilliamsAún no hay calificaciones
- Informe Mes OctubreDocumento2 páginasInforme Mes Octubrecamus__Aún no hay calificaciones