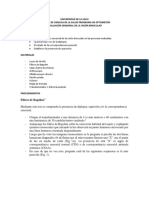Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Fluorescencia
La Fluorescencia
Cargado por
EdwardDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
La Fluorescencia
La Fluorescencia
Cargado por
EdwardCopyright:
Formatos disponibles
La energía total emitida en forma de luz es siempre menor a la energía total absorbida y la diferencia entre
ambas es disipada en forma de calor. En la mayoría de los casos la longitud de onda emitida es mayor -y
por lo tanto de menor energía- que la absorbida, sin embargo, si la radiación de excitación es intensa, es
posible para un electrón absorber dos fotones; en esta absorción bifotónica, la longitud de onda emitida es
más corta que la absorbida, sin embargo en ambos casos la energía total emitida es menor que la energía
total absorbida.
En general las sustancias fluorescentes absorben energía en forma de radiación electromagnética de onda
corta (p. ej. radiación gamma, rayos x, UV, luz azul, etc.), y luego la emiten nuevamente a una longitud de
onda más larga, por ejemplo dentro del espectro visible; los ejemplos más notables de fluorescencia ocurren
cuando la luz absorbida se encuentra dentro del rango ultravioleta del espectro -invisible al ojo humano- y
la luz emitida se encuentra en la región visible.
El mecanismo de fluorescencia típico implica tres pasos secuenciales, llamados respectivamente absorción
(1), disipación no radiativa (2) y emisión (3).
El ciclo completo es muy breve, transcurre en tiempos del orden de los nanosegundos, por lo que puede
considerarse prácticamente instantáneo. Es este tiempo tan corto lo que diferencia a la fluorescencia de otro
conocido fenómeno luminoso, la fosforescencia. El mecanismo de fluorescencia también se encuentra muy
relacionado con el proceso de quimioluminiscencia.
Las sustancias que son capaces de emitir luz al ser excitadas por diferentes tipos de radiación se denominan
fluoróforos. Es posible obtener una amplia variedad de colores por fluorescencia, dependiendo de la
longitud de onda que emita el compuesto fluorescente.
El fenómeno de fluorescencia posee numerosas aplicaciones prácticas, entre las que se encuentran por
ejemplo análisis en mineralogía, gemología, sensores químicos (espectroscopia fluorescente), pigmentos y
tintas, detectores biológicos y lámparas fluorescentes.
Una temprana observación de la fluorescencia fue descrita en 1560 por Bernardino de Sahagún y en 1565
por Nicolás Monardes en la infusión conocida como lignum nephriticum (del latín, "madera renal"). Fue
derivado de la madera de dos especies de árboles, Pterocarpus indicus y Eysenhardtia polystachya.[2][3][4]
[5] El compuesto químico responsable de esta fluorescencia es la matlalina, que es el producto de oxidación
de uno de los flavonoides que se encuentran en esa madera.[2]
En 1819, Edward D. Clarke[6] y en 1822 René Just Haüy[7] describieron fluorescencia en las fluoritas, en
1833 sir David Brewster describió el fenómeno en la clorofila[8] y en 1845 sir John Herschel hizo lo
mismo con la quinina.[9]
En un artículo de 1852 sobre la "refrangibilidad " (cambio de longitud de onda) de la luz, George Gabriel
Stokes describió la facultad del fluorspar y del cristal de uranio para cambiar la luz invisible más allá del
extremo violeta del espectro visible en luz azul. Llamó a este fenómeno fluorescencia (fluorescence): «Casi
me inclino a acuñar una palabra, y llamo la apariencia fluorescencia, de fluor-spar [es decir, la fluorita],
como el término análogo opalescencia se deriva del nombre de un mineral».[10] El nombre fue derivado
del mineral fluorita (difluoruro de calcio), que en algunas muestras tiene rastros de europio bivalente, que
sirve como activador fluorescente emitiendo luz azul. En un experimento clave utilizó un prisma para aislar
la radiación ultravioleta de la luz solar y observó la luz azul emitida por una solución de etanol de quinina
expuesto por ella.[11]
También podría gustarte
- Guias Marex Frecuencias de Radio PatagoniaDocumento8 páginasGuias Marex Frecuencias de Radio PatagoniaDvd Dmll50% (2)
- Ormeño Teledeteccion Fundamental PDFDocumento226 páginasOrmeño Teledeteccion Fundamental PDFZullyAún no hay calificaciones
- Lantern ADocumento3 páginasLantern Aga_faAún no hay calificaciones
- Nombre de Los Colores en Ingles Del Circuito Electrico AutomotrizDocumento14 páginasNombre de Los Colores en Ingles Del Circuito Electrico AutomotrizGalahad Rodriguez Arrieta100% (1)
- Practica1optica LCGMDocumento6 páginasPractica1optica LCGMROSARIOMARTINEZ25100% (1)
- Tarea2 G1Documento40 páginasTarea2 G1H Bam BamAún no hay calificaciones
- Catálogo LuáDocumento99 páginasCatálogo LuáGina Paola QCAún no hay calificaciones
- Guía para Comprender La Teoría Del Color y La Luz en La Pintura enDocumento6 páginasGuía para Comprender La Teoría Del Color y La Luz en La Pintura enCiborgSeptiembreAún no hay calificaciones
- Mayo Actualizado AMR K. ADocumento202 páginasMayo Actualizado AMR K. AAlejandro NopeAún no hay calificaciones
- T6 OpticaDocumento17 páginasT6 OpticaAlba Megías MartínezAún no hay calificaciones
- Elementos Del Lenguaje VisualDocumento31 páginasElementos Del Lenguaje VisualHeydy MoralesAún no hay calificaciones
- Neft de Venezuela CaDocumento3 páginasNeft de Venezuela CajuanitoalimanaAún no hay calificaciones
- DialuxDocumento50 páginasDialuxSebastian Alexis Muñoz PoveaAún no hay calificaciones
- Trabajo Con DialuxDocumento230 páginasTrabajo Con DialuxRoy Elvis Canchanya Balbin0% (1)
- Medio Ambiente y Contaminación. Principios BásicosDocumento123 páginasMedio Ambiente y Contaminación. Principios BásicosJorge Rodrigo fernandezAún no hay calificaciones
- Evaluacion Sensorial VB Sep 2019Documento16 páginasEvaluacion Sensorial VB Sep 2019Wendy Rodriguez100% (1)
- Calzatodo Agosto PDFDocumento43 páginasCalzatodo Agosto PDFRosaAún no hay calificaciones
- Catalogo Albaled Enero 2015Documento37 páginasCatalogo Albaled Enero 2015antonioAún no hay calificaciones
- Contaminacion ElectromagneticawordDocumento8 páginasContaminacion ElectromagneticawordMaria Isabel HerreraAún no hay calificaciones
- Actividades para Preescolar Primer GradoDocumento21 páginasActividades para Preescolar Primer GradofernandoAún no hay calificaciones
- Informe Antenas 3Documento9 páginasInforme Antenas 3AngelGuerreroAún no hay calificaciones
- Síntesis Sustractiva y AditivaDocumento1 páginaSíntesis Sustractiva y AditivaLuis JimènezAún no hay calificaciones
- 2 1 2 ColorimetriaDocumento54 páginas2 1 2 ColorimetriaYuliza Lucio RoqueAún no hay calificaciones
- MT Por MayorDocumento9 páginasMT Por MayorCristhian JuradoAún no hay calificaciones
- Ensayos Fotoelsticos de Tensiones Con Polariscopio de TransmisinDocumento3 páginasEnsayos Fotoelsticos de Tensiones Con Polariscopio de Transmisinjos romAún no hay calificaciones
- TELEDETECCIONDocumento113 páginasTELEDETECCIONKike KikeAún no hay calificaciones
- Universidad Nacional Del Altiplano TerminadoylistoDocumento63 páginasUniversidad Nacional Del Altiplano TerminadoylistoRolando MaqueraAún no hay calificaciones
- Resolución No. 90708 de Agosto 30 de 2013: Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIEDocumento1 páginaResolución No. 90708 de Agosto 30 de 2013: Anexo General Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIEJhonatan Rodrigo Carreño VargasAún no hay calificaciones
- Tubo OSRAM L36W 765Documento6 páginasTubo OSRAM L36W 765Boris Ames ibarraAún no hay calificaciones
- El Color-Reportaje - (Beta)Documento1 páginaEl Color-Reportaje - (Beta)Quidel AzocarAún no hay calificaciones