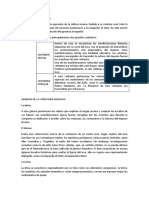Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
La Obra de García Márquez
Cargado por
sebastian0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas7 páginasmarquez
Título original
La obra de García Márquez
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentomarquez
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
4 vistas7 páginasLa Obra de García Márquez
Cargado por
sebastianmarquez
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOCX, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 7
La obra de García Márquez: ensayo de
apreciación
Francisco Ynduráin
No parece empresa sin grave riesgo la de intentar condensar algunas opiniones
sobre la obra literaria de García Márquez, habida cuenta de la copiosa bibliografía
que tenemos ya sobre ella. Si se está de acuerdo, sobra la reiteración, y en cuanto a
disentimientos, los motivos podrían resultar prolijos o de escaso interés. Para
nuestro autor, las mejores críticas provienen de las universidades norteamericanas, y
otro hispanoamericano, Mario Vargas Llosa, ha escrito un esclarecedor ensayo
interpretativo -García Márquez: historia de un deicidio (Barcelona, Barral, 1971)-,
género en el que ya había mostrado agudeza e ingenio al analizar Tirant lo Blanc.
Pero dejemos la crítica de la crítica y demos algunas impresiones de lector, que no
aspiran ni remotamente a cerrar con ellas las múltiples posibilidades receptoras en
los demás leyentes. Esta obra es abierta, si las hay y las hubo.
Mucho antes de haber ganado el Nobel de Literatura, García Márquez tenía una
masa de lectores asombrosa: a más de veinte millones de ejemplares ascendía el
número de libros suyos, en versión original o traducidos a las lenguas más cultas.
Imaginad cómo habrá aumentado ediciones y tiradas el Premio al haber refrendado
un veredicto multitudinario, casi universal. SÍ siempre resulta difícil aplicar un
criterio válido para obras de distinta naturaleza, el Nobel reduce esa área de
inseguridad al tener como norte fundacional la búsqueda de escritores que crean en
el futuro del hombre y cuyas obras hayan fomentado y dado pábulo a esa creencia
esperanzada. Los valores puramente literarios se subsumen y acomodan a una
proposición de orden ético, que aspira a validez y alcance universales. ¿Resulta así
más difícil todavía la concordancia de opiniones?
Adelantaré -sin pruebas, porque no aspiro a demostración- que, considerada en
su conjunto, la obra del colombiano me parece haber alcanzado algo que Unamuno
viera hace muchos años (1899) en la obra de Rubén Darío, y que es una de las
conclusiones a las que uno había arribado sin dar con expresión tan precisa. No
argumento de autoridad porque sí, pero acudo en apoyo de una coincidencia que me
parece decisiva. He aquí el texto de don Miguel: «Quiero añadir que por ser Darío
más hondamente americano que otros poetas de América, por ser intra-americano,
es más universal que ellos, porque dentro de su alma americana ha buscado el alma
universal y por eso le han oído en París, y fuera de París, cuantos prestan oído a la
voz de la humanidad y entienden a ésta cuando en lengua castellana habla». La obra
toda de García Márquez rezuma una constante intra-americanidad; de ello ha hecho
su autor meollo y corteza de su escritura. Lo que no sabría medir es hasta qué punto
ha tenido, además, la intención consciente y el propósito de alcanzar el radio
máximo que incluya al hombre de hoy y al de siempre, al hombre con sus
condicionantes de tal, asumidas o no. Esa ingente masa de libros suyos en tantas
lenguas parece abonarlo con tal receptividad desde tantos puntos de vista y
disposiciones lectrices. Claro que esto podría haber ocurrido con obras de muy
distinta índole, como de hecho sucede con la que llamamos infraliteratura.
Considerada la obra literaria de Gabriel García Márquez desde una visión
panorámica -y ello no implica preterición de sus artículos en la prensa,
insoslayables-, lo primero que salta a la vista es que la narrativa se nos presenta en
exclusiva: cuentos y novelas tienen como campo de atención y motivos los que ha
extraído de su tierra natal, cualquiera que sea el grado de realismo o sobrerrealismo
con que nos los transmita. No adelantaremos mucho si incluimos a nuestro autor en
lo que se ha llamado «boom» de la novela hispanoamericana, no sin razón, ni sin
reservas. Otros escritores de su misma naturaleza y más o menos rigurosamente
coetáneos, próximos en cuanto al estímulo formal y a los modelos, fueron ciertos
novelistas norteamericanos, particularmente los de la llamada lost generation:
Faulkner, Dos Passos, Hemingway, o, en una ocasión, Thornton Wilder, al menos el
de Los Idus de Marzo, según testimonio de Gabriel. Venía siendo lugar común en la
crítica que la serie novelesca que empieza con Sartoris (1929) y se sitúa en el
mítico Yoknapatawpha County -transposición literaria del Mississippi norte- había
sido estímulo del Macondo de nuestro autor, nombre que vale para otra mitificación
con fondo realista caribeño-colombiano. García Márquez dijo en su discurso al
recibir el Nobel que Faulkner había sido su maestro, y pueden verse rasgos en visión
y composición que tienen esa influencia, pero a tanta distancia y con tal poder de
asimilación y recreación que, para mí, el modelo ha sido superado en el arte de la
palabra y en potencia simbólica. Sí, es una opinión personal.
Hispanoamericanos e iberoamericanos -para incluir Brasil- han tenido acceso
con notable retraso al cultivo de la gran novela, precedidos por los norteamericanos,
aunque tengamos en cuenta el Periquillo Sarniento y Don Catrín de la fachenda, del
mexicano Fernández de Lizardi, en el siglo pasado. Acaso haya que hacer un lugar
aparte para lo ocurrido en Buenos Aires como centro europeizante adelantado. Pero,
vista ahora la novela hispana de ultramar, se nos ofrece como una explosión
fulgurante y masiva, con las consiguientes variedades y niveles de calidad, casi
siempre con el denominador común de buscar expresión novelada a la intra-
americanidad de cada cual, desde un Arguedas a Cortázar o Carpentier, por poner
dos extremos.
Incidentalmente no puedo menos de recordar cómo lo americano, más
especialmente lo mexicano, ha venido tentando plumas europeas, sajonas sobre
todo, como las de D. H. Lawrence (The plumed serpent, 1926), Aldous Huxley
(Eyeless in Gaza, 1936, o su anticipación utópica, pero con resonancias
mexicanas, Brave New World, 1932 ), Graham Greene (The Power and the Glory) o
Malcolm Lovwry (Under the volcano, 1948). Algo que parece obvio es que
naturaleza y vida, paisaje y fauna de Río Grande hacia el lejano sur ofrecen a
propios y extraños -sobre todo cuando los primeros adoptan un punto de vista
distanciado, desde lo que llamamos civilización occidental- una fisonomía
complejísima donde aparecen vinculaciones con un trasfondo primitivo que incide
en lo mágico y de él toma fuerza y vuelos. Si comparamos esto con lo que han
escrito en el plano sobrerreal autores de New England (Poe, Hawthorne, Melville)
tendremos una pauta de referencia muy ilustrativa: los newenglanders, menos
fundidos con un entorno natural primitivo, parecen más cerebrales, no tan viscerales
como los nuestros, que no les han cedido en inteligencia.
Dejaré en interrogación, pero no sin urgencia por una respuesta, el valorar cuál
ha sido la contribución hispana peninsular a este mundo novelesco de nuestra otra
orilla. La diáspora de guerra y posguerra ha hecho que se siguiera, no sin gloria, lo
que iniciaron Ciro Bayo y Valle-Inclán, y así tenemos la obra de Rosa Chacel,
Francisco Ayala, Serrano Poncela, Martín de Ugalde, entre otros, o, desde España
misma, González Aller, con su Niña huanca.
Pero el tema se me va ensanchando en radios de mayor longitud y García
Márquez no tiene la atención debida. Vengo, pues, a su obra novelesca, y, siguiendo
un orden no muy lógico, parto de una visión global de sus escritos para, luego, fijar
mi atención en aspectos parciales de ellos. Por de pronto, vemos que no es un autor
prolífico, pero sí de una gran concentración, en momentos críticos de madurez lenta,
sin concesiones a la ocasionalidad publicista y siguiendo un proceso de
intensificación cuya cima primera la veo en El coronel no tiene quien le
escriba (1961) (él ha dicho que la considera su mejor obra), y alcanza su hasta hoy
sumo ápice en ese compendio y semillero de novelería que es Cien años de
soledad (1967). De aquí saldrán, en algún modo, con voz nueva y estilos distintos,
personajes y situaciones que darán lugar a otros relatos, y en ésa, su novela más
ambiciosa y plural, han cuajado motivos de narraciones menores precedentes. Sus
dos novelas posteriores, El otoño del patriarca (1975) y la más reciente y última,
por ahora, Crónica de una muerte anunciada (1981), suponen más novedad en la
técnica narrativa y en el maleamiento del lenguaje (maleamiento, de malleus, ¡ojo!).
No deja de ser notable que el autor parezca proceder por zancadas de siete años en
su producción más relevante.
Una visión panorámica de toda esta obra la muestra evolucionando desde el
estilo menos complicado de La hojarasca (1955), donde ya se estaba gestando la
historia de Macondo, pasando por esa maravilla de El coronel, modelo de cuento en
que con la más ceñida economía de medios expresivos se ha logrado el efecto más
cautivador, obra acabada, perfecta. Una vez lograda la creación de ese lugar de
Macondo, instalado ya definitivamente en la geografía literaria, en la plenitud de los
cien años de soledad, se advierte, y lo ve cualquiera, una rebusca más calculada de
artificios narrativos, de técnicas de estilo y de composición tomadas y hechas
propias con marca muy suya. Primores de lenguaje y de formalismos, tienen para mí
un valor supeditado a la capacidad inventiva y evocadora de una problemática
humana del máximo rango y vigencia. Vayamos, pues, acercándonos al autor con
esta mira.
Se nos impone ahora su obra como algo surgido de un contacto muy directo con
su tierra y sus problemas, los de sus hombres, y la transmutación por el arte de la
palabra no pierde tal vinculación con una y otros. Estamos de acuerdo con lo que
dijo en su discurso ante la Academia sueca la víspera de recibir el Nobel, bajo el
título «La soledad de América Latina». Fue una demanda de atención y respeto para
sus coterráneos, una queja por la historia reciente de aquellas naciones, sometidas a
las más humillantes dictaduras y desdeñadas por las llamadas potencias
occidentales: «América Latina no quiere ni tiene por qué ser un alfil sin albedrío [...]
La violencia y el dolor desmesurados de nuestra historia son el resultado de
injusticias seculares y amarguras sin cuento». Para terminar pidiendo «una nueva y
arrasadora utopía de la vida, donde nadie pueda decidir por otros hasta la forma de
morir, donde de veras sea cierto el amor y sea posible la felicidad y donde las
estirpes condenadas a cien años de soledad tengan por fin y para siempre una
segunda oportunidad sobre la Tierra». Ideas que se remachan en un artículo, «Cena
en paz en Harpsund» (El País, Madrid, 22 de diciembre de 1982), donde cuenta su
conversación con el primer ministro de Suecia, Olof Palme, dedicada toda ella a los
dictadores americanos y la situación de las seis naciones de la América Central,
especialmente afectadas por un poder excesivo. Todavía en un artículo posterior (5
de enero de 1983): América Latina «es una y tal vez la más dominante de mis
obsesiones». ¿Las otras dos?
Aquellas estirpes condenadas a den años de soledad son, desde luego, las de su
tierra y las que él considera sometidas y humilladas a poderes extraños, no sin apoyo
y aun requerimiento, a las veces, de los mismos nativos. En otra ocasión se quejó de
cómo vemos desde Europa al hispanoamericano en caricatura simplista: bigote,
guitarra y revólver. De todo ello venimos a confirmar lo que su obra literaria
denuncia en escritura comprometida y, hay que decirlo, muy por encima de una
propaganda directa, raciocinante o apasionada, que deja ancho espacio para ser
gozada sin esas referencias, en su pura belleza por la palabra. Dejemos, pues, pero
sin olvidarlo, lo que esa obra tiene de alegato y denuncia a casos tan concretos; pero
recordemos que fue después de su primer viaje al África negra cuando adquirió un
sentido más pleno de su condición humana, con lo que las implicaciones de sus
escritos van ganando en ámbito y aplicación. Nada humano le es ajeno,
especialmente en lo que a la opresión se refiere, aunque sus relatos tengan escenario
localizado y, en una coyuntura histórica determinada, la reciente, hasta
reminiscencias que nos llevan a la época virreinal. Pero esos den años de soledad
creo que valen para cualquier centuria de cualquier lugar si hacemos una lectura en
profundidad, y no forzada. ¿Por qué? Sin entrar en las intenciones del autor -toda
obra genial ha superado con creces tal intencionalidad-, pienso que, en este caso, el
texto desborda en sentidos y por pura penetración «poética» los planos local y
temporal mitificados en los que ha situado personajes y acción. Esos cien años son,
efectivamente, los que han gravitado como experiencias vividas o librescas sobre
García Márquez: las guerras civiles de los mil días (1899-1902), la «hojarasca», que
trajo y se llevó la explotación bananera -United Fruit Company- y, con ella, una
manifestación, entre tantas otras, de la prepotencia de los «gringos» sobre los
indígenas, más otros contactos con seres de civilizaciones extrañas: gitanos, árabes,
italianos o franceses (francesas, más bien). En todas estas situaciones sociales el
motivo dominante, el término en que se cifran diversas experiencias vitales, no es
otro que el de soledad: soledad individual y colectiva, soledad en el ejercido del
poder despótico y en sus víctimas, soledad en el amor, soledad en la espera y en la
esperanza frustradas. El escritor ha tenido clara evidencia visionaria y voluntad de
expresar tal estado de solitariedad, en varias instancias, no, acaso, en la última.
Veamos: en una en revista publicada en la revista Triunfo (14 de noviembre de
1970, págs. 12-18) contestó a las inteligentes preguntas de Ernesto González
Bermejo y nos dejó en las respuestas, grabadas, para más certidumbre, una
orientación lectora que me sigue pareciendo actual y vigente. Tomemos algunos
pasajes en los que García Márquez se manifiesta sobre la soledad y veremos cómo
es una constante con variaciones ocasionales y ocasionadas: así, en el coronel que
espera en vano, en La mala hora, donde el alcalde se va hundiendo en su soledad de
frustrado, «lo que era, evidentemente, un reflejo de la situación del país». O, en
visión de conjunto: «En realidad uno no escribe sino un libro... En mi caso, sí, es el
libro de Macondo. Pero si lo piensas con cuidado verás que el libro que yo estoy
escribiendo no es el libro de Macondo, sino el libro de la soledad». Precisará aún
más: «El punto que más me interesaba al escribir el libro (Cien años de soledad) es
la idea de que la soledad es lo contrario de la solidaridad y que yo creo que es la
esencia del libro [...] La soledad considerada como la negación de la solidaridad es
un concepto político [...] Y nadie lo ha visto o, por lo menos, nadie lo ha dicho». Sin
embargo, ese concepto reducido a su área política y aun con su antagónico de
solidaridad, resulta insuficiente para resumir otros sentidos que Gabriel ha confiado
a su palabra favorita: no es la misma la soledad que sienten y gravita sobre
Aureliano Buendía y su familia, sobre Úrsula en su decrepitud o sobre Amaranta y
su amor malogrado, o los veteranos esperando en vano carta con las retribuciones
prometidas. Aureliano «apenas si comprendió que el secreto de una buena vejez no
es otra cosa que un honrado pacto con la soledad» (en la novela, 1ª. ed., pág. 174, y
en tantas otras más, de que hago gracia).
Ahora el vocablo tiene una densidad y una proyección que van mucho más allá
de las coordenadas circunstanciales, históricas o sociales: el sentimiento de soledad
ha trascendido y nos pone ante el hombre en trance de muerte próxima inevitable.
Estamos ante algo de validez universal para todo hombre de cualquier lugar o
tiempo, sean las que fueren las resonancias -remedios o resignación, rebeldía o
indiferencia- con que cada cual acompañe ese estado supremo en el destino. Soledad
es palabra clave que suena como leitmotiv ya en voz del narrador, ya desde el propio
punto de vista de los personajes. Ahora cabe decir que el colombiano ha dotado a
palabra de tan dilatado abolengo literario de una nueva signifícación, de un halo de
connotaciones que le son peculiares, haciendo que tenga valor privado algo tan usual
y tópico en la experiencia humana. Hace casi medio siglo el romanista alemán Karl
Vossler -tan olvidado hoy- inició unos estudios sobre la expresión de la soledad en
la lírica hispana, que después recogió en libro memorable. Desde textos medievales
peninsulares o de otros romances, soledad tenía casi exclusivamente resonancias
amorosas, resumía, como la saudade portuguesa, un dolor de ausencia o desamor, y
tuvo acuñaciones léxicas de menos fortuna, pero de bella resonancia: la «solitud» de
Gómez Manrique, la «soledumbre» de fray Hernando de Talavera. De ahora en
adelante la voz «soledad», de abolengo coloquial y literario tan antañón, pasa a ser
propiedad privada de García Márquez. ¿Cuántos escritores han cumplido hazaña
igual o semejante?
Otro de los grandes motivos humanos que el escritor ha fijado en términos
literarios está en El coronel no tiene quien le escriba, su obra predilecta. El suceso,
la anécdota, no pueden ser más simples ni de menos trascendencia si se toman en su
circunstancia realística: un coronel que espera años y años la pensión prometida y la
incierta victoria de su gallo de pelea, remedios posibles para su miseria. Ni llega la
pensión, ni el relato llega hasta la pelea gallera: se nos instala en el área de la espera
pura, con doble tensión, retrospectiva y prospectiva. Como el relato empieza in
medias res y no llega a final, feliz o desdichado, parece que con ello se nos da el
estado de espera en su más nuda y honda realidad humana. Verdad es que el cuento
se apoya en hechos reales o posiblemente tales; pero una vez más lo ocasional
concreto ha trascendido a un plano de validez universal, la actitud de espera que
marca al hombre en su destino y que se atenúa o enmascara con mitos, creencias,
esperanzas más o menos fundadas. Pero, atención, sin asomo de moraleja o
moralina. Estéticamente puro. Otro de los motivos básicos en la narrativa de García
Márquez es el del poder y sus abusos. De nuevo creo que nos hallamos ante
personajes cuya base real es identificable con uno o varios dictadores
hispanoamericanos (o europeos, en última instancia); pero la pluma del escritor ha
mitificado los hechos y nos los ha convertido en algo que, sin perder apoyaturas
realísticas, nos instala en un mundo de fantasía remontada, con lo cual gana en
ejemplaridad y significancia universales. Hay, en el fondo, la tesis de que si todo
poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. De ahí que las
monstruosidades que se nos dicen adquieran el rango de tipificación generalizante,
sin dejar de conservar el color y el carácter de unas tierras donde la naturaleza
parece haber mantenido la potencia genesíaca con la que se asocia toda desmesura
humana. La obra, con muy acusada singularidad artística, puede situarse en la línea
de las que han tenido como «héroes» a personajes históricos o no de la misma
calaña: el Tirano Banderas, de Valle; Bocanegra, de Francisco Ayala; el señor
Presidente, de Asturias, como ejemplos más dignos. Diré, todavía, algo más sobre
esta novela, pues aquí el autor ha alcanzado un nivel de estilo y enfoques más
recargados de artificio, con una irrestañable vena de dicción directa en fundidos de
perspectivas que hasta hacen ociosa, o casi, la puntuación. One pièce de bravoure!
Al cabo de otros siete años de silencio, todavía nos ha dado un nuevo
relato, Crónica de una muerte anunciada (1981), ingeniosamente organizado para
recomponer, con fragmentos dispersos e inconexos, «el espejo de la memoria».
Muerte y espera de noticias inspiran las tensiones del novelar y hasta parece
proponerse algo como tesis de validez general: «Dadme un prejuicio y moveré el
mundo».
Quedan muchos aspectos en la condensada obra del colombiano que no han
podido ni ser apuntados. El de más entidad me parece su tratamiento de lo
fantástico, inextricablemente presentado junto con lo real verosímil. En la muy larga
lista de obras y modos de tocar este aspecto de la experiencia humana, artística o no,
la pluma del colombiano ha dejado una marca personal, aunque no podamos menos
de recordar a ese asombroso Juan Rulfo y su Pedro Páramo, o la mitificada Región,
de Juan, Benet, además del ya citado condado faulkneriano.
También podría gustarte
- Fallar Otra Vez - Alan PaulsDocumento22 páginasFallar Otra Vez - Alan PaulsShlomo50% (2)
- Super PandillaDocumento16 páginasSuper PandillaAnonymous AE1w0EaP68% (22)
- Clases Sobre Don Quijote de La ManchaDocumento5 páginasClases Sobre Don Quijote de La ManchaHele CalgaroAún no hay calificaciones
- La Literatura QuechuaDocumento3 páginasLa Literatura QuechuaAnais Velasquez MuñozAún no hay calificaciones
- El Señor Del Tiempo 0 - IntroduccionDocumento4 páginasEl Señor Del Tiempo 0 - IntroduccionManuel López LorenzoAún no hay calificaciones
- Español Tercero "C"Documento5 páginasEspañol Tercero "C"MIkeAún no hay calificaciones
- MusicaDocumento4 páginasMusicaDaniela DuqueAún no hay calificaciones
- 6 - CARTILLA SEXTO - CoDocumento120 páginas6 - CARTILLA SEXTO - Cojulieth dazaAún no hay calificaciones
- 4.1.2. Tragedia GiregaDocumento11 páginas4.1.2. Tragedia GiregaJose Gabriel Loza GarciaAún no hay calificaciones
- Leng - Unidad3.oa4.sb - Estudiante OkDocumento66 páginasLeng - Unidad3.oa4.sb - Estudiante OkRoxana Edith Vega aguilaAún no hay calificaciones
- 5TO-Literatura Clasica OrientalDocumento15 páginas5TO-Literatura Clasica OrientalSandra AtocheAún no hay calificaciones
- Poemario PDFDocumento101 páginasPoemario PDFKaterine GuechaAún no hay calificaciones
- Presentanción La Biblioteca de La Media Noche FinalDocumento11 páginasPresentanción La Biblioteca de La Media Noche FinalTigresa33% (3)
- Descripción de Personajes Principales y SecundariosDocumento3 páginasDescripción de Personajes Principales y SecundariosEstherAún no hay calificaciones
- Guia 5 8vos Experiencias Previas y Texto NarrativoDocumento6 páginasGuia 5 8vos Experiencias Previas y Texto NarrativoAnahiAún no hay calificaciones
- Casa de Locos. Narradores LatinoamericanosDocumento308 páginasCasa de Locos. Narradores Latinoamericanosivonne sbAún no hay calificaciones
- Conversaciones Sobre La Escritura' Con La Maestra Ursula K. Le Guin - Cultur PlazaDocumento17 páginasConversaciones Sobre La Escritura' Con La Maestra Ursula K. Le Guin - Cultur PlazaNELSON VERAAún no hay calificaciones
- Quiz de Lectura Grado 11Documento2 páginasQuiz de Lectura Grado 11Anonymous 05SotpNUD0% (1)
- Carlos Noguera Sobre José BalzaDocumento8 páginasCarlos Noguera Sobre José BalzaErnesto CazalAún no hay calificaciones
- Arte y Estetica1Documento2 páginasArte y Estetica1alfredolavAún no hay calificaciones
- Guia #4 Lengua y Literatura 8° BasicoDocumento12 páginasGuia #4 Lengua y Literatura 8° BasicoLissette Valenzuela Tabja0% (1)
- Taller Comprensión LectoraDocumento6 páginasTaller Comprensión LectoraCarolina PabónAún no hay calificaciones
- Carlos Oquendo de AmatDocumento26 páginasCarlos Oquendo de AmatBrandon UsquianoAún no hay calificaciones
- Sabio Paulo CoheloDocumento1 páginaSabio Paulo CohelorosazulvioletaAún no hay calificaciones
- Presentación 1Documento6 páginasPresentación 1Paty RodriguezAún no hay calificaciones
- 5473-Texto Del Artículo-18964-1-10-20171204Documento11 páginas5473-Texto Del Artículo-18964-1-10-20171204melanny contrerasAún no hay calificaciones
- Portal, Magda - Una Esperanza I El MarDocumento34 páginasPortal, Magda - Una Esperanza I El MarSabrinaAún no hay calificaciones
- Guia MitoDocumento2 páginasGuia MitoElenaPonceAún no hay calificaciones
- El Collar de MaupassantDocumento2 páginasEl Collar de MaupassantpilukillaAún no hay calificaciones
- AA VV - Estrellas RotasDocumento431 páginasAA VV - Estrellas RotasPaulo Resende dos Santos100% (1)