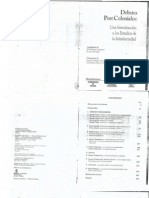Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Bidaseca. Mujeres Blancas Buscando Salvar A Las Mujeres Color Café.
Bidaseca. Mujeres Blancas Buscando Salvar A Las Mujeres Color Café.
Cargado por
Angie Vega0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
31 vistas22 páginasinvestigación
Título original
Bidaseca. Mujeres Blancas Buscando Salvar a Las Mujeres Color Café.
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoinvestigación
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
31 vistas22 páginasBidaseca. Mujeres Blancas Buscando Salvar A Las Mujeres Color Café.
Bidaseca. Mujeres Blancas Buscando Salvar A Las Mujeres Color Café.
Cargado por
Angie Vegainvestigación
Copyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 22
jeres blancas buscando salvar a las mujeres
color café de los hombres color café. O
reflexiones sobre Clesigualdad y colonialismo
juridico desde el feminismo poscolonial’
Karina Bidaseca
“Vienen del cielo”, son seres celestiales, expresa la cosmogonfa
wichi sobre las mujeres de ese mundo. Su origen celeste, los
comportamientos erraticos que se le atribuyen su anatomia
abierta confluyen en la concepcidn “potencialmente
peligrosa” de la feminidad wichf (Bartia y Dasso, 1999: 252).
|, LA DESIGUALDAD DE LAS PARIAS
STE ARTICULO RECOGE LAS tesis trabajadas en mi reciente
libro Perturbando el texto colonial. Los Estudios (Pos)
coloniales en América Latina (2010) para comprender
la subalternidad femenina: por un lado, que racismo y colo-
nialidad constituyen las relaciones de género, y por otro, que
¢l feminismo blai inscribe en una narrativa imperialista
focal cuando se sostiene en lo que denomino como una “ret6-
fica salvacionista” de las mujeres color café. De acuerdo aa la
FT et nl
12 Una version casi idéntica fue publicada en And
Investigacién Social, Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales
“Universidad Auténoma de la Ciudad de México, Niim. 17: “Critica feminista
y poscolonialidad” México D. F. 2011. Agradezco a las editoras, en especial
a Wilda Western, la autorizacién para su reproduccién. Este articulo fue rea-
lizado en el marco del Proyecto PIP-cONICEE. “Legitimaciones culturales de
desigualdad sociales”, Instituro de Altos Estudios Sociales, Universidad
ional de San Martin. Una version anterior del mismo ha sido presentado en
| GT CLACSO “Cuftura y poder”, Buenos Aires, 2609. Y en las Jornadas de
Antropologia Juridica, Facultad de Filosofia y Letras, Universidad de Buenos
fs, 2010, Mi especial gratitud con la “comunidad” Lapacho Mocho. A John
mer y a Rita Segato.
amios. Revista de
Feminismos y poscolonialidad - 85
feminista afroamericana bell hooks, permanece ¢, :
contempordneo la idea de que la raiz de todos |
el patriarcado y que la erradicacion de la opresiéy sexist
ria necesariamente a Ia eliminacidn de todas las demég form
opresion. El hablar del patriarcado y no del racismo Petmite
las feministas blancas sigan actuando como explotadoras a
soras. Sexismo, racismo y explotacién de clase constituyen ‘:
temas interrelacionados de dominacién y determinan la goo. :.
fem
tn
8 prob Sty
€
A Agencia
femenina, y permiten comprender la mencionada “retérica sal.
vacionista” que construye el discurso imperialista 0 los Pequeiios
imperialismos locales (Bidaseca, 2010). Como pretendo mostrar,
nada o mucho ha cambiado cuando nos enfrentamos a ciertos ca-
sos paradigmaticos para pensar los continuos intentos de algunas
feministas blancas de silenciar a las mujeres de color/no blaneas
o bien, de hablar por ellas. Me referiré a uno extremadamente
sensible y polémico en la sociedad saltefia que, repentinamente,
lo sell6. Remite a un fallo de la Corte de Salta entre 2005 y 2006,
sobre el procesamiento dictado a un hombre indigena de 28 aiios
de la comunidad wichi Lapacho Mocho, ubicada al norte de dicha
provincia. Fue acusado de haber violado a la hija de su concubina,
segtin la definicién de la familia occidental, una “nifia de alrede-
dor de 10 afios” (pues no se sabe con certeza su edad), quien s¢
convirtié en madre.
Mi proposito al introducir esta narrativa femenina de
subalternizacién (Bidaseca, 2010) es reflexionar sobre el cO-
lonialismo juridico en las condiciones actuales de dar muerte
simbélica a otras subalternas, las m
feminismo poscolonial voy a probl
minismo académico blanco Para pe
nialidad” y sexo/género. Hablaré de “colonialismo juridico” 0
el tratamiento del caso por parte del Estado N, :
de “colonialismo discursivo”, cuando las voc
2002) de las mujeres son fagocitadas,
por otras voces. Entiendo sus voces
‘ujeres indigenas. Desde el
ematizar los linsites del fe-
nsar los procesos de “colo-
aci6n argentino y
€s “bajas” (Guha,
representadas 0 traducidas
como instry,
: m iti
del sujeto, ensayando, en los pliegues lo que Hla, ato politico
mo una “teori
de las voces” (Bidaseca, 2010) desde la conceptualizacién de
‘Anibal Quijano (2000) de su “colonialidad del poder”, que in-
Juye el tratamiento de la politica de la subjetivacidn en curso,
cluy
I), DESDE EL FEMINISMO POSCOLONIAL.
{PATRIARCADO? NO! RACISMO
El Grupo de Estudios Subalternos decidié abordar el tratamien-
to de esas “voces bajas” én los archivos hist6ricos: en los mo-
vimientos de insurgencia campesina en Telangana de mediados
del siglo x1x, y en el escrito “La muerte de Chandra” (2003). En
ambos, Ranajit Guha plantea la solidaridad de género frente a
la fuerte opresién de la estructura patriarcal. Gayatri Spivak ha
criticado fuertemente esta omisién en la constitucidn del subal-
entinamene ‘ter Como sujeto (sexuado) o la decisiva instrumentalidad de la
mujer como objeto de intercambio simbélico:
2005 y 20%
a de 28 aios a 5 oe :
\ El grupo es escrupuloso en su consideraci6n hacia las mujeres
rte de dic En varios lugares, registran momentos en que hombres y mu-
concubin. | jeres participan conjuntamente en la lucha y donde sus con:
de alrede ciones de trabajo 0 educacién sufren de discriminacion genérica
; o de clase. Empero, creo que pasan por alto cudn importante es
), quien la metéfora-concepto mujer pata el funcionamiento de su dis-
curso. En cierta lectura, la figura de la mujer es ampliamente
sina deb instrumental al cambio de funci6n de los sistemas discursivos,
ite como es el caso en la movilizacién insurgente. Nuestro grupo
re rara vez se plantea los problemas de la mecénica de esta instru-
r muerte mentalidad. Para los insurgentes, en su mayoria masculinos, la
Desde ¢! “femineidad” es un campo discursivo tan importante como la
- del fe “religion” (p. 25)
, a El propésito de Spivak fue “mostrar la complicidad entre sujeto
ico y objeto de investigacién”, y la tendencia de los historiadores
atin ¥ de re-nombrar la semiosis de la diferencia sexual como “clase”
Guh» 0 “solidaridad de casta” (p. 26)
ucidas
y[ftic?
orl
Feminismos y poscolonialidad « 87
Asimismo, desde América Latina el autoden,
+ id + / ‘ “Om,
e investigacion modernidad/colonialidad ha nag,
ha m
Programa di
trado una omisién fundamental que expresé una Ver ms
las
constitucién falogocéntrica de las ciencias sociales y human
5 an eS Y humanas
De ahf la necesidad de explicitar una autocritica, respecto 4
el
tratamiento del género:
Sf
“Es claro que hasta ahora el tratamiento del género por el gru-
po de MC ha sido inadecuado en el mejor de los casos. Dussel
estuvo entre los pocos pensadores latinoamericanos masculinos
que tempranamente discutié con detenimiento el asunto de |;
mujer como una de las categorias importantes de los otros ex-
cluidos. Mignolo ha prestado atencidn a algunos de los trabajos
de las feministas chicanas. Estos esfuerzos, dificilmente han re-
tomado el potencial de las contribuciones de la teoria feminista
para el encuadre MC.” (Escobar, 2003: 72).
Tampoco el feminismo (heterosexual, blanco y burgués)
escapa a estas criticas, cuando las diferencias de las mujeres del
“Tercer Mundo” fueron borradas, subsumidas a la ilusién de
una opresién en comtin.’Las diferencias entre mujeres son ¢l
;. huevo eje articulador del feminismo. Este cambio de eje se ins-
cribe en el pensamiento préximo al “feminismo postcolonial”
en la discusién sobre los rasgos que asumi6 el feminismo com?
“feminismo blanco occidental y heterosexista ” y la preocupa-
cin sobre las diferencias histéricas y culturales podian afectar
la teoria y la practica politica del feminismo, El Feminismo
postcolonial reedita un feminismo del “Tercer Mundo”; aunque
surgen problemas con esta denominacién, que englobaria tanto
a las mujeres oprimidas por la raza en el “Primer Mundo” como
a las mujeres de paises descolonizados,
Estas tensiones se retrotraen a la década de los aflos seten-
ta, en la que el feminismo chicano, negro, indigena y asiaticoa-
mericano, reunido en el ejemplar libro “Esta puente mi espalda
Voces de mujeres tercermundistas en los Estados Unidos” a 988)
constituye el antecedente de lo que luego se llamaria feminismo
“postcolonial”. Las mujeres que cuestionan este feminismo sr.
ages observan otras ausencias sintomaticas de la agenda
scege el FaciSMO, lesbofobia, la colonizacién. En torno al
imado 2 la unidad del feminismo para luchar contra la opre-
ee universal del patriarcado, las feministas -que desconocian
jon de raza y clase- pospusieron y desecharon estas otras
esiones € impidieron ver sujetos racializados sexualizados y
colonizados y laubicacién de estos sujetos en diferentes discur-
is racializados (hook). En efecto, encontraron que la categoria
una forma de dominacién masculina univer-
de patriarcado era
sal, ahistrica, esencialista ¢ indiferenciada respecto de la clase 0
la raza y fue este el motivo de su cuestionamiento.
Cuestionamiento que también suscriben las mujeres in-
digenas cuando afirman que es una categoria occidental con la
cual no se identifican. “El concepto de género es patrimo} io de
las ciencias sociales como categoria de andlisis y su construccion
teorica es parte de un proceso social y académico distante a los
Andes.” (Paiva, 2007). Mientras la Unidad es el principio de abs-
idental, la Paridad lo es para la cosmovision
Esta cosmovisién esta compuesta por entidades
1s pero a la vez opuestas: masculino, femenino se
tan a la vez que se oponen, no se busca asegurar la
4 masculina como en la cultura occidental.
a indigena Rosalia Paiva (2007) el colo-
impuso en sus naciones por la fuerza una
y cédigos que se practican como si fueran
o de la mujer indigena, desde el silencia-
les. Como sefala Barrig (s/f):
los dirigentes varones eligen ¢
“dominan las mujeres- para
i quechua, el idioma
. La desigual-
7 «
a carp Able.»
tido spivakiano) ni aspirar a un “cargo Public, :
. ie ios de la alimentacion: “el hombre come mas NO Dor
svileoios de laa
rivilegios d a i
: t aril sino porque es hombre”; en las campafias dees
un Ee (, } 2 nae o al ek .
traba} forzada que fue objeto de denuncias en Perti, Guat
zacion forz 1o en el film del cineasta Jorge Sanjinés
via (tratad ; i
nee : 7 mo expresiOn extrema de la violencia de
feminicidio come pres aed
Algunos anilisis sque abordan la tematica de
(Silverblatt, Rivera, Rostworowski) sugieren que en |
ciones sociales pre-
Mg a,
) hasta 4
8Enery,
Bener,
aS forma.
hispanicos existia una igualdad de génery
cuya matriz era una equitativa valoracién de las tareas realizadas
por ambos sexos indispensables para la continuidad de la vids
campesina y el cumplimiento de las obligaciones imperiales,
Las relaciones de género de los pueblos indigenas
tructuradas con la colonizacién (Segato, 2010). La inter.
vencién de los mecanismos de control social precolombinos
cedieron paso al control de la Iglesia, la familia y el Estado en
las relaciones de género
fueron
deses'
sculino, eclesial
1996). En este sentido, “occidentalizacion y
Patriarcalizacién de los sistemas de géne!
ro, pueden leerse como
los” (Rivera, 1996:3)
dos procesos Parale!
Paiva sefala
COncEpto sigue estando j
urbano,
©ON nuestros com
“Mtodeterminacign como pueblos;
ano Y Ocupa Nuestra agenda” (2007:
que nos une una €XPeriencia Comin frente al
han olvidado de las diferenciag la dj Lat id
no indigenas, con On manejo Piel nada
lecto-escritura, tienden a he,
vez un dia nos
€8 prioritario tr,
nas por la tierra, territorio,
sabemos que eso es Priorit
7). “Asumiendo
Patriarcado y se
(...) las mujeres
occidental y la
cusién” (...) Tal
por el momento
Paneros indige-
¢ la lengua
Bemonizay la dis-
@propiemos de es, e 6 a dis
; ©
abajar por nues ions
E "? dignidad de
90° Karina Bidaseca y Vanezg Vazquez Laba (comps.)
Il LAVOZ, COLONIALIDAD Y REPRESENTACION
La figura del colonizado admite en Edward Said la suficiente
amplitud como para contener diferentes dimensiones, al tiem-
po que permite ser planteada en términos de los pliegues de la
agencia femenina. El silenciamiento del/a subalterno/a apare-
ceria coartando las posibilidad potencial del habla. Habla en
sentido que la voz deje de ser mero ruido, para denunciar la
injusticia. Por ende el silenciamiento es otras de las formas que
adopté el colonialismo y, contempordneamente, la colonialidad.
Desde la formulacién de Spivak “;Puede el subalterno ha-
blar?” (1988): “Hoy digo que la palabra subalterno trata de una
situaci6n en la que alguien esta apartado de cualquier linea de
movilidad social. Dirfa, asimismo que la subalternidad constitu-
ye un espacio de diferencia no homogéneo, que no es generali-
zable, que no configura una posicion de identidad lo cual hace
imposible la formacién de una base de accidn politica. La mujer,
el hombre, los nifios que permanecen en ciertos pajses africanos,
que ni siquiera pueden imaginar en atravesar el mar para llegar a
Europa, condenados a muerte por la falta de alimentos y medi-
cinas, esos son los subalternos. Por supuesto hay mas clases de
subalternos” (Entrevista en Revista N, 2006).
Sobre ello monta Spivak su argumento para criticar al
subalterno como categoria monolitica en que se supone una
identidad y conciencia unitaria del sujeto. Su pregunta que anti-
cipa una respuesta arrolladora y escéptica: ¢Puede el subalterno
hablar? es “No”. Es decir, no es posible recuperar la voz, la con-
ciencia del subalterno, de aquellas memorias que sdlo son los re-
gistros de la dominaci6n. Segtin Spivak, la pretensi6n de restituir
la voz de la conciencia (subalterna), podria caer en el espacio de
una violencia logocéntrica. Para ella las voces silenciadas por los
\
| . %
Feminismos y poscolonialidad : 91
babes
”
-', gubalternos, en otras palabras, intensificar la voz, hacerl
“a
sp — el/la subalterno/a no necesariamente es un sujeto &
poderes son, en si mismas, irrecuperables, Fy |
de hablar no porque sex mudo, ino porgu cogs,
enunciaci. Es la enunciacién misma la que wat’ MS
alterno. Poder hablar es salir de la posicién de ay
dejar de ser subalterno. Mientras el subalterno
/ no podri “hablar”. Claro que esta postura silo 5
cuando Spivak desnuda su posicin: que la nica pat
tica posible para la subalternidad, es precisamente dejur ke
pia, en algun sentido lejos de la representacién Bidseary
2008). En todo caso, tanto Guha como Spivak hablag de sven
subalternos en el contexto colonial de la India. Mj tesists ge
excepto cuando es silenciado/a. Fant
rhs |
: . ct
'V. VOCES SOFOCADAS. LA MUJER INDIA EN LAPACHO MOCHO
En 2006 un hombre wichi de 28 afios, fue acusado de haber ©
lado a la hija de su concubina, una nifia de “alrededor de 10180
quien se convirtié en madre. El hecho que para el Cédigo Pent!
Un abuso sexual agravado, para la Corte constituy6 en 4 pram
expetldo, sin embargo una pauta étnica y cultural de 6 Peer
onginario, del mismo modo que para la defensa $¢ U3 Oy
costumbre ancestral
que las mujeres puedan mani ‘
hapa eae consentidas a partir de su primera (Piginw/ fi
© cual no se trataria de una nifia sino de una adulea”
mediados de 2005 en el penal de Tartagal, procesado sin juicio, lo
cual supera los 2 afios establecidos como limites por la justicia.
Tomar este caso representa un desafio desde muchos lu-
gares, pero fundamentalmente porque se trata de una “nifia/
mujer” cuya voz No puede ser pronunciada, porque en sentido
spivakiano carece de un lugar de enunciacidn, atrapada entre
dos justicias. Sofocada todo el tiempo, su voz “sumergida por el
muido de los mandatos estatistas” (Guha, 2000) es representada
por las feministas académicas blancas. Mientras su vida transcu-
re en la tensisn entre lo privado/publico se reescribe el guién
de su desbastada experiencia identitaria en el lugar fronterizo
de la articulaci6n inverosimil: la negociacién cae en el lugar de
la imposibilidad y la orientalizacién de su pueblo, en sentido
saidiano, puéde dejar marcas imborrables en su memoria. Si de
algun modo es posible colaborar desde mi lugar de enunciacién
“privilegiado”, es tratando de llevar el problema al lugar de la
discusi6n que se adeuda con los pueblos indigenas aqui, el de
la posibilidad de pensar en las potencialidades del pluralismo
juridico, y de ese modo no seguir profundizando la violencia
eprstémica, simbdlica y material ejercida sobre ellos.
LA COSMOGONIA DEL PUEBLO WICHi
Wichi, kollas, chorotes y tobas convierten a Salta en una de las
Provincias con mayor poblacién aborigen. La organizacién del
pueblo wichi de 13 mil afios de existencia es tribal; conforma-
do por pequeiias comunidades de clanes familiares. Las mujeres
wichi adquieren un valor especial. “Vienen del cielo”, son seres
celestiales. Seguin las antropdlogas Bartia y Dasso (1999) “La fe-
minidad wich{ se concibe como “potencialmente” peligrosa”.
Esto $e arraiga en su origen celeste, los comportamientos erra-
tics que se le atribuyen su anatomia abierta” (pag. 252). Para
Baria y Dasso, “estos y otros temas se entraman en el espacio
Sempo mitico y la sociabilidad de la vida cotidiana, poniendo
4 la mujer wichi especialmente su edad activa- en el ojo de la
Feminismos y poscolonialidad - 93
sera de ocho a veinte aiios de reclusion © prision sj Tesulta,
grave daiio en la salud fisica o mental de la victima; el hechog”
re cometido por ascendiente, descendiente, afin en ling,
hermano, tutor, curador, ministro de algun culto Teconogi4.
no, encargado de la educacion o de la guardia 0 el autor trie,
conocimiento de ser portador de una enfermedad de trans,
sin sexual grave y hubiere existido peligro de contagio,
LAS VOCES ALTAS Y HEGEMONICAS DE LOS JUECES
La primera actuacién fue la del juez Ricardo Martoccia quien or.
dené la detencién del hombre a partir de la denuncia asentada por
la madre en agosto de 2005 en la Fiscalia Penal N° 2 del Distim
Judicial Norte. Los ministros de la Corte mencionan en uno &
los parrafos de la resolucién que: “la situacién cobra especial ras
cendencia en tanto los articulos 8 y 25 del Pacto de San Jose &
Costa Rica, Articulo 75 inciso 17 de la Constitucién de la Naaoa
Argentina y articulo 15 de la Constitucién provincial garantz=
el respeto a la identidad de los pueblos indigenas lo que sup
ne que, cuando las responsabilidad penal de sus integrantes de
i , aun provisoriamente, sus particularidades socuks
deben ser objeto de una ponderacién concreta. Los magistrades
®eregan que por ello corresponde declarar la nulidad del —
Procesamiento que lo conforman y de todos los actos que de ¢**
dependen”. (E] Tribuno, ae
Salta, 10/1 1/2006).
EI pronunciamiento de la Corte saltefia en una sem nen
del 29 de sepuembre de 2006 dictaming la anulacién del poo
muento por abuso sexual con acceso carnal reiterado del acusal
y ordend que se lleve adelante otra vez la instruccién de 48° a
luz de los Preceptos constitucionales que garantizan ¢l
ala “preexistencia étnica y cultural de los pueblos indigen*®
6
i 2 :
itral entre los wichis que las mujeres lacie
sexuales consentidas a Partir de su
i
Puedan mantener re!
Primera menstruaciOn-
% - Karina Bidaseca y Vanesa Veonn..t 1 .
Oe
7 alta temenina disidente, lad
ely cuarta inte
nen voto en descontormidad y sostuve qu
SLUVO que
J plicable la lev pe
no puede dec aplicable la ley penal nacional por “los
wades de su condician de indigena y de su iden
derechos 4
tidad cultural, a menos que no se confiera a estos ultimos una
condicién de derechos universales absolutos que no poseen”
¥ ademds considerd que el acceso carnal a menores “de modo
reiterado hasta aleanzar su embarazo, bajo la modalidad de su-
puestos consentimientos en virtud de relaciones matrimoniales
aceptadas en ciertas comunidades indigenas, resulta objetiva-
mente violatorio de los derechos a la integridad personal y a la
dignidad del ser humano”, que no deben dejar de aplica '
nifia “por la circunstancia de que victima y procesado pertene-
cena la comunidad wichi”. (El Tribuno, Salta, 10/11/2006).
seala
LAVOZ BAJA DEL ACUSADO
(...) Dentro de la celda, Qa’tu sostuvo: “Después que Estela me
dijo que me queria, yo hablé con Teodora. Ella les pregunto a
las mujeres de nuestra comunidad, después a todos, y me die-
ron permiso. Entonces comencé a estar con Estela” (El Tribuno,
31/12/2009)
LAS VOCES BAJAS Y MIMETICAS DE LA COMUNIDAD
“A la semana que la nifia diera a luz, la madre y algunos miem-
bros de su comunidad salieron a pedir la libertad del imputa-
do” (Copenoa — 2/02/2007). Presentaron en ese momento un
Petitorio a las autoridades:
“Asimismo exigimos que la
techos, no solamente en nuestro ca
Nos sino también como miembros
tente wich. Por ley, nuestra jdentidad étnica y cultuy
objeto de respeto. Esto significa reconocer, entre otra
justicia haga valer nuestros de-
racter de ciudadanos argenti-
indigena preex!s-
del pueblo indig a ebeset
s cosas que
Feminismos Y poscolonialidad 97
nosotros también sab
también sabemos corregi
mos como la delincuencia. Que
tural sobre cuestiones de derech v8
bran quizas valorar nuestro sistema legal ancestral < er’ que elo,
piensan que durante miles de aiios vivimos sin ley en nuestra,
emos distinguir entre kt hen 2 © Mal com
. 0
1 cuando sea necesario, lo que perci;
haya, pues un didlogo intercy),
o. De esa manera los jueces .
tierras?” (Copenoa)
Exigieron que la directora fuese relevada de su cargo ar.
gumentando que no conocfa su cultura y mal podia ocupar un
cargo directivo en esa mision. Respecto del accionar de la madre
de la “nifia/adulta” expresaron que: “Lo que debié hacer fue
poner en conocimiento de los hechos a los caciques. Ellos son
quienes deben escuchar a las personas cuando tienen un proble-
ma, debatir y decidir si es necesario ir a la justicia. No se pue-
den hacer denuncias sin conocimiento de nuestras autoridades
comunitarias, menos en casos como éste, en la que la supuesta
denunciante no sabe leer ni escribir”. (Copenoa — 2/02/2007).
: Luego, el cacique presté declaracién en la causa como tes-
ugo. Los indigenas ocuparon la fiscalfa penal de la ciudad de
Tartagal a la espera del resultado de un recurso presentado a la
Camara de Apelaciones, que lo rechazs de plano. Pero en es
sigan’ epoca areal por
La ine ecié en calidad de detenido.
arriesgar que Is vow uni de las fuentes recogidas me sae
mética, pues tiene introyeorada " eontainided es una ver or
la voz de mando del cacique le voz del cacique. Solera
mantener la cohesién a no obstante, no ha log) :
. es una de las hipdtesis P%
n af i6
veep aaa a seen, adentro) sale a buscar una soluct
Ir entonc pra
por la comaidad devirg, aa, €s que si la postura ado} ede”
EN un prob
ia. No se pe
as autoridals
ue la supues
- 2/02/2007},
ausa como's
e la ciudalé
esentalo?
o. Pero # ‘
pot el we
Las VOCES ALTAS (MASCULINAS) DE LOS PERITOS ANTROPOLOGOS
El antropélogo Victor Marquez, de la Universidad de Salta
realiz6 la pericia antropolégica solicitada de oficio (la mian
no fue presentada por la defensa). A partir de su estudio sefials
que “las chicas en la cultura wie hi tienen plena libertad sexual a
partir de su primera menstruaci6n y esto se da entre los 10 yur
afios y esta libertad sexual esta consensuada a partir de la propia
estructura familiar, ya que finalmente es la joven quien lleva a su
pretendiente a su nticleo de familia y lo presenta ante el jefe del
clan, quien es el que conciente la relacién”, El mismo marcé que
la atracci6n en una pareja wich{ se da mutuamente, pero ella, al
tener libertad sexual ostenta un poder de decision en este aspec-
to que no lo tiene el pretendiente. Lo particular en este caso es
que el muchacho acusado es pareja de la madre y es mayor. Otra
particularidad es que no existe en esta historia un jefe del clan
familiar que pueda aprobar alguna relacién de la nifia. Los estu-
dios efectuados demuestran que la madre de la menor, también
procede de una situaci6n similar y pertenece a otro clan familiar.
Otro antropélogo briténico, John Palmer, coincide con
su colega al caracterizar al caso como un hecho cultural y co-
tidiano donde luego de la primera menstruacién en las nifias
wichis es comtin que tengan relaciones sexuales consentidas
con un miembro varén de la comunidad. Como la decisién de
tener tanto el hombre como la mujer mas de un matrimonio
Previo consentimiento, manteniendo la primera esposa 0 €sPo-
so. (COPENOA, 19/10/2006). Para el antropdlogo “de ning
ha manera es una violacién, pero se llama violacién porque ©
©6digo penal nacional dice cuando la persona tiene menos de 13
aiios cualquier relacién sexual es una violaciGn; se tipifica, 0"
Pro es de los 13 a la mayoria, menos de 13 violaci6n. (..-) a
'a sociedad nacional es asi, pero para la sociedad Pc eee
sona de 13 aiios con habilidades capacidades, voltin'a a
independencia, derechos, es una adulta. para las mujer N
Smpieza después de la primera menstruaciOn,
Soria cambia, ya no es nifia. Otro elemento que
oscolonialidad * 9
porque la
hay que tener
Feminismos y P'
uenta son las relaciones de género, Porque noe
enc
: Suna SOcie
dad machista, donde los hombres estan a la espera
al >
. de Ualoui
€ pase su primera me :
mujer, y en el momento en que p; P struc
agarrarla y aprovecharse de su mayorfa de edad. No, no kas :
inician la relacién en la sociedad wichi son las mujeres (on
costumbre.” (Indymedia.org)
LAS VOCES ALTAS DE LAS MUJERES ACADEMICAS BLANCAS
La Comision de la Mujer de la Universidad Nacional de Salt
sento posicién respecto del fallo de la Corte. En un erie te
tulado “Diversidad cultural y Derechos Humanos Universi
(2006) antepone el dilema universalismo/particularismo en '
cién de sostener su argumento en defensa de los derechos dela
mujer y
a : osi-
los nifios. Lo que me interesa destacar es que ie i
Lo e ce ers
cin adopta la forma de sentencia de un juicio al que considerat,
€n sus términos, “wich violador”:
basindose en el reconocimiento const
a la “identidad cultural” de los pueblos
Cabe, entonces, preguntarse cual es su real conviccidn respe
to de la universalidad de los derech et humanos establecida &”
las Convenciones Internacionales, incorporadas en_nuestt!
Constitucién y que deben cumplir y hacer cumplir. Porque !
Gipdiscutible que el derecho ale ident e Itural forma pare
de los derechos humanos, tambge pee
practica fundad
" a
"es indiscutible que ning!™
en costumbren an
sas que vulnere la dignidad de In.
un derecho. Esto fue expresamemt pas rs
centre ellos Argentina- que firma? cclnecics 17B pte
Accién de Beijing, en 1995, ratihencly &, ctasisn y io i
(...) Curiosamente, mientras el arse ork en
versidad culeural no ha sido num
C4 Un arpun 4S! respeto a la di-
7 umento yah; a
se trata de garantizar otros derech to valido cuand
nan © esBrim, ;
de respetar las “practicas ancestrales” 6 s} “a. oe la necesidad
¢ accione. ho « cu-
dinario” cuando se trata de acciones que jest! consue!
"n la integridad
tucional del respeto
neestrales 0 creencias religiO-
Personas puede considerarse
sexual de las nifias. (...) Sin embargo, hoy son muchas las voces
que demandan ese respeto para el wichi violador.” :
LAVOZ ALTA DE LA ABOGADA DEFENSORA INDIGENA
La abogada defensora es indigena, perteneciente a otro pueblo.
Su argumento se basa en que la “nifia” dio su consentimiento en
Ja relacién sexual, “lo que implica que desaparecen los derechos
de ella y los de él para pasar a prevalecer el derecho comunitario.
‘Ademias, de acuerdo con los usos y costumbres de la comunidad,
la chica no es una menor”. La nifia, segtin fuentes judiciales, de-
claré que acepté tener relaciones con Ruiz pues ya habia pasado
su primer periodo -de hecho quedé embarazada y tuvo un hijo
del acusado. (Pagina/12, 22/9/2007). La tiltima respuesta de la
abogada responde a la pregunta en los mismos términos de la pre-
gunta. Descubre de este modo la voz mimética de la comunidad.
E] argumento de la defensa le niega subjetividad a la madre (que
proviene de un afuera-adentro). Su voz no es escuchada.
LAS VOCES BAJAS INAUDIBLES DE LAS MUJERES WICHI
(...) Las mujeres son las que mantiene la lengua. Ellas coinciden en
la injusticia que padece Qatu: la falta de libertad y el ostracismo.
\AVOZ ALTA FEMENINA DE LA NIYAT
a familia religio-
segui-
acion
“Naci en Embarcacién, Salta. Venimos de un:
sa, de sacerdotes wichis, chamanes, por lo que fueron per:
dos. En la actualidad, en el pueblo wichi no hay participacion
de la mujer, por falta de incentivo y el analfabetismo... Crect
€n una sociedad que no era machista, el machismo aparecio
Con el contacto con el criollo. La dirigencia indigena esta lle-
na de hombres. (...) En la comunidad ellos estan defendiendo
Feminismos y poscolonialidad 101
al violador... sabemos que no existe la organizacisn wie
es donde atacaron los ingleses, el Estado. La comunida4 x
como todas las comunidades estan dejadas de lado... : cane
nidad originaria no existe ahora. (Entrevista, octubre cea
una voz femenina que logré tener su lugar de enunciaci |
que fue muy discutida para el adentro, desnudando también
fragmentacion del mundo wichi y las relaciones de Poder gu,
juegan en su interior (Pagina/12, 2/7/07):
-¢Qué piensa sobre el caso de la violacién?
-Para mi es un gran error querer justificar un abuso a través de
las pautas culturales, Porque no sélo se desprotege a la nitia, se
pone en tela de juicio la moralidad de mi pueblo, Ademis si cl
juez considera asi, estariamos poniendo en peligro a todos los
nifios promoviendo el turismo sexual. Si nosotros aceptamos
como dice la Corte, que el abuso sexual es una pauta cultural,
estamos aceptando que somos seres barbaros y pervertidos”.
Su argumento se cons:
disputar la autoridad de lo:
y para el afuera, alrededo;
saidiano.
truy6, para el adentro, en torno a
S$ guardianes de las tradiciones wichi,
t de su lucha contra el orientalismo
DESIGUALDADES, RETORICAS SALVACI
U (OTRAS) FORMAS DE DAR MUERTE. ae
El “caso” presentado redunda en Profundas
jidades para el mundo occidental. Lo parad Siteo ats pie
ninguna parte lesionada, sélo el Estado = monde gue ne a
naza a la moralidad occidental. Considero neha ae
del caso estriba en la falta que muestra: Ja an : ea
sobre las Posibilidades de construir en nuestre = siscusion real
pluricultural, Luego de la representacién que as ee natada
jeres feministas blancas, tole at cia
Prontamente cay6 ei ,
. » : nel «
nizado” por una cuesti6; ef olvido,
n Predominantemente Moral Solo.
102 - Karina Bidaseca y Vaneza Vazquez Laba (comps.)
Me pregunto entonces, cual es Ia discus
1G e 4
n tealy 1S ean
nr a
\ discutiendo si se trata o no de un acto de violacidn 6 wn
‘ tumbre? O {de cémo el derecho propio y el derecho re r .
\ co-existir? No se trata considero de oponer rr a
| vismo de las culturas al universalismo de los derechos Pi
' nos. Como expresa Ignacio Cremades, “La comunidad oufre un
atentado a los presupuestos de su identidad y etnicidad mae per
niciosa quiza a la larga que el ocasionada por el recomoe tiattacy
absoluto” (p.48). El ojo del huracan es, a mi entender, wn faleo
debate entre “costumbre y perversidad” que oculta la diseusidn
de fondo: la de cuestionar la autoridad y la legititnidad de on
__ Estado cuya matriz colonialista contintia vigente, o sobre su fra
_ easo en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones com aquelias
' poblaciones que ese mismo Estado elimind, silencié o aculrurd
; Se atribuye, en realidad, que se trata de una violacién pero en
funcién de las representaciones occidentales, dé los “orientalis
mos” (Said) que se construyeron y revitalizan sobre la sociedad
wichi. Esto resuena en el caso que estamos abordando, en cuan
to el acto “delictivo” sdlo afecta a un grupo humane marginal
~“barbaro y atrasado”- para la sociedad saltefia (y para la socie
dad nacional toda), caracterizada por su conservadurismo, Dos
son los puntos mas sobresalientes que fueron funcionales para
esta narrativa hegemdnica de subalternizaciones que
n en las representaciones sociales. Lin otras palabras, la
6n de el afuera es que ese se trata de un padrastro
su hijastra (el antropdlogo Palmer sefiala que ests
cede con frecuencia entre los criollos).
estudio sobre Las estructuras clementales de la vio-
Segato (2003) afirma que en general en las socieda-
indigenas la violacién “no reviste el cardcter de
que tiene para nuestro sentide comin (ua) €
un delito en el sentido estricto el término con él
fasmodannidad” (p. 29-27) Unvel plano disco
la autora, sociedad donde no exista ¢] fenome-
n, Sin embargo, la yariabilidad de la incidenieia
idad 104
om Feminiamos y poscolorit
ica es notable; hay sociedades —tipicamente
at
de esa pract {ctica es maxima, y otras en ee
Unidos- donde esa pra “
ni
asos extremadamente esporddicos y Singulares,,
eae ticular la forma asumida por las relaci
la cultura, y en par : )
é as y otras culturas” (p.25).
Bene en ran hay delito. Sin dudas y evi
Para la comunidad no hay Ee do
» n relativismo cultural, coincido en el planteo Por
“caer” en u ‘arid '
: tyuridicos (por
Zambrano en cuanto a que “los actos an ; cr (p 4 i:
homicidio) son reconocibles en cualquier cultura, independiente.
mente de su significaci6n. Por ello todas las culturas indigenas tie.
nen sistema juridicos para procesar dichos actos y para Mantener
el orden colectivo, respecto de lo que conocen. Todos los sistemas
cambian y se ajustan de acuerdo con sus normas, de acuerdo con
su red de intercambios interculturales. Por ello no se trataria de
justificar homicidios 0 crimenes “culturalmente hablando , sino
de mostrar a satisfaccién como los pueblos indigenas tienen pro-
cedimientos claros para sancionarlos, muchas veces con més ri-
895 pero con mas justicia, que nuestro sistemas.”
Por un lado, el hombre no es considerado culpable por
la comunidad wich? (derecho Propio) ni en principio, tampoco
lo fue por la justicia ordinaria. Por lo tanto, no hubo enfrenta-
miento inicial entre lo.
Quien fue en busca de
Orientada por otr.
in
Ones de
8 dos sistemas normativos que coexisten.
la justicia externa fue la madre de Ia nifia,
Y “ mujer perteneciente a la cultura del blanco
¥ quien tradujo el embarazo de su alumna en términos de una
“violacién”, bajo un sistema de representaciones del mundo
criollo que no se co, sponde con el mundo wichi. Para el ca-
cique, la voz alta autorizada: “Lo que debis hacer fue poner en
Conocimiento a los caciques. Ellos son quienes
*ohas cuando tienen un problema, de-
* necesario ir a la justicia (dicese ordinaria)”.
i oe y sexismo son dos dimensiones que
‘lag ® MMieres indigenas subalrernas de la
subalternas m
Cie alte plancas) ¥ de los subalternos (originarios)
Ples opresiones £n tanto mujeres, indigenas,
de los hechos
deben escuchar a lag per
batir y dec
atraviesan ¢|
104 Karina Bidaseca y Vaneza y,
azquez Laba (comps.) oe
—
y pobres, y en tanto minoria dentro de las minorfas. Si |
que diferencia en la comunidad la membresia de
biologfa -el haber tenido la primera menstruaci6n, y
cumento de identidad-, sin embargo su rito de pasa
adulta no implica que su voz pueda ser enunciadao
tro y fuera de la comunidad.
Nuevamente apelo a Zambrano (2007) quien afir;
“aunque hay derechos no hay reconocimiento de quienes son
los indigenas, hay derechos para gobernarlos “adecuadamer
al tenor de lo que piensa el establecimiento, que es al tenor del
estatus del menor, nistico y miserable.” Lo que siento que ha
marcado este fallo, que es regla que determinaré fallos posteriores
en situaciones andlogas, es que el mentado respeto por la “diver-
sidad” étnica y cultural termina siendo desvirtuado en funcién de
utilizar las propias contradicciones nativas, sus puntos de fuga,
y asi deslegitimar sus propios sistemas de control social y de im-
particion de justicia como “barbaros” dentro de sus jurisdiccio-
nes frente a la sociedad mayor. Y como “consuetudinarios”, que
es minimizar la potencialidad de construir un derecho indigena
como “derecho propio”, y no como “costumbre juridica”.
® ~— {Lejos? estamos atin de exigir que haya bancas en el
Congreso de la Nacién para que sus representantes indigenas
puedan garantizar su participacién en la redaccién de leyes de
una nacién que, como dice Rita Segato (2007), ellos también
componen. Leyes que nunca promulgaron pero que tarde o
temprano acttian juzgandolos. : :
Dificil, claro, es de comprender los falsos dilemas para
el mundo occidental productor de exotismos, colonialida-
des y orientalismos. Dificil también para un enfoque femi-
nista esencialista que, posiblemente inintencionadamente,
reforzaria la produccién de orientalismos, al descuidar los
estrupos perpetuados por hombres blancos sobre el cuerpo
de “exéticas indiecitas” . Por ello este caso desafia los postu-
+ lados del feminismo, como un sistema de ideas que silencio
indi aes que
las voces de las mujeres negras, indias, musulmanas... q
Feminismos y poscolonialidad - 105
venom iguales, como afirma bell hooks (2924)
Jetos de sus teorias. O, en este C480, Fepresen,
voces femeninas desde el discurso de la “diversid
mino sociolégica y juridicamente impr re
en el lenguaje politico, juridico y académico es dable discs
ur. Hoy, la comunidad experimenta el castigo con la muery,
simbélica del acusado. “El encarcelamiento para ellos ey y,
robo de la persona, el estado les ha robado su pariente. Y vi,
motivo, sin justificacién porque pata la comunidad no ha
delito. No hay delito. Los tinicos que consideran que ha
delito son los vecinos criollos tipo directora de la escue
ISO CUVos “
la y la justicia misma que elaboran toda una estructura de
conceptos juridicos ajenos a derecho consuetudinario de ly
comunidad y del pueblo wichi. Me parece que para la nivat
también habria “delito”. En ese aspecto la comunidad esta
de duelo.” (John Palmer, indymedia.org).
La certeza de la incerteza es no poder deierminar si
hubo 0 no delito. Porque la voz de la nifia —que es un aluert
dentro de un adentro (recordemos que tanto ella como su
madre provienen de otra comunidad)- no puede escucharse,
no esté su testimonio... este irrumpe después de cuatro anos
para pedir la libertad del acusado. Y porque otro aluera, el
discurso de la directora, influyé en la madre a hacer la de
nuncia original.
La “nifia” para la cultura occidental y “mujer” pat la
cultura wichi no puede hablar; su voz fue sofocada por Ia |"
dicializacién que subvierte las posiciones de todos los objet”
simbélicos: las pautas culturales se tornaron narrativas cle 1a ¢""
minalidad al ser decodificadas en casuistica legal. Como pat! en
su comunidad, la arroja a una muerte social. Y el nifio, al que*"
madre, siguiendo la costumbre de llamar a sus descendiente> “
acuerdo al momento en que nacen, inscribié con el nombre /«
Menajen. “Menajem” en idioma wichi, significa: “Por quic? *
padre esta preso”. (Diario El Tribuno, 31/12/2009)
106 « Karina Bidaseca y Vaneza Vazquez Laba (comps.)
¥ del pueblo wichi. Me parece que para la miya
é habria “delito”. En ese aspecto la comunidad exes
Jo.” (John Palmer, indymedia.org).
La certeza de Ia incerteza es no poder devermimar si
hubo o no delito. Porque la voz de \a nifia ~que es we abuers
dentro de un adentro (recordemos que tanto ella como su
madre provienen de otra comunidad) no puede eveucharse,
no estd su testimonio... este irrumpe después de cuatro afios
para pedir Ia libertad del acusado. ¥ porque otro abuerz, ¢
discurso de Ja directora, influy6 en ta madre a teaser la de
nuncia orignal
“nifia” para la culeura occidental y “omujer” paz *
cultura wichi no puede hablar; su voz fue sofocada por 2 *
dicializacién que subvierte las posiciones de todos los objec"
su comunidad, la arroja awa
madre, siguiendo la comumbre nti
acuerdo al momento en re aa
Menajen. “Mensiem” en idioaanal , ~*
Padre est press”. (Diario KN Tells ,
a
La conocida frase de Gayatri Ch
India colonial, “hombres blancos que salvan a las mujeres co-
lor cafés de los hombres color cafés” (que expresa los discursos
orientalistas salvacionistas y a la Mujer como objeto-tetiche),
se puede trasladar al feminismo blanco donde “mujeres blancas
que buscan salvar a las mujeres de color cafés de los hombres
color cafés”, 0 a... Permito preguntarme, ¢De quién/es las mu-
jeres indigenas necesitan “ser salvadas”?
akravorty Spivak para la
Karina Bidaseca }
Es Doctora de la uBa en Ciencias Sociales. Inv estigadora
Adjunta del CNCyT, en el Instituto de Altos Estudios Sociales
(aks), Universidad General de San Martin. Profesora de
upa y General San Martin. Coordinadora del Programa
“Poscolonialidad, pensamiento fronterizo y transfronteri-
zo en los estudios feministas” y Co-coordinadora del Niicleo
Interdisciplinario de Estudios de Género y Feminismos (1p s).
Dirige los Proyectos Ubacyt “Mujeres interpeladas en su di-
versidad. Feminismos contra-hegeménicos del Tercer Mundo”
(Facultad de Cs. Sociales) y “Colonialidad, colonialismo e im-
Perialismo. Conflictos territoriales, politicas antimigratorias,
Suerras difusas” (rDas).
También podría gustarte
- Alcázar, J. Performance. Un Arte Del YoDocumento60 páginasAlcázar, J. Performance. Un Arte Del YoAngie Vega100% (1)
- Bardet - Hacer Mundo Con GestosDocumento19 páginasBardet - Hacer Mundo Con GestosAngie VegaAún no hay calificaciones
- Karin Littau Teorías de La LecturaDocumento135 páginasKarin Littau Teorías de La LecturaAngie VegaAún no hay calificaciones
- Richard. Derivaciones Periféricas en Torno A Lo IntersticialDocumento9 páginasRichard. Derivaciones Periféricas en Torno A Lo IntersticialAngie VegaAún no hay calificaciones
- Valeria Flores - Borrador para Una Pedagogía VampiraDocumento18 páginasValeria Flores - Borrador para Una Pedagogía VampiraAngie VegaAún no hay calificaciones
- Haraway (1988)Documento38 páginasHaraway (1988)Angie VegaAún no hay calificaciones
- Debates Post Coloniales. Una Introducción A Los Estudios de SubalternidadDocumento160 páginasDebates Post Coloniales. Una Introducción A Los Estudios de Subalternidad1202diana100% (15)
- Dieguez Cuerpos Sin DueloDocumento144 páginasDieguez Cuerpos Sin DueloAngie VegaAún no hay calificaciones
- 6 Patear Un HormigueroDocumento7 páginas6 Patear Un HormigueroAngie VegaAún no hay calificaciones
- Bidaseca. Mujeres Blancas Buscando Salvar A Las Mujeres Color Café.Documento22 páginasBidaseca. Mujeres Blancas Buscando Salvar A Las Mujeres Color Café.Angie VegaAún no hay calificaciones
- 1 Lo Colonial Como Silencio La Conquista Como TabúDocumento26 páginas1 Lo Colonial Como Silencio La Conquista Como TabúAngie VegaAún no hay calificaciones
- Clase 4 Ludmer MignoloDocumento5 páginasClase 4 Ludmer MignoloAngie VegaAún no hay calificaciones
- AXATDocumento2 páginasAXATAngie VegaAún no hay calificaciones
- BOCCANERADocumento2 páginasBOCCANERAAngie VegaAún no hay calificaciones
- Construcción de Un Campo (I)Documento26 páginasConstrucción de Un Campo (I)Angie VegaAún no hay calificaciones
- PollakDocumento15 páginasPollakAngie VegaAún no hay calificaciones