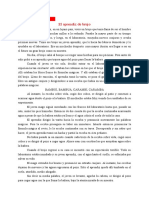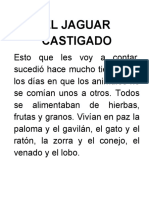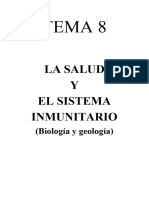100% encontró este documento útil (1 voto)
1K vistas3 páginasEl Naufrago
Este documento narra la historia de un marinero colombiano y sus compañeros a bordo del buque de guerra A.R.C. Caldas mientras regresaban de Estados Unidos a Colombia. El marinero se sentía inquieto después de ver la película "El motín del Caine", temiendo que pudieran enfrentar una tormenta similar. La noche antes de zarpar, él y varios compañeros se emborracharon. A la mañana siguiente zarparon rumbo a Cartagena, Colombia, pero solo ocho días después, varios de los marineros
Cargado por
Magly ColmenaresDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como DOCX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
100% encontró este documento útil (1 voto)
1K vistas3 páginasEl Naufrago
Este documento narra la historia de un marinero colombiano y sus compañeros a bordo del buque de guerra A.R.C. Caldas mientras regresaban de Estados Unidos a Colombia. El marinero se sentía inquieto después de ver la película "El motín del Caine", temiendo que pudieran enfrentar una tormenta similar. La noche antes de zarpar, él y varios compañeros se emborracharon. A la mañana siguiente zarparon rumbo a Cartagena, Colombia, pero solo ocho días después, varios de los marineros
Cargado por
Magly ColmenaresDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Nos tomamos en serio los derechos de los contenidos. Si sospechas que se trata de tu contenido, reclámalo aquí.
Formatos disponibles
Descarga como DOCX, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd