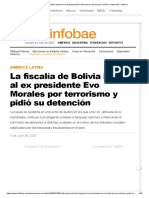Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Rosanvallon Populismo II.4
Rosanvallon Populismo II.4
Cargado por
Facundo Guadagno0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
17 vistas13 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
17 vistas13 páginasRosanvallon Populismo II.4
Rosanvallon Populismo II.4
Cargado por
Facundo GuadagnoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 13
0 EL SIGLO DEL POPULISMO
vinculaba de ninguna manera a la critica de un modo de
produccién, De ahi la tentacién de ver a los regimenes popu
tas nada mas que como reformismos equivocos, en iltima
‘ionarios, aliados de facto del gran
© de entenderlos solo como un fendmeno de transi-
lo que estos enfoques de los afios 60
resultan totalmente incapaces de comprender es especialmente
el populismo contemporaneo. Porque lejos de ser la marca de
un arcaismo, apunta mas bien ahora a un futuro tan brillante
‘como preocupante. A la vez, solo es posible captar su fuerza
si se reconsidera su naturaleza sobre otras bases. El hecho
que las sociedades contemporsneas se hayan convertido:
sociedades de individuos que ya no pueden ser aprehendig
solo en términos de clases, invita a pensar el populismo act
el marco de las indeterminaciones que estructuran
propia democracia. Esto, a su vez, conduce a releer con
dispositive conceptual la historia del populismo latino:
ricano. Y a considerarlo en su caracter de arcaismo pari
jicamente devenido en precursor.
18. En su gran clisico, Politica y sociedad en una época de|
1968), Gino Germani propone
no como una expresion de la di
dicional y la sociedad moderna, Obsérvese que los recientes
4
Historia conceptual: el populismo
como forma democratica
En los capitulos anteriores hemos descripto algunas expe-
riencias y momentos histéricos en los que podrian resonar
ciertos rasgos caracteristicos de los populismos contemporé-
de tales ecos del pasado, por muy
‘ne en si misma ninguna virtud
iva. Es simplemente una invitacién a ampliar el marco
indeterminaciones de la demo-
Es desde esta perspectiva mas general, en si misma
de una larga historia de la experiencia democratica,
debe entenderse la esencia de los populismos, tanto en
lo que los une como en aquello que los diferencia,
lo hablamos de las indeterminaciones de la democracia
I hecho de que las nociones que parecen fundarla
la con mayor evidencia -las del poder y el puel
152 EL SIGLO DEL POPULISMO
en primer lugar han permanecido abiertas a miiltiples inter-
pretaciones, eventualmente contradictorias.
El proyecto democritico hizo de lo politico un campo
permanentemente abierto por las tensiones ¢ incertidumbres
que lo sustentaban. Si ahora se lo considera como el principio
organizador ineludible de cualquier orden politico justo, el
imperativo que esta evidencia traduce fue siempre tan ardiente
como impreciso. Fundadora de una experiencia de libertad,
a democracia constituyé en todo tiempo una solucién pro-
blematica al propésito de instituir una sociedad de hombres
libres. En ella se enlazan desde hace mucho el suefio del bien
y la realidad de lo impreciso. Esta coexistencia tiene la pecu-
liaridad de no deberse principalmente al hecho de constituir
tun ideal lejano en el que todo el mundo estaria de acuerdo,
remitiendo las divergencias sobre su definici6n a los medios
necesarios para realizarlo. La historia de la democracia no
es solo la de una experiencia contrariada o la de una utopi
traicionada.
Lejos de corresponder a la mera incertidumbre pri
sobre los caminos para su implementacién, el sentido fh
tuante de la democracia es, de manera mas fundament
parte de su esencia. Evoca un tipo de régimen que no
cesado de resistir a categorizaciones irrebatibles. De a
viene la particularidad del malestar que subyace en su
ria. La procesién de decepciones y la sospecha de trai
que siempre la acompafiaron han sido tanto mas vi
cuanto que su definicién no lleg6 a concretarse nunc:
fluctuacién hace de disparador de una bisqueda y una)
tisfaccién que son al mismo tiempo dificiles de explical
comprender la democracia hay que partir de esto: en
entrelazan la historia de un desencanto y la de una i
minacién. El avance del populismo en el siglo XI sei
en esta historia problematica. Lo cual puede ser
claramente si se recuerdan algunas de las aporias
rantes de la democracia.
HISTORIA
APORIA ESTRUCTURANTE 1:
EL PUEBLO INHALLABLE
Al tiempo que se imponia la idea general de pueblo sobe-
rano, la figuracién y la expresién de esa potencia anénima e
imperativa no cesaban de ser discutidas. Desde el tiempo de
las revoluciones fundadoras, el pueblo fue percibido como un
amo indisociablemente imperioso y problematico, Por miil-
tiples razones. En primer lugar, a causa de la oscilacion
semantica entre las nociones de populus y plebs. Por un lado,
|a vision objetiva y positiva de la generalidad social, el pueblo.
cin como expresién de la raz6n piiblica y del interés gene-
Por el otro, desde una perspectiva sociolégica mas
ida, el espectro de la plebe amenazadora o de la multi-
tud gobernada por las pasiones mas. apremiantes. En Francia,
la discusi6n de la primavera de 1789 sobre el nombre que
Alebia darse a la nueva asamblea surgida de la autonomizacion
el Tercer Estado dio cabal testimonio de la dficultad de los
untemporaneos al respecto. Muchas fueron las reticencias a
eptar la propuesta de llamarla “Asamblea de los represen-
ites del pueblo francés”.? “Una palabra apta para todo”,
jo desde varios sectotes, mientras que Mirabeau, el pro
x de la formula, daba marcha atris concediendo: “La
bra ‘pueblo’ significa necesariamente tanto demasiado
demasiado poco.” La propuesta alternativa de “Asam-
Nacional” obtuvo entonces la unanimidad de los votos
miti6 no profundizar en el tema del sujeto vivo de la
racia.
li de esa tensi6n entre plebs y populus, que podria
w “arcaica” por ser de un orden casi predemocratico,
\6 de plantear problemas la distincién entre pueblo.
3 en Le peuple introuvable. Histoire de la
\ratique en France, op. ct
154 EL SIGLO DEL POPULISMO
cuerpo civico y pueblo social. Mientras que el primero es
necesariamente Uno, figura alternativa de una soberania antes
encarnada en el cuerpo del rey, el segundo se manifiesta siem-
pre como plural y dividido: solo existe en forma de grupos
sociales diferenciados y de opiniones diversas. Sefialemos que
esa distincién no ces6 de crecer en un mundo donde se ha
descartado el ideal de unanimidad. El pueblo como totalidad,
considerado en singular, se ha vuelto “inhallable”. Lejos de
formar un bloque cuya sustancia se expresaria en la unani-
midad, no existe sino en forma de diferentes manifestaciones
sensibles, las del pueblo electoral, las del pueblo social, que
podria calificarse también de “activo”, y del pueblo-principio,
Cada una de ellas expresa una dimensién precisa del pueblo-
cuerpo civico.
El pueblo clectoral es el més simple de apreciar por cuanto,
toma consistencia numérica en las urnas. Se manifiesta inme>
diatamente en la divisién entre mayoria y minorias. Si
embargo, es mucho mas inapresable que lo que este dato ai
mético primario indica. La expresién electoral suele estar fu
temente diversificada, declinando el pueblo-opinién
numerosas etiquetas. La operacién electoral misma esta
de representarlo por entero. Persiste, en efecto, una mai
ausencia de los no empadronados y de los abstencioni
distancia de los votos en blanco o nulos. Este pueblo el
«sobre todo evanescente, y se manifiesta de una manera.
tivae intermitente que fluctia al ritmo de los escrutinios.
estas caracteristicas no parecen destinadas a priori a
a la cabeza en cuanto expresién adecuada de la
social, Ahora bien, sus titulos para ocupar ese rango’
De hecho, la prucba electoral permite cerrar las cont
nadie puede discutir la materialidad de la cifra $1
cifra 49, Ademés, la fuerza de la eleccién se debe a
sus raices en el reconocimiento de una forma de igual
cal traducida por el derecho de todos de acudir a las
sus resultados dividen, el procedimiento que la fur
HISTORIA ass
‘Mientras que el pueblo electoral erige un poder que adopta
episédicamente la forma de una mayoria, el pueblo social -el
que toma la palabra, firma peticiones, participa en manifes-
taciones, se compromete en asociaciones- aparece como una
sucesién ininterrumpida de minorias, activas o pasivas. Es
suma de protestas € iniciativas de todo orden, denuncia de
situaciones vividas como infraccién de un orden justo, mani-
festacién sensible de lo que conforma o disuelve la posibilidad
de un mundo comin. Es un pueblo-flujo, un pueblo-historia,
tun pueblo-problema. Este pueblo social es la verdad proble-
rica del ser-juntos, de sus abismos y sus mentiras, de sus
promesas y sus incumplimientos. En este aspecto puede ser
considerado como una figura de la generalidad social. No lo
instala en esta cualidad la unidad de un sentimiento, sino el
entrelazamiento de los temas que componen el vinculo colec-
tivo por él urdido. Se podria agregar que el pueblo de las
‘encuestas se manifiesta como su doble y su sombra a la vez,
parte pasiva sumergida del pueblo activo que es visible a los
r vida a ese principio, conservar lo que constituye el bien
manera mas estructural y mas claramente piiblicz
thos fundamentales. Estos derechos son, en el estricto
lo del término, bienes ptiblicos no rivales: todos pueden
iarlos sin que nadie esté privado de ellos.’ Constituyen
iablemente la ciudadanfa del individuo como forma
156 EL SIGLO DEL POPULISMO
de pertenencia a la colectividad, y la humanidad del hombre
como reconocimiento de la irreductible singularidad de cada
cual. En ellos se enlazan perfectamente el todo y las partes
de la sociedad. Su respeto implica que todas las voces son
escuchadas, que todos los margenes son tenidos en cuenta. El
sujeto de derecho es por eso la figura misma de este pueblo:
L reduce a lo esencial sus miltiples determinaciones, encar-
nandolo de una manera en la que todos pueden reconocerse
perfectamente. Este paso de la sociologia al derecho se siente
tanto més necesario en el mundo contempordneo cuanto que
las antiguas categorias descriptivas de lo social han perdido
su pertinencia. La sociedad esta constituida cada vez menos
por identidades estables: ahora son sobre todo principios de
composicién los que determinan su naturaleza. Asi pues, el
sujeto de derecho es hoy el hombre mas concreto que existe,
Es la figura directamente sensible de todos aquellos que son
discriminados, excluidos, olvidados. Se enlaza asi al recono:
cimiento de las singularidades; cada individuo puede pr
tarse en él. Lejos de remitir a una abstraccion, es él qui
encatna ahora mas visiblemente la idea de comunidad polit
Mis alli de la diversidad de estas figuras del pueblo
sible, lo que no ces6 de exacerbarse es la tensidn enti
principio politico de la democracia y su principio sociol6
en general. En rigor, la politica moderna confia el p
pucblo en el momento en que su proyecto de emaneij
conduce paralelamente a entender en abstracto lo social
la especie de lo sagrado del individuo, ligado a la afin
de los derechos del hombre. Su principio politico co
potencia de un sujeto colectivo del cual el principio
gico tiende a disolver su consistencia sensible y a re
visibilidad. En un primer momento, la nocién de sol
del pueblo se adapté muy bien a esa tensién, cuando
taba a definir un principio de oposicién y dife
frente al pasado (con la critica de la tirania y del a
© en relacién con el mundo exterior. O incluso
HISTORIA,
estructuracién de la sociedad en clases claramente definidas
la tornaba facilmente representable, como ocurrié con las
sociedades industriales al modernizar las antiguas sociedades
de corporaciones. La entrada en sociedades de individuos
modificé los términos de esta legibilidad de lo social en la
cual se enraizaba la idea tradicional de pueblo (véase el pue-
blo de Hugo, Michelet 0 Proudhon). ¥ esto tanto mas cuanto
que el imperativo de igualdad, requerido para hacer de cada
cual un sujeto de derecho y un ciudadano en toda regla,
implica considerar a los hombres de manera relativamente
tracta. Todas sus diferencias y distinciones deben ser pues-
a distancia para considerarlos solo en su comin y esencial
cualidad: la de sujeto auténomo. Dicho con otras palabras,
la sacralidad juridica del individuo lo que conduce a recha-
ar por arcaica e insoportable cualquier aprehensi6n sustan-
tial de lo social. Por esta raz6n, la sociedad democratica
‘entratia una critica permanente de instituciones que pudieran
ncadenar a los hombres a una tinica naturaleza, haciéndolos
itonces dependientes de un poder exterior a ellos. Si se con-
ia poniendo en primer plano la asignacién a determinada
nntidad (de raza, identidad sexual, etc.), es porque se la
ibe como negacién de universalidad y del derecho a ser
individuo cualquiera.4 Asi pues, todo se conjuga para que
ieblo se haya desvitalizado en la democracia contempo-
., aun cuando la impresién de los ciudadanos de ya no
poder sobre el curso de las cosas los incita a encontrar
ino de una soberanfa mAs activa.
s Pues, como alguien. Pero al
cerrado en una categoria, ver negada
EL SIGLO DEL POPULISMO.
APORIA ESTRUCTURANTE 2: LOS EQUIVOCOS
DE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA
Los equivocos en la implementacién de la soberania del
pueblo derivan del hecho de que su poder no se ejerce de manera
directa: pricticamente, solo puede adquirir forma mediatizado
¢ instrumentalizado por medio de procedimientos representa~
tivos. Esta constatacién fue central en la obra constitucional
de los padres fundadores norteamericanos y franceses, para
quienes la democracia se definia, remitiéndose a la Antigiiedad,
por la existencia de un pueblo reunido en el foro capaz de ser
al mismo tiempo legislador y magistrado, Pero esta evidencia’
aparente encubrié siempre una ambigiiedad mayor. Por un
istema representativo fue considerado como un si
io técnico determinado por una exigencia purat
siones). Enfoque del que se desprendi
semejante sistema no era sino un mal menor, el sustituto
zado de un imposible gobierno directo de los ciudadanos
constitu‘a, en términos absolutos, el sistema politico ideal,
por otro lado, la instauraci6n de procedimientos represt
vos estuvo relacionada también con una visién propia
positiva de sus virtudes intrinsecas. El gobierno re
fue considerado entonces como una forma politica ori
especifica que definfa un tipo inédito de régimen, afiadi
pues, una cuarta especie a su tipologia clasica.5 Est
enfoques eran contradictorios por lo mismo que el
representativo era entendido, en el primer caso, como
ite de la democracia,
‘tuia mas bien una superacién o una limitacién de
frontera entre ambas concepciones empez6 a desc
ir imponiéndose la denominacién “democracia rept
5. Que distingufa la monarquia, la aristocracia y la
HISTORIA 159
querian “terminar la revolucién” en Francia) y la democracia
directa-inmediata. Es importante precisar esta distinci
La visi6n del gobierno represent
clectiva se declina en cuatro planos:
En cuanto a la concepcion de la eleccién. Se la entiende
10 un mecanismo de seleccidn (término que aparece cons-
Se emparenta con un proceso de
seleccién y deteccién de cierto niimero de cua-
incula, pues, con la idea de examen 0 concurs
\demas frecuente advertir el paralelo establecido en el
lo XIX, al hablar algunos de “eleccién cientifica o intelec-
de pruebas.
de una diferenci
telectual y moralé
en los dos continentes, a los términos
jad”, “virtud”, “sabiduria”). Se entiende por tanto
representantes forman una élite. Incluso los padres
's norteamericanos solian emplear al respecto la
ristocracia natural” (impronunciable en Francia
. Feaparecerd con Bona-
No se
luce de demandas sociales dispersas, sino que se lo cons-
capaces
sur le veto royal, Vers
padres fundadores nor
160 EL SIGLO DEL POPULISMO
truye a partir de una comprensién global de la situacién de
la sociedad y sus necesidades en un momento dado. En el
lenguaje de los federalistas norteamericanos, para especificar
el vinculo representativo se utilizaba la formula “conoci-
miento de los intereses generales de la sociedad” (Hamiltor
‘Al mismo tiempo, se ponian en primer plano las “variables
de ligaz6n”: fidelidad, confianza, dependencia.
- En cuanto a la naturaleza del gobierno representativo.
De distinta naturaleza que el gobierno democritico, consti-
tuye, como hemos visto, un tipo de régimen politico original.
La democracia inmediata se opone punto por punto a esta
concepci
-En cuanto ala concepcién de la eleccién. Es considerada
como una reproduccién. Juega aqui la idea de una represen-
tacién-espejo tal como la definié Mirabeau al sefialar que la
buena composicién de una asamblea debia ser “a la naci
lo que un mapa reducido es a su extensi6n fisica; parcial
completa, la copia debe tener siempre las mismas proporcit
nes que el original”, En este caso, no puede compararse e
el modelo del examen o el concurso, sino con el de la
minacién de una muestra aleatoria |tirage aléatoire
échantillon}. Aqui, a la elecciGn-seleccién de eminenci
opone més bien el modelo del sorteo [tirage au sort] fu
nalmente adaptado para reproducir algo del orden de lo}
quiera, o el de la eleccién proporcional, destin:
representar a la sociedad en sus diferencias.
~ En cuanto a la relacin representantes-represet
Se constituye en base a una similaridad, a una pi
‘Esos elegidos son siempre vosotros”, escribia Nec!
estigmatizar a los defensores de esta orientaci6ny
Réflexions philosophiques sur 'égalité’ “y vosotros
7, Publicadas en 1793 en el anexo a su Révolution fra
n (Ewvres completes de M. Necker, Paris, 1821, t. Xe
HISTORIA 161
exactitud perfecta. Su interés, su voluntad son los vuestros,
y ningiin abuso de autoridad por parte de estos nuevos her-
manos gemelos os parece posible.” Al sefialar que el término
‘representante” daba entonces “la idea de un otro si mismo”,
cl propio Necker destacaba la pregnancia de esta vision de
una relacidn de similaridad. En Estados Unidos, el tema fue
también un leitmotiv de la oposicién de los antifederalistas a
Hamilton y Madison. Ellos también hablaban de una repre-
sentacién sustancial que deberia ser “Ia verdadera imagen del
9s términos likeness, resemblance apatecian todo
tiempo bajo sus plumas.
- En cuanto a la epistemologia del interés general. Se ve
este resultar de una experiencia compartida con la gente
n, de una confrontacién directa con las expectativas
les, de una simpatia con los suftimientos de la sociedad.
En cuanto a la naturaleza del gobierno representativo.
$e lo concibe en este caso como un equivalente funcional del
al de una democracia directamente injertada sobre las
sesidades y los sentimientos de la sociedad.
Fisos dos tipos ideales no recortan dos campos 0 dos ideo-
las opuestas, aunque hayan tenido sus respectivos y muy
intérpretes. Marcan mas bien los dos polos de una
ue hizo sentir sus efectos en todas partes, aunque
ula caso de un modo especifico. El elector aspira a ser
Wviduos que expresen sus expectativas y hablen
in que se manifiesta también en la diferen-
EL SIGLO DEL POPULISMO
APOR[A ESTRUCTURANTE 3: LOS AVATARES.
DE LA IMPERSONALIDAD
Es propio de la democracia situar la voluntad general en
el puesto de mando. Si la ley expresa esta voluntad general,
es por ser producto del consentimiento de todos. Generalidad
¢ impersonalidad son los dos rasgos complementarios que la
caracterizan, por un lado en su cualidad sustancial y por el
otro en la forma del poder que ella ejerce. La democracia
puede mandar sin oprimir porque se la considera estructu-
ralmente objetiva, imparcial, desprendida de todo propésito
interesado. Es el amo justo por excelencia, una potencia de
orden que obliga a los hombres sin sojuzgarlos; ella obliga
sin violentar ni humillar a quienes la obedecen. El reinado
democratico de la ley esta por eso en las antipodas de lo que
define a un poder personal: implica una despersonalizaci6n:
radical del poder. Tras la caida del rey, esta fue la gran ide
rectora de los revolucionarios franceses. De abi la central
conferida a la instauracién de un poder ejecutivo colegi
en las Constituciones de 1793 a 1795 (por eso el régil
instaurado por la segunda Ilevé el nombre de “Director
con un triunvirato a la cabeza del ejecutivo). Puede obset
ademés que uno de los motivos decisivos para el enjui
miento de Robespierre fue su pretendida intencién de aci
rar él solo el poder convirtiéndose en rey. Y se rec
también que la idea de formalizar un “presidente de Fi
fue unénimemente rechazada tras la abolicion de la
quia en agosto de 1792.
8. Acerca de este rumor revelador, véase Bronislaw Baczkoy
pierre-roi ou comment sotir de la Terreue”, Le Débat,n* 38,
de 1986, Un Robespierre que por otro lado no habia vacilado
Yo mismo soy pueblo”, indicando su pretensién de encat
en Marcel Gauchet, Robespierre, Uhomme qui nous divise le
cit, p82).
HISTORIA, 163
En es0s afios, la despersonalizaci6n del poder corria a la
par con una desvalorizacién del ejecutivo, al tiempo que la
produccién de las leyes por parte de una asamblea era con-
sidetada como el ndcleo vital de una Repiblica democrética.
Todo cambiara al finalizar el siglo. Para conjurar la impo-
tencia parlamentaria y el desasosiego intelectual de este
Periodo del Directorio, se buscar4, en efecto, una espada para
resolver el problema constitucional y politico francés. Con la
Constitucién del afio VII, redactada para salir de la crisis,
a idea dominante era la necesidad de concentrar el poder en
inos del ejecutivo. Paralelamente, sera revocado el principio
personalidad. “Estamos cansados de las asambleas”,
ird, lacénicamente, Bonaparte.? Madame de Staél
"0 caracterizar en formulas que se hicieron célebres el
impacto causado por el ascenso de Bonaparte al volver de
Bgipto. “Era la primera vez, después de la Revolucion, que
se escuchaba un nombre propio en todas las bocas”, escribi6.
Hasta entonces se decia: la Asamblea constituyente ha hecho
i cosa, el Pueblo, la Convens ahora solo se hablaba de
hombre que debia ponerse en el lugar de todos y volver
mnima a la especie humana acaparando la celebridad para
lo, cimpidiendo que ningtin ser existente pudiera adq.
jamas.”! Se describia asi la despedida dada de golpe al
precedente de impersonalidad.
lapoledn fue el primer jefe de Estado de la era democra-
jue reivindicé para si una doble legitimidad: la consa-
por las urnas, pero también la de cierta ca
ilo por Patrice Gueniffey, Bonaparte, Paris, Gallimard, 2013,
wlame de Staél, Considérations sur les principaux: événements
EL SIGLO DEL, POPULISMO
del don de personificacién”,"! 0 que habia sido capaz de
“absorber en si una generacién entera”;!? de tal modo que
un espectador de su ascenso exclamara: “Portdis nuestro
nombre. Reinad en nuestro lugar.” Pero, después de su
caida, la herejfa constituida por la idea de una personifica-
cién del poder unira en una misma reprobacién a liberales,
republicanos, socialistas y comunistas de todas las observan-
cias. Con Madame de Staél, pondran en la picota “a un
hombre elegido por el pueblo, que quiso poner su yo gigan-
tesco en el lugar de la especie humana”.!4 En la izquierda,
la impersonalidad tendra desde entonces un rostro, el del
pueblo vivo. Se trate de muchedumbres revolucionarias 0 de
mayorias electorales, sus formulaciones podran variar, per
la perspectiva seguir siendo aquella cuyo sentido indic6
Michelet: “Las masas hacen todo [y] los grandes nombres
hacen pocas cosas, |... los pretendidos dioses, los gigantesy
Jos titanes [...] no engafian sobre su tamafio mas que alzai
dose frandulentamente sobre los hombros del buen gigat
cl Pueblo.”!5 Ese Michelet que citaba con gusto esta frase’
Anacharsis Cloots en su Appel au genre humain: “Fra
curaos de los individuos.”!6 Expresin de la que'se hard
mAs tarde Léon Gambetta cuando invite a sus contemps
neos de la III* Reptiblica a desconfiar de las “personalid:
excesivas”. r
11, Daniel Stern, Histoire de la Révolution de 1848, Paris,
1850-1853, 3,
12. Edgar Quinet, en el prefacio de 1835 a su poema Napolé
1B. Edgar Quinet, Napoléon, ed. de 1857, p. 296. Mas tarde
renegara de estos primeros entusiasmos bonapartistas.
14, Considerations sur les principaux événements de la
francaise, oP. citm p. 237.
15. Jules Michelet, prefacio a Histoire romaine (1839),
completes, t. 3: 1832-1839, Paris, Flammarion, 1973, pe 33%
1s Michelet, Histoire de la Révolution frangaisey
liotkeque de la Peiade’
HISTORIA 165
Al comenzar el siglo XXI, la importancia creciente del
poder ejecutivo, con la consiguiente puesta a prueba de su
responsabilidad, volvié a poner a la orden del dia el tema de
la personalizacién del poder en una democracia.!” De manera
simulténea, la crisis de la representacién devolvié fuerza y
sentido a cierta demanda de encarnacién, De ahi la tension
consiguiente con el imperativo hist6rico de impersonalidad .
APORIA ESTRUCTURANTE 4: LA DEFINICION
DEL REGIMEN DE IGUALDAD.
La democracia no designa solamente un tipo de régimen
politico: califica también una forma de sociedad. Hist6rica-
re, el término se aplicé ante todo a esta segunda dimen-
En Francia, la palabra “democracia” es utilizada en la
iécada de 1820 para designar a una sociedad construida
bre el principio de la igualdad de derechos. Era el término
publica”, y no el de “democracia”, el que servia entonces
a nombrar un régimen basado en la practica del sufragio
versal y en el principio de la soberania del pueblo.!*
jando Tocqueville describa la América de su época, enfa-
bre todo el que se tratara de una sociedad de indivi-
les en libertad y en dignidad y que, més alld de la
». Asi pues, el ideal democratico fue desde el comienzo
ire este punto mis desarrollos en Le bon gouvernement,
2 El buen gobierno, Buenos Aires, Manantial,
icistas de la época hayan podido
1a democracia aun cuando todavia no fuera
fragio censitario. Véase Pierre Rosanvallon,
4 Pépoque moderne", La Pensée politig
166 EL SIGLO DEL POPULISMO
el de la formaci6n de una sociedad de iguales tanto como el
de la participacién de todos en el ejercicio de la soberania
Siel sentido y las modalidades de ejercicio de esa sobera~
nia del pueblo fueron permanentemente controvertidos en los
términos que expusimos en paginas precedentes, el debate
sobre el alcance y las formas de la igualdad democritica fue
mucho mis Aspero todavia. De hecho, las diferentes percep-
ciones de la igualdad entraiian consecuencias materiales €
institucionales mucho més importantes que las vinculadas a
los modos de ejercicio del sufragio. Lo que est implicado en
este caso es especialmente toda la cuestién del Estado de
bienestar. Puede ser inmensa la distancia entre la simple igual-
dad de derechos y la accesibilidad de las funciones pablicas
a todos, ligadas a una concepcién restrictiva de la igualdad
de oportunidades, y una aprehensién avanzada de lo que una
sociedad de iguales significa.!? La referencia a un mismi
ideal democratico puede remitir asf a toda una variedad
regimenes de igualdad, simétricamente vinculados a perc
ciones muy distintas de las desigualdades admisibles.
LAS DEMOCRACTAS LIMITE:
LAS TRES FAMILIAS
Estas diferentes figuras de la indeterminacién sul
la historia politica y social de la modernidad estructui
Ja democracia como un vasto campo de exploraciones y
rimentaciones, y alimentando simulténeamente los
de algunos y las impaciencias de los otros. Esto ex,
mis que el propio término “democracia” se haya
de manera muy gradual para calificar el tipo de régi
el cual convenia tender indiscutiblemente. No perte
19, Véanse mis desarrollos en La société des égawx, op.
HISTORIA, 167
ejemplo, al vocabulario de los constituyentes franceses y de
los padres fundadores del régimen norteamericano: para cali-
ficar su ideal, ellos hablaban de gobierno representativo. La
palabra fue considerada durante largo tiempo como proble-
matica. Tenia primeramente para algunos una consonancia
arcaica y remitia sobre todo a los libros de historia.2® Para
los conservadores, evocaba més directamente el advenimiento
de una toma del poder por las multitudes que los hacia tem-
blar. En 1848, Frangois Guizot escribia que “el caos se esconde
joy bajo una palabra: democracia”.*! Del otro lado, en la
década de 1840, las que se impusieron en la exhortacién a
vet un mundo organizado para el bien de la mayoria
ron las referencias al socialismo, al comunismo 0 a la
nstauracién de una Repablica. En rigor, solo con la llegada
sufragio para todos se honr6 universalmente la palabra
emocracia”.#2 Pero se la comprendié de maneras muy dife-
fentes. Algunos querian limitar su alcance pues consideraban
eel sufragio universal no habia sido mas que una concesién
rigida a canalizar la violencia social y a servir de desahogo
Ja impaciencia de las masas.2 Otros querian, a la inversa,
gncler su dimensi6n estrictamente procedimental a la pers-
iva de realizar una sociedad-comunidad,
1), Vase Pierre Rosanvallon, “Lhistoire du mot ‘démocratie’ &
is Guizot, Dela démocraticen France, Pars, enero de 1849,
Palabra soberana, universal”, proseguia “Todos los partidos
La
sy promesasinfnita. Emy
habla a todas las pasiones” (pp. 9 y 12)
srupos de extrema derecha come el de Accién
tas que consideraban
dea expresiones més detestables de la modern
sobre este punto mis desarrollos en Le sacre di citoyen.
i suffrage universel en France, Paris, Gallimard, 1992,
168 EL SIGLO DEL POPULISMO
Se esbozaron en este contexto diferentes figuras que con-
sideran la democracia en términos que permiten estabilizar
los distintos tipos de expectativas o de temores a ella asocia-
dos. Lo cual significa que la establecen en concepciones que
suprimen sus indeterminaciones y a la vez ponen fin a los
debates e interrogaciones sobre su realizacién, En este caso
hay que hablar de democracias limite, hasta tal punto con-
ducen a exacerbar de manera problematica ciertos rasgos en.
detrimento de otros, al precio de un posible retorno de la
democracia contra si misma, Al respecto se pueden distinguir
tres grandes familias: las democracias minimalistas, las demo-
cracias esencialistas y las democracias polarizadas,
tuvo desde el siglo
XIX defensores guiados por el temor al numero y que limi-
co a la instauracién de un Estado de
derecho. Pero solo en el siglo XX encontraron sus tedricos.
En particular, Karl Popper y Joseph Schumpeter propusieron
definiciones normativas de la democracia que le dieron
sistencia. Karl Popper, el fildsofo de la sociedad abierta,
convertira en defensor de una concepcién negativa dé
democracia en su obra La sociedad abierta y sus ene
(1945), irrigada por una reflexin sobre los origenes y ¢
dos del totalitarismo. Proponia aqui reemplazar la vieja i
rrogacién de Platén y Rousseau, “gquién debe goberni
por una busqueda de los medios que permitan evitar la
lencia y la opresidn en los cambios de gobierno. “Reali
democracia no quiere decir llevar al pueblo al
esforzarse en evitar el peligro de la tirana”, escribiay
24. Karl Popper, La legon de ce siécle, Pa
[trad. casts La leccin de este siglo, Buenos Ais
1998]. Citamos esta com
muy representativos de la
también su articulo “Si
HISTORIA 169)
verdadero problema de la democracia [..] consiste en impedir
la dictadura”, decia a continuacion, es peligroso hacer como
sila palabra “democracia” significara “poder del pueblo”.25
Al seftalar que el primer fin de la democracia es impedir la
dictadura, Popper consideraba que las elecciones cumplian
un papel de “tribunal popular” y no constituian el ejercicio
directo de una voluntad. Schumpeter ird en el mismo sentido
ensu obra Capitalismo, socialismo y democracia (1942). Tam-
él denunciara como peligeosa la idea de “voluntad
popular”.? Aplicando a la politica su visi6n de la economia,
concebird la democracia como un sistema concurrencial en el
que empresarios politicos operan sobre los votos para conse-
guir poder de decisién.27 En estas condiciones, insistia, “demo-
cracia significa tan solo que el pueblo tiene la oportunidad de
aceptar o rechazar a los hombres que han de gobernarlo”.2*
Acantonada por decreto en este limite, la democracia minima
tuvo una innegable fuerza de seduccion en un mundo en que
Jas vsiones de lo politico estaban sobredeterminadas en parte
fantasma del comunismo. Su modestia aparecia como
garantia de proteccién.
Esta aprehensién mfnima-negativa de la democracia encon-
si su formulacién comiin en el célebre aforismo de Winston
ypper, La lecon de ce sidcle, op. city pp. 131 y 89.
ntad del pueblo casi no es més que “un haz indeterminado
Ios que se mueven en torno a répicos dados ya impresiones
‘ph Schumpeter, Capitalisme, socialisme et démocratie,
72, p. 334 [trad. cast Capitalismo, socialismo y demo-
325)
“Método democritico es aquel sistema
ica enel que los individuos
‘decidir por medio de una lucha de competencia por
170 EL SIGLO DEL POPULISMO.
Churchill’ En la practica, corresponderé a un mundo en el
que los “empresarios politicos” de Schumpeter adoptaran el
rostro de notables y de partidos que confiscaran la soberania.
© bien se degradara en formas de oligarquia democritica, a
imagen de lo que sucedié en Estados Unidos, donde el dinero
;pasd a ser uno de los recursos esenciales de la accién politica.
Alno concebir el Estado de bienestar como uno de los pilares
constitutivos de la democracia, no se preocupard en construir
una verdadera comunidad ciudadana y, en consecuencia,
dejar abierta la puerta a la exploracién de otros limites.
En cuanto a las democracias esencialistas, se basan en la
denuncia de las mentiras del formalismo democrético. Por eso
suelen ser calificadas de “democracias reales”. Criticas de las
visiones individualistas-procedimentales que ponen el acento’
en la figura del ciudadano-elector, identificaron el ideal demo=
ceritico con la realizacion de un orden social comunitario. “
establecimiento de la comunidad es el objetivo final de
democracia”, dira Etienne Cabet, primero en exponer
concepcién en su Credo communiste (1841).3° La democrs
comunista de Cabet era definida como una forma de soci
y no como un régimen politico, con lo cual desplazabs
resolvia los problemas planteados por este titimo. Una
de sociedad en la que se abolia la distincién entre soci
civil y sociedad politica: “Todo trabajo es una fu
piblica”, decia. Para él, la sociedad, en singular, era
comunidad de vida y de trabajo, una comunidad “ut
y fraterna”, que hoy se llamaria autoge
Marx seguir sus pasos unos afios después, al reut
perspectiva con una filosofia de la historia que al
29, “La democracia es el peor de los sistemas con excep
los dems.”
30. Antes habia publicado Comment je suis commun
desarrollara extensamente su concepcién en Dowze lettres
iste & un réfornsiste sur la communauté, agosto de 1841,
HISTORIA m
la humanidad la posibilidad de realizar ese objetivo, También
élinvitaba a borrar la distincién entre el individuo y el ciuda-
dano, con el fin de que la sociedad fuera inmediata a si misma,
“significndose la vida social directamente”, segtin su célebre
formula.*! Para Marx, en consecuencia, la democracia politica
10 régimen, es decir, como sistema separado de organiza-
cin y regulaci6n, estaba llamada a perecer, dependiendo la
organizacién social de simples principios gestionarios,
Si bien la definicién minima de la democracia procura
‘ducir las indeterminaciones constrifiendo de manera “rea-
1u definicién procedimental, este enfoque esencialista
nplica el proyecto de una especie de resolucién por su diso-
Jucion en una perspectiva utpica de lo social. Se basa en la
jdea de que, en un mundo liberado del imperio de la merean-
cia y de la explotaci6n capitalista, una buena organizacién
dela sociedad podria hacer desaparecer los conflictos y divi-
siones. En una sociedad semejante, el pueblo formaria un
onjunto unido y homogéneo en el cual las diferencias serfan
wente funcionales. En consecuencia, la formacién de la
intad general no resultaria de una aritmética de preferen-
as y opiniones individuales expresadas en el método elec-
al. Ella seria la vida misma de una comunidad unida y
iada en las antipodas de la visidn liberal clasica,
la sociedad como un entrelazamiento complejo
posiciones e intereses divergentes e igualmente legitimos.
daria también resuelto el problema de la representacién,
ulucirse totalmente la expresién de la vida social en el
rivo de las situaciones. No habria entonces dife-
re representaci6n y conocimiento social. Aunque
sada en Critique du droit politique hégélien (1842), Pari
» p- 71)
rdenes y
m2 EL SIGLO DEL POPULISMO
esta forma de democracia limite parezca alejada de nuestro
universo contemporsneo, en los siglos XIX y XX ella goberné.
las esperanzas con la intensidad que sabemos.
La historia demostré que esa utopia “se precipitaba”, en
el sentido quimico del término, en totalitarismo, toda vez que
se pretendia forzar la mano a las resistencias que la realidad
‘oponia para realizarla. Como sefial6 fuertemente Claude
Lefort, el totalitarismo vuelve la democracia contra ella
misma al prohibir la expresién de la divisién social en nom-
bre de la necesidad de superarla. Impone de este modo por
la fuerza la ficcién de un pueblo-Uno al que se supone per-
fectamente representado por un Partido, encarnado a su vez
por su jefe y permitiendo a este diltimo, que Solzhenitsyn
maba el egdlatra, decir con toda firmeza: “La sociedad soy
yo.”2 De manera tal que, en el caso soviético, al cumplir
supuestamente el poder-sociedad la promesa de un pleno c«
trol de su destino por parte de la colectividad, result6 el m:
cruel de los poderes ejercidos sobre esta. Mas implacat
incluso que un despotismo extremo, ya que, a diferencia
este tiltimo, que no puede negar su exterioridad, él p
ser la voz y el brazo de la sociedad.
Las democracias polarizadas constituyen una tercera
de democracias limite. A ella pertenecen los populi
Estas democracias polarizadas se definen igualmente
modo especifico de resolucién de las diferentes ca
indeterminacién democritica: el de su absorcién en
32. Véanse las paginas que Claude Lefort dedica a esta’
ceg6crata en Un homme en trop. Réflexions sur
peuple en France, op. ct.
HISTORIA 173
de las dimensiones que las constituyen. El imperativo de repre-
sentacién se cumple a través del mecanismo de identificacion
ler, el ejercicio de la soberania por el recurso al refe-
réndum, el cardcter democrattico de una institucién por la
eleccién de sus responsables, la expresién del pueblo por su
confrontacién directa con los poderes, sin intermediarios. Al
ismo tiempo que la concepcién de la sociedad se reduce a
una dicotomia elemental. Hay asi en este enfoque populista
n doble mecanismo de simplificacién y radicalizacién que
conduce a una polarizacién generalizada del marco y las
lidades de la actividad democrética. En la tiltima parte
de este trabajo desarrollaremos precisamente la critica res-
pectiva. As{ como analizaremos las condiciones en las cuales
este populismo puede derivar en democradura.
Estos diferentes tipos de democracia limite permiten dis-
tres figuras de giro radical: la oligarquia electiva, el
ismo y la democradura. La identificacién de cada una
invita ano amalgamarlas. Lo cual conduce, por ejem-
10 confundir democraduras con regimenes totalitarios,
permite al mismo tiempo caracterizar fuerzas de atrac-
1c estos tipos limite pueden ejercer, con los paralelismos
darian lugar. Sibien el gaullismo no es, claramente,
smo en el sentido amplio del término que hemos
jopuesto, cabe apuntar también ciertos rasgos suyos que
n acercarlo a una concepcién polarizada de la demo-
wwando De Gaulle dijo la famosa frase: “En Francia,
epcién. Mas préximo a nosotros, si bien Emmanuel
fon es menos todavia un populista, se caracteriza no
lunte por cierta tendencia a querer gohernar en confron-
este punto Lou
De Gaulle en son
frangaise,
174 FL SIGLO DEL POPULISMO
tacién directa con el pais, atribuyendo escaso valor a la inter-
vvencién de los cuerpos intermedios, Asi como hemos hablado
de “populismo difuso”, una historia de esta forma politica
de la polarizacién democratica invita también a tener en
ccucnta el campo de gravitacion que constituye su atmésfera.
Tl
CRITICA
InTRoDuUCCION
1. LA CUESTION DEL REFERENDUM
2. DEMOCRACIA POLARIZADA
VS, DEMOCRACIA PLURAL
3. DE UN PUEBLO IMAGINARIO
A UNA SOCIEDAD DEMOCRATICA
POR CONSTRUIR
EL HORIZONTE DE LA DEMOCRADURA:
LA CUESTION DE LA IRREVERSIBILIDAD
EL ESPfRITU DE UNA ALTERNATIVA
(Conctust6n)
También podría gustarte
- Redes y Complejidad Modelos y AlgoritmosDocumento313 páginasRedes y Complejidad Modelos y AlgoritmosFacundo GuadagnoAún no hay calificaciones
- Primer Encuentro: ¿Qué Es La Ciencia?: Wilhelm DiltheyDocumento11 páginasPrimer Encuentro: ¿Qué Es La Ciencia?: Wilhelm DiltheyFacundo GuadagnoAún no hay calificaciones
- Metodología de La Investigación:: Facundo GuadagnoDocumento14 páginasMetodología de La Investigación:: Facundo GuadagnoFacundo GuadagnoAún no hay calificaciones
- Seis Nuevas Razones Logicas para DesconfDocumento15 páginasSeis Nuevas Razones Logicas para DesconfFacundo GuadagnoAún no hay calificaciones
- Teoría Antropológica I 2019 Gaztañaga CaneloDocumento6 páginasTeoría Antropológica I 2019 Gaztañaga CaneloFacundo GuadagnoAún no hay calificaciones
- Romero Ideologia en PDFDocumento23 páginasRomero Ideologia en PDFFacundo GuadagnoAún no hay calificaciones
- Critica de JacobyDocumento1 páginaCritica de JacobyFacundo GuadagnoAún no hay calificaciones
- Etnogeometria y Arqueogeometria PatronesDocumento565 páginasEtnogeometria y Arqueogeometria PatronesFacundo GuadagnoAún no hay calificaciones
- Bottomore MarshallDocumento42 páginasBottomore MarshallFacundo GuadagnoAún no hay calificaciones
- Los Casos de La Resolución 125 y La Estatización de Las AFJP enDocumento37 páginasLos Casos de La Resolución 125 y La Estatización de Las AFJP enFacundo GuadagnoAún no hay calificaciones
- Juan José Sebreli - "Buenos Aires Era Una Ciudad Muy Homoerótica, Había Sexo en Todas Partes" - InfobaeDocumento12 páginasJuan José Sebreli - "Buenos Aires Era Una Ciudad Muy Homoerótica, Había Sexo en Todas Partes" - InfobaeFacundo Guadagno0% (1)
- Iniciales - Mar de GuerraDocumento25 páginasIniciales - Mar de GuerraFacundo GuadagnoAún no hay calificaciones
- Rosana Gúber - Por Qué Malvinas - de La Causa Nacional A La Guerra Absurda-Fondo de Cultura Económica (2001)Documento96 páginasRosana Gúber - Por Qué Malvinas - de La Causa Nacional A La Guerra Absurda-Fondo de Cultura Económica (2001)Facundo GuadagnoAún no hay calificaciones
- Estructura de Mercado yDocumento117 páginasEstructura de Mercado yFacundo GuadagnoAún no hay calificaciones
- Ediciones RyR - CatálogoDocumento44 páginasEdiciones RyR - CatálogoFacundo GuadagnoAún no hay calificaciones
- Por Publicar Este Video, La Justicia de San Luis Condenó A Un Periodista - InfobaeDocumento61 páginasPor Publicar Este Video, La Justicia de San Luis Condenó A Un Periodista - InfobaeFacundo GuadagnoAún no hay calificaciones
- Eisenstein Sergei - La Forma Del CineDocumento129 páginasEisenstein Sergei - La Forma Del CineFacundo GuadagnoAún no hay calificaciones
- La Fiscalía de Bolivia Imputó Al Ex Presidente Evo Morales Por Terrorismo y Pidió Su Detención - InfobaeDocumento29 páginasLa Fiscalía de Bolivia Imputó Al Ex Presidente Evo Morales Por Terrorismo y Pidió Su Detención - InfobaeFacundo GuadagnoAún no hay calificaciones