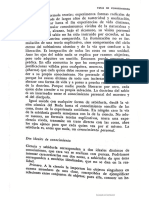Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
SIEDE I La Educacion Politica Cap 3 y 4
SIEDE I La Educacion Politica Cap 3 y 4
Cargado por
Samanta Troncoso0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
12 vistas21 páginasTítulo original
SIEDE I La Educacion Politica Cap 3 y 4 (1)
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
12 vistas21 páginasSIEDE I La Educacion Politica Cap 3 y 4
SIEDE I La Educacion Politica Cap 3 y 4
Cargado por
Samanta TroncosoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 21
EDUCACION PARA EL DESIERTO
ARGENTINO.
Una dé Jas ideas que persiste en los propésitos, en las carteleras y en los
discursos oficiales es la relaciGn entre escuela y ciudadania 0, més,
cspecificamente, Ia conviecién de que la escuela debe formar ciudadanos.
Esta persistencia de un enunciado global puede opacar la variedad conside~
rable de acepciones que se han asignado a esta formacién, surgidas desde
él inicio mismo del sistema educativo formal y aun antes, cuando la educa-
cién piblica era poco més que quimera y proyecto. ,Por qué y para qué
hhabrfan de educarse 1os ciudadanos? Para interpretar las précticas actuales
de educacién politica y tomar posicién frente a ellas, necesitamos realizar
lun somero recorrido por las refresentaciones que orientaron sus primeros
‘pasos, que nos permita detectaren qué medida y de qué manera siguen vi-
gentes en nuestras practicas actuales.
Desde las primeras etapas de Ia revolucién de independencia riopla-
tense, circulaba la preocupacién por organizar un sistema educativo pi-
blico y extenso. La politica y la pedagogia iluministas concebian la
igualdad como una meta a alcanzar y, para ello, tenfan intencién de ofte-
cer un dispositivo escolar como puente de la ignorancia al conocimiento,
de la oscuridad a la luz, de la condicién de sibdito a la de ciudadano. «Si
los pueblos no se ilustran», afirmaba Mariano Moreno, «si no se
vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, 1o que
puede y lo que debe, nuevas jlusiones sucederdn a las antiguas y después
66 LA EDUCACION POLITICA,
de vacilar algén tiempo entre mil incertidumibres, seré tal vez nuestra suer=
te mudar de tiranos, sin destruir la tiranfa», El pueblo hallatia en el cono-
cimiento su emancipacién por medio de la razén. La escuela, en su
cardcter profundamente politico, era considerada una herramienta de la
raz6n universal para garantizar la igualdad y la libertad de los hombres.
Era la expresién més clara del iluminismo vernéculo, presentada en el
prdlogo a la traduccién de El contrato social (libro que la Junta revolu-
cionaria proveyé para lectura obligatoria en las escuelas). Algunas de las
notas caracteristicas de este movimiento son la unicidad de la raz6n, la
univocidad de Ta verdad y la enunciacién de un conocimiento universal
que se contrapone a cualquier otro discurso alternativo, entendido éste
como expresién de barbarie e ignorancia,
La generaci6n iluminista tuvo pocas posibilidades de plasmar su idea
io en politicas consecuentes, abocada a las guerras de independencia y
civiles, que se prolongaron por varias décadas, intercaladas con precarias
y a veces sangrientas estabilidades institucionales. Fue, en cambio, la ge-
neracién que se inici6 como «juventud roméntica» la que introdujo el pro-
blema educativo como parte de la agenda politica acufiada desde el exilio
cen los tiempos de Rosas.' Bran ya voces atravesadas por el pdnico a la
expresién de un «pueblo inculto», concebido como peligroso por su pro-
pensién a seguir el dictado de caudillos locales contra las elites cultas y
progresistas. Su romanticismo los Ilevaba a mirar al pueblo y a la nacién
como fuente de sabidurfa, pero oscilaban entre imaginar un pueblo inexis-
tente y deplorar el real, porque no se asemejaba al que describian los pen-
sadores europeos. Estos roménticos elitistas, desencantados del pueblo,
verdn en la educacién una herramienta de previsiGn, pues la experiencia
rosista mareé a fuego sus utopfas y programas de accidn forjades en el
exilio. Tanto el optimismo iluminista centrado en la potencia emanci-
padora de la razén, como el temor de los organizadores de la nacién a la
expresién politica de un pueblo no sujetado a las leyes, formaron parte de
Ja matriz originaria de definicién de las instituciones y organizacién del
sistema educativo, En algin sentido, ambos aspectos atin perduran como
rasgo atévico en nuestras précticas actuales.
1. Esta generacin de pensadores rominticos estaba compuesta mayoritaria pero no ex
lusivamente por varones. Inclua también a una mujer, Juzna Manso, cuya preocupacign
pedagégica y sus aportes a [a educacin efectiva no siempre son vindicados con justeza,
‘Véase Southwell (2005) y el capitulo «El sentido politica de la tarea docenie» en este ib.
‘Pacacién para el desierto argentino 67
Cuando el siglo XIX dobla el codo de su primera mitad, se inicia una
‘nueva etapa caracterizada por Ia institucionalizacién de un Estado nacio-
nal, bajo la hegemonfa de los terratenientes pampeanos y una alianza eco-
‘n6mica con la industria inglesa. En pocas décadas, se establecis un régimen
politico centralizado y poderoso, que expandié sus limites terrtoriales e
impuso su voluntad sobre cualquier intento de rebelién popular. El Estado
crecié mas répido que la nacién, pues los habitantes segufan identificéndo-
se con su terrufio y sus tradiciones més que con la nueva configuracién po-
litica, En ese contexto, In educacién fue cobrando un protagonismo
reciente ya insinuado en la agenda acufiads en los preludios de Caseros,
ppero mucho mis definido en las décadas posteriores: se iniciaba el desafio
de «educar al soberano».
Alberdi es una figura sefera en el disefio institucional del pais y prefi-
gura sus ideas en diferentes escritos sobre lo que deberfa hacerse para sacar
ala sociedad de su atraso. Desde el exilio, entiende que no hay posibilidad
de establecer un sistema efectivamente representativo, sino que la «rept
blica posible» serd sélo una monarquia encubierta en Ia que un poder eje-
ccutivo fuerte tome las decisiones de fondo. Un liderazgo previsible y un
mateo juridico estable permitirén la Megada de capitales y trabajadores ex-
tranjeros, a quienes Alberdi ve como instrumento indispensable para pro-
ducir un cambio econdmica acelernda. Fs este. cambio ecancmica el que
contribuiria a transformar las mentalidades y las relaciones sociales forja-
das en largos siglos de atraso, bajo la alianza entre una elite politica y eco-
némica que diera continuidad al poder de Rosas y una elite letrada que
orientara el rumbo nacional hacia el progreso. Para Alberdi
[no es necesara [..] una instruceién formal muy completa para poder
participar como fuerza de trabajo en la nueva economia; la mejor instruc
cin la ofrece el ejemplo de destreza y diligencia que aportarin los inmi-
grantes europeos, ¥ por otra parte, una difusién excesiva de la instruccién
‘corte el riesgo de propagar en los pobres nuevas aspiraciones, al darles a
‘conocer Ia existencia de un horizonte de bienes y comodidades que su ex-
Periencia inmediata no podria haberles revelado; puede ser més directamen-
te peligrosa si al enseftarles a leer pone a su aleance toda una literatura que
trata de persuadirlos de que tienen, también ellos, derecho a participar mas
plenamente del goce de 2s0s bienes. Un exceso de instruccién formal aten-
ta entonces contra Ia disciplina necesaria en los pobres (Halperin Donghi,
2004: 44-45).
6 LA EDUCACION POLITICA,
‘Vemos en Alberdi un enunciado clisico de las posturas conservadoras
ue se opusieron instilmente ala expansién de la educacién pablica, final.
‘mente triunfante en los paises occidentales, Sus prevenciones, amén de des.
nudar los temores dela elite a laplebe, muestran también la consideracton
de la enseftanza como un arma de doble filo, ue tanto puede servir pars
doblegar las voluntades como para despertar coneiencias tanto para alap-
tara las masas al orden institucional esperado como para darles herramien-
tas que les permitan pensar altemativas politicas. En los emores de Albert
‘entonces, se vislumbran algunos de los rasgos que habrian de enaltecer fi
nalmente la oportunidad emancipatoria de la educaci6n piiblica.
En as postrimerfas del rosismo, Urquiza serfa el mineral bruto sobre el
cual Alberdiintenta tallar un monarca plebeyo, pero las disensiones del li-
beralismo portefio habriin de lograr que el centro de gravedad del nuevo
Estado no se aleje de Buenos Aires. Sobre las incestidumbres de Pavén
construy6 sus nuevas certezas el Estado reunificado y es ése el momento
en que Ia edueacisa se percibe claramente como continuacién de las gue~
ras civiles por otros medios.
CIVILIZAR A LOS BARBAROS
‘La primera clave de enunciacién de la tarea pedagégica fue «civilizar a
los barbaros», el lema sarmientino por excelencia, que subyugé a sus con-
temporéneos y tuvo una eficacia enorme para sustentar politicas del Estado
naciente. {De qué se habla al decir «civilizacién»? Las aproximaciones a
este concepto varian segin las épocas y encuadres ideol6gicos, y originan
también politicas muy diversas. Femand Braudel plantea que el término
«
(Samiento,s.(: 31. Se respeala gratis origina)
2 LA EDUCACION POLITICA,
puede apreciar, en estas expresiones de Sarmiento, que va modificéndose
su visin sobre los «gauchos», hasta reducirse a quienes se oponen al pro-
Yeeto que é1 apoya y para ellos no reserva ninguna consideracién: civilizar
el pafs implica eliminar a quienes no permiten hacerlo,
En este marco de significados, civilizar es también (y principalmente)
luna operacién pedagégica. Preocupado por los rasgos de la subjetividad
supuesta cn la dicotomfa, Dardo Savino propone una caracterizacién cen-
‘ada en la disciplina:
Uno puede armarse, para el caso, un diccionario sarmientino, En él ci-
Vilizarse, urbanizarse, moralizarse 0 docilizarse, no son tareas ajenas 2 1a
nilitarizaci6n, al entrenamiento tctico para la guerra Estamos lejos de la
distincién maquiavélica entre el cuerpo civil y el militar. Hasta el mismo
indémito Facundo, reclutado por el ejército de Arribefios, fue «moralizado
por la disciplina y ennoblecido por la sublimidad de la lucha». Civilizarse,
para la semdntica sarmientina, es someterse a una disciplina militar o, in.
de la lengua
propia, a la importacién de hdbitos y creencias, a la expansién de ideolo-
fas disolventes.?
Otro ingrediente clave en el vinculo entre la sociedad receptora y las
leadas de inmigrantes es la agresiva politica cultural de algunos de sus
paises de origen. En particular el gobierno italiano esté desembozadamente
dispuesto a extender los lazos identitarios allende los mares, para que las
una nueva herramienta de andli-
sis social con una enorme fuerza predictiva. En definitiva, la herencia y el
ambiente permitfan justificar un orden social desigual e injusto,
Figuras como Victor Mercante (1870-1934) y Rodolfo Senet (1872-
1938) son representantes del higienismo positivista en la educacién. Am-
bos provienen de las aulas y avanzan hasta participar en la creacién de
‘carreras universitarias de pedagogta c intervenir en la confecci6n de los pla-
nes de estudio de ensefianza oficial. Forman parte de una generacién que
cree fervientemente en el conocimiento y que busca fundamentar cientfi-
camente la tarea educativa. Mercante trabaja en la medicién de las aptitu-
des y rasgos de los estudiantes:
‘La Pedagogia Experimental, mediante sus cuadros y diagramas, conoce
‘matemséticamente, en un momento dado, las aptitudes de un curso para un
trabajo; su estado de preparacién y sus adelantos; sus sentimientos y sus
pasiones; las bondades y defectos de un método; la mayor © menor aten-
cin que debe prestarse a un ejercicio. Comprueba, por la cantidad y exac-
titud de lo que el sujeto asimila y la rapidez con que reacciona, el estado y
<1 proceso mental. Hasta ahora se tiene, de la actividad de los alumnos, im-
presiones vagas, impresiones de conjunto para llegar a principios generales
como los de Pestalozzi o Berra. La investigacién, comparando alumnos,
arados, meses, afos, escuclas, sexos, es el intelectémetro de la masa esco-
lar, Estudio hecho asi, detenido, extenso, sobre todo los aprendizajes, sobre
todas las manifestaciones, sobre todo el arco, nos daré a conocer al sujeto
‘como materia elaborable, la bondad de nuestras pricticas para perfeccio-
narle (Mercante, 1927: 13),
Hay que estudiar al nfo para atrapar sus regularidades e intervenir so-
bre ellas, hay que caracterizar claramente al nifio normal para diferenciar
con justeza a quienes no lo son. Para estos iltimos, la tatea pedagégica in-
cluira s6lo dos opciones: la normalizacion o la expulsién al desierto.
Eatueacin para el desierio argenino aL
Si Mercante consideraba que el objeto de la investigacién pedagégica
experimental era la masa, Senet consideraba que no podian aplicarse a
todos los nifios los mismos procedimientos de correccién, pues existian
diferencias notables entre unos y otros. Por eso insistfa en que la inves
‘guciGn psicopedagégica permitiera la construccién de un sujeto indivi-
dual, destinatario de la accién educativa, pero esta intencién no estaba al
servicio de la libertad y la personalizaci6n, sino de un mejor control so-
cial de las conductas.
Prueba de ellos la eonvocatoria de Senet a los padres para que ejercic-
‘an un control sobre sus hijos, que resulta escaloftiante, Senet dice que los
padres no solamente deben saber dénde y con quién estin sus hijos, las ten-
ddencias ¢ inclinaciones de sus amigos, sino ira las casas de estos dtimos,
para conocer las costumbres de su hogar. El parentesca ideolégico y politi-
co de ese llamado de Senet con la famosa frase de la dictadura militar ar-
gentina durante la represin de Ios alos 70: « abe Ud. dénde est su hijo?>,
‘epetidamente transmitia por los medios de comunicacién, no es sino un
sintoma de lapersistencia de un modelo profundamente represivo en la con-
‘cepcién educativa de laclase dominante argentina. Esa idea de extender la
‘mirada normalizadora vigilante hasta el interior de los hogares se concret6
con la instauracién de Ics visitadores escolares. Su funciGn era la de super-
visar el cumplimiento de la obligatoriedad escolar, pero un detallado andl
sis de las resoluciones que les adjudican funciones y de sus informes,
permite descubrir una intensa obra de vigilancia del Estado sobre lo més
{ntimo dela sociedad civil, usando los canales del sistema escolar (Puigerds,
2004: 128),
Es imposible comprender emo se establecieron las estrategias de nor-
malizaciGn de la sociedad argentina sin tener en cuenta las politicas de gé-
nero desarrolladas en las primeras décadas del siglo XX, que imponen un
modo de ser varén, un modode ser mujer, un modo de constituir una fami-
lia, Sostiene Salessi que
Lu-Jel discurso de los riédicos y criminélogos argentinos obsesionados
ccon fa inversién sexual se preocup6 especialmente por las précticas
sexuales comunes en instituciones donde se congregaban grupos de per-
sonas de un mismo sexo. En esos espacios y entre esas personas, segdn
tos hombres de ciencia, eran las précticas contra naturam las que con
tribuian a la propagacién de las desviaciones sexuales adquiridas. No
nos debe llamar la atencidn que segéin los médicos y criminélogos esos
cespacios institucionales fueran los mismos que también fueron concel
82 LAEDUCACION POLITICA
dos como cruciales para la integracién de las hijas © hijos de los
inmigrantes en la familia «argentina», Si la sugestién degeneradora 0
regeneradora era un método patégeno y/o terapéutico, las escuclas y
ccuarteles del ejército en los que los médicos, crimindlagos y pedagogos
podian ejercer su accién reformadora eran los medios ambientes
degeneradores y/o regeneradores concebidas como caldos de cultivo
ideales para la produecién y reproduccién de gérmenes 0 vacunas con-
tra las enfermedades sociales (2000: 266).
La tarea de las escuelas se desarrollaba en consonancia con el sistema
sanitario y la asistencia social y en manifiesta concordancia con el discurso
hegem@nico sobre la normalidad, que fue delineando los ajustados marge-
nes de la masculinidad y Ia feminidad, en clave de salud y enfermedad,
como herramientas medulares del proceso de subjetivaci6n. La diversidad
ya no sélo cra vista como peligrosa, sino como desvio de la recta senda,
pues la escuela y el hospital asumfan un crterio inico y homogéneo acerca
de cémo es comrecto vivir la vida, y lo transmitian con enorme eficacia.
YA BANDA SIGUIO TOCANDO
Quienes estudian la historia educacional argentina coinciden on afirmar
que el sistema de instruccién pablica se sustenté en una concepci6n peda-
‘g6gica progresista, de cardcter inclusivo y ligada a la expectativa de movi-
lidad social, junto a un posicionamiento politico restrictivo que dejaba fuera
de la ciudadania a ciertos sectores de Ia poblaci6n, considerados
««ineducables» (fundamentalmente los pueblos originarios y grupos rura-
les) (véanse, por ejemplo, Puigerss, 1994, y Tedesco, 1986). Huibo, desde
‘muy temprano, voces disidentes y experiencias alternativas a las vertientes
hegemsnicas, pero Ia extensidn y perdurabilidad de estas tltimas es la que
deja su impronta en las escuelas de la actualidad. Si aquella escuela logré
atraer con eficacia a los «barbaros» para que se dejaran civilizar, a los ex-
ttanjeros para que perdieran sus marcas de origen, alos «diferentes» para
‘que renunciaran a serlo, ¢s0 sélo fue posible porque la promesa de inclu-
sign y progreso a través de la educacién era posible y tangible. Tras impo-
nerse por la violencia de las armas, el Estado emergente construyé su
hegemon‘a offeciendo oportunidades de vida a cambio de disciplinamiento
¥ sujeci6n a sus pautas morales y cfvicas.
En el recorrido por lemas cldsicos de la pedagogia argentina, hemos
podido ver la tensién constitutiva de la escuela, que oscila entre legitimar
Educacién para el desert argentino 83
un orden y dar herramientas de emancipacién, pues toda educacién politica
implica adentrarse en una disputa sobre el pasado, el presente y el futuro de
la sociedad. Cada enunciado se desarroll6 delineando amigos y enemigos,
‘prop6sitos y riesgos, en la dinémica de una institucién escolar sesgada ine~
vitablemente por la guerra. Aquellos enunciados clésicos de la educacién
politica generaron una escuela vigorosa ¢ inclusiva a través del
moldeamiento y la asimilacién.
‘La homogeneidad era la via de inclusién en una identidad comtin, que
«garantizaria la libertad y la prosperidad general. Myriam Southwell plantea:
El problema era quequien o quienes persistfan en afirmar su diversi-
dad fueron muchas veces percibidos como un peligro para esta identi-
dad colectiva o como sujetos inferiores que ain no habfan aleanzado el
mismo grado de civilizaciGn. Fso sucedi6 con las culturas indigenas, los
auchos, los més pobres, los inmigrantes recién llegados, los
discapacitados, los de religiones minoritarias y con muchos otros gru-
pos de hombres y mujeres que debieron, o bien resignarse a ser inclui-
dos de esta manera, o bien pelear por sostener sus valores y tradiciones
a cosia de ser considerados menos valiosos 0 probos. Como se ve, cl
‘proceso de igualacién suponfa una descalificacién del punto de partida
yy de formas culturales que se apartaran del canon cultural legitimado
(Southwell, 2006: 52)
{Qué de aquellos proyectos perdura en nuestras précticas? La escuela
‘que inclufa a través de la homogeneizaci6n ha perdido legitimidad y efica-
cia, Dejé de ser legitima porque la conciencia moral de la segunda mitad
del sigio XX no tolera la discriminacién y dej6 de ser eficaz porque se ha
debilitado el lugar del Estado como soporte de subjetividades (Lewkowicz,
Caniarelli y Grupo Doce, 20(3). Desdibujada su figura tras un mercado que
Ia excede, la voz de sus manilatos se pierde en la disfonfa de los docentes.
La homogeneizacién y el disciplinamiento ya no son deseables ni posibles,
pero a veces perduran en las salas de profesores como letanfa Iuctuosa por
tun mundo que ya no es. Si Mercante podfa ver al nifio como «materia
elaborable», las nuevas subjetividades no se dejan moldear por la escuela,
‘ya que hay muchas otras agencias discursivas que operan sobre ellas. PO-
‘demos vivir esto como una derrota, pero no olvidemos que en buena medi-
da los docentes hemos luchado por desmantelar ta escuela burocrdtica y
civilizadora, basada en la ensefianza que Paulo Freire denomind «banca-
ria». Durante décadas vimos en ella uno de los brazos de la dominacién y
Ia enfrentamos con expectativas emancipatorias. Hoy las formas de domi-
94 LA EDUCACION POLITICA
Mercante, Victor (1927): La paidologta. Estudio del alunno, Buenos Ai-
res, M. Gleizer Editor,
Pineau, Pablo (1997): La escolarizacion de la provincia de Buenos Aires
(1875-1930). Una versi6n posible, Buenos Aires, FLACSO-Oficina de
Publicaciones del CBC (UBA).
Puiggrés, Adriana (1994): Sujetos, Disciplina y Curriculum en los orfge-
nes del sistema educativo argentino, Buenos Aires, Galema.
Ramos Mejfa (1927): Las neurosis de los hombres eélebres en la historia
argentina, Buenos Aires, Talleres Graficos Argentinos, Primera edici6n:
1878.
Rojas, Ricardo (1909): La restauracién nacionalista, Buenos Aires, Minis-
terio de Instruccién Pablica.
Salessi, Jorge (2000): Médicas, maleantes y maricas. Higiene, criminologia
¥y homosexualidad en la construccién de la nacién Argentina (Buenos
Aires: 1871-1914), Rosario, Beatriz Viterbo Editora.
Sarmiento, Domingo F. (1915): Educacién popular, Buenos Aires, Libre~
ria La Facultad. Primera edicién: 1849.
Sarmiento (6.£): Facundo, civilizacién y barbarie.
Scavino, Dardo (1993): Barcos sobre la pampa. Las formas de la guerra
en Sarmiento, Buenos Aires, El cielo por asalto.
Siede, Isabelino (2006): «lguales y diferentes en la vida y en Ia escnelan,
en Martinis, Pablo y Redondo, Patricia (2006): Igualdad y educacién.
Escrituras entre (dos) orillas, Buenos Aires, Del Bstante Editorial.
Liliana (1999); «La relacién nosotros-otros en espacios escolares
‘«multiculturales». Estigma, estereotipo y racializacién», en Neufeld,
Maria Rosa y Thisted, Jens Ariel (comps.): «De eso no se habla...» Los
sos de la diversidad sociocultural en a escuela, Buenos Aires, Eudeba.
Southwell, Myriam (2006): «La tensién desigualdad y escuela, Breve reco-
ido hist6rico de sus avatates en el Rio de la Plata», en Martinis, Pablo
‘y Redondo, Patricia (2006): Igualdad y educacién. Escrituras entre (dos)
orillas, Buenos Aires, Del Estante Editorial
Southwell Myriam (2005): «Juana P. Manso (1819-1875)», en Prospects,
vol. XXXV, n° 1, Ginebra, Oficina Internacional de Educacién,
UNESCO, marzo de 2005.
Tedesco, Juan Carlos (1986): Edueacidn y sociedad en la Argentina (1880-
1945), Buenos Aires, Ediciones Solar.
‘Walzer, Michael (2001): «Exclusién, injusticia y Estado democratico», en
su Guerra, politica y moral, Barcelona, Paidés.
Sin
CIUDADANIA Y FELICIDAD:
LOS VALORES
EN UNA SOCIEDAD PLURAL
Si la multiplicitad de valores que requieren juicio y eleccién es
signo de una ecrisis de valores», debemas acepiar que esa crisis e5
el hogar natural de la moralidad: sélo alli pueden madurar Ia liber-
tad, la autonomia, la responsabilidad, la capacidad de juicio, todos
ellos elementos indispensables del yo moral. La multiplicidad de
valores en sf misma no garantiza que los individuos morales cres-
ccany maduren. Pero sin ella, las individuos tienen pocas posibitida-
ides de hacerlo. Semetido a un escrutinio meticuloso, lo que suele
amarse «crisis de valores» revela ser, en realidad, el xestado nor-
‘mal» de ta condicién moral humana.
‘Zxamunt Bauaan, En busca de la politica
Algunas palabras resultar simpéticas a nuestros ofdos y engalanan
nuestra boca, mientras que ctras cargan con sospechas y descalificacio-
nes, por lo cual son pronunciadas cada vez con menos frecuencia y ma-
yor sigilo. Entre las expresiones que hoy cuentan con mayor prestigio en
las escuelas estén los valores, la ética y la ciudadanéa, frente a términos
como moral y politica, que tienen menos posibilidades de figurar en las
carteleras ser mencionados de modo elogioso en discursos de los actos
escolares. Se trata, sin embargo, de categorias que transitan un campo
compartido de cuestiones, dcnde se relacionan e imbrican mucho més de
To que puede suponerse desce esa distribucién de simpatfas y rechazos.
Cuando un término necesita ser discutido y aclarado de forma sostenida y
recurrente puede estar ingresando al Olimpo de las categorfas que tras~
cienden las épocas 0 al foso donde los leones pronto se disputardn sus
ttipas. Ambas altemativas estan vigentes para las nociones de ciudadania
y valores, que ocupan paginas considerables de los diseiios curriculares
‘actuales y otros enunciados formales sobre la educaci6n, aunque no siem-
96 LA EDUCACION POLITICA
pre queda claro a qué se alude con ellos cuando uno enfrenta la tarea co-
tidiana de enseffar algo en las aulas.
\ {Qué relacién hay entre valores y politica? ;Qué valores dan sustento a
la ciudadania en la educacién escolar? , Qué propésitos ha de tener una edu-
caci6n ética y politica escolar? Detrés de estas preguntas esté presente la
posibilidad de una tensién entre la educacién en valores y la educacién ciu-
Al amparo de la Ley 1420, se inicia en la Argentina
‘una enseflanza no orientada por la Iglesia, pero sf atravesada por una fuerte
preocupacién moral. Bajo las banderas de civilizar bérbaros, asimilar ex-
ttanjeros y normalizar diferentes,‘ se fue configurando un cuerpo de conte-
2, Lo aftrmado por Sarte se puede relaiona' con lo dicho por Nietzsche en Ast hablé
Zarathustra ll afta la muerte de Dios, pero critica quel losfia moderna (en especial la
‘atiana) deja inact la moral que existiacuando exsta Dios. Aceptarlamuere de Dios deberia
implica aceptar sus consecuencias,deberalevarnos ala necesidad de transforma los valores.
3. Por eso, cuando se opane al proyecto de ley de Educacién Comin, Avellaneda denun-
ia el carter extranjero de lacuestén y afirma que «el proyecto se moldea sobre la ey
fancesa de 1882 y la ley belga de 1879» (Avellaneda, 1883: 18). Sin embargo, en pleno
auge de la intencidn civilizadora, el origenextranjeo no mancillaba en nada la propucsta,
‘sino que la enalteca por su cuslidad cosmopolita,
44 Véase en este libro el capftulo «Educseén para el desierto argentino.
Cludadantay felicidad: ts valore: en una sociedad plural 99
nidos y pricticas de enseflanza destinados a producir homogeneidad en las,
ppautas de conducta, en los modelos de vida y en las virtudes esperables en
‘mujeres y varones.
El desarrollo de estas preocupaciones en el Ambito educativo estaba en
relacién tanto con los debates politicos como con los enfoques filos6ficos
que atravesaron el siglo XIX, y encontraron su ciispide en las primeras dé-
cadas del siglo XX, cuando ka caracterizacién fenomenol6gica de los valo-
res fue dejando paso a la preiensién de fundamentarlos de modo definitive
y de pregonarlos a través de los organismos estatales. ;De qué hablamos
cuando hablamos de valores? Para dar cuenta de esta pregunta debemos
‘emontarnos un tiempo atrds, aunque no tanto como para otras cuestiones
de la ética, ya que las vertientes clasicas y los pensadores de la modernidad
temprana desconocfan esta categoria. Ellos hablaban de virtudes y de bie-
nes, hasta que los fundadores de la econom{a liberal del siglo XVIII, pre-
‘ocupados por el cambio de valor de los bienes segin los vaivenes del
mercado, construyeron una «teoria del valot» en contraposicién a la nocién
‘medieval de «justo precio». Desde alf, esta nocién que excedia las catego-
rias clasicas de sustancias, cualidades y acciones, que no se dejaba reducir
aesencias nia vivencias, pas6 luego a inundar las discusiones éticas y es-
‘éticas de Ia filosofia’ Al aproximamos a «la nocién de valor [vemos que]
cen un sentido general esté ligadn a nociones tales como las de seleccin y
preferencia, pero ello no quiere decir todavia que algo tiene valor porque
es preferido, o que algo es preferido, o preferible, porque tiene valor» afir-
ma el Diccionario de filosofia (Ferrater Mora, 1999: 3634). Esta relacién
entre valor y preferencia es la marca en el orillo de un término que, a prin-
cipios de siglo XX, suscité discusiones entre las vertientes objetivistas y
subjetivistas de fundamentacién de los valores, Los primeros, con Scheller
y Hartmann a la cabeza, reaccionaron al embate subjetivista para preservar
un orden moral estable y tuvieron predominio académico hasta el perfodo
de entreguerras (véase Malizndi, 1992).
La guerra posterg6 las disquisiciones filosSficas, pero el mundo emer-
gente de la larga contienda presentaba un escenario radicalmente novedo-
so, con cambios politicos y culturales que dieron sustento a enfoques que
ppostulan la construccién histirica y situacional de fos valores. Esto implica
5, Bn el sigid XIX, Lot y Nistasche dieron un gran impulso a la reflexion Mos6tica
sobre los valores El primero ls caracterz6 el segundo realiz6 une erfica de los valores
morales y propici6 su transmutaciéa, indole ua dfusin inusitada al problema axiol6gico.
100 LAEDUCACION POLITICA
Considerar que los’ valores no son absolutos ni inmutables, sino que varian
a través del tiempo; pero tampoco son puramente subjetivos, sino que se
construyen en los discursos sociales de cada época. All se tamizan los ar-
gumentos de preferencia y algunos valores cobran predominio. En nuestro
ppafs, el meticuloso trabajo de Risieri Frondizi, que tuvo proyecci6n inter.
nacional, concluia afirmando lo siguiente: «Si se denomina “situacién’ al
complejo de elementos y circunstancias individuales, sociales, culturales ¢
hist6ricas, sostenemos que los valores tienen existencia y sentido sélo den-
tro de una situacién concreta y determinada» (Frondizi, 1958: 136). El pro-
blema de la universalidad de los valores se transforma entonces en el
problema de Ia extensidn universal de los pardmetros culturales dentro de
Jos cuales cada valor tiene sentido.* Claro que tales discusiones estan atra-
vesadas por relaciones de poder: «Si se da un vistazo a cualquiera de las
escalas de valores que sostienen los axiSlogos objetivistas, se advertiré que
‘odas han sido forjadas teniendo en cuenta al hombre adulto europea. Tales
escalas son el resultado de la evoluciGn histérica de la cultura occidental; si
el desarrollo hubiera sido distinto ~1a historia no tiene un derrotero prefija~
do- Ia escala de valores también seria distinta. La suerte que ha cotrido el
cristianismo -y la Iglesia catélica como institucién— ha influido sobre las
tablas axiol6gicas y las concepciones absotutistas del valor» (Frondizi,
1972: 197),
Mirados desde la perspectiva de cada sujeto, los valores no pueden sus-
tentarse en la mera preferencia: nada es valioso simplemente porque lo ele-
«gimos habitualmente. Sin embargo, esta preferencia es un dato fundamental
para discutir por qué algo es preferible, pues cada sujeto va constituyenda
activamente su identidad en la construcci6n de criterios para actuar en los
contextos que su vida le presenta. En este sentido, nadie esta «vacio de va-
lores», pues siempre elige y acta. Si puede ocurrir que lo valioso para unos
no lo sea para otros y, en las escuelas, que docentes y estudiantes tengan
valoraciones muy discordantes, En consecuencia, podemos hablar de «cri-
sis de valores» al menos en dos sentidos: por un lado, los valores de las
‘generaciones j6venes no son los mismos que los de las precedentes y, en
6. «Tomemas como ejemplo cl valor ico sobre que descansa el éptimo mandamien-
‘o, El desvalor que supone el robo tiene sentido tan s6lo en una sociedad con una organiza
‘én cconémica que garatiza la propiedad privada. {Qué sinificacicn podifa tener el robo
si ubiera comunidad de bienes? Al cambiar el sistema econémico cambia el valor que
sostene ! séptimo mandamientos (Frondii; 1972: 196).
Cludadantay felled: ts valores en una sociedad plural 101
‘muchos casos, se les oponen abiertamente; por otro lado, en una misma
las preferencias han perdido sentido colectivo y extensién, pues
existen diferentes grupos que postulan sus propios critetios y elecciones.
En definitiva, las crisis de ccntinuidad y extensién de los valores no permi-
ten su uso como lenguaje social (aquella caracterizacién de la moral que
plantedbamos més arriba), rues no manejamos todos los mismos cédigos.
‘No es cada sujeto individual quien crea sus valores, pero sf es responsable
de lo que elige y lo que descarta, lo que contintia y lo que desecha en el
{raspaso gencracional. Los criterios de preferencia de cada sujeto se confi-
‘guran como una escala valorativa en didlogo con los enunciados culturales
con los cuales interactia. En palabras de Paul Ricoeur: ni de «vacfo» de valo-
res, sies pertinente hablar de una «crisis de valores», que podemos ver como
‘adiés al mundo moral que nos precedié © como oportunidad de recreacidn
critica de nuevos valores. Ahora bien, ;n0 es propio de la historia humana
que los valores entren periédicamente en crisis para que el mundo discuta si
conviene perpetuar su vigencia, transformarlos o reemplazarlos? ;Noes pro-
pio de la historia de cada supto que los criterios de preferencia cambien en
‘cada etapa de la vida y sean desplazados por los que resultan pertinentes ante
ruevos desafios vitales? Quiz enfrentemos hoy mayores exigencias de jui-
cio que pocas generaciones airés, porque los tiempos a veces se aceleran, pero
‘nada nos lleva a pensar que estamos a las puertas del Apocalipsis. Como afir-
‘ma Bauman en el epfgrafe que encabeza este articulo, «lo que suele llamarse
“crisis de valores” tevela ser, en realidad, el “estado normal” de la condicién
moral humana». Asf planteada, la reflexién ética y politica necesita que los
valores morales entren en crisis, porque alli radica la posibilidad de validar-
los. Frente a la crisis, tiemblan los moralistas y pierden el norte los sujetos de
convicciones débiles, pero se abre una brecha muy atractiva para quienes
apuesten a honrar la vida sin eludir sus intersticios.
Desde este punto de vista, las posibilidades de articulacién de valores
cen la educacién ética y politica se inscriben en las disputas culturales de la
época, {En qué valores podemos fundar hoy el ejercicio de una ciudadanfa
102 LA EDUCACION POLITICA
democritica? El debate ético y politico contemporéneo ha dedicado mu-
chas pdginas a pensar cémo y cudnto enhebrar los valores en las actuales
condiciones de lo ptiblico y lo privado.
DEBATES DEL MUNDO CONTEMPORANEO
‘Aquella referencia de Sartre a la moral laica de la escuela francesa se
colaba entre las reflexiones sobre el nuevo humanismo que él postulaba
tras la Segunda Guerra Mundial. Independientemente de los avatares que
tuvo luego la posicién satreana, su preocupacién de entonces da cuenta del
clima cultural iniciado en la posguerra occidental, que comenzaba a des-
‘montar los discursos institucionales que habian precedido a la contienda,
En primer lugar, los grandes genocidios del siglo pusieron de manifies-
to la necesidad de establecer derechos humanos de aspiracién universal,
por encima del estatuto de ciudadania de cada nacién. En 1948, en plena
disputa ideolégica y politica entre los bloques socialista y capitalista, se
aprobé la Declaracién Universal que recogié luego la adhesi6n de prictica-
mente todos los pafses. La nocién misma de «derechos humanos», al co-
brar cardeter transnacional, planteaba un marco juridico extraterritorial que
definfa responsabilidades y Ifmites precisos en la relaciin entre. las indivi-
duos y el Estado y, al mismo tiempo, abris la posibilidad de establecer nor-
‘mas morales que excedicran las pautas tradicionales de cada pueblo.” Este
acto positivo de poner por escrito los derechos humanos implicaba la con-
crecién histérica de un consenso politico de aspiracién universal.
Por otra parte, los avances cientifico-tecnolégicos modificaron
raudamente las condiciones de vida de las personas, incluso de aquellas que
no son beneficiarias directas de dichos avances, pero sufren transformacio-
res en su entomo. Cualquier representante de alguna generacién ubicada
dos o tres posiciones detras de la nuestra se vefa a sf mismo en un mundo
que desarrollaba con voluntad incontenible las comunicaciones y los trans-
Portes, que fueron verdaderamente punta de lanza en este avance, pero esas
7. Los derechos humanos son un enunciado juridico yes relevanteconsiderarlos de ese
‘modo, pues delinean obligaciones exigibles y crimenes puaibles. Esto no ocure silos red-
‘imos a enunciados morals, como podrian serio antes de positivizarse en oe patos y con
‘venciones. De todos modos, la exstencia de estas normas juridicastrccione la revision de
‘pautas morales, pues establece nuevos limites legales dentro de los cules cada comunidad
‘puede establecer(o mantener) pautas y costumbres
Giudadantay felicidad: ts valoresen una sociedad plural 103)
transformaciones se han ramificado considerablemente hasta ponernos fren-
tea situaciones en las que no tenemos criterio formado o para las qué tesul-
tan insuficientes las valoraciones heredadas. La medicina, por ejemplo,
‘comienza a manipular los nacimientos y las muertes con una pericia desco-
nocida hasta hace poco. {Qué posicién adoptar ante estas nuevas posibil-
dades de intervenciGn genética, de conocimiento de aspectos antes ocultos
‘ode prolongacién de la vida humana? Los avances cientffico-tecnol6gicos
(y ladecisién misma de avanzar o no en ellos) interpelan ala filosofia préc-
tica en demanda de nuevas orientaciones y criterios de actuaciGn,
‘Al mismo tiempo, la posguerra suscité la movilizacién de diferentes
‘grupos que comenzaron a reclamar, en distintos paises de Occidente, el re-
‘conocimiento de derechos especificos. La lucha de los grupos feministas,
el movimiento affoamericano, sectores indigenistas y movimientos de re-
bbelién juvenil, entre otros, de manera sincrénica pero no siempre sint6nica,
(2001: 90). Por esto mismo, a contrapelo de lo que suponen quienes tienen
una visi6n mediocre de la tarea escolar, los tiempos de crisis son particular-
‘mente prolificos para la educacién politica,
La dimensién normativa promueve la deliberacién sobre las formas de
legitimaci6n de las normas y los procesos de prohibicién y permisién que
ellas suscitan, Pero es Felevante que esta tarea no se realice desde posi
nies esencialistas y dogmiéticas (aun cuando su contenido fuera muy valio-
so), sino en el reconocimiento de que todas nuestras institueiones tienen
ccardcter histérico y contingente. «La autonomia es un esfuerzo conjunto y
cconcertado de transformar la maldicién de la mortalidad en una bendicién»
contin Bauman-. «O, si se quiere, un audaz intento de disolver la mor-
(Cludadtania y felicidad: los valores en una sociedad plarat ut
talidad de las instituciones humanas en el logro de una perpetua viabilidad
de la sociedad humana». (2001: 90) Una escuela respetuosa de la plurali
dad no disuelve el didlogo en certezas inconmovibles, sino que mantiene
siempre abierta la posibilidad de recrear argumentativamente los fundamen-
tos de la vida social, pues alli radica la autonomia que pretendemos lograr
en los sujetos. Esto implics recuperar la nocién de responsabilidad como
correlato indispensable de la libertad.
‘Cuando deliberamos sobre las bases de la convivencia en sociedad, una
educacién neutral no s6lo es imposible, sino también indeseable, pues 1a
formacién ética democrética requiere escuelas que se hagan cargo de co-
‘unicar el legado de convicciones bésicas que hemos construido y hereds-
do. Ellas se someterdn a discusi6n, andlisis y recreacion en cada aula, en un
didlogo abierto donde el docente representa el mundo de los valores que
preexisten al nifio, a humanidad en sus tensiones y utopfas inconclusas. En
Jas disputas culturales sobre valores y criterios para actuar, Ia escuela ha de
tomar posicidn a favor de los derechos humanos y de la paz, a favor del
dislogo y la bisqueda de solucién justa a los conflictos de intereses, a favor
de la vida humana, contra las diferentes modalidades de discriminacién,
contra las injusticias de todo tipo, contra las violaciones y la omisiGn de
derechos, contra el autoritarismo y la exclusi6n de cualquier indole. La es-
‘ucla tiene la responsabilidad de socializar en los principios y pautas de
cconvivencia que hemos corstruido como vélidos, con aspiracién de univer-
salizar sus efectos, de contribuir a extender la categorfa de ciudadano hasta
que dé cabida a la historia y las necesidades de cada sujeto.
‘Al mismo tiempo, la formacién ética y politica recoge las euestiones de
a «vida buena» como dlimensién valorativa. La felicidad es, hoy mis que
‘nunca, un terrtorio en disputa. Los medios de comunicacién, presencia ine-
ludible en la vida cotidiana de nuestros alunos, ofrecen modelos de vida,
invitaciones al consumo y ala toma de posici6n. visiones de otras culturas
y de la propia, variedad de estimulos que requieren una evaluaci6n perso-
nial en Ia construecién de las subjetividades. También los adultos recibimos
estimulos semejantes en el cine, la radio y la televisién, algunos de los m-
bitos donde negociamos el significado del amor, la amistad, el éxito, el do-
lory la vida en todas sus coloraciones. {Cémo escapar ala red de estimulos
que los medios ofrecen? Es necesario escapar de ella? Los estudiantes re-
ciben, por su parte, legados familiares sobre la «vida buena», pues los adul-
tos con quienes conviven son referentes en sus discursos y actitudes, én sus
‘actos y en sus omisiones. de modo consciente ¢ inconsciente. En ese con-
junto de mensajes contradictorios, la escuela no puede pedir a los medios y
1 LA EDUCACION POLITICA
alos padres que se pongan de acuerdo entre s{ y con la escuela, para dar un
{unico mensaje valorativo, Es una posicisn tan inatil como riesgosa pues, s
se hiciera efectiva, estarfamos entrando en una cultura totalitaria, que anti-
cipa respuestas a cada pregunta de sus miembros. La riqueza de la diversi.
dad humana esté en el amplio abanico de Ins configuraciones de sentido
Habermas, Jurgen (1985): Conciencia moral y accién comunicativa, Bat-
~__ celona, Peninsula.
1 Mac Intyre, Alasdair (1987): Tras fa virtud, Barcelona, Critica.
Maliandi, Ricardo (1992): «Axiologia y fenomenologia», en Camps, Vic-
toria; Guariglia, Osvaldo y Salmerén, Femnando (comps.): Concepeio-
nes de la ética, Valladolid, Trott.
Matsuura, Koichiro (2004): «Culturas y valores, en evolucién», en Diario
Clarin, 2 de julio de 2004,
LA. Ricoeur, Paul (1994): Educacién y politica. De la historia personal a la
CO comunién de libertades, Buenos Aires, Docencia,
Rubio Carracedo, José (1996): Educacién moral, postmodernidad y demo-
cracia. Més alld del tiberalismo y del comunitarismo, Madeid, Trot
Sarmiento, Domingo F. (195): Educacién popular, Buenos Aires, Libre-
rfa La Facultad. Primera edicidn: 1849.
Sartre, Jean Paul (s/f): El exstencialismo es un humanismo, Buenos Aites,
Ediciones del 80, Faicién original en francés: 1946.
‘Schyjman, Gustavo (coord.) (2004): Formacién ética y ciudadana: un cam-
bio de mirada, Madrid, Octaedr0,
Siede, Isabelino A. (2002): Farmacién érica. Debate e implementacién en
a escuela, Buenos Aires, Santillana
¥ Taylor, Charles (1994): La dtica de la autenticidad, Buenos Aires, Paidés
(/ Taylor, Charles (1993): «Propésitos cruzados: el debate liberal-comunita-
rio», en Rosenblum, Nancy (1993) £1 liberalismo y la vida moral, Bue~
nos Aires, Nueva Visién.
Todorov, Tzvetan (1987): La conquista de América, El problema del otro,
México, Siglo XXI Editeres.
Trias, Eugenio (2000): Etice y condicién humana, Barcelona, Peninsula
Walzer, Michael (2001): «Fluralismo y socialdemoctacia» y (2001): «El
concepto de “ciudadanfa” en una sociedad que cambia; comunidad, ciu-
dadanfa y efectividad de los derechos», en su Guerra, politica y moral,
Barcelona, Paid,
También podría gustarte
- Resumen Arata Lección 6Documento2 páginasResumen Arata Lección 6Samanta Troncoso83% (6)
- Los Niveles de Comprension LectoraDocumento3 páginasLos Niveles de Comprension LectoraVictor Raul Atencio Quispe100% (2)
- Resumen de DimensionDocumento9 páginasResumen de DimensionSamanta TroncosoAún no hay calificaciones
- FisicoQuimica III Estructura Y Transformaciones de La Materia Intercambios de EnergiaDocumento232 páginasFisicoQuimica III Estructura Y Transformaciones de La Materia Intercambios de EnergiaSamanta TroncosoAún no hay calificaciones
- CsSociales1ero AIQUEDocumento90 páginasCsSociales1ero AIQUESamanta TroncosoAún no hay calificaciones
- 1 Semana Santa y Pascua 2024 RevistaDocumento8 páginas1 Semana Santa y Pascua 2024 RevistaSamanta TroncosoAún no hay calificaciones
- NeutralidadesDocumento2 páginasNeutralidadesSamanta TroncosoAún no hay calificaciones
- Villoro No Sólo Trata El Conocimiento CientíficoDocumento15 páginasVilloro No Sólo Trata El Conocimiento CientíficoSamanta TroncosoAún no hay calificaciones
- LAMINA LospoderesdelEstado BILLIKENDocumento1 páginaLAMINA LospoderesdelEstado BILLIKENSamanta TroncosoAún no hay calificaciones
- Programa Anual: Ciencias Sociales - E.E.S.T. #6Documento1 páginaPrograma Anual: Ciencias Sociales - E.E.S.T. #6Samanta TroncosoAún no hay calificaciones
- La Constitución de Los Sujetos pedagógicosREFLEXDocumento4 páginasLa Constitución de Los Sujetos pedagógicosREFLEXSamanta TroncosoAún no hay calificaciones
- Dirección de Educación EspecialDocumento2 páginasDirección de Educación EspecialSamanta TroncosoAún no hay calificaciones
- TRILLA BERNET J. Educacion y Valores ControvertidosDocumento14 páginasTRILLA BERNET J. Educacion y Valores ControvertidosSamanta TroncosoAún no hay calificaciones
- Similitudes y Diferencia (Incluir e Integrar)Documento2 páginasSimilitudes y Diferencia (Incluir e Integrar)Samanta TroncosoAún no hay calificaciones
- Planificación 0ctubreDocumento11 páginasPlanificación 0ctubreSamanta TroncosoAún no hay calificaciones
- Resumen La Escuela Como Organización Tenti FanfaniDocumento3 páginasResumen La Escuela Como Organización Tenti FanfaniSamanta TroncosoAún no hay calificaciones
- Ventajas Del Podcasting en La EducaciónDocumento5 páginasVentajas Del Podcasting en La EducaciónSamanta TroncosoAún no hay calificaciones
- PUIGGROS de S Rodriguez Parte II y III 1Documento28 páginasPUIGGROS de S Rodriguez Parte II y III 1Samanta TroncosoAún no hay calificaciones
- El Aislamiento y Los Usos Educativos de Las Narrativas TransmediaDocumento7 páginasEl Aislamiento y Los Usos Educativos de Las Narrativas TransmediaSamanta TroncosoAún no hay calificaciones
- Continuidad y Cambios en Los Seres VivosDocumento8 páginasContinuidad y Cambios en Los Seres VivosSamanta TroncosoAún no hay calificaciones
- Curar Contenidos EducativosDocumento2 páginasCurar Contenidos EducativosSamanta TroncosoAún no hay calificaciones
- Los Animales Vertebrados e InvertebradosDocumento5 páginasLos Animales Vertebrados e InvertebradosSamanta TroncosoAún no hay calificaciones
- Ed. 28 (114-125) - Fermin Aneydys Articulo Id305Documento12 páginasEd. 28 (114-125) - Fermin Aneydys Articulo Id305Samanta TroncosoAún no hay calificaciones
- VILLORO L Creer Saber ConocerDocumento7 páginasVILLORO L Creer Saber ConocerSamanta TroncosoAún no hay calificaciones
- I. Siede "La Educación Política" Capítulo IIIDocumento4 páginasI. Siede "La Educación Política" Capítulo IIISamanta TroncosoAún no hay calificaciones
- Nercesian y Rostica Todo Lo Que Necesitas Saber Sobre America Latina 1Documento5 páginasNercesian y Rostica Todo Lo Que Necesitas Saber Sobre America Latina 1Samanta Troncoso100% (1)
- La Educación Como Asunto de Estado Tenti Fanfani Cap 1Documento3 páginasLa Educación Como Asunto de Estado Tenti Fanfani Cap 1Samanta TroncosoAún no hay calificaciones
- Por Qué Triunfó La Escuela Pinou ResumenDocumento4 páginasPor Qué Triunfó La Escuela Pinou ResumenSamanta TroncosoAún no hay calificaciones