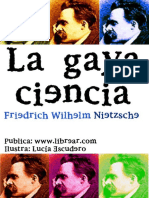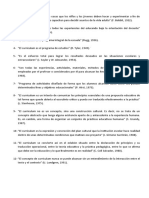Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Brailovsky D. Entre Las Relaciones Pedagogicas y Los Sistemas Politicos
Brailovsky D. Entre Las Relaciones Pedagogicas y Los Sistemas Politicos
Cargado por
rocy grimesdixon0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
8 vistas11 páginasTítulo original
Brailovsky_D._Entre_las_relaciones_pedagogicas_y_los_sistemas_politicos
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
8 vistas11 páginasBrailovsky D. Entre Las Relaciones Pedagogicas y Los Sistemas Politicos
Brailovsky D. Entre Las Relaciones Pedagogicas y Los Sistemas Politicos
Cargado por
rocy grimesdixonCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 11
3s
S
$
Q
€
s
o
5
3
°
3
s
2
e
S
S
%
a
DC es
Serer aL
Entre Las relaciones pedagogicas
y los sistemas politicos
Escaneado con CamScanner
laensefianza como relacién y como sistema
No hay edifficio sin caminos que con-
duzcan a él 0 que arranquen de él, ni
tampoco hay edificios sin recorridos
interiores, sin pasillos, escaleras, corre-
dores o puertas.
Jacques Derrida
Puede decirse (y se ha dicho muchas veces) que la ensefianza es dos
Cosas a la vez. Por un lado, por supuesto, es una relacién. Hablamos
terelaciones de ensefianza cuando nos referimos a aquello He su
‘ede entre quienes se involucran en un encuentro heeds +o
tan intimo y profundo como el saber, las creencias, las eee ane
lisvivencias. Pero al mismo tiempo, la ensenanza es ae a
‘toy social ~y uno de proporciones industriales~ oer distribu
"uchos sentidos a las relaciones. Los sistemas de ia simbélica de
i distintas credenciales, desde la instituciona nes ¥ los titulos
*Steconocimientos y prestigios, hasta las habil vurdiew, tan empleada
esionales, La nocién de capital cultural de i vas, deserana miento,
S textos pedagdgicos, y otras como trayec i elque la educacion
mticula, etc., dan cuenta del nivel de andlisis
do
le ser pensa
. : istribuye, y que pued es una
ae bien social que la escuela distribuy' ygucacion escolar
exp tiR0S sociolégicos. A la ver, claro. Ong
‘Neia unica y singular, para cada un gutrasfon do
fanza Y e-
i*stancia entre el escenario situado de ae ampiias yes mat
“tutional Y politico amplio remite @ disti
1431
Escaneado con CamScanner
Pedagogia (entre paréntesis) « Daniel Brailovsky
eee at
Capitulo 07 + Entre las rlaciones pedagégicas
Hia de estudio en muchos otros campos de conocimiento. La raz6n por
la que es interesante sefialar esta dualidad aqui es que a la ensenanen
le cuesta mucho ser ambas cosas a la vez, ya que al
sistema parecen contradecir Io que pider
laciones s
de estar presentes, El sistema exige calificaciones numéricas, las rela:
ciones piden vocacién de saber y deseos de aprender. El sistema y las
relaciones parecen muchas veces enfrentarse. Pero la educacién, tanto
iosamente ser las dos cosas. Nece-
alteridad no podria haber encuentro
ser un sistema publ
de un proyecto s
apenas un abanico atomizado de experiencias individuales.'
Para clarificar atin més la diferencia, digamos que cuando discutimos
sobre asuntos tales como las tareas que la maestra manda para hacer
en el hogar o sobre los juegos en el recreo, por ejemplo, pensamos la
ensefanza como una relacién. Cuando hablamos sobre la inclusion en
el curriculum oficial de la educacién sexual, en
como un sistema. Cuando hablamos de la conveniencia de formar a
los alumnos en ronda como una forma de asumir la bella energia del
encuentro pedagogico, pensamos en términos de relaciones: crande
celebramos la sancién de la obligatoriedad de la educacin secunda,
ria, lo hacemos en términos del sistema. Ambas cosas i
‘Ambas nos dan que hablar. a
La ensefianza como sistema es una construcci
imagen del
ent a los
en vistas al sostenimiento y la mejora del mundo, aaron
nes educativas, entonces, ademés de ser intimas ferscnales
Sentemesteeeens Mie tet een ieee ot
tado piblico, porque se desarrollan en el marco de esta aspiracy “i
uni lad y porque se inscriben en un proyecto que las oon oe
de. Existe, sin embargo, una forma establecida de pensar |p ee
za desde el mundo de las relaciones, sin tomar demasiado en <2"
que la contiene. Para este mareo se uemta
ticas y se lo concibe més habitualmente mse
el enfoque de las p
4144
nado con los asuntos legates, fnancieos o gestivos. Al pensar en la
educacién como sistema, a su vez, es
las relaciones de ensenanza y la cue
dificultades de aplicarlo”, a la “re
ciones 0 a “la insensi
ma ~el curriculum, en un sentido
eglas, recursos, vocabularios, tiempos,
espacios). Y, a la vez, qué hipétesis sostienen quienes piensan el sis,
tema institucional de la educacién respecto de los modos en que esas
geografias normativas pueden ser recorridas, habitadas,
Ahora bien, podemos notar que algunas demandas del sistema influ-
yen fuertemente en las relaciones de enseanza, Los ejemplos mas
obvios son tal vez la exi de contenidos obligatorios plasmados
en disefios curriculares o planes de estudio (cuestién que ya hemos
tocado al referirnos al contraste entre el interés y el programa como
puntos de partida de la ensefianza), la préctica de la planificacién for-
mal y la exigencia de evaluar y asignar calificaciones. El programa ofi-
cial es necesario, pero, como hemos visto, hace més dificil para los
profesores hacer sentir a los estudiantes que el estudio viene a res-
Ponder a sus propias preguntas; hae la enseianza mis prclive a
centrarse en la exposici6n y le presenta a los profesores el desafio de
volver los contenidos més cercanos a la experiencia de los alumnos.
ina de “avanzar” con el programa y la profu-
los, ademds, es mas esperable
fanza explicativa que tanto cr ae eae
Y la enserianza que se basa en Ce ee
Pero en este caso, lo tradicional no obedece solo ni principale ¢
tuna ideologia conservadora de los maesttos, sina 2 ur
Sistema que impacta en las relaciones. Cuando los
fostienen que los maestros se anclan en préctichs
les falta innovacién o que su ensefanza es “de bai catia” anh®
aburre a los alumnos, es usual que superpongan es
lisis 0 que omitan alguno de ellos.
‘en El maestro ignorante.
explicacién,
aoe senario S¢
Mirar las relaciones de ensefianza retirandolas de su toe ot ites
Conduce a un diagnéstico simplista, pero muy sede
viven atascados en practicas arcaicas, se resis!
Escaneado con CamScanner
Pedagogla (entre paréntesis) « Daniel Brailovsky
vas ideas en sus clases y la educacién permanece atrasada y anclada
ional de lo pedagé-
ssico conduce a otro diagnéstico simplista e igualmente engafioso: los
problemas educativos se deben puramente a los planes de estudio des-
actualizados, a la falta de politicas de evaluaci6n, de diagnéstico de
los problemas de aprendizaje, a la nueva legislacién o a los incentivos
laborales. En ambos casos, lo que se omite es que la educacién tiene
lugar en el doble escenario de las relaciones y los sistemas, y que uno
de los mayores desafios consiste en poder pensarlos juntos. Pensar la
didéctica sin omitir el cardcter situado de los que ensefian y aprender
Para superar el estereotipo del nifio sin cuerpo y sin historia del trian.
gulo didactic lucativas sin separarlas de los su-
an, las potencian o las padecen.
Estos dos discursos escindidos asumen, con mucha frecuencia, los.
nombres de lo nuevo y lo tradicional. Cuando las fundaciones y ONG
impulsadas por los discursos (y los recursos) de las grandes corpora-
ciones y los organismos internacionales dedican enormes campanias a
formar maestros en el liderazgo, la innovacién y la creatividad, lo ha-
cen en general apelando a la necesidad de superar los estereotipos de
la educacin tradicional. Instalan asi la idea de que la educacién nece-
sita, sobre todo y antes que nada, una inyeccién de creatividad en sus
docentes, y la offecen mediante programas privados o paraestatales
cuyos beneficiarios directos son los educadores. El marketing eficaz
de estas ideas las esparce y las instala en los discursos de las edito-
tiales, los programas periodisticos y hasta en las charlas de la sala de
profesores. El diagnéstico, sin embargo, es en buena medida espurio,
Porque deja oculto el nivel de andlisis politico.
Esto no impide, desde ya, que los docentes a quienes llegan esos pro-
‘gramas puedan mejorar su préctica al ser invitados a pensar en ella, a
leer, a implementar cambios. Ya sea que se proponga a los educadores
hacer una reflexién critica, contextual y situada o “liderar y gestionar
el aprendizale, la creatividad y la innovacién curricular”, los efectos
ueden ser buenos. Pero incluso si dejamos de lado por un momen-
to la preocupacién por los intereses econémicos y las connotaciones
ideologicas de estas corrientes gerencialistas, hay algo que marca la
diferencia sustancial entre ambas visiones: el diagnéstico del que se
146
fo nc
‘2ottulo 07» Entre ls relacones pedagsnesg
arte. Cuando se piensa desde el ( ;
responsable dela upuestay debacieesce nese de mercado,
dual, no-creativo, no-innovador,no-lider. Nada se deer
peliines eceraeieas erates ut bon talaie anatase et
que cada aula, y todo el sistema educative see cién de
mutua dependencia. » una relacion de
Vayamos entonces a lo que, a la luz de este
pensar. Esto es: no ya “cOmo ser menos tra
dores, por ejemplo, sino cudles son los mo
para articular la es didacticas y pol
Ia ensefianza. En el enunciado habitual de |
y lo tradicional, esta distin
maestro a apoyarse en st
gégicas. Como estamos viendo, esta fal re para ataviat comme
innovadores y superadores los planteos privatizantes que atentan
contra el caracter ptiblico de la escuela.
En sintesis, la ensefianza entendida como una relacién y la ensefianza
entendida como un sistema piden a los educadores cosas diferentes.
Pensar en estas demandas disimiles y aprender a conjugarlas podria
ser un modo de superar la falacia de considerar “tradicional” a todo
lo que nos solicita el sistema (examenes, hor tas de asistencia,
etcétera). Ahondemos en esta cuestion analizando un ejemplo.
Las dos caras de La planificacion
Ya hemos desplegado la idea de que entre el sistema educativo y las
telaciones pedagégicas hay una distancia, un cambio de angulo. Esto
uede verse en el hecho de que, cuando un maestro ensefa, da por he-
cho que antes de ensefiar tiene que hacer una planificacion. Me gusta-
ria examinar algunas ideas acerca de la relacién entre la planificacién
ylaensefianza, ya que la idea de planificar condensa muchos aspectos
relacionales y sistémicos de la ensefianza.‘
Al planificar, hacemos dos cosas a la vez: anticipamos am i ~
tite aspectos précticos de la ensefianza, y también le damis 8 0
Un caréeter publ icional, al documentarla y codificarla
1474
Escaneado con CamScanner
Pedagogla (entre paréntesis) » Daniel Brailovsky
ecient
formato preestablecido. La visién vocacional de la ens
efianza,
\s, técnicos. Ademés, al enseii
ccansa, se emociona, se libera, se indigna, se estreme
Que llamamos ensefianza es un entramado profundo y desafany |
Conocimientes, eneventos, confctos,relacones de poder des f®
de tiempo, compromisos personales y sociales, arraigo critieo enka
historia y muchas icacién, en cambio -¢
lar el maestro se
Ce. Aquello a ig
, concebidos
ito de ejecutantes de
No porque a los gestores
iciones de ensefianza, sino porque
es imposible abarcar lo que si es
ones,
El docente que planifica (no asi
do como un docente sin cues sygUe enseha) es muchas veces pense-
cente sin locente genérico que se corres-
Ponde cone igen nciCo de la psicologia del desarrollo, por eer.
de su apropincen saa Uchas veces, por medio de la placa
escolar no es P
to de primer ose? “SPONtAnea, lo dice
rs ino del Profesorado: en
ae ye descontextualizado (Ba-
ra ¢s la planificacin, Esto no significa que a Y€8estruct-
‘0 que se pueda o deba prescindir de ella. La exin = 8€a perniciosa
Tequiere instrumentos para gestionarloy contre © Un sistema
ena revisar profundamente es la apropiacién dig, © due val
CUTSiVa de ost,
{rumentas como sino pertenecieran al nivel dl ssa a
+ sino al pro-
1148
Capitulo 07 » Entre las 1
elaciones pedagégicas,
i como si planificar fuera poner
po. En el marco de la relacién de ensefanca -singular, expe.
intensa, compleja~ la tosquedad de los formularios que es-
in las acciones contrasta con toda la riqueza de lo que sucede
Ja. La planificacién es un punto de partida para ordenar las
eed Conversa CON OtrOs Sobre ese inteno, sobre ese deseo,
fianza se mueve al ritmo de las conversaciones, los topiezos,
rstes, 12s dudas, as reconsideracione. La planificacién es una
los af rma de apoyo: principalmente quieta, a veces sanamente ta-
Lp ai bord veces archivada en el escrtorio
enes y bordes, otras veces archivada
ona rates que la visan Lo contraio dela enseanza, ena piel
e
indiferencia. Lo contrario de la planificac
aa Se eae venir con su técnica, su magia, su
inp), [a espontaneidad o la rebeldiarespecto de los mandatosso-
ues La planifcacién, en tanto mecanismo etandarzao ras oe
fe la tranguilidad de las certezas, reservando pa anne
propia de una relaién pedagogic lugares aepates
de la planifcacién’, 1a “planificacién como hipéte len) Ls
ensefianza, sea como fuere que se organice y 86 : es ae
fia por ser un espacio de descubrimientoen el qu ge re
de ia conversion (orentada, contextuda, pro come
antes que las del método. Finalmente,“
alurmno” de la didéctia son personsjes imag
nen ganas de aprender. Ente estos seres an ics oe
y los unicornios) y los nifios-alumnos real les hay untae intent
Planificacin se propone abordar. La ensehanzs & TTT Spe.
pot hacer realidad un mundo deseado: mun
res, de emociones.
aluacion
Las dos caras de La ev: ay
é sar y
s, después de ense! ‘alumnas la ex
Tesponcabldad por eee eine wiviern ls oa yan, ES casi
és de 7 yluta~
i intonces, después ort algo absol
Bia cassie de seid comin. Se commer A ey
mente naturalizado: antes de ensefiar, Pi!
ién
1 sistema, la ev
Tuamos. Pero pensada desde la perspective 40702 Gipositives
trasciende esa honesta curiosidad y S¢
1491
Escaneado con CamScanner
Pedagogia (entre paréntesis) « Daniel Brailovsky
itucionales que pueden situarse en lugares bastante distintos de
ese interés propio de las relaciones. Los exdmenes, forma tipica de la
evaluacién, no surgen como una necesidad de la relacién. Si conver.
samos con nuestros alumnos y alumnas, si compartimos con ellos un
encuentro, llegado el momento de saber si aprendieron, la experiencia
de la relacién no nos pediré que les tomemos un examen. Nada que
sea auténticamente emanado de las palabras y las miradas nos convo.
card a elegir cinco o diez preguntas, escribirlas en un papel, darles dos
horas para que ellos las respondan y llevarlas a casa para corregirlas
¥ calificarlas. Pero el examen esté atravesado por una ritualida
istrativa que consiste, basicamente, en descorporizar las rel:
nes de saber. Enfria la curiosidad por el conocimiento porque quita
el cuerpo del medio, ya que no solo ubica a los alumnos en fila y los
fe en temas y consignas, sino que normaliza su lenguaje, me-
caniza la conversacién y la convierte en férmula,
El examen se justifica, pero esta justificaci6n no esta inicialmente
en Ia relacién, sino en el sistema. Cuando un alumno recibe un ocho
‘como calificacién, este ocho no es un ‘Mensaje del maestro al alumno,
Porque ellos ya no estan conversando. El maestro no estd diciendo.
“Tenés un ocho, Porque estoy contento ya que aprendiste bastante
bien; podrias haberte sacado un diez Y, en ese caso, seria excelen-
No. significado del ocho es otro. En la cal icacién, maestro y_
imno le estan diciendo al sistema (que
relacién) que entre ellos pasé “algo”,
tado aceptable. Como el sistema no
cuerpos, un maestro no puede ni debe creer que su mensaje al alurmne
puede reducirse a un ocho. A los alumnos debemos deciries més cosas,
De nuestros alumnos tenemos que esperar més cosas que lo que sue
den poner en un examen.
La cuestién del examen es clave para entender esta cuestién
constituye un punto de contacto entre rel
teresante la idea de Simons y Masschelei
que se vive el examen en el aula. Tras describir la crtiea
su aspecto normalizador, proponen que el mismo tiene,
significado: la preparacién para el examen,
Porque
1150
|
Capitulo 07 « Entre as relaciones Pedagégicas..
crea un lapso. de tiempo liberado. e otr ‘areas) y un espacio en el
ries nner
ue cuenta noes tanto
iodo previo) a menudo
estudio y para la
En este instala un tiempo (el de la preparacién)
que habilita el trabajo escolar, y este
tiempo liberado, itarismo habitual de la vida,
para que le sea regalado al sujeto alumno. Es un ejemplo nitido de un
concepto sefialado como tradicional, que puede volver a pronunciar-
se para examinar nuevos sentidos. Es un ejemplo interesante sobre
voluntades ofrece un valioso intento de conciliacién de esos dos uni-
versos, habitualmente escindidos.
Un examen -afirmaba Diaz Barriga ya hace décadas- no busca resol-
ver el problema acerca del conocimiento, sobre cuanto sabe un alum-
10 sobre la cuestién de cémo organizar a una masa de personas
st
jas como alumnos dentro de una carre
mos, para saber cuanto sabe el alumno. Las poses preguntas que
Jo componen no abarcan ese conocimiento yl rgiez de los exime-
nes claramente no es un modo eficaz de tomar contacto cons sabe-
res de las personas Para qué sirve entonces el examen’? Par nde
nar el rebatio", para ejercer un contol sobre grupos rurereos a
demandan ser acreditados por sistemas eer a shel
1993), Por eso, los exémenes requeren para pode Se
luna manera integral, de un elemento adicional a
las criticas constructit escolanovistas alternatives sv aise
us
de dispositivo el hecho de que una stuaciin d° or
7 esté constituida por dos actores (el examinador ¥
. itucional (en
sino por tres: el examinador, el examinado y el actor inst
1st
Escaneado con CamScanner
ee
términos amplios, el Estado) que demanda la existencia del examen
@Brailovsky y Menchén, 2014).
El examen como préctica politica con consecuencias didécticas (o
como dispositivo didéctico con fundamentos politicos) es una de las
bisagras més claras que unen ambos universos: el de las relaciones de
ensefianza y el de los sistemas de ensefianza, Por eso, el escenario de
las relaciones no alcanza para analizar y comprender lo que sucede
tuacién de examen, como tampoco alcanza para comprender
la planificacién del docente, el ajuste a los horarios 0 los contenidos
obligatorios. Se trata de cuestiones que no interpelan solo ni princi
Palmente la ideologia pedag6gica del docente, en un sentido estrcto,
sino que emergen del entrecruzamiento de estas demandas dificiles
de conjugar, de estas exigencias que el sistema ofrece a las relaciones
y que no son sencillas de resolver.
Para comprender un debate sobre el uso de los exémenes es preciso
incluir en la ecuacién a los sistemas de control que ji istifican, bien o
su uso. De este modo, lo que se pone en evident 10 es el hecho
(que siempre fue evidente) de que los exdmenes simplifican y embru.
tecen el saber, sino otro, més di
rminos o sin detenerse en una
reflexi6n respecto de la naturaleza politica del examen y esto redunda
en reduccionismos a lo didéctico que los hacen creer que examinar es,
solo o principalmente, la parte del proceso pedagdgico en la que piden
a los alumnos que demuestren si aprendieron. Los profesores, enton-
ces, sienten que tomar exémenes es algo “tradicional”. Y dado que se
autoperciben criticos y constructivistas, reniegan de hacerlo o lo ha-
‘cen a desgana. O peor: buscan hacerlo en forma creativa e innovadora,
aunque sin tomar conciencia de que el examen no es (no puede set) el
lugar por excelencia de la creatividad y la produccién divergente, pues
para eso ya estén las clases. El problema del examen, asi, no se reduce
a su disenio didéctico, sino que responde a la busqueda de cierta con-
gruencia entre su funcién pedagégica y sus funciones politicas, y Jo
que vale la pena buscar no es ya la manera de hacer exdmenes creati-
vos que hagan pensar, sino algiin modo (igual, parecido, diferente o
4152
Copltulo 07» Entre las relaciones pedagopienes
alternativo al examen) de asumir e iso polit
a formacion, $¢ compromiso politico propio de
La hipétesis sobre la doble pertenen:
de las relaciones y de los sistemas
hay detras de las formas de descorporizacién, de disciplinamiento, de
burocratizacién, de estandarizacién de las relaciones escolates. Estas
cuestiones se instalan como consecuencia de la apropiacién por parte
de los docentes y los alumnos de ciertos procedimientos que no son
funcionales a sus relaciones, sino
que parece una verdad de Perogrul
‘nos devora” y todo eso), pretende sin embargo llamar la atencién so-
bre el cardcter solo aparente de esta enemi
personas. Lo que quiero sugerir es que la educ:
ria, en el sentido freireano, cuando los maestros y los alumnos cree-
‘mos que la planificacién es la ensefianza, que la caificacion es nuestro
idioma para valorar el aprendizaje, que las filas son formas que nece-
sitamos para desplazarnos ordenadamente, que los uniformes repre~
sentan cierta esencia 0 que las malas notas sensibilizan a los nifios
acerca de la necesidad de un buen trato hacia sus semejantes.
cia de la vida escolar al territorio
Es decir, hemos malinterpretado ciertos rasgos de la forma escolar,
ros hemos hecho cuerpo de procedimientos que ya no tiene sentido
a pensar més y mej
vivimos una época
centes y los alumnos, que enquistan y profundizan la brecha entre lo
pedagégico y lo politico.
i itivas.
ria sugerir dos consecuencias, ambas muy posit
ii primer, tna nitacon a regresar al sentido que las relaciones a
ciones educativas. Si nombramos lo
as relaciones de un modo mas senti-
jones forzadas del aparato regulatorio. Consieraras
realmente relaciones y no mecanismos que se activan ¥ $2 Cor
lan segiin procedimientos dictados por los _ Ss
nen. Al decir de Carlos Skliar, si regresamos la
1531
Escaneado con CamScanner
de los afectos, habilitamos una ética que se dirige a lo humai
aaa
algiin sujeto-otro determinado, materializado e inmévil’ Se trateris
de ir (gde regresar?) al terreno de una ética que nos permita mirar.
n el que tienen h
Frente al sistema visto como maquinaria maldita que nos dis line
Y¥ nos relega al sitio de piezas inertes de un ajedtez de dominacién,
Tecuperar los nuevos sentidos de lo estatal como trasfondo de legi’
timacién, como respaldo de aquella parte de la educaciér it
fundamentos sociales a las relaciones. fa
Vale la pena perder un poco de ese respeto admi
rio, sacro, que se tiene respecto de los dictados del
esa sacrlizacin nos ha llevado a descorporizar las relaciones. La mi-
la sobre “El Sistema”, en cambio, podria
més préximo al de la cultura comin y los espacios coeules poset
tarios. Si “el sistema” es solo fuente de tradicior
dos y jamds un gesto de comunidad, de significacion
Temos atrapados en la falsa dicotomia entre lo nuevo
rativo, estatuta-
colectiva, segui-
ylo tradicional.
Sonoridades de la diversidad
EI hecho de que la ensefianza se
ime entre demandas si: ic
demandas relacionales, subjetivas, se hace muy visible on. at lengusie
sobre las diferencias en el aula, que se atraviesa profundamente de en,
tas distinciones. La misma palabra puede adquit, nee
a ces ao ae neces ai
dénde se la pronuncie. Veamos algunos ejemplos en los términos “obli,
gatorio”, “igualdad”,“inclusin”y “diversidad” Si estas pela
cen desde los estrados estatales, suenan como banderas del eo
progresista. Si se las hace sonar en el aula, requieren mic cee
sospecha de su unanimidad, se wuelven ambiguas, revelan suceionh ©
La palabra “obligatorio” es progresista a nivel politico es 4...
nivel del sistema de ensefanza~ pues habla de la aperture gi"
ios educativos dirigidos a la totalidad de la poblacton. Pc® ©
, P
Gel aula, a ningiin docente le agrada “obligar” asus alumnce® nivel
ja
1154
ASP 07. Ente as Tetoclones pedagiicas..
Ln,
y, como ya hemos analizado en paginas previas, existe una suerte de
mandato opuesto a la obligacién: motivar, partir de sus intereses. Los
ejemplos més contundentes de la sonoridad critica del término datan
ya del debate Por la educacién laica, gratuita y obligatoria a fines del
Y continian en las reivindicaciones de los
sefianza para sancionar su progresiva
as décadas. En el aula, por otro lado, las critcas a la
le los alumnos “obligados” air contra sus intereses naturales
(en el viejo escolanovismo) o contra sus cerebros (en los enfoques de
mercado) se instalan en el centro de las criticas a la ensefanza lla-
€l terreno amplio de las politicas y se mimetiza con las obligaciones
especificas de la tarea escolar a nivel de la didéctica.
La palabra “igualdad” hace referencia, a nivel politico, a iguales regu-
laciones, igual financiamiento, iguales condiciones de trabajo
‘educadores y de educacién para los alumnos. Si se discute la
en términos sistémicos, se discuten temas de justicia. Pero
encuentro cotidiano, de las relaciones de ensefianza,
ideal més difuso, en contraste permanente con el hec!
que nadie es igual a otro. La idea de la igualdad, en el aula, se traduce
fen todo caso en un “gesto minimo” del maestro, que consiste en poder
atender la palabra, la experiencia y la presencia de cada uno de sus
alumnos (Skliar, 2017). Ningtin maestro cree que sus alumnos sean
todos iguales, aunque las politicas profesen la igualdad, y los con-
ceptos de individualidad, singularidad y personalizacion aparecen, s
‘acaso no para oponerse a la igualdad, al menos para resignificar su
sentido en el marco de las relaciones.
La palabra “inclusin”, a nivel politi a
cia las minorias histéricamente marginadas, a consi a
rquitectura y los planes de estudio desde esa sensiilidad. La pers”
octal del curriculum ~dice Cannel: conduce a plnteaios
fio desde la primacia de lo jos menos favorecios
ete ener
; ; 4
oe sot errands obstéculos a la hora de
eno de los derechos. A nivel del aula en carb,
61 snsar en luir -
eta esa acepeien J Qriminataio: raza una linea
pie di
vorecidos puede ser un mecanismo
1551
Escaneado con CamScanner
2 Daniel Branovsky
Pedagogia (entre parentes!
entre el incluidor y el incluido, los estratifica en una relacién de Poder,
diluye toda alteridad sensible al encuentro educativo (Noal Gai, 200;
EI problema no esta en explicitar la posicién de “desfavorecidos” de
Igunos sujetos sociales en el plano politico, sino en el traslado sin
1ediaciones de ese discurso al plano de las r
Esta distincin entre relaciones de ensefianza y sistemas de ensefian-
2a, entre la vivencia singular y la estructura (normativa y simbélica)
que encuadra las relaciones, puede servir también para mirar alg,
nas cuestiones especificas. Me parece interesante el modo en que
brinda pistas para pensar el fendmeno del lenguaje inclusive “es
decir, el empleo de la letra e, la x, la @ o la barra inclinada (o
para dar cuenta desde el habla o ia escritura de la representativided
de los géneros. Se trata de ejercer cierta insurreci
del lenguaje para interponer una denuncia sobre el sesgo patriarcal
de la lengua castellana. El empleo del lenguaje inclusivo en Ambitos
Diiblicos (reuniones, asambleas, documentos, actas o hasta examenes)
da cuenta de su cardcter politico. La sensacién de reivindicacién que
acompafia el uso de la lengua iva hace que decir “todes” no sea
solo ni principalmente una busqueda de mayor adecuacién del si
ficante al significado, sino una bandera
clusiones histéricamente negadas, i
1a y cotidiana, donde se puede sentir que in-
terrumpe la fluidez del habla, aun a sabiendas de que reivindica una
causa imprescindible. Asi, cuando alguien cuestiona el uso de este cd-
i lo forzado, “no espontdneo” o agramatical, lo hace
0, el hecho de que es resultado de una lu-
que trasciende a las relaciones de habla. Cuando al-
guien, al contrario, critica a quienes no lo usan por ser funcionales al
Patriarcado, por aceptar acriticamente el sesgo sexista del lenguaj
que se omite es la resonancia singular que adquiere en cada caso,
El doble arraigo de la cuestién se expresa también en las tan frecuen-
referencias humoristicas al comienzo de casi cualquier reunién
institucional, donde quien toma la palabra bromea con el uso (o no)
del lenguaje inclusivo. La aparicién jocosa revela lo que suele revelar
el humor, ya que hay un contexto de época que da sentido a Ip que
se considera cémico y la risa aparece para sefialar lo distuptivo,« py
hablante, sin embargo, no debe optar por el pasicionamiento en Ig ng.
1156
Capitulo 07 » Entre as relaciones pedagepiese
que mejor pueda la pregunta que se ubica en el centro de este plan-
teo: gqué se hace en la escena de las relaciones con todo aquello que
wundo alrededor (organizado y desorganizado, voraz y aplastante,
plagado de consignas y de reglas, en lucha por configurarse y reconfi.
gurarse) pone en nuestras manos, todo el tiempo?
Lo anterior es todavia més claro en el concepto de “diversidad”, pro-
fusamente traido como simbolo de progr
para hacer alusi6n a las
la escuela, amerita una distincién importante que viene siendo se-
fialada por las pedagogias que piensan la cuestién de las diferencias.
Es la distincién entre concebir el aula o la escuela como un espacio
diverso (en el que se esperan desempefios, sentires y pensares
05), opuesta a la idea de recibir (0 inclui
alumnas y alumnos diversos. En un cas
lel espacio que se habilita; en la otra,
integrado, incluido o tolerado. “La traduccién que traiciona el sentido
relacional de la diferencia a un sujeto definido como diferente puede
ser llamada de diferencialismo” (Skliar, 2014, p. 152). Los diversos son
“Jos otros”, los que no son como “nosotros”. ¥ como afirma Contreras:
Este nosotros se convierte en modelo de comparacién y diferencia que
responde a visiones ya constituidas socialmente como patrones de nor-
malidad. (...) El nosotros es la normalidad de la igualdad deseable. Y los
otros son ademas concebidos bajo categorias que los engloban en colecti-
vos de pertenencia (Contreras, 2002, p. 62).
Es decir que en la perspectiva 0
pre otros estigmatizados: los inmigrantes, los pobres, las mujeres, las
ccidad, los homosexuales, los trans, las divergen-
Clas. Las formas tipicas del diferencialismo se reconocen en expresio-
nes del tipo de “comprender las culturas”(aquel racime 4 identi,
des catalogadas como culturas diversas) y “ser abierto a la di
1s7t
Escaneado con CamScanner
Pedagogia entre paréntesis) « Daniel Brallovsky
(esa diversidad que esté afuera y que debe ser recibida en la escuela
con Jas puertas abiertas de par en par). La diversidad,
aparece en las proclamas politicas como un bien a i, como
tuna bandera que agitar y atin es infrecuente que se plantee con clari_
dad este costado problemético. De nuevo, el problema no es el plan.
ico de una diver
de minorias faltas de reconocimiento,
clasificatoria de “los diversos” al plano
un docente afirma tener en su at
algo tan absurdo como decir que tiene “un alumno democratico”. No
se trata de cualidades de los sujetos, sino de posicionamientos étices
desde los que se construye la vida en las aulas.
10 el traslado de una
la vida cotidiana escolar, $
mno diverso”, digamos, es
fa entre lo nuevo y lo tradicional, vemos que
itender a la diversidad, tolerar, reconocer
mar a las personas con discapacidad como
“especiales” o “con capacidades diferentes”, son todos gestos discur,
sivos que emergen dentro del esquema binario que dio inicio a estas
paginas, como gestos de lo “nuevo”. Sus sentidos situados, sin em.
bargo, son complejos y ambiguos. En algunos casos, se requiere pen-
sar emo se emplean y qué supuestos afirman acerca de las relaciones
y los sistemas de ensefianza; en otros, son lisa y llanamente eufemis-
‘mos hipécritas. Como afirma Constanza Orbaiz, psicopedagoga con
Pardlisis cerebral que desde su experiencia y su oficio sostiene una
Postura critica sobre estos estereotipos relativos a la discapacidad:
“No somos pobrecitos. Tampoco angelitos. No somos especiales...
eciales son las pizzas. No tenemos capacidades diferentes... capai
dades diferentes tienen un balde y un vaso. Somos personas con dis-
capacidad. Personas” (E] Heraldo, 2017). Una pedagogia que piensa
desde las diferencias busca, en ese sentido, comprender lo educativo
desde ese espacio singular, profundamente relacional,
en el “entre” de los encuentros ped:
prensi6n a la que la distincién entre
Tamente, no aporta. Quizas
aporte a comprender las ambigiiedades de los debates Pedagégicos en
los que a veces se llama “nuevo” a lo que tiene que ver con las relacign
nes de ensefianza y “tra nal” a lo que tiene que ver con los
mas de ensefianza. Lo cual es un problema, ya que la enseftanza og v
necesita ser) las dos cosas a la vez.
iss,
~__cicnnenies
Capitulo 07» Ente as relaciones pedagégicas,.
Jn que excede los alcance
ia de lo sistémico, tal como lap
wanovich ~Najmanovieh
2. En Argentina, este ejemplo es especialmente si
en los iltimos afos leyes y propuestas cur
ro yaque se han producido
nuevos enfoques en la ma
gest integracion tecnolégic
'¥ mejorar el desempefo en el p
rw. fundacionvarkey.rg). Una
in periodistica de Myriam Feldfeber (Feldfebe, 2
ulggrés, Robertson y Duhalde, 2
los convenios que realiza esta fundac
ira, Documento Nro. 6 Recupera-
‘educacin? Argentina (2015-2018). Documentos de Cita. Do .
do de http://www. documentos!
a ensehanaretomo
i iden en Brak, D016) dace de nve
‘Aunque no faltan referencias bbliogréficas para :
‘uchar en la voz de Carlos Skliar un comentario al respecto: http
1591
Escaneado con CamScanner
También podría gustarte
- El LocoDocumento4 páginasEl Locorocy grimesdixonAún no hay calificaciones
- Archivo - Ispi4031 - Ingreso - Paulo Freire Cartas A Quien Pretende Ensenar 2002 Carta 4Documento20 páginasArchivo - Ispi4031 - Ingreso - Paulo Freire Cartas A Quien Pretende Ensenar 2002 Carta 4arturoAún no hay calificaciones
- Definiciones de CurriculumDocumento1 páginaDefiniciones de Curriculumrocy grimesdixonAún no hay calificaciones
- Fragmentos La Vida en Las Aulas - Jackson P. CURRICULUM OCULTODocumento2 páginasFragmentos La Vida en Las Aulas - Jackson P. CURRICULUM OCULTOrocy grimesdixonAún no hay calificaciones
- De Alba Alicia. en Torno A La Nocion de Curriculum Pag. 56 A 74Documento10 páginasDe Alba Alicia. en Torno A La Nocion de Curriculum Pag. 56 A 74rocy grimesdixonAún no hay calificaciones
- Gott, Richard - El Imperio Británico (Introducción)Documento6 páginasGott, Richard - El Imperio Británico (Introducción)rocy grimesdixonAún no hay calificaciones
- Morín, E. La Cabeza Bien Puesta. Cap 1 - Los DesafíosDocumento8 páginasMorín, E. La Cabeza Bien Puesta. Cap 1 - Los Desafíosrocy grimesdixonAún no hay calificaciones
- Weber - La Etica ProtestanteDocumento9 páginasWeber - La Etica Protestanterocy grimesdixonAún no hay calificaciones
- La Cuestion Escolar. - Jesus - Palacios. 16 22Documento7 páginasLa Cuestion Escolar. - Jesus - Palacios. 16 22rocy grimesdixonAún no hay calificaciones
- Halperin Donghi Revolucion y GuerraDocumento20 páginasHalperin Donghi Revolucion y Guerrarocy grimesdixonAún no hay calificaciones
- Baschet Jerome - La Civilizacion Feudal 2-40-93!1!6Documento6 páginasBaschet Jerome - La Civilizacion Feudal 2-40-93!1!6rocy grimesdixonAún no hay calificaciones
- Bosquejo Historia 1Documento20 páginasBosquejo Historia 1rocy grimesdixonAún no hay calificaciones
- Resumen FilosofiaDocumento20 páginasResumen Filosofiarocy grimesdixonAún no hay calificaciones
- Carpio Capitulo III Esquema CompressDocumento4 páginasCarpio Capitulo III Esquema Compressrocy grimesdixonAún no hay calificaciones