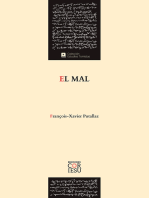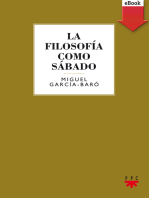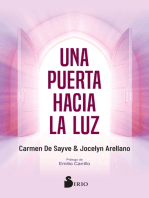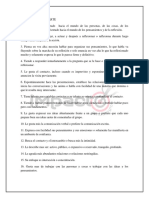Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
4) Husserl y Gadamer - Resumen
4) Husserl y Gadamer - Resumen
Cargado por
Germán VillalbaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
4) Husserl y Gadamer - Resumen
4) Husserl y Gadamer - Resumen
Cargado por
Germán VillalbaCopyright:
Formatos disponibles
Qut!
os lafenom enología 13
ayer ya no lo es hoy y no lo será mañana; otra, que no me siento en el
paraíso, aunque tampoco me siento directamente en el infierno; otra
más, que estoy inquieto, que sé que está en mis manos por lo menos
una buena parte de lo que vaya a ser de mí. Hay todavía más verdades
de las que no puedo dudar, de la misma manera que no puedo du
dar de que ahora mismo vivo y reflexiono y tengo dudas, problemas,
oscuridades y certezas, deseos y aversiones. Algunas de estas otras
verdades de primer orden son, ante todo, que me importan mucho
otras personas -y, por tanto, también, de paso, los fracasos posibles
en mis relaciones con ellas- y que no veo con ninguna claridad qué
me llenaría del todo de felicidad.
La idea de la filosofía
Y ahora, la idea de la filosofía (y hasta nos abstenemos del respeto o
quizá del resquemor que el mero sonido de esta palabra, puro griego,
nos suscita de entrada: ya lo dije, olvidemos, por favor, cuanto sepa
mos de la filosofía -hasta su nombre y el sabor de su nombre-). Za
vida no se pu ede vivir sin examen-, no debo sim plem ente ser el hijo de
mi padre-, necesito antes que n ada verdad y bien, verdad sobre el bien ;
tendría que responsabilizarm e con absoluta radicalidad d e cad a una
de las tesis que, p o r adm itirlas, m e hacen vivir com o vivo. Pero es que
además la sociedad debería organizarse con ciudadanos que partici
pen de estos mismos ideales, y no como siempre parece que ha sido.
Un filósofo poco posterior a Husserl y que lo apreciaba, pero que
además escribía muy bien y era poeta, plasmó esta situación global
del ser humano en unos términos que resultan extraordinariamente
útiles. Gabriel Marcel, en efecto, hacía explícita la diferencia entre la
filosofía y lo que aún no lo es -aunque se le parece- proponiendo que
14 'llussnrl y (¡adam ar
mantengamos bien separados los problem as de los misterios. Un p ro
blem a es, como dice con precisión la palabra (puro griego también) un
obstáculo. La imagen casi inevitable de nuestra vida es la de un trayecto,
lo más derecho posible, pero que suele encontrarse con escollos, y tie
ne entonces que inventar algo para sortear estos problem as: los rodea,
salta por encima de ellos, los bombardea... Y la vida pasa luego, solo
que ahora almacena un saber nuevo en su repertorio: tal problema
se soluciona de tal o cual manera. Este seguir la vida adelante en su
trayectoria es encontrar en el campo del mundo o en el océano de la
realidad una facilidad, un hueco abierto (que en griego se dice poro).
Pero no se puede poner tampoco en duda -otra certeza básica,
pues- que hay ocasiones especialmente apuradas o angustiosas (nos
pasamos al latín: «estrechas»), o sea, como sin hueco para salir atra
vesándolas, rodeándolas o bombardeándolas. Estos ya no son proble
mas, sino, literalmente, aportas. Como si fuéramos de cabeza contra
la pared y sin poder detener el ímpetu de la vida. Parece que vamos
a morir aplastados por este obstáculo gigantesco. A lo mejor nos po
nemos a dar vueltas sobre nosotros mismos a fin de retrasar en vano
el choque. Por cierto, a este girar inútil y asustado en torno a noso
tros mismos, a este vértigo, le atribuyó Sócrates el origen vital de la
filosofía, no a ninguna curiosidad sana o malsana. ¡Naturalmente! Los
problemas no nos suscitan curiosidad, sino un amago de angustia, y
en el intento de solucionarlos está el principio de las ciencias y de las
técnicas, primas de la filosofía.
La situación de aporía la describe Marcel como hallarse ante y en
el misterio. Más bien sobrecogidos que angustiados. La antigua poesía
se refirió a un monstruo, la Esfinge, que se plantaba a las puertas de
una ciudad -la ciudad es segura, el campo alrededor es inseguro- y
proponía un enigma a quienes se atrevían a salir del amparo de sus
casas o no tenían otro remedio que hacerlo. Si el desdichado no sabía
Quii es la fenom enología 15
resolverlo, la Esfinge lo mataba; y la Esfinge fue matando y matando,
hasta que apareció un héroe liberador (al que luego los dioses casti
garon, también en parte por el atentado contra la Esfinge, de la peor
manera posible: terminó siendo asesino de su padre, marido de su ma
dre, hermano de sus hijos; y de toda esta desgracia se enteró justo solo
cuando se propuso en serio saber la verdad).
El encuentro -imprescindible en la vida del ser humano- con lo
propiamente misterioso nos hace enmudecer (esa es la raíz de la mis
ma palabra misterio-, el gesto, con sonido mudo, que hacemos al sellar
los labios con un dedo de advertencia). Aquí no hay ciencia ni técnica
que nos basten, ni siquiera que de verdad nos ayuden. La ayuda que
en este momento nos presta la ciencia se limita a recordarnos que no
vale creer, como bobos, que hemos superado o disuelto los misterios
con supercherías y supersticiones.
Por cierto que un sutil engaño de la ciencia, que precisamente
1lusserl no se cansó de debelar, consiste en tratar de convencernos de
que solo existen los problemas, y nunca los misterios. Es una posición
perfectamente antifilosófica, que técnicamente se llama positivism o.
Consiste aproximadamente en esto: Sé que, aunque yo m ism o aún no
consigo acostum brarm e a esta verdad porque mi educación m e d e
form ó dem asiado, no hay ninguna pregunta que tenga sentido que no
se pu eda responder en un laboratorio, o con una estadística, o con un
m odelo com putacionaL "Por ejemplo, espero que un día la pretendida
cuestión d el sentido d e la vida m e deje d el todo d e im portar y hasta ni
la com prenda siquiera.
La filosofía nació a la vez que la ciencia y revuelta con ella, pero
muy pronto, apenas con cincuenta años de vida, estos siameses supie
ron por sí mismos separarse (pero las personas no somos ni la ciencia
ni la filosofía, e insistimos e insistiremos quizá siempre en revolverlas
de nuevo).
1(1 H im rrt y (¡adiuner
Con los m isterios más bien se carga ya para siempre, y el trabajo,
penoso y delicioso a turnos, agobiante y embriagador a turnos, es más
bien irles dando vueltas. Es como si pasaran, justo cuando vamos a
chocar mortalmente contra el muro, de aporías a colosales nubes de
tormenta, bellas y siniestras a partes iguales, por en medio de las cua
les se aventura el piloto del avión. La experiencia nos enseña que se
trata de algo semejante a un viaje por un paisaje de montaña. Curvas,
ascensos, descensos; balcones vertiginosos; valles sin luz; perspectiva
infinita de pronto; un páramo; la fuente de un río... Tomo, por cierto,
la imagen del filósofo Franz Rosenzweig: somos como convalecientes
de la enfermedad problemática, aporética y misteriosa de la vida, que
buscan la salud en estos paisajes, o sea, que buscan una vida nueva o
renovada aprendiendo a ver todas las cosas después de una inmensa
abstención respecto de las técnicas y las rutinas de la vida cotidiana
y de la ciudad de aire y agua contaminados, en la que enfermaron.
'Experiencia quiere justamente decir viaje, y el viaje es aprendizaje.
Cuando la facilidad de la trayectoria de la vida se ve alterada, se da
una especie de reduplicación de la vida: no puedo no seguir viviéndo
la, pero ahora, además, la pienso.
La filosofía (y la ciencia) nacen cuando el método para pensar
pasa a ser el preguntarse. En cuanto uno ha formulado para sí mismo
una pregunta ya articulada, mínimamente clara, de alguna manera
expresable en palabras, ha com prendido ya algo y pasa inmediatamen
te a examinar con ojo crítico si lo que los demás dicen saber sobre eso
mismo se adecúa o no a lo que él ha comprendido. Naturalmente, el
resultado de esta confrontación puede anular el saber común y tradi
cional. Es justo este el que queda en cuestión, problem atizado por el
problema y mareado y anulado en el vértigo del misterio.
Se puede decir también que hay alguna forma original de ciencia
y filosofía allí donde se forja la palabra todo. Porque precisamente el
Qué es la fenom enología 17
misterio es todo, mientras que el problema es siempre parte. El proble
ma reorienta la trayectoria derecha de la vida; el misterio la convier
te en algo doble: sigue siendo trayectoria más o menos zigzagueante,
pero ahora, como a otro nivel. Continuamos en mitad del mundo de
la vida cotidiana (estoy aquí introduciendo un muy peculiar y difícil
término técnico del Husserl anciano, que examinaremos), pero hemos
añadido la vocación nueva, el oficio nuevo que exige (y trascurre en)
la abstención respecto de los saberes heredados y las convenciones, y
que empieza por pedirnos que, aunque estemos profundamente sedu
cidos por la eficacia, la precisión, la certeza y la verdad de las ciencias
y las técnicas, no confundamos la filosofía jamás con ninguna de ellas.
Quienes de verdad se atienen a los hechos no son los positivistas
sino los que han aprendido de la realidad misma de la vida todas estas
distinciones básicas, elementales, de importancia imposible de exage
rar. difíciles por ello mismo, pero también muy fáciles si la gran abs
tención filosófica logra que despertemos al espectáculo exacto, o sea,
al fenóm eno de nuestra vida tal y como es; tal y como es el suelo en
que se apoyan y sobre el que trabajan los saberes tradicionales y luego,
también, los saberes nacidos de la pregunta, el diálogo y la silenciosa
contemplación solitaria del Todo misterioso ( teoría, en puro griego).
Si de alguna manera no opero el milagro de abstenerme de todo,
¿cómo habré podido aprender el significado de la palabra misma todo ?
La gente, la historia entera, la sensatez del mundo, me ha dicho desde el
principio inmemorial de mí mismo que soy simple parte. Pero a esta par
te tan especial, tan atómica, por lo que se ve, o sea, tan simple, tan aisla
da, tan imposible de partir en partes más pequeñas, se le presentanfa c i
lidades y dificultades y misterios. Esta partecita mínima del Gran Todo
se atreve a abstenerse de Todo, como a salirse de Todo (¿a dónde?), por
que Todo se le ha vuelto pregunta y enigma. Hasta yo mismo, como san
Agustín, me he convertido en pura pregunta que se pregunta por Todo.
IH 'llusst'rl y (jadam er
El misterio adopta formas varias, muy influidas por los «saberes»
previos de la persona ante la cual de improviso, como a destiempo, se
presenta. Esta aparición des-orienta literalmente la vida, en el sentido
de este maravilloso duplicarla que he tratado ya de empezar a des
cribir (por una parte, como por debajo, a ras de tierra, trayecto por
el mundo, apoyado en ciencias y técnicas y rutinas; por la otra, como
de vuelo, teoría, monólogo y diálogo alrededor del Todo). Pero no se
consigue realmente el fruto de esta desorientación más que si, suge
rida por la presencia de lo misterioso, la persona afectada se decide
radicalmente a dejarse realmente afectar y desorientar.
A todos nos roza el ala de lo misterioso, sencillamente porque nos
morimos y no somos plenamente felices y ni siquiera nos imaginamos
(ni pensamos, ni recordamos) en qué consistiría la plenitud de la feli
cidad. Sobre esta base humana universal, que todas las culturas de la
Tierra reconocen de mil maneras, sobrevienen más y más misterios.
Siempre toman ellos mismos la iniciativa, pero también siempre la
plenitud de su manifestación depende de la libertad del ser humano al
que afectan; puedo negarme a ellos, pero también me puedo exponer
como en carne viva y al desnudo a su peculiar furia.
Mucho más allá y más arriba que el misterio de la muerte propia
está, por ejemplo, el misterio del daño que se puede inferir a otras per
sonas y su reverso, el amor que se concibe por ellas. Y antes incluso
que el ser amado y el dejarse amar está el misterio del amor que de
repente nace hacia otro, hacia otros, ojalá que hacia todos, y respecto
de cada uno en forma individualizada.
La introducción a la filosofía de Husserl -p o r algo creo que se en
cuentra en ella la representación quizá más potente, en el siglo pasa
do, de lo que para siempre es la idea de la filosofía- se completa en el
momento en que comprendemos que la abstención, que es su movi
miento inicial, no viene solo motivada por la presencia del que quizá
Qué es la fenom enología 19
sea el primer misterio ante la persona joven, ante el niño: la muerte
propia. Su verdadera motivación está en la doble experiencia del mis
terio del daño contra otros (y hasta contra mí mismo) y el amor. Mi
ignorancia, mi falta de radical responsabilidad por las tesis a base de
las cuales se desarrolla mi vida, ya ha producido daños evidentes a
mi alrededor e incluso en mí. Hasta la mera sospecha de que soy un
ignorante respecto de muchos asuntos capitales de la vida basta para
que me convenza de que los daños, si no soy aún consciente de ha
berlos producido, puedo haberlos causado ya y, sin duda, terminaré
causándolos. Es mi responsabilidad moral, acuciada por la experien
cia que clásicamente se llama culpa, pero también y sobre todo por la
experiencia del am or, la que de veras puede radicalizar mi abstención.
Al vértigo personal y solitario sucede, en el origen del movimiento
de la filosofía, no el quedarse maravillado ante las cosas, sino, más bien,
como lo ha expresado con soberbia intensidad un discípulo de Hus-
serl, Emmanuel Levinas, sobreviviente del Holocausto, la vergüenza.
La actitud filosófica
Hemos dejado muy atrás la idea de que sea soberbia esta rebelión del
individuo ante la historia, ante los saberes heredados, ante Todo. Com
prendemos que el timorato saludo de la Tradición en el frontispicio del
templo de Apolo Délfico fuera justamente: Conócete a ti mismo, o sea,
'No caigas en la soberbia de creerte algo m ás que una mera parte insig
nificante del Todo divino. Sócrates no murió por pensar; sino por tratar
amorosamente de hacer entender a los ignorantes que ignoramos el he
cho de nuestra ignorancia al cuadrado (o al cubo). Sócrates solo quería
que todo el mundo, empezando por él mismo, pensara más, o sea, fuera
más libre, se llenara más del significado de los misterios de la muerte y
También podría gustarte
- Sic 1Documento9 páginasSic 1feilong1050% (4)
- Notas Autobiograficas Albert EinsteinDocumento42 páginasNotas Autobiograficas Albert Einsteinraulabeceda100% (3)
- Los Origenes de La FilosofiaDocumento3 páginasLos Origenes de La FilosofiaJuan Diego EstradaAún no hay calificaciones
- Subjetividades Posmodernas, Instituciones Modernas PDFDocumento8 páginasSubjetividades Posmodernas, Instituciones Modernas PDFJosé García MolinaAún no hay calificaciones
- Diseño de Compensadores Adelanto-111Documento9 páginasDiseño de Compensadores Adelanto-111Emerson KleemAún no hay calificaciones
- Tras El Simbolo LiterarioRAULMORADocumento119 páginasTras El Simbolo LiterarioRAULMORAArmando González80% (5)
- Bergson, Henri - La Conciencia y La Vida. Obras Escogidas. Aguilar 1963Documento11 páginasBergson, Henri - La Conciencia y La Vida. Obras Escogidas. Aguilar 1963monkeyhallerAún no hay calificaciones
- Qué Es La FilosofíaDocumento15 páginasQué Es La FilosofíaCal Xoy JosueAún no hay calificaciones
- Ferry-Savater, Capítulos 1 FilosofíaDocumento23 páginasFerry-Savater, Capítulos 1 FilosofíaArturo Mejía RománAún no hay calificaciones
- JASPERS. Los Orígenes de La FilosofíaDocumento5 páginasJASPERS. Los Orígenes de La FilosofíaMaria Leticia GuadalupeAún no hay calificaciones
- Captura de Pantalla 2024-04-12 A La(s) 7.17.37 P.M.Documento9 páginasCaptura de Pantalla 2024-04-12 A La(s) 7.17.37 P.M.sirethcastro2005Aún no hay calificaciones
- 02 (Subrayado)Documento10 páginas02 (Subrayado)José Luis VilaAún no hay calificaciones
- Los Orígenes de La FilosofíaDocumento5 páginasLos Orígenes de La FilosofíaEnrique MedinaAún no hay calificaciones
- Unidad 1a - Quiles - Qué Es La Filosofía - Caps I-IVDocumento11 páginasUnidad 1a - Quiles - Qué Es La Filosofía - Caps I-IVKărin ĖkisdeAún no hay calificaciones
- Su Majestad El CerebroDocumento204 páginasSu Majestad El CerebroEl Tal Ruleiro100% (4)
- Nicoletti IntroFiloUmsaDocumento20 páginasNicoletti IntroFiloUmsaMelisa LuceroAún no hay calificaciones
- JASPERS Orígenes de La FilosofíaDocumento5 páginasJASPERS Orígenes de La FilosofíaCarina FernándezAún no hay calificaciones
- Los Orígenes de La FilosofíaDocumento9 páginasLos Orígenes de La FilosofíaAnalia MangonaAún no hay calificaciones
- Karl Jaspers - Orígenes de La FilosofíaDocumento8 páginasKarl Jaspers - Orígenes de La FilosofíaClaudiaa R. DavilaAún no hay calificaciones
- Los Origenes de La FilosofíaDocumento2 páginasLos Origenes de La FilosofíaPatricia BlancoAún no hay calificaciones
- Karl Jaspers Los Origenes de La FilosofiaDocumento6 páginasKarl Jaspers Los Origenes de La FilosofiaDar2016100% (1)
- 008 Jullien F. Vivir Existiendo Cap 1Documento32 páginas008 Jullien F. Vivir Existiendo Cap 1Silvana Jordán100% (1)
- Chestov Leon - La Filosofia de La Tragedia - Dostoievski Y NietzscheDocumento262 páginasChestov Leon - La Filosofia de La Tragedia - Dostoievski Y NietzscheNeysaraiPaz100% (2)
- Los Orígenes de La Filosofía JasperDocumento3 páginasLos Orígenes de La Filosofía JasperMónica Sánchez ʚïɞAún no hay calificaciones
- Chestov, Lev - La Filosofía de La TragediaDocumento270 páginasChestov, Lev - La Filosofía de La TragediaPaola Franco Madariaga100% (1)
- Urgencia y Presencia de La FilosofíaDocumento2 páginasUrgencia y Presencia de La FilosofíaMaria Cecilia Barbieri100% (1)
- LOS ORÍGENES DE LA FILOSOFÍA Karl JasperDocumento5 páginasLOS ORÍGENES DE LA FILOSOFÍA Karl JasperEngel Av Skygger AstarothAún no hay calificaciones
- El Punto de Inflexión de La Vida. C G JungDocumento16 páginasEl Punto de Inflexión de La Vida. C G Jungabrapalabraproducciones ven a verAún no hay calificaciones
- II. Los Or. de - La Fil. JaspersDocumento10 páginasII. Los Or. de - La Fil. JaspersGR HectorAún no hay calificaciones
- Ficha 1 Que Es La FilosofiaDocumento10 páginasFicha 1 Que Es La FilosofiaMaxiDianesiAún no hay calificaciones
- Jaspers - Resumen La FilosofiaDocumento11 páginasJaspers - Resumen La FilosofiaceciliaAún no hay calificaciones
- Origen de La Filosofía Karl JasperDocumento4 páginasOrigen de La Filosofía Karl JasperFabiana44Aún no hay calificaciones
- Texto 1. Unidad I. Karl Jasper. Los Orígenes de La Filosofía.Documento3 páginasTexto 1. Unidad I. Karl Jasper. Los Orígenes de La Filosofía.M Gonzalo VillegasAún no hay calificaciones
- Clase Sobre Deleuze y GuattariDocumento39 páginasClase Sobre Deleuze y Guattaricarolinavalka100% (1)
- Qué Nos Impulsa A FilosofarDocumento3 páginasQué Nos Impulsa A FilosofarDiana Quezada CortésAún no hay calificaciones
- Sueños TeleoáticosDocumento8 páginasSueños TeleoáticosAndrea GarcíaAún no hay calificaciones
- En Los Oscuros Lugares Del Saber - Peter KingsleyDocumento198 páginasEn Los Oscuros Lugares Del Saber - Peter KingsleyEsther M. Garcia100% (1)
- Mijolla, S-2005 Sublimacion Placer PensamientoDocumento18 páginasMijolla, S-2005 Sublimacion Placer PensamientoAmalia MolinaAún no hay calificaciones
- DERRIDA J - VIOLENCIA Y METAFÍSICA (Pensamiento de Levinas)Documento77 páginasDERRIDA J - VIOLENCIA Y METAFÍSICA (Pensamiento de Levinas)Gregorio Abadía100% (2)
- Disertación Sobre La Utilidad de La FilosofíaDocumento5 páginasDisertación Sobre La Utilidad de La FilosofíaBeatriz Rojo Sanchez67% (3)
- El Origen de La Filosofía Por Karl JaspersDocumento1 páginaEl Origen de La Filosofía Por Karl Jaspers4988Aún no hay calificaciones
- Pauwells Louis - La Rebelion de Los BrujosDocumento226 páginasPauwells Louis - La Rebelion de Los BrujosarioslAún no hay calificaciones
- Apuntes de El Libro Del Sentido Común Sano y EnfermoDocumento8 páginasApuntes de El Libro Del Sentido Común Sano y EnfermoosornoxAún no hay calificaciones
- Del Dolor La Verdad y El BienDocumento9 páginasDel Dolor La Verdad y El BienCarlos Córdoba0% (1)
- Texto 4 - Karl Jaspers - Capitulo Los Origenes de La FilosofiaDocumento4 páginasTexto 4 - Karl Jaspers - Capitulo Los Origenes de La FilosofiaDai Eli FloAún no hay calificaciones
- La FilosofíaDocumento27 páginasLa Filosofíavazquezjuanjo480Aún no hay calificaciones
- TF13 - S01 - LE01 La Filosofía Comienza Con El Asombro.Documento5 páginasTF13 - S01 - LE01 La Filosofía Comienza Con El Asombro.Jave Zabdiel Hernandez Marin100% (1)
- Ficha 1 Que Es La FilosofiaDocumento13 páginasFicha 1 Que Es La FilosofiaCaustik 76Aún no hay calificaciones
- Los Origenes Del Filosofar JaspersDocumento1 páginaLos Origenes Del Filosofar JaspersMicaela EliasAún no hay calificaciones
- Qué Es La VidaDocumento4 páginasQué Es La Vidaelianegarces1998Aún no hay calificaciones
- Que Es El ExistencialismoDocumento5 páginasQue Es El ExistencialismoCarlos Alberto Brito ChicaAún no hay calificaciones
- Jurgen Moltmann - El Hombre (Frag.)Documento12 páginasJurgen Moltmann - El Hombre (Frag.)Tomas Enrique CARDENASAún no hay calificaciones
- mÁS ALLÁ DEL BIEN Y EL MALDocumento413 páginasmÁS ALLÁ DEL BIEN Y EL MALDavid AlbertoAún no hay calificaciones
- NIETZSCHE, Editorial AlmadrabaDocumento0 páginasNIETZSCHE, Editorial AlmadrabaMonconeAún no hay calificaciones
- Qué Es Un NúmeroDocumento22 páginasQué Es Un NúmeroFreddySosaAún no hay calificaciones
- El mito de Ícaro: Tratado de la desesperanza y de la felicidad/1De EverandEl mito de Ícaro: Tratado de la desesperanza y de la felicidad/1Calificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- El Rincón de las Lechuzas: O por dónde camina el gato negroDe EverandEl Rincón de las Lechuzas: O por dónde camina el gato negroAún no hay calificaciones
- MOLEDO PlatónDocumento3 páginasMOLEDO PlatónGermán VillalbaAún no hay calificaciones
- Heráclito - FragmentosDocumento4 páginasHeráclito - FragmentosGermán VillalbaAún no hay calificaciones
- 4) Vernant ResumenDocumento5 páginas4) Vernant ResumenGermán VillalbaAún no hay calificaciones
- D&S13 (2) FlaxDocumento23 páginasD&S13 (2) FlaxGermán VillalbaAún no hay calificaciones
- Progr. Educacion Sexual IntegralDocumento5 páginasProgr. Educacion Sexual IntegralGermán VillalbaAún no hay calificaciones
- Estudios Del Discurso TP 2Documento3 páginasEstudios Del Discurso TP 2Germán VillalbaAún no hay calificaciones
- Bauman-Modernidad y HolocaustoDocumento7 páginasBauman-Modernidad y HolocaustoGermán VillalbaAún no hay calificaciones
- 1 Conocimiento MiticoDocumento4 páginas1 Conocimiento MiticoGermán VillalbaAún no hay calificaciones
- Aristóteles - (Mosterín) Historia de La FilosofíaDocumento3 páginasAristóteles - (Mosterín) Historia de La FilosofíaGermán VillalbaAún no hay calificaciones
- Propuesta Escuela IDAESDocumento120 páginasPropuesta Escuela IDAESGermán VillalbaAún no hay calificaciones
- Discos Dropa, Evidencia ExtraterrestreDocumento5 páginasDiscos Dropa, Evidencia ExtraterrestrePedro Zamora100% (1)
- Presentación 7Documento23 páginasPresentación 7EstefaniAún no hay calificaciones
- Agricultura, Industria y Contratos en ArgentinaDocumento12 páginasAgricultura, Industria y Contratos en ArgentinaRafael Guerrero Burgos0% (1)
- Marco Legal Que Regula La Educación A Distancia en VenezuelaDocumento10 páginasMarco Legal Que Regula La Educación A Distancia en VenezuelaFabiola Finelli100% (1)
- Libro Gasto SocialDocumento493 páginasLibro Gasto SocialOmar HerreraAún no hay calificaciones
- Cuadernillo MbtiDocumento4 páginasCuadernillo MbtiDiana MartinezAún no hay calificaciones
- Olimpiadas de Química Volumen II - Menargues PDFDocumento277 páginasOlimpiadas de Química Volumen II - Menargues PDFJosé MuñozAún no hay calificaciones
- Unidad 3 Caso 3 Auditoria Tecnologica - Deiber Orlando HerreraDocumento17 páginasUnidad 3 Caso 3 Auditoria Tecnologica - Deiber Orlando HerreraJuan David Larrahondo ColoradoAún no hay calificaciones
- 6 Actividad 1 MongoDocumento3 páginas6 Actividad 1 MongoLuis Armando ALKAún no hay calificaciones
- Pei-Junio 015Documento421 páginasPei-Junio 015Dani AriasAún no hay calificaciones
- Memoria Descriptiva - Instalaciones SanitariasDocumento28 páginasMemoria Descriptiva - Instalaciones SanitariasJosephLauraQuispeAún no hay calificaciones
- PA Mejora Continua Extranmin SACDocumento16 páginasPA Mejora Continua Extranmin SACjosmer henry Alvaro GarayAún no hay calificaciones
- Lettieri La Civilización en Debate Cap 2, 3 y 9 ResumenDocumento4 páginasLettieri La Civilización en Debate Cap 2, 3 y 9 ResumenFlorencia GomezAún no hay calificaciones
- Factores de Eleccion 1 PDFDocumento3 páginasFactores de Eleccion 1 PDFpepemogeteAún no hay calificaciones
- Como Medir RP y RCDocumento20 páginasComo Medir RP y RCVsm Hns GlsAún no hay calificaciones
- ENSAYOOODocumento7 páginasENSAYOOOVianka Cardenas PlazaAún no hay calificaciones
- Blair TrujilloDocumento28 páginasBlair TrujilloCami FigueroaAún no hay calificaciones
- Catalogo Wigam Industrial 2016Documento136 páginasCatalogo Wigam Industrial 2016MIGUEL ÁNGEL TOMÉAún no hay calificaciones
- Trabajo de Investigación para Optar La Certificación de Especialista para La Enseñanza de Comunicación Y Matemática en El Ii Y Iii Ciclos de EbrDocumento3 páginasTrabajo de Investigación para Optar La Certificación de Especialista para La Enseñanza de Comunicación Y Matemática en El Ii Y Iii Ciclos de EbrCarlos MinanoAún no hay calificaciones
- GOODWE - Serie NS MonofásicaDocumento2 páginasGOODWE - Serie NS MonofásicaCesar VasquezAún no hay calificaciones
- FZ4 ApuntesDocumento5 páginasFZ4 ApuntesLuis MorenoAún no hay calificaciones
- La RedaccionDocumento1 páginaLa RedaccionmememizaAún no hay calificaciones
- Unidad Didáctica La VeterinariaDocumento2 páginasUnidad Didáctica La VeterinariaLu CianoAún no hay calificaciones
- Pauta Certamen N°3 Taller ITODocumento15 páginasPauta Certamen N°3 Taller ITOPablo Fuentes SaezAún no hay calificaciones
- DatosTecnicos ALM ALPDocumento2 páginasDatosTecnicos ALM ALPgus.thrasher.93Aún no hay calificaciones
- Eje Neovolcánico TransversalDocumento2 páginasEje Neovolcánico TransversalEmmanuel FitzAún no hay calificaciones
- SumilleraDocumento10 páginasSumilleraAgustina CestauAún no hay calificaciones