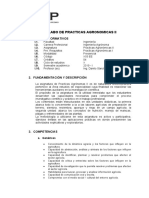Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Resumen Tipos de Observación
Resumen Tipos de Observación
Cargado por
Gio GalarzaDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Resumen Tipos de Observación
Resumen Tipos de Observación
Cargado por
Gio GalarzaCopyright:
Formatos disponibles
Tipos de observación.
Observación pasiva | Observación activa.
La observación pasiva es de carácter exploratorio en la que de momento no hay
ninguna hipótesis planteada y el control externo es mínimo. Mientras, la
observación activa supone la recogida más amplia de datos con un grado de
control externo elevado y el planteamiento de una posible hipótesis.
Observación según el grado de participación del observador.
El observador no tiene porqué ser el propio investigador, ya que solo se limita a la
recogida de los datos. Según esto podemos diferenciar entre:
Observación no participante: no hay relación entre el observador y el
observado, incluso ni que se conozcan físicamente hablando.
Observación participante: existe una iniciativa del observador sobre el
observado, como sucede en una entrevista pero tratando de evitar que
colisione con la ausencia de reactividad.
Participación/observación: el observado y observador pertenecen a un
mismo grupo natural. Es cuando la realiza un miembro de la familia o un
profesor con sus alumnos. Tiene cierto sesgo de expectaviva pero disminuye
la reactividad y tiene una mayor accesibilidad al sujeto a observar.
Autoobservación: el observado y el observador son la misma persona.
Observación según los niveles de respuesta.
Conducta no verbal: expresiones faciales, conducta gestual, conducta
postural…
Conducta espacial o próxemica: desplazamientos, ubicación, distancia.
Conducta vocal o extralingüistica: los sonidos que emite el observado
contienen también información.
Conducta verbal o lingüistica: el mensaje que reproduce el observado,
siendo esto lo que más variedad de estudio supone.
>> Artículo relacionado: Las fases del método científico.
Observación directa | Observación indirecta.
Esta diferenciación se basa en la observabilidad de las conductas a estudiar. En el
caso de la observación directa tienen que ser conductas que nuestros sentidos
puedan percibir. En el caso de la observación indirecta se implican diferentes tipos
de información. Se trata de distinguir entre las conductas manifiestas y las que no
lo son.
En la observación directa permite el registro en vivo de conductas percetibles,
predominantes sobre la interpretación. En la observación indirecta la carga
intrepretativa es mayor para encontrar las conductas encubiertas.
Diseño de un plan de observación.
1º Definición de la conducta objetivo.
Ha de ser una definición conducta lo más válida, clara, objetiva y completa posible.
Para la definición de una conducta se puede realizar de dos forma diferentes:
Definición topográfica de la conducta: características físicas, movimientos que
implican la respuesta y el modo de ejecutarla.
Definición funcional de la conducta: es definida por los efectos que tiene sobre el
ambiente de observación.
2º Elección del método de medición.
Es muy importante saber qué parámetros vamos a observar y registrar de la
conducta objetivo. Se pueden utilizar métodos de medición como la frecuencia,
duración e intervalos. Una misma conducta puede ser medida por diversos
métodos, a pesar de que esto implique unos mayores costes.
Métodos de medición en la observación:
Productos permamentes: se trata de medir la evidencia física de un producto,
como puede ser el número de problemas resueltos o el número de piezas rotas. No
es precisa la presencia del observador en el momento de la realización de la
conducta por lo que la interferencia es mínima.
Método de frecuencias: se registra el número de veces que aparece una conducta
en un intervalo de tiempo. Ideal para conductas discretas.
Método de duración: es el tiempo que dura la conducta a observar, por ejemplo el
número de horas de sueño realizadas.
Método de intervalos: se trata de dividir el tiempo total de observación en periodos
temporales iguales. En cada intervalo el observador. En cada intervalo se indica la
presencia o ausencia de la conducta independientemente de las veces que haya
ocurrido. Útil para conductas no discretas, en las que es difícil saber cuando es el
principio o el final o que se emiten muchas veces.
3º Identificación de estímulos antecedentes y consecuentes.
Se trata de realizar un registro de secuencias de los estímulos presentados.
Previamente el investigador codifica las conductas antecedentes y consecuentes
pero sin prejuicio de ir añadiendo los nuevos que puedan aparecer. Registrar la
conducta antecedente y su consecuente que la acompaña.
4º Confección de las fichas de registro.
Es necesario crear una hojas de registro en función de las conductas objetivo y de
los parámetros elegidos para medir. Para que el observador conozca su
funcionamiento deben de aparecer las definiciones de las conductas a observar y
sus códigos.
5º Períodos de registro.
La recomendación es realizar los registros durante diversos periodos de tiempo a
lo largo del día (de 10-15 minutos de duración cada uno) en lugar de realizar el
registro en períodos más largos para lograr una muestra más significativa. El
tiempo total dependerá de la estabilidad de las conductas a observar.
6º Elección de los observadores.
Es recomendable que a poder ser se realcen las mediciones por más de un observador
independiente. Parece lógico decir que los observadores han de estar entrenados para
ello. Si son varios no han de estar en contacto entre sí cuando están observando ni
tampoco interaccionando con el sujeto observado. Una persona cercana al individuo será
la idónea para realizar la observación, siendo debidamente entrenada para ello.
Diseño de un plan de observación.
1º Definición de la conducta objetivo.
2º Elección del método de medición.
Métodos de medición en la observación:
Método de frecuencias
Método de duración
Método de intervalos
3º Identificación de estímulos antecedentes y consecuentes.
4º Confección de las fichas de registro.
5º Períodos de registro.
6º Elección de los observadores.
También podría gustarte
- La Rebelion de Los Brujos - Louis Pauwels, Jacques BergierDocumento127 páginasLa Rebelion de Los Brujos - Louis Pauwels, Jacques Bergiercesarionfisica100% (2)
- Módulo 1 - Introducción A La Sexualidad HumanaDocumento58 páginasMódulo 1 - Introducción A La Sexualidad HumanaAndres Fabián Yara AragonAún no hay calificaciones
- A9 Amcc PDFDocumento19 páginasA9 Amcc PDFAngel MarioAún no hay calificaciones
- Las Reglas Del Metodo Sociologico (Cap III) DURKHEIMDocumento5 páginasLas Reglas Del Metodo Sociologico (Cap III) DURKHEIMWilli Ruiz Diaz-fernandez100% (2)
- El Último Marxista Sovietico, Évald Iliénkov.Documento6 páginasEl Último Marxista Sovietico, Évald Iliénkov.Omar JiménezAún no hay calificaciones
- Los Distintos Planteamientos en Torno Al Concepto de Sustancia. Valoración Crítica Del Principio de CausalidadDocumento9 páginasLos Distintos Planteamientos en Torno Al Concepto de Sustancia. Valoración Crítica Del Principio de CausalidadFélixFernándezPalacio100% (1)
- Quiz Fundamentos Semana 7Documento5 páginasQuiz Fundamentos Semana 7Andres Fabián Yara AragonAún no hay calificaciones
- Sesion 9Documento59 páginasSesion 9Andres Fabián Yara AragonAún no hay calificaciones
- Sesion 8Documento39 páginasSesion 8Andres Fabián Yara AragonAún no hay calificaciones
- Practicas AgronomicasDocumento5 páginasPracticas AgronomicasKarol Paola Moreno ReyesAún no hay calificaciones
- Gaetano MoscaDocumento17 páginasGaetano Moscalauralopez80Aún no hay calificaciones
- Lista Útiles 2°añoDocumento1 páginaLista Útiles 2°añoBetty TrujilloAún no hay calificaciones
- Genesis Del Concepto Del Campo ElectromagneticoDocumento2 páginasGenesis Del Concepto Del Campo ElectromagneticoHarol AngaritaAún no hay calificaciones
- Tarea A SolucionDocumento30 páginasTarea A SolucionCesar Osorio100% (1)
- UntitledDocumento5 páginasUntitledRealAelixirAún no hay calificaciones
- Tarea 5Documento8 páginasTarea 5iridianaAún no hay calificaciones
- Aktouf 2 Protocolo 4Documento3 páginasAktouf 2 Protocolo 4Hanner StevenAún no hay calificaciones
- Secundario Modular NaturalesDocumento13 páginasSecundario Modular NaturalesroselayAún no hay calificaciones
- Programa Introduccion Al DerechoDocumento10 páginasPrograma Introduccion Al DerechoNaty ReyesAún no hay calificaciones
- Clase Virtual I - Introducción A La SociologíaDocumento3 páginasClase Virtual I - Introducción A La SociologíaLisa Daveloza100% (1)
- Fisica Agujeros NegrosDocumento3 páginasFisica Agujeros NegrosIVANNA GISEL NAAún no hay calificaciones
- Investigación EstadísticaDocumento67 páginasInvestigación Estadísticaerik atencio gomezAún no hay calificaciones
- Marco Teórico Tdah.Documento3 páginasMarco Teórico Tdah.Daniel PérezAún no hay calificaciones
- Matriz Búsqueda de Referencias Bibliográficas Del Problema de InvestigaciónDocumento7 páginasMatriz Búsqueda de Referencias Bibliográficas Del Problema de InvestigaciónKevin BautistaAún no hay calificaciones
- Adquisicion Del ConocimientoDocumento53 páginasAdquisicion Del ConocimientoIngrid Zuly Choque CruzAún no hay calificaciones
- Investigación Cualitativa: Fundamentos y PtaxisDocumento26 páginasInvestigación Cualitativa: Fundamentos y PtaxisGUILLERMO CERTADAún no hay calificaciones
- LA Ingeniería CiviL Y LA ESTADÍSTICADocumento2 páginasLA Ingeniería CiviL Y LA ESTADÍSTICADanilo PastranaAún no hay calificaciones
- Teología de La TraducciónDocumento8 páginasTeología de La Traducción23BM23Aún no hay calificaciones
- PREGUNTASDocumento2 páginasPREGUNTAScristina contreras100% (1)
- Material de Estudio Capitulo III Parte 1Documento25 páginasMaterial de Estudio Capitulo III Parte 1Cecilia DiazAún no hay calificaciones
- 20AYU-TL - TEMA 20. El Enfoque Socio-T CnicoDocumento11 páginas20AYU-TL - TEMA 20. El Enfoque Socio-T CnicoAlejandro RoncesvallesAún no hay calificaciones
- Caudal BatimetriaDocumento9 páginasCaudal BatimetriayesicaAún no hay calificaciones
- Cuestionario EnaeDocumento17 páginasCuestionario EnaeLita TelloAún no hay calificaciones
- Programa 2014 TEEI 1B Grupo PDFDocumento10 páginasPrograma 2014 TEEI 1B Grupo PDFFranco ZanottiAún no hay calificaciones