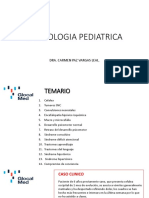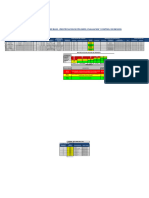Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Textos Excursiones Poesía
Cargado por
lauraTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Textos Excursiones Poesía
Cargado por
lauraCopyright:
Formatos disponibles
(...
) Cuando una persona trata de recordar enteramente su infancia, se encuentra con que
no le es posible. Le pasa como a quien, colocado en una altura para observar el panorama
que le rodea, en un día de espesas nubes y sombras, divisa a la distancia, aquí o allá,
alguna figura que surge en el paisaje-colina, bosque, torre o cúspide -acariciada y
reconocible, merced a un transitorio rayo de sol, mientras lo demás queda en la oscuridad.
(...) Ya describí el aspecto del llano, de las huertas y de los montes, y me referí a las
estancias, comparándolas a lomas o isletas de árboles, que se veían azules a la distancia,
en aquel campo liso e inmenso como el mar. Algunas de ellas estaban a varias leguas y
eran apenas visibles en el horizonte. Otras, se encontraban más cercanas. La más próxima
de todas hallábase a sólo media legua de la nuestra, en la otra orilla del pequeño arroyo, al
cual me dirigí en aquel paseo que me permitió experimentar la sorpresa y el encanto de ver
por primera vez a los flamencos. Aquella estancia ostentaba la denominación de "Los
Alamos", nombre bien aplicable a la mayoría de los establecimientos rurales que tenían
árboles alrededor de las casas, pues, invariablemente, todos lucían altos álamos de
Lombardía, en largas hileras, sobresaliendo entre los demás y formando un punto de
referencia en el distrito.
(...) Los altos álamos de Lombardía eran la especie predominante entre el antiguo plantel.
Crecían en filas dobles y formaban avenidas en tres de los lados del terreno. Otra fila
transversal de álamos separaba los jardines y los edificios del monte. Y esos árboles
elegían para anidar, a dos de nuestros más queridos pájaros: el bello cabecita negra, o
veredón argentino, y el llamado leñatero por los nativos, a causa de la enorme colección de
palitos con cuales construye su nido.
Entre los árboles del paseo de álamos y el foso, crecía una sola fila de árboles de
clase muy diferente: la acacia negra, planta rara y singular. De todos los nuestros, eran
estos árboles los que sucitaban la más grande y penetrante impresión en mí, marcándome
su imagen en la mente y en la carne, por así decirlo.
Habían sido plantados, seguramente, por un primitivo colono, e imagino que como
experimento, destinado a reemplazar el esparcido y desordenado aloe, planta favorita de los
primero pobladores, pero que, siendo sumamente salvaje e indisciplinada, se rehusaba a
formar un cerco conveniente. Algunas de las acacias se habían quedado pequeñas y
semejaban viejos arbustos contrahechos, mientras otras se habían levantado como los
tallos fabulosos de ciertas leguminosas y se elevaban tanto como los álamos que crecían
junto a ellas. Tales especies ostentaban troncos delgados y desparramaban sus finas ramas
a todos lados, desde las raíces a la copa, éstas y el mismo tronco, estaban armados de
espinas de dos a cuatro pulgadas de largo, duras como el hierro, negras o de color
chocolate, pulidas y agudas como agujas.
Fragmentos de Allá lejos y hace tiempo, Guillermo Enrique Hudson
Su mayor ansiedad fue la extraña costumbre de Guillermo Enrique, de andar apartado de
sus hermanos, lejos de la casa. Cierta vez, sin ser vista, lo siguió para descubrir el motivo
de esa conducta y descubrió entonces una tendencia, que le regocijó porque era la suya, a
permanecer mucho tiempo quieto, tendido entre los altos pastos o a la sombra de un árbol,
contemplando el cielo o el paisaje. Cosas y seres vivientes, desde un insecto escondido en
la hierba hasta el ave que goza abiertamente de si misma y del mundo en su jubilosa
soledad, todo lo que tuviese belleza —¿y que no la tenía?— lo embelesaba por horas y
horas. Esta propensión que no era melancólica ni triste, sino muy al contrario, de felicidad y
de pureza, satisfizo a la madre, que comprendió que su hijo había recibido un don singular,
aquel que en seguida de nacer le anunció con la beatitud de su sonrisa.Su mayor ansiedad
fue la extraña costumbre de Guillermo Enrique, de andar apartado de sus hermanos, lejos
de la casa. Cierta vez, sin ser vista, lo siguió para descubrir el motivo de esa conducta y
descubrió entonces una tendencia, que le regocijó porque era la suya, a permanecer mucho
tiempo quieto, tendido entre los altos pastos o a la sombra de un árbol, contemplando el
cielo o el paisaje. Cosas y seres vivientes, desde un insecto escondido en la hierba hasta el
ave que goza abiertamente de si misma y del mundo en su jubilosa soledad, todo lo que
tuviese belleza —¿y que no la tenía?— lo embelesaba por horas y horas. Esta propensión
que no era melancólica ni triste, sino muy al contrario, de felicidad y de pureza, satisfizo a la
madre, que comprendió que su hijo había recibido un don singular, aquel que en seguida de
nacer le anunció con la beatitud de su sonrisa.
Fragmento de El mundo maravilloso de Guillermo Enrique Hudson, Ezequiel Martínez
Estrada
Ciruelo de mi puerta, si no volviese yo,
la primavera siempre volverá.
Tú, florece. (Anónimo japonés)
"Uno piensa que los días de un árbol son todos iguales. Sobre todo si es un árbol
viejo. No. Un día de un viejo árbol es un día del mundo. Este álamo Carolina nació
aquí mismo, exactamente, aunque el álamo Carolina, por lo que se sabe, viene
mediante estaca y éste creció solo, asomó un día sobre esta tierra entre los pastos
duros que la cubren como una pelambre, un pastito más, un miserable pastito
expuesto a los vientos y al sol y a los bichos".
Ahora es el comienzo del verano justamente y acaba de revestirse otra vez con
todas sus hojas, de manera que como recién están echando el verde más fuerte
(son como pequeños árboles cada una) por la tarde, cuando el sol declina y se
mete entre las ramas el álamo se enciende como una lámpara verde, y entonces
llegan los pájaros que se remueven bulliciosamente entre las hojas buscando dónde
pasar la noche y es el momento en que el viejo álamo Carolina recuerda.
Un árbol en verano es casi un pájaro. Se recubre de crocantes plumas que agita
con el viento y sube, con sólo desearlo, desde el fondo de la tierra hasta la punta más
alta, salta de una rama a otra todo pajarito, ave de madera en su verde jaula de
fronda.
¿Por qué no estaba él allí? ¿Por qué había nacido solitario? ¿Acaso él no era como
un resumen del bosque, cada rama un árbol? Todas estas preguntas le respondió el
bosque, sus hermanos, noche a noche. Esta y muchas otras porque a medida que se
ponía viejo, en medio de aquella soledad, se llenaba de tantas preguntas como de
pájaros a la tardecita. Los árboles no duermen propiamente, se adormecen, sobre
todo en invierno cuando las altas estrellas se deslizan por sus ramas peladas como
frías gotas de rocío. Es entonces cuando sienten con más fuerza todas aquellas
voces y señales de la tierra”.
“La balada del Álamo Carolina”, Haroldo Conti
El mar (autorretrato)
› Por Juan Forn
En el fondo de Gesell, pasando los campings, antes de llegar a Mar de las Pampas,
hay que subir un médano importante para llegar a la playa. En plena subida pasé a
una familia evidentemente cordobesa, que arrastraba con esfuerzo heladeritas,
sombrilla, sillas plegables y un par de niños que se quejaban de que la arena
quemaba. Llegué hasta el agua, me di un buen chapuzón y cuando salía, pasé junto
al padre y al hijo de esa familia, un nene que tendría cinco o seis años y que
evidentemente era la primera vez que veía el mar. Le estaba diciendo al padre, con
ese asombro que es un tesoro privativo de la infancia: “¡Mire, papá, cuánta agua
mojada!”.
Otro día, hará de esto unos cuantos años, cuando llevaba poco viviendo en Gesell,
me crucé caminando por la playa con un surfer recién salido del agua. Era uno de
esos días gloriosos de octubre, que te sacan de los huesos el frío del invierno
con sólo apuntar la cara al sol, cerrar los ojos y dejarse invadir de luz. Pero yo
era reciénvenido y había bajado a caminar por la playa con un camperón de cuero
negro que había sido compañero de mil batallas en mis tiempos porteños. El surfer
me miró pasar y me dijo, con sus rastas morochas aclaradas de parafina y una
sonrisa de un millón de dientes: “Yo, en Buenos Aires, también era dark. Pero acá soy
luminoso, loco”.
Otra vez bajé a leer a la playa. Me faltaban menos de treinta páginas para terminar el
libro cuando empezó a levantarse tanto viento que era para irse. Pero yo quería
terminarlo como fuera y terminé guarecido contra los pilotes de la casilla del
guardavidas, dando la espalda a la tormenta de arena, con el libro apoyado contra las
rodillas y apretando fuerte las páginas con cada mano para que no flamearan. Así
estaba, cuando el guardavidas se asomó desde arriba por la ventana de la casilla y
me dijo “Eh, flaco, ¿qué leés?”. Una biografía de un escritor, le contesté. El tipo se
quedó mirándome y después comentó: “La biografía de un escritor vendría a ser
como la historia de una silla, ¿no?”.
El mar tiene esas cosas. Los poemas más horribles y las frases más inspiradas.
Todo depende de la entonación, de la sintonía que uno haga con él. Hay quien
dice que el mar te lima. A mí me limpia, me destapa todas las cañerías, me
impone perspectiva aunque me resista, me termina acomodando siempre, si me
dejo atravesar, y es casi imposible no dejarse atravesar. Cuando viene el
invierno, cuando el viento impide bajar a la orilla y hay que curtir el mar de más
lejos, se pone más bravío, para acortar la distancia, para que lo sintamos igual
que cuando lo curtimos descalzos y en cueros. Llevo ocho años bajando cada
día que puedo a caminar por la orilla del mar, o al menos a verlo, cuando el
viento impide bajar del médano. En los últimos tres, cada semana de las últimas
ciento cincuenta, cada contratapa que hice, la entendí caminando por la playa, o
sentado en el médano mirando el mar. Por dónde empezar, adónde llegar, cuál
es la verdadera historia que estoy contando, de qué habla en el fondo, qué
tengo yo (o nosotros, ustedes y yo) que ver con ella, qué dice de nosotros.
En mi vieja casa había una especie de repisa angostita, a la altura de la base de
las ventanas, a todo lo largo del comedor. Sobre esa repisa fui dejando piedras
que encontraba en mis caminatas por el mar. Piedras especialmente lisas,
especialmente nobles, esas que cuando uno las ve en la arena no puede no
agacharse a recoger. Esas que parecen haber sido hechas para estar en la
palma de una mano, para que uno las palpe con los dedos y los cierre hasta
entibiarlas y después a palparlas, a leerlas como un Braille otra vez. Esas cuya
belleza es precisamente lo que la abrasión del mar hizo con ellas y lo que no les
pudo arrebatar. Esas que parecen ofrecer compañía y pedirla a la vez, cuando
se cruzan en nuestro camino. Que establecen con nosotros un contacto
absoluto, responden a nuestra mano como si fueran un ser vivo y, sin embargo,
al rato no sabemos qué hacer con ellas y las dejamos caer sin escrúpulos, al
volver de la playa o incluso antes.
Por tener esa repisa providencialmente a mano, en lugar de soltarlas empecé a
traerme de a una esas piedras, de mis caminatas por la playa. Nunca más de
una, y muchas veces ninguna (a veces el mar no da, y a veces es tan
ensordecedor que uno no ve lo que le da). Así fueron quedando esas piedras,
una al lado de la otra, a lo largo de las paredes del comedor. Era lindo mirarlas.
Era más lindo cuando alguien agarraba una distraídamente y seguía
conversando, en una de esas sobremesas que se estiran y se estiran con la
escandalosa languidez con que se desperezan los gatos.
Me gusta pensar así en mis contratapas, en esto que vengo haciendo hace tres
años ya y ojalá dé para seguir un rato largo más. Que son como esas piedras
encontradas en la playa, puestas una al lado de la otra a lo largo de una
absurda, inútil, hermosa repisa, que rodea un comedor en el que unos cuantos
conversan y fuman y beben y distraídamente manotean alguna de esas piedras
y la entibian un rato entre sus dedos y después la dejan abandonada entre las
copas y los ceniceros y las tazas con restos secos de café. Y cuando todos se
van yo vuelvo a ponerla en la repisa, y apago las luces, y mañana o pasado con
un poco de suerte volveré con una nueva de mis caminatas por el mar.
Aquí,
estamos,
estás
estamos,
vos, yo,
todos.
Mientras
mis manos puedan escribir
mientras mi cerebro
pueda pensar,
estaremos vos, yo, todos.
Y habrá un mañana.
1 de enero de 1978
También podría gustarte
- PPQP QXDocumento25 páginasPPQP QXSergio Montero100% (1)
- Cartilla Adaptaciones Curriculares NeeDocumento186 páginasCartilla Adaptaciones Curriculares NeeEdgar Francisco Acosta50% (2)
- FT-SST-031 Formato Reporte de Actos y Condiciones InsegurasDocumento4 páginasFT-SST-031 Formato Reporte de Actos y Condiciones InsegurasGREGORIO TORRESAún no hay calificaciones
- Neuropediatria PDFDocumento75 páginasNeuropediatria PDFJosé Alejandro AlvesAún no hay calificaciones
- Taller de Escritura Creativa - Mar Azul - Primera ClaseDocumento6 páginasTaller de Escritura Creativa - Mar Azul - Primera ClaselauraAún no hay calificaciones
- Taller de Escritura Creativa - Mar Azul - Cuarta ClaseDocumento2 páginasTaller de Escritura Creativa - Mar Azul - Cuarta ClaselauraAún no hay calificaciones
- Kusch 1966Documento2 páginasKusch 1966lauraAún no hay calificaciones
- Exposto - Leon RozitchnerDocumento15 páginasExposto - Leon RozitchnerlauraAún no hay calificaciones
- Taller de Canciones "El Cancionero"Documento2 páginasTaller de Canciones "El Cancionero"lauraAún no hay calificaciones
- Fragmento de - ¿Sueñan Los Androides Con Ovejas EléctricasDocumento4 páginasFragmento de - ¿Sueñan Los Androides Con Ovejas EléctricaslauraAún no hay calificaciones
- Usocoello Pre Pliegos Conv Nº2Documento113 páginasUsocoello Pre Pliegos Conv Nº2Proyectos Ingenieria de PuentesAún no hay calificaciones
- Tríptico Salud Mental II Cesfam-1Documento2 páginasTríptico Salud Mental II Cesfam-1Gio NaAún no hay calificaciones
- Agua y Sedimientos Del Tanque de Combustible - DrenarDocumento3 páginasAgua y Sedimientos Del Tanque de Combustible - DrenarRICHARD HURTADO OREAún no hay calificaciones
- Flyer de Sustentabilidad Ilustrado Divertido ColoridoDocumento2 páginasFlyer de Sustentabilidad Ilustrado Divertido ColoridoJakeline DuarteAún no hay calificaciones
- Suplemento Eim 2019 PDFDocumento158 páginasSuplemento Eim 2019 PDFUlices QuintanaAún no hay calificaciones
- Granulometrìa de ArcillasDocumento4 páginasGranulometrìa de ArcillasViole Molleturo BermeoAún no hay calificaciones
- 1caso Muerte Del Docente 123Documento31 páginas1caso Muerte Del Docente 123EDDY MAMANI AGUILARIOAún no hay calificaciones
- Quiz - RESPONSABILIDAD EN EL SISTEMA GENERAL DE RIESGOSDocumento11 páginasQuiz - RESPONSABILIDAD EN EL SISTEMA GENERAL DE RIESGOSEstefania Gutierrrez NavarreteAún no hay calificaciones
- Matriz Limpieza CanaletaDocumento2 páginasMatriz Limpieza Canaletananirolls63Aún no hay calificaciones
- 16-PF Tarea AsesoríaDocumento3 páginas16-PF Tarea AsesoríaJazmín BarreraAún no hay calificaciones
- Abseso Dental A Shock SépticoDocumento9 páginasAbseso Dental A Shock SépticoVitasur ContactoAún no hay calificaciones
- Shorts Fan-Fics de Xena IIIDocumento1280 páginasShorts Fan-Fics de Xena IIIDhuran72Aún no hay calificaciones
- TAREADocumento3 páginasTAREAValeryPicoAún no hay calificaciones
- Primer Cuestionario de Cierre de Minas Grupo A - RESUELTO.Documento3 páginasPrimer Cuestionario de Cierre de Minas Grupo A - RESUELTO.JUAN CARLOS JUNIOR ARAPA MOLLAPAZAAún no hay calificaciones
- CRUCIGRAMADocumento5 páginasCRUCIGRAMAmichele sarpiAún no hay calificaciones
- Calidad de Aire - TrujilloDocumento60 páginasCalidad de Aire - Trujillojoel rico aroniAún no hay calificaciones
- Oración Fin de Curso CuerdasDocumento5 páginasOración Fin de Curso Cuerdasmonsinhaqcd13Aún no hay calificaciones
- Alcohol Gel Con Dispensador Safepro 200mlDocumento1 páginaAlcohol Gel Con Dispensador Safepro 200mlJesus Barrios CaceresAún no hay calificaciones
- Los Cambios de Estrategia en McDonaldDocumento3 páginasLos Cambios de Estrategia en McDonaldMarcos PérezAún no hay calificaciones
- Gran Mercado Mayorista de Lima (GMML) : Producto Con Buen Precio: Zanahoria A S/ 0,71 Por KilogramoDocumento4 páginasGran Mercado Mayorista de Lima (GMML) : Producto Con Buen Precio: Zanahoria A S/ 0,71 Por KilogramoJUAN CARLOS REYNOSO GIRONAún no hay calificaciones
- Guia ES Testo Mediciones en Bombas de CalorDocumento44 páginasGuia ES Testo Mediciones en Bombas de CalorangelAún no hay calificaciones
- Aleta CaudalDocumento3 páginasAleta CaudalLuis PillajoAún no hay calificaciones
- Plan de Intervención Duelo Por CovidDocumento16 páginasPlan de Intervención Duelo Por CovidAndrea GonzalesAún no hay calificaciones
- Contexto EscolarDocumento6 páginasContexto EscolarRosendo ArenasAún no hay calificaciones
- Contactos Mujeres Madura 50 Años en MadridDocumento2 páginasContactos Mujeres Madura 50 Años en MadridLineas EroticasAún no hay calificaciones
- Jerry Fidel Diaz Vargas - Actividad de Evaluación n.5Documento4 páginasJerry Fidel Diaz Vargas - Actividad de Evaluación n.5Jerry Diaz VargasAún no hay calificaciones