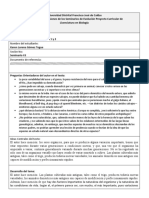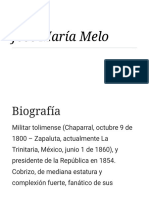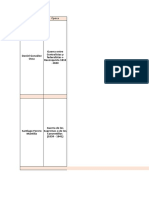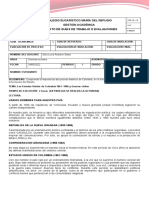Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Formato Rae Ud Segundo Corte Vii
Formato Rae Ud Segundo Corte Vii
Cargado por
Karen TeguaTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Formato Rae Ud Segundo Corte Vii
Formato Rae Ud Segundo Corte Vii
Cargado por
Karen TeguaCopyright:
Formatos disponibles
FORMATO
RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN RAE.
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
TIPO DE DOCUMENTO 1012461176
https://bibliotecanacional.gov.co/es-co/proyectos-digita
ACCESO AL DOCUMENTO les/historia-de-colombia/libro/capitulo7.html
Guerras y constituciones
TÍTULO DEL DOCUMENTO (o viceversa)
AUTOR(ES) ANTONIO CABALLERO
PALABRAS CLAVE Libertador, revolucion, constitución, reforma
DESCRIPCIÓN Narra la historia del libertador en la gran colombia y los
sucesos acontecidos después de su muerte.
Después de la muerte del libertador Europa y los
Estados Unidos, Santander asumió el poder lleno de
rencores por saciar. Había sido mejor gobernante como
vicepresidente encargado del gobierno en tiempo de las
campañas de Bolívar, con el impulso de las guerras y el
respaldo del gran empréstito inglés, que fue presidente
en ejercicio de 1833 a 1837. Tan ahorrativo en lo
público como tacaño en lo privado, redujo el Ejército
bolivariano de espíritu y venezolano de oficialidad, que
aun terminada la guerra de Independencia era tan
numeroso que se comía la mitad del presupuesto exiguo
de la República. Pero fomenta la educación sin mirar el
gasto, fundando colegios públicos, universidades y
bibliotecas. Era un liberal. No sólo en lo económico
(Bentham. Librecambio), sino también en lo político.
Seguía siendo masón, pero mantuvo buenas relaciones
con la Iglesia, y las restableció con el Vaticano, lo que no
era fácil, dado el peso diplomático que todavía tenía
España. En lo simbólico, diseñó, o hizo diseñar, el
escudo de la nueva república, con su cóndor y sus
banderas y su istmo de Panamá y sus rebosantes
cornucopias de la abundancia:
Se cita:
Vale la pena enumerarlas, porque es muy fácil perderse
en los enredos de querellas personales de políticos y
militares, rivalidades entre regiones, choques entre la
Iglesia y el Estado, juicios políticos, fraudes electorales y
crisis económicas o, más que crisis, el endémico
estancamiento económico. No fueron por lo general
guerras muy grandes salvo una o dos desde el punto de
vista de los ejércitos enfrentados. Pero sí causantes de
atraso y de aislamiento, aunque también,
paradójicamente, generadoras de cohesión nacional: el
ruido de las guerras era prácticamente lo único que se
oía por igual en todo el país. Y los rezos de los curas.
Después de un largo tiempo finalmente, en el año 76, la
Guerra de las Escuelas. De nuevo los conservadores,
enardecidos por un documento papal (el syllabus) que
incluía al liberalismo como el más grave en una lista de
los “errores funestísimos” del mundo moderno, y
azuzados por el clero, se levantaron contra el gobierno
liberal, que pretendía imponer en Colombia la
educación pública, obligatoria, gratuita y laica. Una vez
más fueron derrotados.
FUENTES https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-89527.
html
CONTENIDO/DESARROLLO El régimen Liberal llegó al poder en 1845 el general
conservador Tomás Cipriano de Mosquera, señor feudal
del Cauca: y resultó que era un liberal reformista y
progresista. No sólo en lo económico, donde ya
empezaban a serlo todos, sino también en lo político y
lo administrativo. Su gobierno desmanteló los estancos
del tabaco, de la sal, del aguardiente privatizándolos y
dando así sus primeras alas al capitalismo poscolonial.
Pero también impulsó iniciativas públicas de
envergadura, como la contratación de los estudios
científicos de la Comisión Corográfica, dirigida por el
ingeniero y cartógrafo italiano Agustín Codazzi, viejo
compañero suyo de las guerras de Independencia; o la
construcción del ferrocarril de Panamá entre los dos
océanos; o la reanudación de la navegación a vapor en
el río Magdalena, abandonada desde los tiempos de
Bolívar. Su sucesor, el ya resueltamente liberal general
José Hilario López, cumplió por fin la largamente
postergada promesa de Bolívar de abolir la esclavitud, lo
que provocó la reacción conservadora bajo la forma de
una guerra. Y con Mosquera y López se inauguró una
larga etapa de predominio liberal que los historiadores
han llamado “la Revolución mesodecimonónica”: de la
mitad del siglo XIX.
Liberalismo económico y político. Si las ideas
económicas —es decir, el librecambismo— venían de
Inglaterra, para las ideas políticas la fuente seguía
siendo Francia: la Revolución parisina del 48 trajo a
Colombia, con el romanticismo, un vago relente de
liberalismo social y de socialismo proudhoniano que iba
a prolongarse en un régimen liberal por más de
cuarenta años, con las interrupciones inevitables de las
guerras. Y con dos paréntesis. Uno desde la izquierda y
otro desde la derecha.
El de la izquierda fue, en el año 54, la breve dictadura
social del general José María Melo, que le dio un
incruento golpe de cuartel al presidente liberal José
María Obando y lo puso respetuosamente preso en el
palacio presidencial. Un golpe casi protocolario: primero
invitó a Obando a que se lo diera a sí mismo, y no quiso.
Se trataba nada menos que de rebelarse contra el
capitalismo naciente: a favor del proteccionismo
económico, y contra el libre comercio impuesto
universalmente por Inglaterra, pues con la
independencia política de España sus antiguas colonias
cayeron de inmediato bajo la dependencia económica
de Inglaterra. La fuerza social detrás de la tentativa,
además de las tropas de la Guardia Nacional que
comandaba Melo, eran los artesanos de Bogotá,
reunidos en las populares Sociedades Democráticas
apadrinadas por una facción del Partido Liberal: la de
los proteccionistas enfrentada a la librecambista.
Hay que advertir que casi antes de que se formaran en
Colombia los partidos Liberal y Conservador se habían
formado ya las facciones internas de los dos. Tan
frecuente en los escritos políticos de la época es la
expresión “división liberal”, o “división conservadora”,
como los nombres de las dos colectividades. La división
entre gólgotas y draconianos no era como casi todas
una división personalista de jefes, sino ideológica. Los
gólgotas, que se llamaban así porque decían inspirarse
en el sacrificio de Cristo en el calvario, eran
librecambistas, civilistas, legalistas, federalistas, y
derivarían en los llamados radicales que iban a
monopolizar el poder en las décadas siguientes. Los
draconianos —por el implacable legislador griego
Dracón— eran proteccionistas, centralistas,
autoritaristas, nostálgicos de un fantasioso
bolivarianismo libertario, e imprecisamente socialistas
de oídas. Prácticamente todos los estamentos del país,
salvo los artesanos y sus protectores intelectuales,
estudiantes y periodistas, eran para entonces
librecambistas: los comerciantes, los hacendados, los
propietarios de minas, por interés; y los abogados, por
convicción ideológica. Lo venían siendo desde la
Independencia, y lo siguen siendo hoy: la vocación del
país es de exportador de materias primas —oro y quina
y bálsamo de Tolú entonces, oro y carbón y petróleo
hoy—. Y de importador de todo lo demás: telas y
fósforos y máquinas de coser y corbatas y machetes
ingleses, muebles y vajillas y vinos franceses, harinas y
salazones de los Estados Unidos.
Por eso la aventura de Melo y los draconianos con los
artesanos de Bogotá ha sido barrida de la historia oficial
bajo el rótulo infamante de dictadura militar populista.
En realidad fue una romántica tentativa de democracia
socialista. Un choque de fabricantes contra
comerciantes. “De ruanas contra casacas”, lo definió un
periodista satírico draconiano, “el alacrán” Posada. Se
dijo también: de guaches contra cachacos. Terminó a los
pocos meses con la derrota de los guaches y de la
guarnición de Bogotá ante las armas del Ejército
Constitucional mandado por otra vez Mosquera y
Herrán.
Antes de firmar su rendición, Melo, que era un jinete
apasionado, mató de un pistoletazo a su caballo favorito
para que no lo fueran a montar sus vencedores.
Desterrado a las selvas del río Chagres, en Panamá,
escapó a México para hacerse matar combatiendo con
las tropas de Benito Juárez contra la invasión francesa.
Era un romántico.
METODOLOGÍA Análisis crítico
CONCLUSIONES Muchas guerras feroces y mucha politiquería partidista.
AUTOR(ES) Pero uno de los guerreros feroces de ese siglo, que
participó activamente en varias de ellas, primero como
conservador y después como liberal, y se enfrascó de
uno y otro lado en las luchas políticas en calidad de
poeta, de diplomático y del periodista, Jorge Isaacs,
escribió una novelita romántica de amor sentimental
que tituló María, y la publicó en el año de 1867. Y todos
los colombianos, liberales y conservadores al unísono,
interrumpieron sus disputas para llorar un rato.
CONCLUSIONES QUIEN NO CONOCE SU HISTORIA ESTÁ CONDENADO A
ELABORADOR RAE REPETIRLA, no solo nuestro país tuvo una época de
injusticia y de muertes innecesarias sino el mundo,
somos seres que llegamos a este planeta a cuidarlo y
hacer lo mejor mi llamado es a la sociedad unirse y
hacer un país que ofrezca una vida digna a todos sus
ciudadanos.
CÓDIGO:20182140099 Nombres y apellidos Fecha: Grupo
Gomez Tegua Karen 17 de 134-1
Lorena febrero
También podría gustarte
- Lista de Presidentes de ColombiaDocumento35 páginasLista de Presidentes de ColombiaVioli Carrillo80% (69)
- Seminario 2 EvolucionDocumento4 páginasSeminario 2 EvolucionKaren TeguaAún no hay calificaciones
- Formato Rae Ud Primera CharlaDocumento6 páginasFormato Rae Ud Primera CharlaKaren TeguaAún no hay calificaciones
- Linea Del Tiempo Karen GomezDocumento1 páginaLinea Del Tiempo Karen GomezKaren TeguaAún no hay calificaciones
- Informe de Lectura N2Documento2 páginasInforme de Lectura N2Karen TeguaAún no hay calificaciones
- México, Raíces y Encuentros. Por Un Futuro de Paz para Nuestra AméricaDocumento25 páginasMéxico, Raíces y Encuentros. Por Un Futuro de Paz para Nuestra AméricaganimantisAún no hay calificaciones
- Unidad 5 Dictadura de Melo - Kevin Darío LópezDocumento8 páginasUnidad 5 Dictadura de Melo - Kevin Darío LópezDiego A. Bernal B.Aún no hay calificaciones
- Guía 17. Sociales 2022Documento2 páginasGuía 17. Sociales 2022ELIAS AHUMADAAún no hay calificaciones
- 20170210interioresbenemeritodelsuresteweb PDFDocumento88 páginas20170210interioresbenemeritodelsuresteweb PDFlupitaAún no hay calificaciones
- República de La Nueva Granada: Guerra Civil Colombiana de 1854Documento12 páginasRepública de La Nueva Granada: Guerra Civil Colombiana de 1854IsaacAún no hay calificaciones
- Colombia Siglo XIXDocumento14 páginasColombia Siglo XIXNatalia CarmonaAún no hay calificaciones
- Cronología de La Historia de ColombiaDocumento5 páginasCronología de La Historia de ColombiaMiguel SanchezAún no hay calificaciones
- Guerra Civil de 1854Documento3 páginasGuerra Civil de 1854Jose Augusto Rincon GalvisAún no hay calificaciones
- Artesanos Siglo XIXDocumento12 páginasArtesanos Siglo XIXEder Latorre CañAún no hay calificaciones
- Universidad Pablo de Olavide: Programa de Doctorado en Historia Y Estudios Humanísticos: Europa, América, Arte Y LenguasDocumento366 páginasUniversidad Pablo de Olavide: Programa de Doctorado en Historia Y Estudios Humanísticos: Europa, América, Arte Y LenguasJuan AlterpánAún no hay calificaciones
- Artesanos Siglo XIXDocumento14 páginasArtesanos Siglo XIXAlejandra García0% (1)
- Consolidación de Colombia en El Siglo XixDocumento17 páginasConsolidación de Colombia en El Siglo XixJhon Alejandro Cartagena Rueda100% (1)
- Guerras Civiles de ColombiaDocumento14 páginasGuerras Civiles de Colombiaferchis793Aún no hay calificaciones
- José María Melo - Enciclopedia - BanrepculturalDocumento29 páginasJosé María Melo - Enciclopedia - BanrepculturalYuri LizarazoAún no hay calificaciones
- Guía # 1 Las Reformas Liberales2Documento5 páginasGuía # 1 Las Reformas Liberales2Mafe SánchezAún no hay calificaciones
- Las Guerras Civiles en ColombiaDocumento4 páginasLas Guerras Civiles en ColombiaÁlvaro Rivas GodinAún no hay calificaciones
- Guía Los Grandes Cambios Del Siglo Xix - 5° 2020Documento5 páginasGuía Los Grandes Cambios Del Siglo Xix - 5° 2020Jose Bladimir MontesAún no hay calificaciones
- Cuadro Comparativo Amnístias en Colombia SXIXDocumento45 páginasCuadro Comparativo Amnístias en Colombia SXIXLuisa VargasAún no hay calificaciones
- Posibilidad y Necesidad de Un Socialismo Autoctono en Colombia. BordaDocumento19 páginasPosibilidad y Necesidad de Un Socialismo Autoctono en Colombia. BordaSebastian MarquezAún no hay calificaciones
- Trabajo de Karol Presidentes de ColombiaDocumento307 páginasTrabajo de Karol Presidentes de ColombiaKarol QuirozAún no hay calificaciones
- Taller 5°Documento3 páginasTaller 5°sara lucia rubiano salasAún no hay calificaciones
- Cronología de Colombia Siglo XIXDocumento38 páginasCronología de Colombia Siglo XIXbrayan posadaAún no hay calificaciones
- Territorio, Religión y GuerraDocumento195 páginasTerritorio, Religión y GuerraKamilo ResAún no hay calificaciones
- Revista Loteria Andreve de La Rosa Porras MiroDocumento239 páginasRevista Loteria Andreve de La Rosa Porras MiroRicardo Abdiel Rivera JaramilloAún no hay calificaciones
- Golpe de José María Melo y La PrensaDocumento8 páginasGolpe de José María Melo y La PrensaPABLO SANTIAGO TERAN CONSTAINAún no hay calificaciones
- Taller Periodo Cuarto Sociales OctavoDocumento3 páginasTaller Periodo Cuarto Sociales Octavoleviatan86Aún no hay calificaciones
- Guerras Civiles Siglo XIXDocumento5 páginasGuerras Civiles Siglo XIXYohan Alberto Manco DurangoAún no hay calificaciones
- Resumen Historia Partido Liberal ColombianoDocumento108 páginasResumen Historia Partido Liberal ColombianoIvan WölfAún no hay calificaciones
- Guerras CivilesDocumento22 páginasGuerras CivileselysAún no hay calificaciones