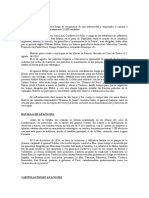Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
7 - Duranti - Antrop. Ling. Historia, IDeas y Tópicos
7 - Duranti - Antrop. Ling. Historia, IDeas y Tópicos
Cargado por
Nati FerreyraDescripción original:
Título original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
7 - Duranti - Antrop. Ling. Historia, IDeas y Tópicos
7 - Duranti - Antrop. Ling. Historia, IDeas y Tópicos
Cargado por
Nati FerreyraCopyright:
Formatos disponibles
ANTROPOLOGÍA LINGÜÍSTICA
TEMAS DE CÁTEDRA
Año 2013
Antropología Lingüística: historia, ideas y tópicos
Linguisic Anthropology: A Reader
Editado por Alessandro Duranti
Blackwell. 2001/2009 -
(Traducción de fragmentos)
5
1. Introducción
Nacemos con la habilidad para aprender lenguajes. No obstante, los contextos en que los
aprendemos, la manera en que los empleamos, y en qué medida nos dificultan o nos ayudan a lograr
nuestros objetivos, están mediatizados culturalmente. Si pretendemos entender el papel que juegan
las lenguas en la vida de las personas, es necesario ir más allá de su gramática y aventurarse en el
mundo de la acción social, donde las palabras se insertan y constituyen algunas actividades culturales
específicas como contar un relato, pedir un favor, saludar, mostrar respeto y deferencia, rezar, dar
órdenes o directivas, leer, insultar, valorar, argumentar en un tribunal de justicia, proponer un brindis,
o exponer una agenda política. Estas y muchas otras actividades constituyen la vida social de los
individuos y las comunidades.
La Antropología Lingüística es una de las muchas disciplinas que se dedican al estudio del papel que
juegan las lenguas (y la facultad del lenguaje) en la vida social. Para ello es necesario manejar la
intrincada lógica de los sistemas lingüísticos (es decir, sus gramáticas) y documentar las actividades en
las que esos sistemas se usan y se reproducen mediante actos rutinarios y también, creativos.
Este libro reúne una serie de artículos que Duranti considera representativos de la mejor producción
dentro de esta tradición, tratando de ofrecer un panorama de lo que significa estudiar la lengua a
partir de los enunciados pero siempre en busca de la fábrica cultural dentro de la cual se producen los
significados y donde se configuran estos enunciados.
Cuando Hymes (1964) emprendió una empresa similar incluyó escritos de autores como Marcel
Mauss, Antoine Meillet, C. Levi-Strauss, Roger Brown, Leonard Bloomfield, que no se hubieran
definido a sí mismos como antropólogos lingüísticos, pero su decisión como editor no solo era una
afirmación de la interdisciplinariedad de este campo, sino también una reconstrucción de ese campo
de estudios sobre la base de trabajos que pudieran aportar una mejor comprensión de:
(i) la importancia de la(s) lengua(s) para comprender la cultura y la sociedad
(ii) la relevancia de los fenómenos sociales y culturales para comprender las lenguas.
Al plantearse ahora su tarea de selección, Duranti advierte que la situación es diferente. Ha debido
dejar de lado muchos autores, como Roman Jakobson y Ervin Goffman, que provienen de otros
campos de estudio pero han sido muy influyentes en el desarrollo de esta disciplina, para no dejar de
lado a muchos otros que han contribuido de manera reciente a definir a la Antropología Lingüística
como una disciplina con su propia visión de las estructuras y las prácticas lingüísticas.
¿Qué tiene de particular esta visión? Para dilucidarlo Duranti establece una comparación con otros dos
campos disciplinarios que a menudo se consideran sinónimos de la Antropología Lingüística (AL): la
Lingüística Antropológica (LA) y la Sociolingüística (SL). En términos generales, sugiere que la AL y la LA
es que tienen una historia diferente, y sus practicantes tienen diferentes intereses teóricos y distintas
Traducción Elsa Ghio
ANTROPOLOGÍA LINGÜÍSTICA
TEMAS DE CÁTEDRA
Año 2013
identidades profesionales. En cuanto a la diferencia entre AL y SL dice que, aunque en las décadas del
’60 y ’70 ambas fueron pensados como un mismo campo de estudio, desde entonces han ido
diferenciándose paulatinamente, aunque comparten tópicos (como lenguaje y género) y se influyen
mutuamente.
2. ¿Qué hay en el nombre? Antropología Lingüística, Lingüística Antropológica y
Sociolingüística.
En el mundo académico la denominación de Antropología Lingüística coexiste con otros que muchas
veces han sido considerados sinónimos. Las dos variantes más comunes son Lingüística Antropológica
y Sociolingüística (y ‘Etnolingüística’, principalmente en Europa, pero en un tercer lugar muy distante
en el contexto del mundo académico estadounidense). No obstante, entre estas disciplinas han ido
perfilándose diferencias que permiten distinguirlas. 5
2.1. Antropología Lingüística y Lingüística Antropológica
Han sido empleados como sinónimos dentro y fuera de EEUU. Por ejemplo: la serie de William Bright
Oxford Studies in Athropological Linguistics (que incluye trabajos sobre lenguaje y cultura acerca del
simbnolismo lingüístico, y nuevas perspectivas teóricas como las ideologías lingüísticas), o el libro de
Foley (1997) denominado Anthropological Linguistics (y que define como “el sub-campo de la
lingüística que se ocupa del lugar de la lengua en su contexto social y cultural y su rol en la
constitución y sostenimiento de las prácticas culturales y las estructuras sociales” ), bien podrán
llamarse Antropología Lingüística. La diferencia que señala con Foley es que este la considera como
un sub-campo de la lingüística, y Duranti, como un sub-campo de la Antropología. La diferencia la
explica en relación con sus respectivos lugares de trabajo : Foley, en un departamento de Lingüística
en Australia; Duranti, en un departamento de Antropología en EEUU. Australia fue muy influida
durante los años ’70-’80 por lingüistas ingleses como Halliday (1973, 1978) y con el trabajo de campo
acerca de los aborígenes australianos y su objetivo era construir gramáticas comprehensivas
(manuales de referencia), por ejemplo, Dixon 1972, 1977). Esta herencia intelectual hizo que Australia
estuviera muchos menos influida por la llamada “revolución chomskyana” que la lingüística
estadounidense, cuyos seguidores, desde la década del ’60, fueron alentados a proponer modelos de
gramática “autónomos”, y en cambio, se desalentó el estudio de las dimensiones sociales o culturales
del lenguaje (Chomsky 1965, 1986, 1995; Newmeyer 1980, 1986).
Los lingüistas australianos , que todavía está preocupados por la preservación y la documentación de
las lenguas australianas aborígenes, viven un clima académico que, al menos en ciertos aspectos, es
bastante parecido al de fines del siglo XIX y comienzos del XX en EEUU y Canadá, cuando el proyecto
intelectual que convirtió a la Antropología en una profesión, era el de documentar las culturas y las
lenguas indígenas americanas, y tenía un importante apoyo material del gobierno (Darnell 1998ª,
Stocking 1974; Voegelin 1952). En ese clima intelectual Alfred Kroeber y Edward Sapir maduraron y
pudieron formar toda una generación de estudiosos, entre quienes se contaban Harry Hoijer, Karl
Voegelin, Benjamín L. Whorf, Mary Haas, Morris Swadesh. Ellos se pensaron en primer lugar como
lingüistas (tal como actualmente lo hacen Foley y Bright) y por eso muchos de ellos eligieron la
denominación de ‘lingüística antropológica’ para el tipo de trabajo que hacían. Us principales
preocupaciones eran:
(i) la documentación de estructuras gramaticales de las lenguas indígenas americanas y otras
lenguas sin escritura
(ii) el lenguaje como medio a través del cual toman forma los mitos y las narrativas históricas
(iii) el uso lingüística como ventana de la cultura (entendido como visión del mundo o
Weltanschauung)
Traducción Elsa Ghio
ANTROPOLOGÍA LINGÜÍSTICA
TEMAS DE CÁTEDRA
Año 2013
Estos objetivos se intentaron cumplir mediante el estudio de nomenclaturas y taxonomías de
animales, plantas, tipos de enfermedad, términos de parentesco, denominación de los colores) - área
que luego permitió desarrollar lo que se denominó Etnociencia (Conklin 1962, Frake, 1969,
Goodenough, 1956, 1965, Lounsbury 1969) -, la relación genética entre las lenguas ( por ejemplo, a
través del método comparativo), el impacto de la cultura sobre el lenguaje (por ej, los eufemismos, las
palabras tabú, las palabras sagradas o los términos de respeto), o del lenguaje sobre la cultura ( en
las diferentes versiones del relativismo lingüístico).
Estos lingüistas consideraron importante formar y entrenar a los estudiantes de otros campos de las
ciencia sociales (en particular de la antropología cultural) para el empleo de datos lingüísticos en sus
investigaciones. Este objetivo es lo que Voegelin y Harris llamaron “lingüística técnica”:
La importancia de relacionar el entrenamiento antropológico con el técnico- lingüístico es que éste 5
última ofrece al primero unas pocas técnicas imprescindibles y no demasiado dificultosas para
investigar la cultura. Sin una consideración lingüística, los estudios culturales tienden a volverse
restrictivamente sociológicos en lugar de ampliamente antropológicos. Por otra parte, los estudios
etnolingüísticos ensayados por antropólogos que no tienen un entrenamiento en las técnicas
lingüísticas tienden a ser trabajos de aficionados (amateurish) (Voegelin & Harris, 1952: 326).
Recién en la década del ’60 se revisó esta perspectiva y el campo de estudio se movió desde una
posición ‘al servicio de’ otras disciplinas hacia una mayor independencia. Dos proyectos instigaron
este cambio de identidad profesional:
(i) las investigaciones de Charles Ferguson y John Gumperz (1960) sobre la variación dialectal y el
contacto lingüístico en el Sudeste asiático y
(ii) la propuesta de Dell Hymes (Hymes 1962) de desarrollar una “etnografía del habla” (pronto re-
denominada como “etnografía de la comunicación”, Hymes, 1964)
En ese momento Hymes propuso la denominación “antropología lingüística” que ya había sido
introducida a fines de 1870, pero recién ahora es adoptada por los estudiosos, para designar un
enfoque antropológico del estudio del lenguaje:
En términos históricos y prácticos, la tesis es que existe un campo diferente, la antropología
lingüística, que está condicionado, como ocurre en otros sub-campos de la sociolingüística y la
antropología, por ciertos cuerpos de datos, por determinados antecedentes nacionales, figuras
conductoras, y problemas favoritos. En cierto sentido, es una actividad característica, la actividad
de aquellos cuyas preguntas acerca de la lengua están configuradas por la antropología. Su alcance
no es definido ni por la lógica ni por la naturaleza, sino por el campo de acción de un activo interés
antropológico por los fenómenos lingüísticos. Su campo de acción puede incluir problemas que caen
fuera de las preocupaciones de la lingüística, y siempre incluye el problema de la integración con
el resto de la antropología. En suma, la antropología lingüística puede definirse como el estudio
del lenguaje dentro del contexto de la antropología. (Hymes, 1964ª:xxiii) (el énfasis es del original
de Hymes)
Esta afirmación programática tiene por lo menos dos preocupaciones:
(i) mantener el estudio del lenguaje como parte central de la antropología como disciplina ( en
lugar de dejarlo ‘deslizarse fuera’ de los numerosos departamentos de lingüística que se
establecieron en la década del ’60)
(ii) ampliar el concepto de lenguaje más allá del estrecho interés por las estructuras gramaticales.
No obstante, a pesar del nacimiento de la sociolingüística en los ’60, y del análisis del discurso en los
’70 (Brown y Yule 1983; Givón, 1979, Schiffrin 1994; Stubbs, 1983), la situación ni había cambiado
mucho desde que Hymes realizó esta propuesta. En los EEUU, muchos antropólogos todavía
consideran que el lenguaje es algo que se da por sentado, como si fuera un medio transparente para
Traducción Elsa Ghio
ANTROPOLOGÍA LINGÜÍSTICA
TEMAS DE CÁTEDRA
Año 2013
la cultura, relegándolo al papel de “tarjeta postal del campo de estudio” como dijo Tedlock (1983). Y
la corriente central de la lingüística continúa preocupada fundamentalmente por la gramática más que
por los hablantes, ocupándose de las formas aisladas más que de las formas relacionadas con el
contexto de su uso.
Solo concibiendo a la lingüística en un sentido amplio, como un estudio siempre relevante para la
empresa de la investigación antropológica (porque el lenguaje es cultura) , es posible entender el
sentido que el autor le da a la denominación de Antropología Lingüística, como la emplea Greenberg
(1968) en su libro, en el que introduce al estudio de:
fonología
morfología 5
cambio lingüístico,
posibles universales sincrónicos y diacrónicos
Sin embargo, la Antropología lingüística tal como se presenta en este volumen de Duranti, es más que
la descripción gramatical y la reconstrucción histórica, y más que una colección de textos, cualquiera
sea el lugar donde éstos hayan sido recolectados. Implica comprender el papel crucial que juega el
lenguaje (y otros recursos semióticos) en la constitución de la sociedad y en sus representaciones
culturales. Para ello, es necesario aventurarse en el estudio de los encuentros de la vida cotidiana, la
socialización lingüística, los rituales y los eventos políticos, el discurso científico, el arte verbal, el
contacto lingüístico y el cambio de lenguas, los eventos de alfabetización, y los medios de
comunicación. En la medida en que la antropología puede ofrecer la base intelectual e institucional a
este programa de investigación, tiene sentido denominar a esta actividad “antropología lingüística “,
como lo propuso Hymes.
2.2. Sociolingüística y Antropología Lingüística
La Sociolingüística nació a principios de los ’60 como el estudio de las formas lingüísticas e relación
con el contexto social en que se emplea. Tanto los fenómenos estudiados como los métodos
empleados para su estudio variaban, de acuerdo con los investigadores involucrados. Por ejemplo,
Charles Ferguson y John Gumperz (1960) se interesaron por comprender el contacto lingüístico
empleando métdods cualitativos que implicaban el trabajo con informantes, observaciones informales
y ( a veces) cuestionarios) ( por ej. Blom & Gumperz , 1972). Unos pocos años después, William Labov
se interesó en proporcionar una base empírica para el estudio del cambio lingüístico a partir de la
observación del uso lingüística real en comunidades urbanas contemporáneas. Para ello desarrolló un
método para el estudio del habla en su contexto social, basado en el análisis estadístico de grandes
hábeas de datos tomados de entrevistas grabadas. En colaboración con Joshua Waletzky, Labov
desarrolló también un análisis de la sintaxis y la organización estructural de ciertas narrativas ( Labov
& Waletzky 1966) que fue muy influyente en varios campos de estudio ( Bambergh 1997).
Los diferentes objetivos y orientaciones metodológicas produjeron diferentes escuelas de
investigación del uso lingüístico, pero el término ‘sociolingüística’ ha sobrevivido, con el agregado de
diferentes ‘calificadores’ para diferenciar las distintas escuelas. La sociolingüística de Labov se conoce
como sociolingüística ‘cuantitativa’, ‘macro’, ‘urbana, (o ‘cuantitiva-correlacional’) ; el estilo de
Gumperz se ha denominado sociolingüística ‘cualitativa’, ‘micro’ o ‘interaccional’. En parte debido a la
colaboración entre Gumperz y Hymes en la década del ’60 (mientras Hymes estuvo en la Universidad
de California, en Berkeley) el término ‘sociolingüística ‘ se empleó para cubrir una gran cantidad de
enfoques que incluían algunas perspectivas antropológicas y sociológicas distintivas. Por ejemplo, una
colección como la de Bright (1966) Sociolinguistics: Proceedings of the UCLA Sociolinguistic Conference,
1964, y las Directions in Sociolinguistics: the Ethnography of communication de Gumperz y Hymes
(1972), incluyen estudios cuantitativos de la variación y el cambio lingüístico en escenarios urbanos
Traducción Elsa Ghio
ANTROPOLOGÍA LINGÜÍSTICA
TEMAS DE CÁTEDRA
Año 2013
(Labov 1966, 1972) estudios que correlacionan formas lingüística con el estatus social de los hablantes
( Ervin-Tripp 1972ª, 1972b, Friedrich, 1966), orientaciones específicas para realizar descripciones
etnográficas del uso lingüístico en una comunidad ( Hymes 1966, 1972ª), análisis componencial (Tyler
1972), etnociencia (Frake 1972), etnometodología (Garfinkel 1972) y análisis de la conversación
(Schegloff 1972). Hasta 1970, los estudios etnográficos del lenguaje se consideraron parte de la
sociolingüística, tal como lo implica Foundations in Sociolinguistics: an Ethnographic Approach de Dell
Hymes (1974ª). Desde entonces la situación ha cambiado considerablemente, sostiene Duranti.
A pesar de los intentos denodados de Hymes por mantener ambas disciplinas bajo la misma sombrilla,
o por lo menos, de no separarlas con límites infranqueables, desde mediados de los años ’80 se ido
produciendo una separación entre ambas sub-disciplinas. Los manuales y libros de texto de
sociolingüística tienen a centrarse casi exclusivamente en estudios cuantitativos de comunidades 5
urbanas o en aquellos estudios de patrones de uso lingüístico y de cambio lingüístico que prestan
atención a variables sociológicas (especialmente el género y el status social) y en dimensiones
pragmáticas (por ej. la cortesía), pero que no están informados por teorías o métodos antropológicos
(e.g. etnografía). En paralelo, los textos de lingüística antropológica y de antropología lingüística no
dedican ningún espacio, o sólo muy escaso, a las teorías y métodos sociolingüísticos (ej. Duranti
1997b; Foley 1997; Hanks 1996; Palmer 1996; Salzmann 1993).
Las raíces de esta separación son tanto metodológicas como teóricas. La mayoría de los sociolingüistas
– especialmente los de orientación cuantitativa – continúan empleando la metodología introducida
por Labov en 1960, la cual se basaba especialmente en el análisis estadístico de datos recogidos
mediante entrevistas. No hay dudas de que con estos métodos la sociolingüística ha producido un
impresionante cuerpo de trabajos que significan un aporte a la comprensión de la dinámica interna de
las comunidades de habla y la relevancia de la clase social, el sexo y la edad en relación con muchos
fenómenos lingüísticos, especialmente (y de manera más efectiva) acerca de la variación dialectal y el
cambio fónico en curso. Al mismo tiempo, estos métodos y algunas de las implicaciones teóricas de las
investigaciones sociolingüísticas son problemáticas para muchos antropólogos. Primero, porque la
consideración de algunos conceptos sociológicos como los de clase social, sexo, género, raza,
generación, como variables independientes no es algo que sea aceptado de manera universal por
todas las ciencias sociales, y en particular, por la antropología. Desde la década de los ’80 se han
producido muchos trabajos acerca de la construcción cultural de estas categorías sociológicas (Gal
1992, 1995), literatura que parecen ignorar la mayoría de los sociolingüistas cuantitativistas. Segundo,
la definición de contexto como un marco constantemente cambiante que necesita referirse al discurso
mismo como uno de sus elementos constitutivos (ej. Duranti & Goodwin 1992), por lo general está
ausente de los estudios sociolingüísticos cuantitativos. Tercero, la confianza exclusiva en las
entrevistas como único método válido para recoger el habla espontánea es mirado con suspicacia por
los lingüistas antropológicos, que consideran que el habla es un producto interactivo. Treinta años de
investigación de los intercambios conversacionales nos han demostrado que los hablantes están
constantemente comprometidos en la tarea de conformar su habla para sus interlocutores y que los
relatos rara vez tienen un único autor en una conversación. Los textos recogidos por los sociolingüistas
tienden a ser ( o a ser presentados como) monológicos. Las preguntas y las respuestas de
retroalimentación de los entrevistadores a menudo quedan fura de las transcripciones, junto con
otros rasgos de la interacción ( por ej. las pausas, los falsos inicios) que no se consideran relevantes
para el estudio de los rasgos fonológicos ( por ej. la caída de consonante final). Y sin embrago, algunos
de estos rasgos son importantes para los lingüistas antropológicos y para otros investigadores que
creen en la co-construcción de las narrativas y en la importancia del mutuo control que ejercen los
interlocutores durante un encuentro.
Por otra parte, sería ingenuo no reconocer que, a su vez, muchos estudios de antropología lingüística
no encajan con el tipo de normas científicas que pretenden los sociolingüistas, no sólo porque hay en
ellos una marcada tendencia al análisis cualitativo, más que al cuantitativo , sino porque muchos de
Traducción Elsa Ghio
ANTROPOLOGÍA LINGÜÍSTICA
TEMAS DE CÁTEDRA
Año 2013
los estudios de antropología lingüística, y la mayoría de los que se producen en antropología cultural,
se basan en datos que no son fácilmente accesibles para la contra-argumentación o para ser puestos a
prueba de manera independiente. Esta falta de accesibilidad se debe a una cantidad de factores como:
1. la tradición antropológica de trabajar en pequeñas comunidades aisladas o en comunidades
que requieren considerable tiempo e inversión financiera para que alguien pueda ir y recoger
datos adicionales y
2. la falta de corpus compartidos, en parte por consideraciones éticas (ver Duranti 1997b:119-
21) y en parte por la falta de voluntad de los investigadores para exponer sus datos al
escrutinio de otros sin que exista una contextualización apropiada, la cual sería muy difícil de
proporcionar sin saber cómo podrían ser empleados los datos por otras personas. Si se
rechaza la idea de que sólo la conversación (ya sea grabada o transcripta) constituye ‘los 5
datos’, la idea misma de compartir “un corpus” se vuelve problemática.
Uno de los dominios de investigación en los que podría resultar muy provechoso el intercambio entre
sociolingüistas y antropólogos lingüísticos es el estudio de las diferencias de género (ver sección 8),
aunque es difícil afirmar que esta convergencia proporcionará un modelo imitable en otras áreas de
investigación.
4. Relativismo lingüístico
El primer aspecto teórico que ocupó al los antropólogos lingüísticos fue la relatividad lingüística. El
interés en este tópico nació de la relación entre una idea y un encuentro. La idea es la asociación
romántica decimonónica entre la lengua y el ‘espíritu’ (Geist) de una nación o entre una lengua y la
visón del mundo (Weltanschauung) de sus hablantes. El encuentro fue con las lenguas de los pueblos
indígenas americanos y los otros continentes (re)descubiertos o conquistados por los europeos.
Luego, el intento de los misioneros, viajeros, lingüistas, de describir esas lenguas (Salmon 1986)
destacó la dificultad de traducir y adaptar las categorías gramaticales desarrolladas originalmente para
las lenguas indo-europeas (Cardona 1976; Haas 1977). El relativismo cultural de Boas fue ampliado por
su relativismo lingüístico:
Como sabemos, la contribución teórica más importante de Boas al estudio de la sociolingüística fue
su promulgación del concepto de relativismo lingüístico, es decir, de que cada lengua debía ser
estudiada en y por sí misma. No debía forzarse para hacerla entrar en un molde que era más
apropiado para otra lengua. Además esta su insistencia en considerar la lengua como un todo
(Haas 1978b:195)
Loas esfuerzos para hallar categorías analíticas que puedan describir adecuadamente las estructuras
gramaticales de las lenguas no indoeuropeas dieron como resultado la comprensión de que las
lenguas tienen modos bastante diferentes de codificar la información y la experiencia acerca del
mundo. Una de las inferencias que se derivó de estas observaciones sobre la diversidad lingüística fue
que las lenguas son sistemas arbitrarios y que no es posible predecir de qué modo van a clasificar el
mundo (relativismo lingüístico). Otra inferencia fue que las lenguas desarrollarían las distinciones y las
categorías que fueran necesarias para dar cuenta de la realidad circundante a las personas que hablan
(funcionalismo lingüístico). Una tercera inferencia fue que los diferentes sistemas conceptuales
representados en diferentes lenguas influirían en los hablantes haciéndoles prestar atención a
diferentes aspectos de la realidad, y por lo tanto, la lengua podría condicionar al pensamiento
(relatividad lingüística). Un versión muy temprana de esta última perspectiva se encuentra en los
escritos póstumos de W. von Humboldt (1767-1835):
Cada lengua dibuja un círculo en torno al pueblo al que pertenece, y sólo es posible abandonar este
círculo si simultáneamente se entra en el círculo de otros pueblos. Aprender una lengua extranjera
debería ser, entonces, la conquista de un nuevo punto de vista en la actitud cósmica previa del
individuo. En realidad, esto es así solo hasta cierto punto, en la medida en que cada lengua
Traducción Elsa Ghio
ANTROPOLOGÍA LINGÜÍSTICA
TEMAS DE CÁTEDRA
Año 2013
contiene todo el tejido de conceptos y enfoques conceptuales de una parte de la humanidad. Pero
esta realización no es completa, porque uno siempre, en mayor o menor medida, lleva a la lengua
extranjera el propio punto de vista cósmico – por cierto, el propio modelo lingüístico (von Humboldt
[1836] 1971: 39-40)
Para Humboldt el mundo conceptual representado en cada lengua es sui generis y como tal,
inconmensurable con los mundos representados en otras lenguas. Esto hace que la adquisición de una
lengua extranjera sea imposible a menos que los hablantes estén dispuestos y sean capaces de dejar
atrás su manera de pensar adquirida con su primera lengua (los hablantes multilingües competentes,
que son muchos en todo el mundo, serían personas que pueden cambiar de una concepción del
mundo a otra de manera exitosa). Edward Sapir expresó una idea bastante similar, unos cien años
después: 5
La lengua no es sólo un inventario más o menos sistemático de los diferentes aspectos de la
experiencia que parecen relevantes para un individuo, tal como se suele suponer ingenuamente,
sino que también es una organización simbólica auto-contenida y creativa, que no sólo se refiere a
la experiencia adquirida sin su ayuda, sino que en realidad define la experiencia en razón de su
completud formal y porque inconscientemente proyectamos sus expectativas implícitas en el
campo de la experiencia [...] Categorías como el número, el género, el caso, el tiempo, el modo, la
voz, el “aspecto” y muchos otros, la mayoría de los cuales no son reconocidos sistemáticamente en
nuestras lenguas indoeuropeas, son en último análisis, derivados de la experiencia, pero, una vez
abstraídos de esa experiencia, son elaborados sistemáticamente en la lengua y no son tanto
descubiertos en la experiencia, como impuestos sobre ella a causa de la tiránica sujeción que la
forma lingüística ejerce sobre nuestra orientación en el mundo (Sapir [1931] 1964 :128)
Las ideas de Sapir tuvieron un profundo impacto en B. L. Whorf (1897-1941), un ingeniero químico que
trabajaba en una agencia de seguros, y al mismo tiempo realizaba una serie de investigaciones
lingüísticas (ver Carrol 1956; Lucy 1992 a: 24). Luego de que Sapir se muda de Yale a Chicago en el
otoño de 1931, Whorf asistió a sus cursos y se convirtió en su discípulo (Carrol 1956). Poco después
comenzó a estudiar el Hopi, la lengua de en la que pudo articular sus concepciones obre la relación
entre patrones lingüísticos y pensamiento (Whorf 1938, 1941, 1956ª). Erl frecuente empleo de la
expresión “hipótesis de Sapir-Whorf” como sinónimo de relatividad lingüística proviene de la
asociación intelectual entre las ideas de Sapir y Whorf acerca del papel de los patrones lingüísticos
sobre el pensamiento y la acción en el mundo (ver Koerner 1992 para una revisión de los textos
generados a partir de esta “hipótesis”). No obstante, la expresión “hipótesis de Sapir-Whorf”, es
confusa. Los dos investigadores nunca propusieron una declaración conjunta acerca de las relaciones
entre lenguaje y pensamiento, y un análisis detallado de sus escritos revela ciertas diferencias
importantes, incluso un diferente nivel conceptual alcanzado por ambos (Lucy 1992ª). Además
durante cierto tiempo, el nombre de Whorf se asociaba más estrechamente con el de Dorothy Lee que
con el de Sapir (ver Lee, 1944).
La ‘sujeción tiránica’ de las formas lingüísticas, tal como se expresa en la cita previa quizás fue una
manera que tuvo Sapir de articular algunas intuiciones acerca de la relación entre lenguaje, cultura y
personalidad. Dos de ellos, en particular, son recurrentes en sus escritos y en sus enseñanzas
(reconstruidas por Judith Irvine en Sapir 1994):
1. la comprensión de lo que él consideraba como una paradoja fundamental de la vida
humana, es decir, la necesidad de que cada individuo tenga que emplear un código
compartido y predefinido (podríamos decir, ‘público’) para expresar lo que constituyen
experiencias subjetivamente diferentes
2. el carácter arbitrario de las estructuras lingüísticas, que las convierte en el tipo más
avanzado de formas culturales – tema básico en el artículo que Sapir publicó en 1927 “The
Traducción Elsa Ghio
ANTROPOLOGÍA LINGÜÍSTICA
TEMAS DE CÁTEDRA
Año 2013
Unconscious Patterning of Behaviour in Society” (“La modelación inconsciente del
comportamiento en la sociedad” )
Ambas ideas informan la idea que expresa en sus conferencias acerca de que el lenguaje es:
“uno de los hábitos más modelizados (patterned), uno de los más culturalizados, y también, por
sobre todos los demás, aquel que se supone capaz de articular nuestros sentimientos más íntimos”
(Sapir 1994:55)
El estudio comparativo de lenguas tipológicamente diferentes (por ejemplo, el inglés y el chino)
muestra que las propiedades específicas de los sistemas lingüísticos no pueden ser explicadas
funcionalmente dado que lo que es obligatorio en una lengua (por ejemplo, la distinción entre
sustantivos singulares y plurales) puede ser opcional en otras. Para mostrar de qué modo cada lengua 5
tiene su propia lógica, Sapir comparó la lógica de las gramáticas con la lógica de los códigos artísticos:
“Cada Lengua es en sí misma un arte de expresión colectiva. En ella se ocultan un conjunto de
factores estéticos – fonéticos, rítmicos, simbólicos, morfológicos – que no comparte completamente
con ninguna otra lengua” (Sapir 1921: 225).
Las reglas lingüísticas tienen una coherencia interna al sistema, pero son por lo general, inconscientes
para los hablantes (Lucy 1992ª : 23). Es esa coherencia la que hace que sea dificultoso para un
hablante individual entrar en la lógica del sistema lingüístico y alterarlo a su gusto. Sapir ([1927] 1949
a) ilustra este punto de vista con la marca del plural en inglés. Parece no haber razones funcionales
para emplear el plural con nombres que son acompañados por numerales, por lo tanto, ¿ por qué los
hablantes de inglés necesitan decir five men en lugar de *five man? Para Sapir esta es una cuestión de
gusto estético (o como dice en la siguiente cita, de feeling ‘sentimiento, sensibilidad, impresión,
opinión’) :
El inglés, como todas las otras lenguas indoeuropeas ha desarrollado un ‘sentimiento’ para
clasificar en singulares y plurales a todas las expresiones que tienen una forma nominal. (Sapir
1949 b : 550)
Por otra parte, en leguas como el chino, donde los nombres no son marcados por el número, si es
necesario para ser específico, pueden agregarse numerales (palabras para ‘cinco’ ‘ diez’) y
cuantificadores (por ejemplo, ‘todos’, ‘muchos’, ‘varios’).
La comparación entre diferentes lenguas revela entonces la naturaleza arbitraria de la distinción
gramatical entre singular y plural y su necesidad naturalizada en la mente de los hablantes de aquellas
lenguas que tienen ese rasgo obligatorio. No obstante, Sapir nunca desarrolló un aparato conceptual
para poner a prueba las implicaciones de estas observaciones.
Whorf comenzó compartiendo muchas de las posiciones básicas de Sapir acerca de la naturaleza de la
clasificación lingüística, pero fue más allá hasta desarrollar su propio aparato conceptual y su propia
versión de la relatividad lingüística. En él incluyó la importante distinción entre categorías gramaticales
públicas (overt) y encubiertas (covert) (Whorf 1956 b; Duranti 1997b : 58-59); Lucy 1992ª:26-31). Las
categorías públicas están marcadas en la morfología de la palanra o en las palabras acompañantes.
Por ejemplo, en español, el género es una categoría pública porque por lo general está dad por la
terminación del sustantivo (por ej. –o vs. –a ) o por una cantidad de elementos acompañantes, como
el artículo (el vs. La). En cambio, en inglés, el género tiende a ser una categoría encubierta que sólo se
hace explícita en determinadas circunstancias. Cuando alguien dice “I met a neighbour at the store”
no tenemos modo de inferir el género del ‘neighbour’ (vecino/a). Pero si se emplea a continuación un
pronombre personal, sabremos, sin preguntar, si el amigo/a en cuestión es un hombre o una mujer. La
distinción entre público y encubierto fue precursora de la distinción de Chomsky (1965) entre
estructura ‘superficial’ y estructura ‘profunda’ y tuvo una gran importancia para el análisis cultural
porque develó que las lenguas realizan distinciones conceptuales aunque no pudieran reconocerse
signos explícitos de ellas. Lo que es público, explícito en una lengua, puede no serlo en otra. La tarea
Traducción Elsa Ghio
ANTROPOLOGÍA LINGÜÍSTICA
TEMAS DE CÁTEDRA
Año 2013
del analista es descubrir la lógica cultural oculta en el sistema lingüístico y verificar si esta lógica tiene
implicaciones para el pensamiento o la actuación en el mundo.
La afirmación que más se acerca a una “hipótesis” acerca de la relación entre lenguaje y pensamiento
es el “principio de relatividad lingüística” de Whorf, según el cual:
Los usuarios de gramáticas notoriamente diferentes son orientados por sus gramáticas a realizar
diferentes tipos de observaciones y diferentes evaluaciones de actos observables notoriamente
similares, y por lo tanto, no son equivalentes como observadores sino que arriban de alguna
manera a diferentes visiones del mundo” (Whorf 1956 b: 221)
En el mismo ensayo en que plantea este principio contiene la muy citada y criticada comparación
entre la conceptualización del tiempo en Hopi y en IEM (indoeuropeo estándar medio) y el ejemplo en 5
inglés acerca de la equivocada inferencia producida por el empleo de la palabra “empty” (vacío) en un
tambor que había contenido nafta. Whorf explica que la falta de contenido que describe la palabra
“empty” es interpretada por los hablantes de inglés implicando que el tambor está vacío y ya no es
peligroso, mientras que en efecto es más peligroso que cuando está lleno porque contiene vapor
explosivo ( ver Lucy 1992 a: 50 para un diagrama que explica claramente este proceso inferencial).
El “principio de relatividad lingüística” de Whorf generó una importante cantidad de investigaciones,
en mayor parte realizada por antropólogos lingüísticos y psicolingüistas desde 1940 a 1960. En la
década del ’60 , junto con el surgimiento de la ciencia cognitiva y otros paradigmas de investigación
que aspiraban encontrar universales lingüísticos y cognitivos, las ideas de Whorf sufrieron un período
de severas críticas, que culminaron por una parte, en la afirmación de Brent Berlin y Paul Kay (1969)
de que en una gran cantidad de lenguas, existen universales trans-lingüísticos en la elaboración de la
codificación de los colores; y por otra, en el re-análisis del tiempo y el aspecto en Hopi y en la
corrección de algunas de las afirmaciones de Whorf (por ejemplo, que el Hopi no tiene tiempo futuro)
(Malotki 1983; P. Lee 1991, 1996). Durante el mismo período, surgió una perspectiva equívoca acerca
de la relatividad lingüística, que continúa hasta el presente, como relacionada con las diferencias en la
cantidad de palabras con que cada lengua tiene para el “mismo” concepto. De manera que, la
afirmación (cuestionable) de que los dialectos esquimales tienen más palabras para ‘nieve’ que los
dialectos ingleses (ver Martín 1986 para una crítica de esta afirmación) se creyó que era una evidencia
de diferentes modelos de pensamiento entre los hablantes esquimales e ingleses. En lugar de decir
que el “pensamiento habitual” está directamente influido por las elecciones léxicas o las
estructuraciones gramaticales, Whorf estaba poniendo la mira en el modo en que puede surgir una
manera de pensar por analogía como “modas de hablar” (expresión que Hymes expresó como
“maneras de hablar” [1974 b].
Entre los nuevos esfuerzos por poner a prueba, reencuadrar y ampliar las ideas originales de Whorf, se
encuentra la comparación que realizó John Lucy (1992b) entre la actuación de hablantes de la lengua
yucateco y hablantes de inglés en una serie de tareas cognitivas, la cual se considera uno de los
trabajos más exitosos dentro del paradigma experimental. Partiendo de la observación de que el
inglés marca obligatoria y públicamente el plural en una gran cantidad de frases nominales, mientras
que el yucateco no marca el plural y cuando lo hace, es opcional, Lucy formula la hipótesis de que
habitualmente los hablantes de inglés prestarían más atención a la cantidad de los diversos objetos, y
para más tipos de referentes, que los hablantes de yucateco. Los resultados de sus experimentos
apoyan esta hipótesis. Otra de las hipótesis se construyó a partir del uso y la distribución de los
clasificadores (nombres o partículas que emplean muchas lenguas para codificar información acerca
del tipo de categoría representada por un determinado sustantivo). Los nombres que en yucateco
toman un marcador plural necesitan ir acompañados de un clasificador. De manera que, mientras en
inglés es posible decir three men (numeral +sustantivo), en yucateco se debe decir óos (numeral) +
túul (clasificador humano). Este contraste es similar al de los sutantivos denominados en inglés
“sustantivo-masa”, tales como sugar, cotton, zinc, que también requieren clasificadores para que
Traducción Elsa Ghio
ANTROPOLOGÍA LINGÜÍSTICA
TEMAS DE CÁTEDRA
Año 2013
puedan ser modificados por un numeral: no se puede decir *two cottons, sino que debe decirse two
balls of cotton (Lucy 1992 b: 73). A partir de estas observaciones Lucy infirió que muchos elementos
léxicos ingleses presuponen una unidad como parte de su significado y por esta razón no requieren
ningún clasificador, mientras que los elementos léxicos yucatecos no presuponen una unidad. La
unidad presupuesta por los sustantivos ingleses referidos a objetos inanimados tiende a adoptar la
forma o la figura del objeto (Lucy 1992b:89). Los sustantivos yucatecos, en cambio, no presuponen esa
unidad y su significado implica tipos de sustancia o de composición material. Por ejemplo, en yucateco
la misma palabra che (‘madera’) se emplea para formar palabras que refieren a objetos como árboles,
palos y tablas, que tienen diferentes formas y figuras pero están hechos de la misma materia o
sustancia ‘madera’ . Esta estrategia del léxico es diferente a la que adopta el inglés donde los objetos
que están hechos de la misma sustancia (madera) pero con diferentes formas o figuras son referidos
por elementos léxicos diferentes: tree, stick, board, table, shelf. A partir de estas consideraciones Lucy 5
(1992b:89) formuló la siguientes hipótesis: “los hablantes ingleses prestarían relativamente más
atención a la forma de los objetos, y los hablantes yucatecos prestarían relativamente más atención a
la composición material (o sustancial) de los objetos en otras actividades cognitivas” (el énfasis es del
original de Lucy). Esta hipótesis fue puesta a prueba mediante una serie de tareas que involucraban el
reconocimiento y la recolección de imágenes donde variaba la cantidad de elementos (personas,
animales, herramientas) y diferentes sustancias (maíz, leña, roca). Los resultados demostraron que por
cierto los hablantes de inglés y los de yucateco diferían en el modo de categorizar y recordar
diferentes tipos de referentes. Por ejemplo, los hablantes de inglés tendían a agruparlos en relación
con formas comunes, mientras que los hablantes yucatecos, los agrupaban según las sustancia común
(por ej. madera, papel).
“Estos patrones sugieren que las estructuras léxicas subyacentes que se asocian con la marca de
número en ambas lenguas tiene influencia en la interpretación no verbal de los objetos” (Lucy
1992b: 157)
4. 1. Ampliaciones de la relatividad lingüística
A través de los años la conceptualización original de la relatividad lingüística ha sido reformulada o
ampliada a nuevas cuestiones de investigación. Hymes (1966) amplió esta noción para incluir no sólo
los modos en que la estructura lingüística puede influir sobre nuestra experiencia del mundo sino
también , los modos en que los patrones culturales, por ejemplo las actividades culturales específicas,
pueden influir en el uso lingüístico y pueden determinar las funciones de la lengua en la vida social.
Este segundo tipo de relatividad lingüística dirige la atención hacia los usos de la lengua y los valores
culturales que se asocian con esos usos. Puede considerarse que las comunidades difieren en el modo
en que usan y valoran los nombres, los silencios, o el relato de mitos y cuentos tradicionales.
Otra línea de investigación que amplía la noción es la noción de percepción metapragmática
elaborada por Silverstein, es decir, la capacidad que tienen los hablantes de hablar acerca de la
pragmática de su lengua.
Traducción Elsa Ghio
También podría gustarte
- 3-Teorias de La Cultura DurantiDocumento22 páginas3-Teorias de La Cultura DurantiNati FerreyraAún no hay calificaciones
- Tinciones para Tejido NerviosoDocumento5 páginasTinciones para Tejido NerviosoKalendra MiniaturasAún no hay calificaciones
- Códigos Sagrados Numéricos de VelocidadDocumento57 páginasCódigos Sagrados Numéricos de VelocidadHenrry Maita100% (9)
- Eps 36 RespuestasDocumento7 páginasEps 36 RespuestasNati FerreyraAún no hay calificaciones
- Eps 34 Respuestas SeleccionadasDocumento10 páginasEps 34 Respuestas SeleccionadasNati FerreyraAún no hay calificaciones
- Psychology of Language - HarleyDocumento12 páginasPsychology of Language - HarleyNati FerreyraAún no hay calificaciones
- Cuando El Deber y El Deseo Se Encuentran. FanficDocumento14 páginasCuando El Deber y El Deseo Se Encuentran. FanficNati FerreyraAún no hay calificaciones
- Sobre Oda Al NiágaraDocumento2 páginasSobre Oda Al NiágaraNati FerreyraAún no hay calificaciones
- Resúmenes GT 3Documento14 páginasResúmenes GT 3Nati FerreyraAún no hay calificaciones
- Fauvism oDocumento3 páginasFauvism oNati FerreyraAún no hay calificaciones
- Informe Pie NaranjoDocumento3 páginasInforme Pie NaranjoJano FariasAún no hay calificaciones
- Sesion Jec PorcentajesDocumento15 páginasSesion Jec PorcentajesRonald Mathias Tijero100% (2)
- Capacidad de La Memoria RAMDocumento3 páginasCapacidad de La Memoria RAMgraceAún no hay calificaciones
- Pozo Gordon-U. Cuenca-Realidades Comercio Exterior Ecuatoriano-170Documento170 páginasPozo Gordon-U. Cuenca-Realidades Comercio Exterior Ecuatoriano-170Marta Donoso LlanosAún no hay calificaciones
- Prac 1 - Comprobación de La Ley de Faraday, Ley de Lenz y Del Valor de La InductanciaDocumento6 páginasPrac 1 - Comprobación de La Ley de Faraday, Ley de Lenz y Del Valor de La InductanciaJuan AntonioAún no hay calificaciones
- Energía Térmica y Cinética 4to Año de BachilleratoDocumento9 páginasEnergía Térmica y Cinética 4to Año de BachilleratoAntonio RodrigAún no hay calificaciones
- Terminos AfiliacionDocumento5 páginasTerminos AfiliacionRogerAún no hay calificaciones
- 1.quién Dijo Que La Comunicación Era FácilDocumento7 páginas1.quién Dijo Que La Comunicación Era FácilYeidi milena Cano agudeloAún no hay calificaciones
- Marketing Operativo - 2022Documento11 páginasMarketing Operativo - 2022Mayte Arroyo100% (1)
- Mapa NIIF 16 (Arrendamientos)Documento1 páginaMapa NIIF 16 (Arrendamientos)Juan Carlos ChicAún no hay calificaciones
- Wa0018Documento67 páginasWa0018alexanderAún no hay calificaciones
- 2.1. Casos de Uso y Requisitos - Problemas FrecuentesDocumento15 páginas2.1. Casos de Uso y Requisitos - Problemas FrecuentesLucas SalatinoAún no hay calificaciones
- Transformada Inversa de LaplaceDocumento5 páginasTransformada Inversa de LaplacePeter CastleAún no hay calificaciones
- Critica Economía NaranjaDocumento7 páginasCritica Economía NaranjaJosé Luis Macas Paredes100% (1)
- Averroes. EL PAPEL SOCIAL DE LA MUJERDocumento2 páginasAverroes. EL PAPEL SOCIAL DE LA MUJERMiguel RoldánAún no hay calificaciones
- Actividad de Aprendizaje 7Documento1 páginaActividad de Aprendizaje 7Fredy Lolo BaldeónAún no hay calificaciones
- PERÚ??Forbęs DICIEMBRE 2022-ENERO 2023Documento84 páginasPERÚ??Forbęs DICIEMBRE 2022-ENERO 2023Nilton Santillan Ortega100% (1)
- Batalla de Junín y AyacuchoDocumento3 páginasBatalla de Junín y AyacuchoLael CasanovaAún no hay calificaciones
- S2 - 2 Reclutamiento y SeleccionDocumento73 páginasS2 - 2 Reclutamiento y Seleccionjordy herrera floresAún no hay calificaciones
- Costo de Lo Vendido A Personas MoralesDocumento25 páginasCosto de Lo Vendido A Personas MoralesEnrik DzAún no hay calificaciones
- Telemando 4CH 3750Documento3 páginasTelemando 4CH 3750Antonio OteroAún no hay calificaciones
- Diccionario de Términos de Cáncer Instituto Nacional Del Cáncer USADocumento149 páginasDiccionario de Términos de Cáncer Instituto Nacional Del Cáncer USAdadefrancoAún no hay calificaciones
- Influencia de La Fotografía en La GastronomíaDocumento2 páginasInfluencia de La Fotografía en La GastronomíaAdriana LópezAún no hay calificaciones
- Tetraciclinas PDFDocumento36 páginasTetraciclinas PDFLizbeth AguilarAún no hay calificaciones
- Complicaciones de NPT en RNDocumento6 páginasComplicaciones de NPT en RNyaritzaalviarezAún no hay calificaciones
- Alberto Picerno - Ingeniero - PROBADOR DE CADENAS DE LEDDocumento6 páginasAlberto Picerno - Ingeniero - PROBADOR DE CADENAS DE LEDDiego García Medina100% (1)
- Fisiologia de La SangreDocumento21 páginasFisiologia de La SangrefabianaAún no hay calificaciones
- Pets de de Desatao de RocasDocumento27 páginasPets de de Desatao de RocasMarcelo Condori RojasAún no hay calificaciones