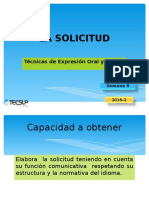Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Galeano, Eduardo - Los Intrusos
Galeano, Eduardo - Los Intrusos
Cargado por
Jose Dario0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
10 vistas6 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
10 vistas6 páginasGaleano, Eduardo - Los Intrusos
Galeano, Eduardo - Los Intrusos
Cargado por
Jose DarioCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 6
Los Intrusos
Eduardo Galeano
Brecha
Cuando alguna adivina se ofrece a leer el destino,
más vale pedirle que elija otra víctima: déjeme
creer, señora, que el futuro es una sorpresa y no
un aburrimiento.
Afortunadamente, el mundo no deja de ofrecer
asombros. Hasta el fútbol profesional, una
industria programada para las monotonías del
poder, contiene imprevistos conejos en la galera.
Más de una cuarta parte de la humanidad asistió,
por televisión, a la primera sorpresa del Mundial
2002. Ocurrió en la noche de la inauguración, en el
estadio de Seúl. Contra todos los pronósticos,
Francia, el país campeón del Mundial anterior, fue
vencido por Senegal, que había sido una de sus
colonias africanas y que por primera vez
participaba de una copa del mundo. Francia quedó
por el camino en la primera rueda, sin meter ni un
solo gol. Argentina, el otro país favorito en las
apuestas, también cayó en las primeras de cambio.
Y después se marcharon Italia y España, asaltadas
a mano armada por los árbitros. Pero todas estas
escuadras poderosas fueron sobre todo víctimas de
la obligación de ganar y del terror de perder, que
son hermanos gemelos. Las grandes estrellas del
fútbol actual habían llegado a la copa abrumadas
por el peso de la fama y de la responsabilidad, y
extenuadas por el feroz ritmo de exigencia de los
clubes donde actúan.
Sin historia mundialera, sin estrellas, sin la
obligación de ganar ni el terror de perder, la
selección de Senegal jugó en estado de gracia, y
fue la revelación. Llegó invicta a los cuartos de
final, no pudo pasar más allá, pero su bailito
incesante nos devolvió una sencilla verdad que
suelen olvidar los científicos de la pelota: el fútbol
es un juego, y quien juega, cuando juega de
verdad, siente alegría y da alegría. Fue obra de
Senegal el gol que más me gustó en todo el
torneo, pase de taquito de Thiaw, certero disparo
de Camara; y uno de sus jugadores, Diouf, hizo la
mayor cantidad de gambetas, a un promedio de
ocho por partido, en un campeonato donde ese
placer de los ojos parecía prohibido.
La otra sorpresa fue Turquía. Nadie creía. Llevaba
medio siglo de ausencia en los mundiales. En su
partido inicial, contra Brasil, la selección turca fue
alevosamente estafada por el árbitro; pero siguió
viaje, y acabó conquistando el tercer puesto. Su
fútbol, mucho brío, buena calidad, dejó mudos a
los expertos que lo habían despreciado.
Casi todo lo demás fue un largo bostezo. A los
uruguayos nos despertó el segundo tiempo contra
Senegal: en agonía, como de costumbre, la celeste
desplegó bravura. Para mucho no dio, pero algo
fue algo. Y después los futboleros tuvimos la
suerte de que Brasil se acordara de que era Brasil.
Cuando se desataron y jugaron a la brasileña, sus
jugadores se salieron de la jaula de mediocridad
donde el director técnico, Scolari, los tenía
encerrados. Y entonces, por fin, después de tanto
fiasco, Brasil pudo ser una fiesta.
Se juega con nada. O casi nada: una sola pelota
alcanza, o cualquier cosa que ruede, de trapo,
goma, cuero o plástico. El fútbol es el deporte más
barato del mundo. Pero la pelota tiene mágicos
poderes y puede hacer brotar mucho dinero del
pasto. La pelota que Adidas estrenó en el Mundial
es de alta tecnología: una cámara de látex,
rodeada por una malla de tela cubierta por espuma
de gas, que tiene por piel una blanca capa de
polímero decorada con el símbolo del fuego. Ella
mueve fortunas.
El negocio del fútbol, como todos los negocios,
está organizado para recompensar a los más
fuertes. A veces, sin embargo, los países
imprevistos y los clubes chicos, sin ningún valor de
mercado, rompen las rutinas del poder.
Hace un par de años, el club Calais, un equipo de
aficionados de poca experiencia y poca hinchada,
fue casi campeón de Francia. Perdió la final por un
pelito, por culpa de un penal dudoso. Era de no
creer: los jugadores del Calais, empleados,
obreros, jardineros, maestros, habían dejado por el
camino a los equipos franceses de alto nivel
profesional.
Cerquita nomás, en Italia, un enanito está faltando
el respeto a los clubes más ricos del mundo. Nunca
en la historia italiana había ocurrido: un cuadro de
pueblo chico ha entrado en la serie A. Este año
disputó los primeros lugares, entró quinto, a un
punto del Milan, y se clasificó para la copa
europea. El convidado de piedra se llama Chievo.
Proviene de una parroquia de tres mil quinientos
habitantes, campesinos que producen kiwis,
duraznos, salames y buenos vinos. En el café del
pueblo, donde reina María la Pantalona, los hinchas
celebran, lloran, discuten y deciden: el Chievo es
de todos. El equipo entero, titulares y suplentes y
todo lo demás, cuesta cincuenta veces menos que
el dinero que recibió el club Juventus por la venta
de un solo jugador, Zinedine Zidane, al Real
Madrid.
A las grandes empresas del fútbol italiano no les
gusta ni un poquito el fulgurante ascenso de estos
nadies que juegan un fútbol suelto, audaz,
atrevido. También sus vecinos, de la ciudad de
Verona, los miran de reojo. Los fanáticos de la
barra brava del club Verona, que hacen el saludo
fascista, tienen la costumbre de insultar a sus
rivales africanos, y entre los jugadores del Chievo
brillan los inmigrantes negros.
Al otro lado del mar, en el Brasil, la novedad se
llama San Caetano. Este club nació en un suburbio
obrero de la ciudad de San Pablo, en el anillo
industrial que incubó el nuevo sindicalismo y el
partido de Lula.
El San Caetano, que tiene por símbolo un pájaro
silvestre de color azul, practica un fútbol ofensivo y
fulminante, fiel a la profesión de fe formulada por
el presidente del club: "Hoy en día predomina el
fútbol europeo, que es pura marcación. Pero el
fútbol brasileño no debería mudar su estilo, su
sello: jugar para adelante". Mal no le ha ido, que
digamos. En sus escasos trece años de vida, el San
Caetano se ha abierto paso hasta la primera
división y los primeros lugares de la tabla, y este
año está disputando, por segunda vez, la Copa
Libertadores, contra los mejores equipos de
América Latina.
Y eso a pesar del problema de siempre, el drama
de los clubes chicos y de los países pobres: el San
Caetano crea jugadores y los pierde. Los mejores
se van, comprados por los clubes grandes del
Brasil (Corinthians, Palmeiras) o se marchan a
Europa, al Stuttgart, al Lazio
El poder dice: Se acabó la historia. Y dice: El
destino soy yo. Pero en el fútbol, como en todo lo
demás, hay intrusos. No están previstos en el
guión; y, sin embargo, se meten donde no los
llaman, sin permiso, de contrabando, y actúan.
Ellos son consuelo y profecía. Se agradece.
También podría gustarte
- Certificado de Calibración #T-1785-2020Documento2 páginasCertificado de Calibración #T-1785-2020Francisco Martínez MéndezAún no hay calificaciones
- La SolicitudDocumento8 páginasLa SolicitudBladimir Ricardo Callupe ChavezAún no hay calificaciones
- Normativa Bim ChileDocumento16 páginasNormativa Bim ChileMilagros Julca RamirezAún no hay calificaciones
- La Canción de Los PresosDocumento4 páginasLa Canción de Los PresosPamela GarcíaAún no hay calificaciones
- Test de CarasDocumento10 páginasTest de CarasSandra GarcíaAún no hay calificaciones
- Unidad Motora - Fisiología TeoríaDocumento33 páginasUnidad Motora - Fisiología TeoríaJessica EstebanAún no hay calificaciones
- Mea CulpaDocumento3 páginasMea CulpaPamela GarcíaAún no hay calificaciones
- Los InvisiblesDocumento3 páginasLos InvisiblesPamela GarcíaAún no hay calificaciones
- La Era de FrankensteinDocumento3 páginasLa Era de FrankensteinPamela GarcíaAún no hay calificaciones
- Tarea 3 Conta2Documento17 páginasTarea 3 Conta2Andrea AmayaAún no hay calificaciones
- Norma Técnica NTC 5661-3Documento14 páginasNorma Técnica NTC 5661-3cesarmarin11hotmailcomAún no hay calificaciones
- RESUMEN - Ordenamiento TerritorialDocumento4 páginasRESUMEN - Ordenamiento TerritorialIvana EscateAún no hay calificaciones
- Trabajo Negocios InternacionalesDocumento51 páginasTrabajo Negocios InternacionalesReikoUsquianoKamtAún no hay calificaciones
- Cuáles Son Los Factores de Riesgo Del Cáncer de Cuello UterinoDocumento15 páginasCuáles Son Los Factores de Riesgo Del Cáncer de Cuello UterinoAxel AguirreAún no hay calificaciones
- DOFADocumento1 páginaDOFADIANAAún no hay calificaciones
- Hoja de Valoración SOTGDocumento1 páginaHoja de Valoración SOTGLaura MahugoAún no hay calificaciones
- 1016 20677 Malla IDIOMASDocumento1 página1016 20677 Malla IDIOMASRoger S. RomeroAún no hay calificaciones
- Historia Del Marquesado Del Valle PDFDocumento14 páginasHistoria Del Marquesado Del Valle PDFAlfonso NaranjoAún no hay calificaciones
- Metodología Del Conteo de TraficoDocumento1 páginaMetodología Del Conteo de Traficoharold reyes cardozaAún no hay calificaciones
- D T MDocumento38 páginasD T MPedro Reynaldo Marin DominguezAún no hay calificaciones
- Patente Ep2853801a1Documento10 páginasPatente Ep2853801a1Santiiago VEAún no hay calificaciones
- Informe Obras de Regeneracion UrbanaDocumento228 páginasInforme Obras de Regeneracion UrbanaData ClaveAún no hay calificaciones
- TAREA DE MERCEDES de La UNIDAD 1 Practica 4Documento4 páginasTAREA DE MERCEDES de La UNIDAD 1 Practica 4Mercedes Peña MatosAún no hay calificaciones
- El Auditor Interno en La Gestión de Riesgos CorporativosDocumento16 páginasEl Auditor Interno en La Gestión de Riesgos CorporativosHSE TRANSNAVALAún no hay calificaciones
- Comentarios CGN Sellers' Inflation en Colombia VDDocumento7 páginasComentarios CGN Sellers' Inflation en Colombia VDLa Silla VacíaAún no hay calificaciones
- Silabo Aplicaciones Estadistica A La Mineria 2021Documento5 páginasSilabo Aplicaciones Estadistica A La Mineria 2021Tito ESPINOZA CAPCHAAún no hay calificaciones
- Pasos para Hacer Un Estudio de CasoDocumento3 páginasPasos para Hacer Un Estudio de CasoJosé Alfredo CarrilloAún no hay calificaciones
- 1.3.aristóteles - Metafísica Libro Alfa 1 y 2Documento4 páginas1.3.aristóteles - Metafísica Libro Alfa 1 y 2HernanDMAún no hay calificaciones
- Gasolina CaracteristicasDocumento2 páginasGasolina CaracteristicasJaneth Roxana Quispe MamaniAún no hay calificaciones
- Prevision TecnologicaDocumento17 páginasPrevision Tecnologicaomabar100% (3)
- Matematicas Taller Resuelto 2 SemestreDocumento5 páginasMatematicas Taller Resuelto 2 Semestrejose foreroAún no hay calificaciones
- IKIGAIDocumento5 páginasIKIGAICamilo Bocanegra ChaparroAún no hay calificaciones
- Manual de Pruebas OSE CalificadosDocumento10 páginasManual de Pruebas OSE CalificadoscarlosAún no hay calificaciones
- Catedral de MilanDocumento21 páginasCatedral de MilanWillian Rodrigo Asencios RojasAún no hay calificaciones