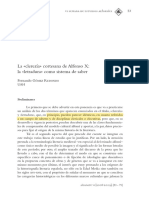Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Inroducción, Lacarra y Cacho Blecua
Inroducción, Lacarra y Cacho Blecua
Cargado por
Luis Fernando Sarmiento Ibanez0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
11 vistas11 páginasDerechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
11 vistas11 páginasInroducción, Lacarra y Cacho Blecua
Inroducción, Lacarra y Cacho Blecua
Cargado por
Luis Fernando Sarmiento IbanezCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 11
INTRODUCCION
DEL NOMBRE ¥ NACIMIENTO DEL O8JETO DE ESTUDIO
La habitual denominacién «Historia de laliteratura medieval espa-
fiola», que durante afios nos ha acompafiado en los programas de
studios y en las portadas de los manuales, responde a conceptos
surgidos a partir de la segunda mitad del siglo xvrm, plasmados en
parte de su contenido especifico en la magna obra de Amador de los.
Rios Historia erttica de la literatura expancla (1861-1865). Aunque
hhan variado sustancialmente los criterios aplicados desde su apari-
cin, perviven sus grandes ejes constructivos: restriccién del arco
temporal analizado (en nuestro caso el medieval), incluido en una
‘unidad superior con la que comparte delimitaciones de perspectiva
(historia), tematicas (literatura), geogriticas y politicas (espaftola).
‘Ahora bien, sien Ia actualidad los principales términos resultan po-
livalentes, aplicados a la Edad Media hispana plantean numerosas
dificultades y contradicciones que trataremos de esbozar.
DE LA «LETRADURA» ALA LITERATURA
Las distinciones francesas entre la chistoria literaria», entendida
como el anilisis y la explicacién de todos los componentes de la
peculiar institucién denominada literatura, frente a la chistoria de
la literatura», considerada como el estudio de las obras maestras,
hos permitirin aclarar nuestro punto de partida. Entre ambas op-
ciones, nos inclinamos por la primera, y en especial nos detendre-
mos en los contextos donde surge el discurso literario, que’ propi-
2 ENTRE GRALIDAD Y BSCRITURA: LA EDAD MEDIA
cian su existencia y contribuyen a su interpretacion, ¢je prioritario
de esta parte inicial, En la segunda, mas histérica, selectivamente
destacaremos autores, obras 0 fragmentos significativos de ese con
finuum literario bien por su condicién artistica, por su articulacién.
€ incluso por su contenido.
forma complementaria, tendremos en cuenta el sistema en el que
surgen, la recepcida y la valoracién de su época, que pueden no
coincidir con la nuestra. Las Coplas a la muerte desu padre de Jorge
Manrique lograron un éxito inmediato y un elevado aprecio, pero
no se entenderian bien sin el resto de Ja produccién manriquefia,
por muchos relegada a un segundo plano, sin Ja de poetas muy es-
timados en su tiempo como su tio Gémez Manrique, hoy menos
apreciado, y sin la de otros miltiples escritores en Ia actualidad
apenas conocidos.
‘Ahora bien, cqué entendian los hombres medievales por itera-
‘ura? La voz corresponde a un cultismo derivado del latin itteratu-
1a, asentado con minimas variantes en las principales lenguas eu~
ropeas desde finales del siglo xv. En castellano desplaz6 al término
mas castizo de «letradura», de idéntica raiz, cuya evolucién nos
proporciona las claves de su pervivencia y ampliacién seméntica
Durante siglos, letrados y «letradura» se relacionaron con las féte~
rae, adaptindose en su evolucidn a los diferentes contextos de la
creacidn libresca. Con frecuencia fue usado en la obra de Alfonso
X, en colisién con «clerezia», solo en apariencia similar. En un
principio, Ia «letradura», cuya evolucién fue bien estudiada por
Fernando Gémez Redondo, se restringia al conjunto de materias
adecuadas para los clérigos, unas artes y ciencias que debian estar
sometidas a rigurosa vigilancia. Durante el reinado de Sancho IV
Ja misma voz remitia a la produccién del entomno regio, controlada
por la Iglesia, mientras que después a veces quedaba subordinada
awrropuceiéy 3
al «seso» natural, como en el Zifer, 0 se encamina hacia un proceso
ceducativo dirigido a los caballeros, muy fructifero en don Juan Ma-
nucl. En uno de sus principales sentidos equivale a la produccién
escrita, en latin o romance, dominante en el mundo eclesistico, en
el curial regio o en el caballetesco, sin que puedan establecerse se-
paraciones estrictas.
‘A partir del siglo xv su utilizacién fue decayendo, al tiempo
que se registran los primeros usos castellanos del cultismo «litera
tura» y de sus derivados. A mediados de siglo, un anénimo comen-
tarista de la Divina Comedia de Dante explicaba la estratificacién
del empleo del Jatin para afiadir que «el sefior don Fernando de
Gusmén ... non se da mucho a las letras latinas, mas por eso no
dexa de ser literatisimo. Ansi aquellos que dize Tulio [Cicerén],,
‘menos estudian en las letras que en Ia gramatica —que en latin,
que era a ellos su vulgar—, pero non dexan de ser letrados».* El
todavia infrecuente sufijo ~isimo confirma los inflyjos italianizan-
tes de un autor para quien la condicién de «literalisimo» puede
también alcanzarse mediante las obras en romance. El texto refleja
su estrecho vinculo con la gramitica, todavia latina, del mismo
modo que sefiala unos cambios germinales por la mayor estima de
las letras en romance, lo que se aviene bien con las traduceiones del
humanismo en lengua vul
después, Hernando de Talavera usa el sustantivo en La catolica im-
_pugnacién del berético libelo (x478) pata referirse al conjunto de es
ctitos representativo judaismo, cuya lectura pretende evitar
1 Kelwin J, Webber, «A Spanish Linguistic Treatise of the Fifteenth Century»,
Romance Pilg, 16 (1962-1963), §2°40, p38
4 ENTRE ORALIDAD Y BSCRITURA: LA EDAD MEDIA
literatura mortifera por sus consecuencias espirituales. En su dia~
cronia, la valoracién positiva de la literatura no se restringe a las
Jetras latinas, pero en casi todos los casos deben estar controlados
sus aspectos religiosos.
‘A finales del siglo xv los diccionarios recogen Ja voz no siempre
de forma destacada, indicio de un empleo todavia limitado, En sus
principales acepciones, el campo seméntico del término se telaciona
‘con los saberes en general, con la gramitica o con la materialida
Jas letras. El Universal vocabulario en latin y en romance de Alfo
de Palencia (x.490) se refiere alos verbos neutros «que no tienen pre;
térito salvo en literatura passiva», del mismo modo que el fitter
equivale en castellano al wenseiiado», vale decir doctus, eruditas.
su parte, el Vocabulario latino-espariol (1495) de Nebrija define «Le~
trero de letras. literatura. a>, mientras que asimila eleido» al «ombre
que lee mucho. ftferatu. Mas significativas resultan dos referencias
casi idénticas de la Comedia Thebayda (1500), en cuyo argumento se
describe a don Berinto como «cavallero mangebo y dotado de toda
dlisciplina ast militar como literaria» (las cursivas son nuestras); «y
conmovido de exercitar la fuerga de sus varoniles miembros y la for-
taleza de su énimo y la prudencia de que estava asaz,instruto [‘dota-
do’), asi de su natural como adquisita [‘adquirida’] mediante la doc
trina de preceptores». En esta unin de fortitudo et sapientia, Ia
milicia ya literatura se refuerzan y aprenden con instrueci6n y disci~
plina, de modo que el estereotipo representado refleja un compendio
de cualidades fisicas e intelecruales, naturales y aprendidas.
pales acepcione
instruccién, abarcaban
iitica 0 el alfabeto, concepcién que, en sus grandes rasgos, perdu
16 hasta el siglo xvint.
INTRODUCCION 5
6 textos identifican «letradura»-literatura y unos valores li-
srescos, diferentes en funcién de los saberes imperantes en cada mo-
io. Esta equiparacién desborda nuestras concepciones actuales,
necesariamente deberemos tenerla en cuenta para delimitar el
objeto de estudio. Por citar un caso extremo, el Tribunal Supremo
aplics leyes de las Partidas hasta la entrada en vigor del Cédigo Civil
de 1889, prueba de su prolongada influencia juridica. En la actuali
dad dificilmente se incluisia un cédigo decimonénico en un estudio
sobre la literatura de la époc
oa
aplicamos a fo literario no viene determinado en ex-
lusiva ni por la materia ni por la intencién del autor, y sf por su
tratamiento. A su vez, la relacién eletradura»-literatura con la pro~
duccién escrita también resulta inadecuada como sintesis de la
produccién medieval. El desajuste es de tal magnitud que algunos
criticos proponen buscar nuevas expresiones como produccién verbal,
representativa de la coexistencia entre oralidad y escritura tan carac-
teristica del periodo. Este problema terminolégico no es mas que el
primero de una larga serie a Ja que nos enfrentamos porque la critica
posterior no suele emplear los términos medievales, que deben exa~
minarse en cuanto nos desvelan los conceptos subyacentes. Asf, el
estudioso denominari novelas a las chistorias fingidas» caballerescas
Y auto a nuestro primer testimonio dramético, contribuyendo con
ello crear unas expectativas inadecuadas para el lector actual, quien
descubre que estas obras no se ajustan a los parémetros genéricos
vinculados a sus designaciones modemnas.
LA ALTERIDAD DE LA PRODUCCION
El critico aleman Hans-Robert Jauss reivindicaba el placer estético
de la creacién medieval, que debia estudiarse por si misma, sin
considerarla como una variacién de la literatura clésica ni germen
6 [ENTRE ORALIDAD Y ESCRITURA: LA EDAD MEDIA
de las nacionales, aspectos que perturban su comprensién. Y uno de
los fundamentos de su disfrute era precisamente su caricter ra-
dicalmente distinto, su alteridad respecto ala literatura contempo-
riinea, El escritor medieval se enfrenta a la tradicién de acuerdo
con un sistema de valores que en su conjunto difiere de los asf}
dos en tiempos posteriores; por lo general, el creador no trata de
reflejar en sus escritos su individualidad —otro problema distinto
ces que emerja de ellos— ni busca la singularidad como valor prefe-
rente y exclusive.
precedente es sefial de un nuevo empleo de una materia ya consa-
‘grada, y por tanto de elevada consideracidns segiin su esquema, la
reiteracién asegura la veracidad de lo compuesto, avalado por otros
textos calificados como verdaderos por su escritura; finalmente,
mediante el procedimiento pueden mostrar su «letradura», su ca
pacidad de re-crear y entender sus precedentes, compuestos mu
chas veces en latin. Berceo confiesa desconocer la ubicacién
relato segundo de los Milagros de Nuestra Seiora, pues «el logar no
Io leo, decir no lo sabria» (762), verso que no podriamos achay
una inexistente ingenuidad.
ditigida a Dios, teocéntrica, la meta
salvacién eterna; de acuerdo con estos criterios, desde una perspec
tiva teériea y ortodoxa todo aquello que se aparte de ese objetivo
debe quedar relegado, o por lo menos paliado o explicado, en ma~
yor o menor grado.
ce
cia del arte es un concepto moderno. EJ mbito en apariencia mas
desinteresado, la poesia, viene ya avalado por precedentes biblicos
y constituye un auténtico «saber» (Alfonso X), de la «gaya cienciae
del «gay saber». Estos tiltimos términos, de origen provenzal y
pxtRopUccION 7
documentados en castellano desde finales del siglo xav, denotan su
vinculacién con asuntos alegres (uno de los sentidos de gay) y pla-
centeros, Pero se trata de un «saber» o eciencia», y conlleva la 3
cacién de unos conocimientos, de un ars en el sentido ages hel
dicio de una educacién de clase, inaleanzable para muchos y en sus
origenes medievales vinculada a la nobleza. Ademés, en la poesia
pueden subyacer sentidos ocultos y utilitarios, como se lee em Ja
En mayor o menor lo, en funcion de autores, géneros
cts ks ee mis tian ta ee)
proporcionar lecciones, incluidas las literarias, normas de condl
ta, instrucciones, aunque ellas mismas estén basadas en «fingi-
iientos» y en hechos no sucedidos, en definitiva, en mentiras con
su carga negativa en la tradicién judeocristiana; de ahi, la insi
tencia en sefalar que debajo de lo ficticio y placentero se encubren
razones graves, mas profundas. UalexeHsis biblica abia| cost)
los casos m!
sencillos, la ejemplaridad se imponia directamente, casi siempre
subrayada por el autor. Estos modelos y normas extraibles iban
destinados a personas concretas, a la colectividad en su conjunto,
ala inmensa mayoria de «amigos e vasallos de Dios omnipotent» a
quienes hablar’ Gonzalo de Berceo, o asectores especificos, aspec-
to favorecido por la aparicién en el siglo xu de los llamados sermo-
nes ad status (sermones especificos en funcién de la condicién del
destinatario). Podian estar dirigidos a los principes, 2 los caballeros
‘0 a1los religiosos, a un publico restringido por la edad —por ejem-
plo los jévenes «defensores» a quienes adoctrinaré don Juan Ma~
7
8 ENTRE ORALIPADY ESCRITURA: LA EDAD MEDIA.
nuel—, 0 por el sexo, como los Castiges y dotrinas que un sabio daba
asus bijas.
ne mezclar alguna diversién entre sus preocupaciones, idea que re-
corre desde El libro de los doxe sabios al Lucidario o el Zifar, y que
recibe diversas justificaciones. Seguin las Partidas (II, V, 20), «todo
home debe a las vegadas ['veces’] volver [‘mezclar’] entre sus cui
dos alegeia et placer, ca la cosa que alguna vegada non fuelga
puede mucho durar». Llevindolo hasta los tiltimos extremos, el
placer esporidico permite alargar la vida, pero como tal conviene
regularlo, aunque Juan Ruiz nos sorprende con Ia aclaracién de su
ne (44d). Si a Jesu
cristo no se le habi a Ta reglamentacién 0
autorregulacién de la risa, en especial en el dmbito religioso, tam-
poco se le habia visto llorar, y ademas la tristeza constitufa un indi~
Gio de desordenes morales y fisicos, peligrosos pera el alma y el
‘Eota combinacion de bromas y vera se avalaba asimismo con
lejanos preceptos horacianos segiin los cuales convenia mezclar lo
dulce con lo iil (miscere utile dulci), cuya expresion medieval era cl
enseftar deleitando (dacere delectando). Para explicarlo, don Juan
Manuel recurre en el prologo al Conde Lucanor a una imagen con-
vencional, la del «fisico» que mezcla con azticar la amarga medic
na, dado que «el figado se paga de las cosas dulces, mezelan con’
quella melezina que quieren melezinar el figado agticar o micl o
cosa quiere mostrar a otro» debe hacerfo también endulzando, en
términos retéricos, lo que debe decir. La imagen asimila al escritor
con el médico, la ensefianza con la medicina, lo dulce con la ficeién.
yallector con elenfermo, Este lugar comén, que prima el conteni=
mvraopucern 9
do de la creacién literaria, tiene precedentes en la literatura clisica,
por ejemplo en Lucrecio, pero se usa con frecuencia en la medieval.
Basta con recordar los versos con los que Rojas presenta La Celesti~
na: «Como el dolicnte que pildora amarga / 0 huye o rescela 0 no
puede tragar, / métela dentro de dulce manjar, / engafiase cl gusto,
la salud se alarga». La literatura podia producir placer, deleite 0
consuclo, justificado por Ia situacién del escritor o del receptor,
pero lo placentero casi siempre se entremezclaba con la seriedad,
en teoria predominante y prioritaria,
DELIMITACIGN CRONOLOGICA
Con independencia de que la historia literaria forme un sistema
integrado en un conjunto superior Ia historia de la cultura—,
tiene también sus propias peculiaridades por la singularidad de su
objeto de estudio, La sucesién cronologica de las obras, dato indi
pensable de acuerdo con un punto de partida positivista ¢ histori-
cista, ya de por si plantea problemas todavia no bien resueltos en Ia
literatura medieval hispanica: de muchas obras, en especial de los
primeros tiempos, carecern como sucede
con
Por otro lado, con frecuencia se han trasvasado
a la historia literaria conceptos que matizan o subvierten la suce~
siéa cronolégica lineal: resulta frecuente hablar de larga, media 0
corta duracién, en adaptaciones metodolégicas de Braudel, pero
sobre todo de intermitencias, con sus discontinuidades temporales
que posibilitan alteraciones del sistema, redescubrimientos y recu-
peraciones, Como analizaremos més adelante, la literatura medie~
val ha sido leida de forma muy diferente a lo largo del tiempo, y
ademés la mirada retrospectiva revaloriza aspectos en su momento
poco o menos apreciados.
Desde una perspectiva cronologica, el adjetivo medieval remite a
un referente, Edad Media, situado en el intermedio de dos edades,
bien asentado en la comunidad cientifica pese a sus imprecisos con-
10 ENTRE ORALIDAD ¥ RSCRITURA! LA EDAD MEDIA swraopuceids o
tomos yal desprecio que connota. Su origen se ha fijado a m
sexta hasta el fin del mundo. Los antiguos y poetas fingieron unos
xv, cuando el cronista italiano Flavio Biondo (139:
tres y otros cuatro edades, que Iamaron la del oro, la de la plata, la
describié el milenio comprendido entre el siglo vy su presente como el olin la del lersos,
cana edad media» (medium acoum). Durante ese tiempo se empled -
tun lenguaje vulgar, un sermo barbara, despreciable frente al latin clé~ ‘
sico, perspectivafiloldgica que se fue poco a poco imponiendo. Des~
pués, Giovanni Andrea dei Bussi (1417-1475) aludia a Nicolis de ee
Cusa como experto en los «tiempos medios». Otros humanistas re-
deraciéa peyorativa prosiguid en épocas posteriores, acrecentindo-
currieron a expresiones similares (rediorwm temporum, media anti-
se entre gran parte de los intelectuales dieciochescos, para quienes
quitas, media actas, etc.) siempre para referitse negativamente a una Ia Edad Media era un periodo en el que los sefiores feudales opri-
fase hist6rica que daban por finalizada, mfan «bestialmente» a la mayoria de la poblacién. Un ejemplo, y
Enna segunda y decisiva etapa posterior, en Europa el térmi- unatisbo del cambio futuro, se atestigua en los Discursos forenses de
no indicaba una triparticién hist6rica difundida por Crist6bal Meléndez Valdés, quien asocia el término a «ignorancia crasa»,
ler (Cristophorus Cellarius): la Edad Antigua, que legaba hasta atinieblas» y «ruinosas reliquias», aunque también lo califica como’
Constantino, la Media, que terminaba en la caida de Constantino- tla edad de pundonory de valor guerrero con sus trovas caballeres-
pla, y la Moderna, fijada a partir de esa fecha (1453). La Edad cas», anuncio de lo que ser la idealizacién y mitificacién de la épo-
‘Media quedé consagrada en el titulo de su manual, Hlisforia medi ai chipteadida pat lor omdatioos
evi a temporibus Constantini Magni ad Constantinopalion a Turcis
captam (1688), nombre pronto transferido a las lenguas romances.
‘A partir del siglo xvii quedé asentado su empleo, que se impone
‘Ahora bien, qué abarca Ia Edad Media y qué se entiende por
ella? Aceptando la expresién como recurso didactico ¢ instrumen-
to metodol6gico mediante el que se establecen limites temporales
en el siglo x1x como herramienta itl para el estudio historico, En indicadores de caracteristicas estructurales y homogéneas, nadie
espafiol el sintagma «Edad Media» se usa de forma més frecuente dudara de su utilidad, aunque presenta varios obsticulos y puede
cen las iltimas décadas del siglo xvint como expresién historiografi- provocar distorsiones. Los hitos medievales son bien diferentes
a, habitual en Jovellanos y Meléndez. Valdés. Sin embargo, los aplicados a 1a Europa occidental o a la oriental, al derecho a 1a
distintos diccionarios de la Academia no lo incluyen hasta el suple- literatura. Tampoco resulta sencillo extrapolar a territorios hisp-
mento de 1843, mientras que en 1852 queda definido del modo nicos datos y fechas de contextos europeos, del mismo modo que
siguiente: «Se llama asf comiinmente el tiempo transcurrido desde
las divergencias entre el siglo x1 y el xv pueden ser mayores que las
cl siglo v de la era vulgar hasta la mitad del siglo xv», unos térmi
existentes entre el siglo xv y la primera mitad del xv1.
nos similares a los formulados por Keller casi dos siglos antes. i] Para el inicio del periodo medieval se han propuesto diversos
‘Ademis, todavia recogia la periodizacién tradicional, procedente acontecimientos: el saqueo de Roma por Alarico en el 4r0, fa caida
de Covarrubias (1611), incorporada ya en el Diccionario de Autori- del iiltimo emperador romano de Occidente, Rémulo Augistul
dades (1733), que en clave cristiana distinguia seis edades: ela pri- (476), 0 la divisién del imperio romano por Constantino (324), en
mera desde Adan hasta Nog, la segunda hasta Abrahén, la terceral tre otros, mientras que para el final suele aceptarse como limite Ia
hasta David, la cuarta hasta la transmigraci6n de los judios a Babi- caida del imperio de Constantinopla (1453); lv inveneién de fa im
Jonia, la quinta hasta la venida de Nuestro Sefior Jesueristo y la prenta (1455) 0 el descubrimiento de Amética (1492). Desde una
cy [ENTRE ORALLDAD Y ESCRITURA: IA EDAD MEDIA
ptica pragmitica, estas convenciones nos son de escasa utilidad,
sobre todo si recordamos que de los casi mil aftos de historia que
aharca la Edad Media, nuestro objeto de estudio se centra funda-
mentalmente en poco mis de los tres tiltimos siglos. Dejando a un.
lado las polémicas jarchas y la dudosa datacién de la Representacion
EI final pued fg 0
plant gracias a la imprenta de obras eseritas antes, como
‘La Celestina (1499), €1 Amadis de Gaula (1508) 0 el Gancionero general
de Hernando del Castillo (1512). Ademas de su valor dictctico y de
los inconvenientes, en torno al 1500 se estn produciendo cambios
ue anuncian o indican unos nuevos tiempos y unos nuevos para
digmas, sin que haya que tomar Ia fecha mis que como un hito
convencional aproximado, Los mayores problemas surgen ala hora
de tratar autores o géneros que sobrepasan estas barreras conven~
cionales, como es el caso de Encina, los libros de caballerias 0 la
ficcién sentimental. Hemos tenido en cuenta las fechas de produe-
cién (previas 1 1500), su configuracién en nticleos coherentes y su
evolueién, para no dejar incompleto un proceso desarrollado con.
plenitad en tiempos posteriores. De acuerdo con esos criterios, tra~
tamos el canon inicial de los libros de caballerias, con el Amadis y las
Sergas, 0. damos una visién general de Ia ficci6n sentimental, con
especial atencién a Diego de San Pedro y Juan de Plozes, pero no
incorporamos el teatro de Encina, para que pueda ser examinado
desde la perspectiva mis completa del siglo xv1, aunque sus piezas
anteriores a 1500 nos sirvan de referente en nuestro discurso,
PLURALIDAD POLITICA Y LINGUISTICA
Eh iltimo de los términos, «espafiolay, resulta el mas conflictivo en
{a actualidad: la historia siempre se ha re-escrito desde el presente
nvrRopuceton 3
y hoy en dia se re-plantean polémicos asuntos surgidos durante la
Edad Media. No obstante, la conexién entre territorio e identidad
politica, estatal, lingiistica, caracterol6gica o simbilica se ha forja-
lo on diferentes fechas, ninguna de las cuales la situarfamos en,
roca que nos ocupa. Geografica y politico-administrativament
Ja voz «Espafta» remite a la antigua Hispania, ya de por sf subdivi
dida en Ulterior y Citerior: abarcaba la Peninsula Ibérica (incluid
Portugal) mas algunos territorios préximos, la Narbonense,
surde la actual Francia, Ahora bien, la invasi6n érabe (711) su
una ruptura que acentué la diversidad y afecté a sus nombres.
la invasi6n, en una moneda acufiada en el 716 se identifica ng
nia visigética con al-Andalus, denominacin novedosa en arabe
relacionada con los Atlantes; la nueva expresién designaba el con-
junto de la Pe
simismo, en hebreo, sobre todo a partir del siglo
ombre de Sefarad aludia también al territorio peninsular
fis islas Baleares, el extremo occidental del mundo conocido,
ariacio~
nies, empleadas incluso por un mismo autor. El espacio historiable
podia designarse en singular, al que remiten la Estoria de Esparta de
Alfonso X (siglo x111), la Grant erénica de Espanya del aragonés
Juan Fernandez de Heredia (siglo xtv) 0 la Cronica abreviada de
Esparta de Diego de Valera (1482). Sin embargo, el mismo terri
tio se menciona en plural con insistencia desde Berceo, «Sei
sancto Domingo, lumne [tumbre’] de las Espafias» (Vida de Santo
Domingo, 248), hasta el Diario de Cristobal Colén, «cristianissi-
‘mos y muy altos y muy excelentes y muy poderosos Principes, Rey
@ Reina de las Espafias y de las islas de la mar, Nuestros Sefiores,
cite presente afio de 1492...». A veces adquiere reminiscencias de
la divisién eclesiastica «el prelado de las Espafias», 0 en otros casos
‘sume la pluriforme realidad politica, En la historiografia actual ha
obtenido cierto éxito la expresién «las Espaiias medievales, alusi~
va a los distintos reinos, condados y sefiorios que conformaron el
tortitorio, variables en funcién de las épocas; a finales del siglo xv
representaban las coronas de Castilla y de Aragén, con sus respec-
4 ENTRE ORALIDAD Y ESCRITURA: LA EDAD MEDIA
tivos territorios, mas el reino nazari, conquistado en 1492, y el de
Navarra, anexionado por Fernando el Catélico en 1512.
‘A cesta multiplicidad politica le correspondia una gran diversi-
dad lingiifstica, mucho mas acentuada antes de finales del siglo xv,
teniendo en cuenta que los limites de las lenguas en la Edad Me-
dia, y ahora, no coinciden con los politicos y administrativos, y los
osibles problemas no eran exactamente idénticos a los actuales.
‘omo en el esto de la Romania, las literaturas romances bispani-
as se expresan en variedades lingiiisticas de desigual continuidad y
ingo, de las cuales solo unas pocas han perdurado hasta questros
{as como medio de comunicacién coloquial y también literario.
maxima mn a Jas composiciones realizadas en esta lengua, y
sibien el latin medieval fue considerado como birbaro por los
manistas, resultaba entre los cristianos el vehiculo de cu’
excelencia, en el que escribieron autores hispanos, retorrando en
sus pioneros textos Viejas tradiciones literarias. En el 1071 un.
monje de San Salvador de Ofia (Burgos) escribid en el epitafio es-
culpido los siguientes versos: «Sanctius, forma Paris, et ferox Hec-
tor in armis / clauditur hac tumba, iam factus pulvis et umbra. /
Femina mente dita, soror, hunca vita expoliavit; /iure quidem dem-
pto, non flevis fratres permpto» (‘Sancho, en belleza Paris, fiero
Héctor en la lucha, / ya vuclto polvo y sombra, yace bajo esta tum-
ba. / Una hermana eruel le arrebaté la vida, / sin ni siquiera llorar-
lo, contra toda justicia). Resulta paradigmético que esos primeros
vversos aludan remotamente a héroes de Fomero, autor que consti~
tufa una mera referencia, conocido solo a través de numerosos tex
tos interpuestos.
Dado que el latin era considerado superior, muchos escritores
se justificaban de forma modesta, acorde con los t6picos prologa~
les, por no emplearlo, Berceo (h. 1236) esctibird en «romén paladi
no (‘lengua vulgar’] /en cual suele el pueblo fablar con so vecino, /
canon s6 tan letrado por fer otro latino» (Vida de San Domingo, 2),
mientras que el (es decir, la lengua arabe),
como ocurte en el romance de la mora Moraima. Las traduceiones
facilitaron la superacién de esa frontera cultural, segain supo ver Al-
fonso X, heredero de una larga tradici6n anterior, para cuya tara
result6 fundamental Ia labor mediadora de los judios, conocedores,
del arabe, el hebreo y el castellano. Por el contrario, el latin y sus
variedades linglisticas peninsulares se integraron en el mundo cris
tiano sin que se subrayaran sus diferencias, aunque para los iletra~
dlos, al margen de los centros educativos, cada vez fuera més dificil
entender la lengua de cultura, En resumen se vivia en un mundo
‘multilingtifstico, en el que la lengua era un instrumento de comuni-
yen contadas ocasiones de controversia.
Esta plualidad se refleja en una variedad de lenguas de transmi-
sin literatia continuada: el latin, el drabe y el hebreo, el galaicopor-
tuygués, el leonés, el catalin, el aragonés y el castellano, Lo ideal seria
poder atender a todas sus manifestaciones, desarrolladas en el mismo
Cospacio y simultaneas en el tiempo, para obtener una visi6n mucho
ti rica de lo que serfa la realidad cultural del tersitorio. Las dificul-
tudes quedan suplidas, en parte, en el marco de esta Historia de la lite
nutura espariola con la presencia de un volumen transversal que se
‘ocupari de otras literaturas peninsulares; por nuestra parte, prestare~
mos més atencidn a la produccién romance de base castellana, que
todavia no se equipara nominalmente con el espafiol. De forma sig-
nifieativa, en los titulos de los libros del siglo xv el término preferido
era eromances, seguido de «vulgar, raras veces «castellano» y, en una
‘oeasidn, «romance de Espafiay. Ahora bien, de acuerdo con nuestro
punto de partida procuraremos no olvidar la coexistencia de las litera
furas escritas en otras lenguas, en casos mas excepcionales incluso
yenclo mis alk de los limites geogritficos peninsulares.
La singularidad de la materia correspondiente a la Edad Media nos
hu Hlevado a extendernos en esta introduccién mas de lo habitual
para precisar ab initio los limites de nuestro objeto de estudio, con-
dicionado por miitiples circunstancias, una de ellas —y no la me-
not—Ia de nuestras propias carencias. Debido a ellas y también por
limitaciones de espacio no podemos ofrecer, como nos gustaria, un
panorama pan-hispdnico y pan-roménico en el que quedara inte-
grado el devenir de las letras castellanas, a no ser que reduzcamos
nuestro discurso a listados de nombres que pueden no decir nada al
lector no especializado. Hemos aprovechado, sin embargo, las ca
racteristicas de la presente Historia de la literatura para iniciar nues-
tro recorrido con aquellos rasgos que mas la singularizan —escasez
de textos y multiculturalidad (capitulos 1 y 2)—, para después in
tir en las peculiaridades de su difusion, comunes a otras literaturas
medicvales (capitulos 3 y 4). En el apartado mis «historiogrifico»
hemos optado por romper con la ordenacién habitual de otros ma-
nuales, que trazan un recorrido desde las jarchas» a La Celestina.
La combinacién de un criterio cronolégico con el genérico, aunque
comporta crear unidades de desigual extensién, muestra la similicud
entre «mesteres» tradicionalmente estudiados por separado o sirve
para recorrer conjuntamente la poesia cortesana, la lirica tradicional
yeel romancero, pues estas dos iltimas formas no hubieran sobrevi~
vido sin haber sido adoptadas por las minorias cultas cortesanas.
Nuestro discurso esti jalonado de abundantes citas para hacerlo
mas comprensible al lector, dada la mayor dificultad que implica
tatar sobre temas tan alejados de nuestros dias. La misma razén
nos ha impulsado a actualizar las grafias de las ediciones utilizadas,
siguiendo los criterios aplicados a los “Textos de apoyo», y a afadir
centre paréntesis algunas aclaraciones lexicograficas; por otra parte
cen el texto solo indicamos, al pie, referencias de las obras que no fi-
guran en la bibliogratia, de dificil localizacion.
El titulo escogido para el volumen, Entre oralidad y escritura,
subraya que no estamos exactamente ante un proceso sino ante una
coexistencia, mis evidente en unos géneros que en otros, pero, a
nuestro juicio, constante durante todo el periodo medieval. Otros
marbetes igualmente podrian definir una etapa que va del naci-
miento @ la consolidacién del discurso literario de la anonimia,
pyrRopucciéx ar
deliberada 0 no, a la conciencia de autorfa y que tienen su puntual
reflejo en las dos primeras partes de esta obra. Sin embargo, nos ha
parecido que el abismo que separa la difusién de la obra medieval
con lade etapas muy posteriores es algo que afecta a su articulacién
como cteacién literaria y resume en cierto modo las producciones
de ese periodo, que como otros resulta muy dificil y artificioso de
cencerrar entre dos fechas.
También podría gustarte
- Literatura Medieval Española, 2021-I, ProgramaDocumento6 páginasLiteratura Medieval Española, 2021-I, ProgramaLuis Fernando Sarmiento IbanezAún no hay calificaciones
- Fedra, Jean Racine (Versión Ocred)Documento40 páginasFedra, Jean Racine (Versión Ocred)Luis Fernando Sarmiento IbanezAún no hay calificaciones
- Poética y Filosofía de La Historia IDocumento74 páginasPoética y Filosofía de La Historia ILuis Fernando Sarmiento IbanezAún no hay calificaciones
- Trabajo 3Documento4 páginasTrabajo 3Luis Fernando Sarmiento IbanezAún no hay calificaciones
- Entrega Final (Seminario)Documento23 páginasEntrega Final (Seminario)Luis Fernando Sarmiento IbanezAún no hay calificaciones
- El Cantar Del Mio Cid-93-158Documento66 páginasEl Cantar Del Mio Cid-93-158Luis Fernando Sarmiento IbanezAún no hay calificaciones
- Sesión 19 de Abril. Libro de Alexandre - OcredDocumento15 páginasSesión 19 de Abril. Libro de Alexandre - OcredLuis Fernando Sarmiento IbanezAún no hay calificaciones
- Sueño Del Injusto, José ZuletaDocumento1 páginaSueño Del Injusto, José ZuletaLuis Fernando Sarmiento IbanezAún no hay calificaciones
- Libro de Alexandre - OcredDocumento16 páginasLibro de Alexandre - OcredLuis Fernando Sarmiento Ibanez0% (1)
- GÓMEZ REDONDO, La Clerezía Cortesana de Alfonso XDocumento27 páginasGÓMEZ REDONDO, La Clerezía Cortesana de Alfonso XLuis Fernando Sarmiento IbanezAún no hay calificaciones
- Milagros de Nuestra Señora, Berceo - OcredDocumento8 páginasMilagros de Nuestra Señora, Berceo - OcredLuis Fernando Sarmiento IbanezAún no hay calificaciones
- Prólogos, Alfonso X - OcredDocumento8 páginasPrólogos, Alfonso X - OcredLuis Fernando Sarmiento IbanezAún no hay calificaciones
- El Cantar Del Mio Cid-6-39Documento34 páginasEl Cantar Del Mio Cid-6-39Luis Fernando Sarmiento IbanezAún no hay calificaciones
- Articulación y Contenido 3 - OcredDocumento14 páginasArticulación y Contenido 3 - OcredLuis Fernando Sarmiento IbanezAún no hay calificaciones