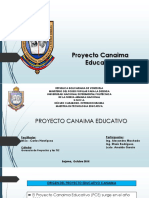Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Conceptos Teóricos Contemporáneos de La Cultura y Los Modos Andinos de Conversación Con La Naturaleza.
Conceptos Teóricos Contemporáneos de La Cultura y Los Modos Andinos de Conversación Con La Naturaleza.
Cargado por
JOSE LUIS ESPINOZA TACURITítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Conceptos Teóricos Contemporáneos de La Cultura y Los Modos Andinos de Conversación Con La Naturaleza.
Conceptos Teóricos Contemporáneos de La Cultura y Los Modos Andinos de Conversación Con La Naturaleza.
Cargado por
JOSE LUIS ESPINOZA TACURICopyright:
Formatos disponibles
IMAYMANA: LOS CONOCIMIENTOS SON DIVERSOS Y
MULTIDIMENSIONALES
JOSÉ LUIS ESPINOZA TACURI1
De este modo, la medicina alopática trata de ser eficaz atendiendo la parte orgánica,
segmentando o atomizando al ser humano; un especialista deja de ver las otras partes
del cuerpo a no ser que tenga alguna relación médica y para ello se establecen
protocolos de interconsulta, de esta manera los médicos buscan resolver la salud de
una persona cuando creen que el mal ha sobrepasado las fronteras de su
especialización. Esto implicaría la identificación de diez principios (Infoandina 2016)
que se pueden resumir en dos líneas importantes: a) la concepción de la naturaleza
como energía vital y sistémica, que no es un bien público ni privado; y b) la concepción
del ser humano como varón y mujer, que está ligado a la naturaleza concebida desde
una noción espiritualizada y armónica, que forma parte de una diversidad cultural,
donde las personas tienen capacidades para la resiliencia, manejo de diversos
conocimientos, con capacidad de autodeterminación y realización plena y comunitaria.
Los diez principios expuestos en el encuentro citado no incluyen algunas dimensiones
que están presentes en la vida de las personas que viven en el mundo andino:
alimentación, salud y educación, los conflictos y las formas de resolverlos y la
búsqueda de la justicia, las relaciones con las autoridades y la movilidad social. Esta
dimensión está acompañada por las ocupaciones productivas y quehaceres
domésticos a diversa escala, así como por las técnicas, la organización y las prácticas
colectivas (llamkay y llamkapakuy), que están regidas por el principio ético de la
solidaridad (ayni). A estas dimensiones habría que añadir las de la legislación y la
búsqueda de una normatividad ética que permita la convivencia entre todos, y también
la necesaria sanción «hoy o nunca» que regula la vida social. Empero, algunos de los
conocimientos que han sido plasmados en resultados y técnicas se mantienen, como
son los pata-patakuna (andenes) y el uso de la chakitaqlla, un instrumento que
requiere de la fuerza de una persona y sirve para preparar el terreno para el cultivo.
Mientras haya tierras que roturar, semillas que sembrar, agua con qué regar,
productos que procesar, mundo externo con el que vincularse, así como tratamiento
de las enfermedades, comprensión de cada persona, etcétera, los conocimientos
comunitarios no tendrán fin en los espacios andinos.
RUNAPA YACHAYNINKUNA: LOS CONOCIMIENTOS COMO BIENES
1
COMUNALES
El primero está basado en la experiencia y en la percepción de la vida cotidiana, ligado
al sentido común y las destrezas que dependen de cada individuo; el segundo implica
un aparato crítico, metódico, sistemático, unificado y verificable, ordenado y racional,
que concluye en leyes que explican sintéticamente los principios y los procesos. «cada
cultura debe ser percibida como teniendo un sistema específico de actuaciones cuyo
valor total permanece invariable, mientras que la combinación de cada uno de los
elementos cambia y define cada cultura en sí misma». «La consideración del
conocimiento como bien común sugiere, pues, que el hilo unificador en todos los
recursos comunes estriba en que se utilizan conjuntamente, gestionados por grupos
de tamaños e intereses variados». Sin embargo, dentro de la historia andina los
conocimientos y su proceso de producción no solo se congelaron, como señala
Lumbreras (1991), sino que fueron expropiados por grupos de poder económico y
político, como pasó también con sus tierras, como lo recuerda Arguedas (1983) en su
novela Yawar fiesta. La privatización y la utilización de los conocimientos terminan por
excluir cualquier tipo de conocimiento hasta entonces producido; en unos casos
sustituyen a los existentes y en otros son modificados funcionalmente a los intereses
del control de los recursos, sobre todo naturales, en sus diversas formas. Los jóvenes
logran continuar con la transmisión de los conocimientos rompiendo muros de
discriminación y exclusión sistemática e institucionalizada. Visto así, no deberían
existir propietarios de dichos conocimientos, pues necesitamos de todos para sostener
la vida. Entonces, ¿por qué habría que impedir que los conocimientos comunales se
difundan y se aprovechen sus ventajas para hacer frente a aquello que genera
malestar entre las personas? Su transmisión está garantizada, pero no
necesariamente su continuidad, si la academia no se compromete a visibilizarlos y
darles su sitial en el mundo social.
A MODO DE CONCLUSIÓN
Cada uno de los términos tiene connotaciones de generación, transmisión, ubicación y
de localización, respectivamente; a veces, creo, olvidando a los sujetos que los
producen y que viven en muchas latitudes y circunstancias. De asignarse a alguien los
conocimientos, habría que evitar la perspectiva evolucionista y las distinciones que
conducen a una insalvable dicotomía, tal como ha expresado claramente Boaventura
de Sousa Santos (2017). El sasachakuy pacha (amenaza o indeterminante) en forma
de muchuy (escasez, sufrimiento) se cierne sobre las poblaciones sin que las políticas
públicas puedan hacerse cargo, y se mantiene la pobreza en sus diversas
expresiones. Las afirmaciones culturales acríticas, ancestralistas o progresistas, si
bien permiten afirmar una identidad, suelen ser ocasión para la autarquía y la
exclusión. Las diversas dimensiones de la vida requieren de conocimientos
especializados, eficaces y eficientes; sin embargo, la folclorización y la
mercantilización de los conocimientos con fines diversos solo alimentan sesgadas
maneras de ver la producción de los conocimientos. Así como hemos ido conociendo
las técnicas de otras culturas y nos hemos ido introduciendo en estas para resolver
determinados males, del mismo modo, en la cultura andina —a nuestro parecer—
existen muchos conocimientos que deben conocerse, sistematizarse y difundirse en la
humanidad para que puedan ser útiles en otros contextos.
También podría gustarte
- Análisis Organizacional - Colombiana de Comercio Corbeta VDocumento10 páginasAnálisis Organizacional - Colombiana de Comercio Corbeta VCARLOS ANDRES PEREZ URQUIJOAún no hay calificaciones
- Diferencias Entre El Entorno de Word y ExcelDocumento3 páginasDiferencias Entre El Entorno de Word y ExcelMaria andreaAún no hay calificaciones
- Bases de La NegociacionDocumento47 páginasBases de La Negociacionsdayanara27Aún no hay calificaciones
- Guia para Planes de CierreDocumento10 páginasGuia para Planes de CierreBrigitte NsAún no hay calificaciones
- La Ética en La Vida Política Del Perú: Encuentra Más Documentos enDocumento9 páginasLa Ética en La Vida Política Del Perú: Encuentra Más Documentos enDEYVIS VASQUEZ QUISPEAún no hay calificaciones
- Paradigma CognitivoDocumento6 páginasParadigma CognitivoalcarAún no hay calificaciones
- FORO Técnicas e Instrumentos de Recolección de DatosDocumento3 páginasFORO Técnicas e Instrumentos de Recolección de DatosBranco Costa OrtegaAún no hay calificaciones
- SESIÓN de APRENDIZAJE - Clasificando A Los Seres VivosDocumento1 páginaSESIÓN de APRENDIZAJE - Clasificando A Los Seres VivosOmar NarroAún no hay calificaciones
- Guia 3Documento11 páginasGuia 3Jhonalex GonAún no hay calificaciones
- Silabo Del Curso de Derecho Civil Vi: Derecho de Familia I. Datos InformativosDocumento13 páginasSilabo Del Curso de Derecho Civil Vi: Derecho de Familia I. Datos InformativosMarco MLAún no hay calificaciones
- FORMULARIOSDocumento30 páginasFORMULARIOSJonathan HuamanAún no hay calificaciones
- Proceso Analitico Jerarquico TerminadoDocumento31 páginasProceso Analitico Jerarquico TerminadoJose SanchezAún no hay calificaciones
- Cap 1 OblitasDocumento9 páginasCap 1 OblitasFebe MaleAún no hay calificaciones
- Evidencia Momentos de AprendizajeDocumento2 páginasEvidencia Momentos de AprendizajeNaylis MuniveAún no hay calificaciones
- Perfil de Supervisor de OperacionesDocumento3 páginasPerfil de Supervisor de OperacionesADELA CAROLINA NAVAS PAIZAún no hay calificaciones
- Cuestionario - El Impacto de Los Dispositivos Moviles en La EducacionDocumento3 páginasCuestionario - El Impacto de Los Dispositivos Moviles en La EducacionCopiadora La UnionAún no hay calificaciones
- Nota de PrensaDocumento2 páginasNota de Prensaana paola villena torresAún no hay calificaciones
- Resumen Proyecto Educativo Canaima-Efrain RodriguezDocumento9 páginasResumen Proyecto Educativo Canaima-Efrain RodriguezEfraín RodríguezAún no hay calificaciones
- Manual Convivencia FinalDocumento47 páginasManual Convivencia FinalJulio CeperoAún no hay calificaciones
- Presentación Servicios URESTIDocumento9 páginasPresentación Servicios URESTIRogelio Zarazua MartinezAún no hay calificaciones
- Manual Prevencion de Delitos NorgasDocumento19 páginasManual Prevencion de Delitos NorgasLIBARDO QUINTEROAún no hay calificaciones
- Actividad 1-Caso ZaraDocumento3 páginasActividad 1-Caso ZaraVidal Vargas SumiAún no hay calificaciones
- Exposicion de Las Ventas A Distancia y Proteccion Del Comercio ElectronicoDocumento20 páginasExposicion de Las Ventas A Distancia y Proteccion Del Comercio ElectronicoEmanue Badel RosalesAún no hay calificaciones
- Turismo y Hoteleria en El PeruDocumento5 páginasTurismo y Hoteleria en El PeruLuciaGandyFloresdelCastilloAún no hay calificaciones
- M3 Salvador Gomez - 7mo Congreso de Suelo Urbano 2019Documento9 páginasM3 Salvador Gomez - 7mo Congreso de Suelo Urbano 2019Alejandro LepeAún no hay calificaciones
- Doc. Niveles de Comprensión LectoraDocumento21 páginasDoc. Niveles de Comprensión LectoraEnrique CaalAún no hay calificaciones
- Semana 1 Lectura 1Documento10 páginasSemana 1 Lectura 1Michell JáureguiAún no hay calificaciones
- Auditoria de Los Inventarios y Costos de Los Bienes VendidosDocumento5 páginasAuditoria de Los Inventarios y Costos de Los Bienes Vendidoslety sueroAún no hay calificaciones
- Monografia de Danza.Documento10 páginasMonografia de Danza.joselynAún no hay calificaciones
- Qué Es La Teoría de Las RestriccionesDocumento37 páginasQué Es La Teoría de Las RestriccionesCRISTIAN STEVEN GAONA CLOPATOFSKYAún no hay calificaciones