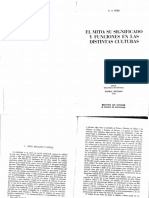Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Vernant El Orfismo - pp.52 57
Cargado por
Franco0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas7 páginasTítulo original
Vernant El Orfismo.pp.52 57
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
6 vistas7 páginasVernant El Orfismo - pp.52 57
Cargado por
FrancoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 7
mundo, alrededor de nosotros y en nosotros, las múltiples
figuras de lo Otro. Nos abre, en esta tierra y en el mismo
marco de la ciudad, el camino de una evasión hacia una des-
concertante extranjería. Dionisos nos enseña y nos fuerza a
convertirnos en otro distinto del que somos de ordinario.
Sin duda es esta necesidad de evasión, esta nostalgia de
una unión completa con lo divino lo que, más todavía que el
descenso de Dionisos al mundo infernal para buscar a su
madre Semele, explica que el dios haya podido encontrarse
asociado, a veces muy estrechamente, a los misterios de las
dos diosas eleusinas. Cuando la esposa del arconte-rey parte
a celebrar sus bodas con Dionisos, es asistida por el heraldo
sagrado de Eleusis, y en las Leneas, posible-mente las fiestas
áticas más antiguas dedicadas a Dionisos, el portador de la
antorcha de Eleusis eleva la invocación, coreada por el
público: «Iacchos, hijo de Semele.» El dios está presente en
Eleusis desde el siglo V. Presencia discreta y papel menor en
unos lugares donde no tiene templo ni sacerdote. Interviene
en la forma de Iacchos, al que está asimilado, y cuya función
es presidir la procesión de Atenas a Eleusis durante los
Grandes Misterios. Iacchos es la personificación del jubiloso
grito ritual, lanzado por el cortejo de las mystes, en un
ambiente de esperanza y de fiesta. Y en las representaciones
de un más allá del cual los fieles del dios de la manía apenas
parecen preocuparse en esta época (excepción hecha, tal vez,
del sur de Italia, se ha podido imaginar a Iacchos
conduciendo bajo tierra el coro de iniciados, como Dionisos
capitanea en el mundo la thiase de sus bacantes.
E L ORFISMO. EN BUSCA DE LA UNIDAD PERDIDA
Los problemas del orfismo son de otro orden. Esta corriente
religiosa, en la diversidad de sus formas, pertenece en
esencia al helenismo tardío, en el curso del cual alcanzará
mayor amplitud. Pero muchos descubrimientos recientes han
venido a confirmar la opinión de los historiadores
convencidos de que debía hacérsele un lugar en la religión de
la época clásica. Comencemos por el primer aspecto del
orfismo: una tradición de textos escritos, de libros sagrados.
El papiro de Dervéni, hallado en 1962 en una tumba cerca de
Salónica, prueba que circulaban en el siglo v y, sin duda, a
partir del siglo teogonías que pudieron conocer los filósofos
presocráticos y en las que Empédocles parece haberse
inspirado en parte. Un primer rasgo del orfismo aparece así
desde su origen: una forma «doctrinaria» que se opone tanto a
los misterios y al dionisismo como al culto oficial, para
aproximarse a la filosofía. Estas teogonías las conocemos bajo
múltiples versiones, pero su orientación fundamental es la
misma: toman la tradición hesiódica a contrapelo. En
Hesíodo, el universo divino se organiza según un progreso
lineal que conduce del desorden al orden, desde un estado
original de confusión indiferenciada hasta un mundo
diferenciado y jerarquizado bajo la autoridad inmutable de
Zeus. En los órficos sucede a la inversa: el origen, Principio,
Huevo primordial o Noche, expresa la unidad perfecta, la
plenitud de una totalidad cerrada. Pero el Ser se degrada a
medida que la unidad se divide y se disloca para hacer
aparecer formas distintas, individuos separados. A este ciclo
de dispersión debe suceder un ciclo de reintegración de las
partes en la unidad del Todo. La llegada de Dionisos órfico,
cuyo reino representa el retorno al Uno, la reconquista de la
plenitud perdida, ocurrirá en la sexta generación. Pero
Dionisos no cumple su parte solamente en una teogonía que
sustituye el surgimiento progresivo de un orden diferenciado
por una caída en la división seguida, y como rescatada, por
una reintegración en el Todo. En la narración de su
desmembramiento por los Titanes que lo devoran, de su
reconstrucción a partir del corazón preservado intacto, de los
Titanes fulminados por Zeus, del nacimiento de la raza
humana a partir de sus cenizas —relato que nos es
testimoniado en la edad helenística, pero al cual parecen
aludir Píndaro, Herodoto y Platón—, el mismo Dionisos
asume en su persona de dios el doble ciclo de dispersión y de
reunificación, en el curso de una «pasión» que compromete
directamente la vida de los hombres porque fundamenta
míticamente la desgraciada condición humana, al mismo
tiempo que abre a los mortales la perspectiva de la salvación.
Surgida de las cenizas de los Titanes fulminados, la raza de
los hombres arrastra la herencia de la culpabilidad por haber
desmembrado el cuerpo del dios. Mas, purificándose de esa
falta ancestral por los ritos y el género de vida órficos,
absteniéndose de toda carne para evitar la impureza del
sacrificio sangriento —que la ciudad santifica pero que
recuerda, para los órficos, el monstruoso festín de los
Titanes—, cada hombre, habiendo conservado en sí una
parcela de Dionisos, puede retornar también a la unidad
perdida, reunir al dios y encontrar en el más allá una vida
propia de la edad de oro. Las teogonías órficas desembocan,
pues, en una antropogonía y en una soteriología que le da su
verdadero sentido. En la literatura sagrada de los órficos, el
aspecto doctrinal no está separado de una búsqueda de
salvación. La adopción de un género de vida puro, la
eliminación de toda impureza y la elección de un régimen
vegetariano traducen la ambición de escapar a la suerte
común, a la finitud y a la muerte, de unirse totalmente a lo
divino. El rechazo del sacrificio sangriento no constituye sólo
una repulsa, una desviación de la práctica corriente. El vege-
tarismo contradice aquello mismo que el sacrificio implica: la
existencia de un foso infranqueable, entre hombres y dioses,
incluso en el ritual que les permite comunicarse. La
búsqueda individual de la salvación se sitúa fuera de la
religión cívica. Como corriente espiritual, el orfismo se
presenta ajeno y extraño a la ciudad, a sus reglas y a sus
valores.
Pero su influencia se deja sentir en otros ámbitos. A partir
del siglo v, ciertos escritos órficos parecen vincularse a
Eleusis, y cualesquiera hayan sido las diferencias —o, mejor
dicho, las oposiciones— entre el Dionisos del culto oficial y el
de los escritos órficos, las asimilaciones se han podido
producir bastante temprano. Eurípides, en su Hipólito, evoca
por boca de Teseo al joven «haciendo de bacante bajo la
dirección de Orfeo», y Herodoto, recordando la prohibición de
hacerse amortajar con vestimentas de lana, atribuye esta
prescripción «a los cultos que se llaman órficos y báquicos».
Pero estas aproximaciones no son decisivas, pues el término
báquico no está reservado exclusivamente a los rituales
dionisíacos. El único testimonio de una interferencia directa
entre Dionisos y los órficos, al mismo tiempo que de una
dimensión escatológica de Dionisos, se sitúa al mar-gen de
Grecia, en las costas del mar Negro, en la Olbia del siglo v. Se
han descubierto inscripciones sobre placas de hueso en las
que se pueden leer, escritas una al lado de otra, las palabras
Dionysios Orphikoi, y a continuación bios thanatos bios
(«vida muerte vida»). Pero, como se ha hecho observar, este
rompecabezas es aún más enigmático que esclarecedor y, en
el estado actual de la documentación, por su carácter
singular testimonia más bien el particularismo de la vida
religiosa en la colonia de Olbia, con su entorno escita.
HUIR FUERA DEL MUNDO
De hecho, el impacto del orfismo sobre la mentalidad
religiosa de los griegos durante la época clásica ha afectado
esencialmente a dos ámbitos. En lo que atañe a la piedad
popular, ha alimentado las inquietudes y las prácticas de los
«supersticiosos» obsesionados por el temor a las impurezas y
a las enfermedades. Teofrasto, en su retrato del
«Supersticioso», lo muestra acudiendo cada mes, con su mu-
jer y sus hijos, a renovar su iniciación junto a los
orfeotelestes, que Platón, por su parte, describe como
sacerdotes mendicantes, adivinos ambulantes que sacan
dinero de su pretendida competencia en materia de
purificaciones e iniciaciones (katharmoi, teletai) para los vivos
y para los muertos. Estos sacerdotes marginados que,
caminando de ciudad en ciudad, apoyan su ciencia de los
ritos secretos y de los encantamientos sobre la autoridad de
los libros de Museo y de Orfeo, son fácilmente asimilados a
una cuadrilla de magos y charlatanes que explotan la
credulidad pública.
Pero, en otro campo más intelectual, los escritos órficos
están insertos, al lado de otros, en la corriente que,
modificando los marcos de la experiencia religiosa, ha
influido en la orientación espiritual de los griegos. La
tradición órfica, como el pitagorismo, se inscribe a este
respecto en la línea de estos personajes fuera de serie,
excepcionales por su prestigio y sus poderes. Desde el siglo
VII, en efecto, se venía recurriendo a estos «hombres divinos»
para purificar las ciudades, y a veces se les ha definido como
los representantes de un «chamanismo griego». En pleno siglo
V, Empédocles testimonia la vitalidad de este modelo de
mago, capaz de dirigir los vientos, de rescatar a un difunto
del Hades y que ya no se presenta a sí mismo como un
mortal, sino como un dios. Un rasgo distintivo de estas
figuras singulares que, al lado de Epiménides y Empédocles,
cuentan con misioneros inspirados, más o menos míticos,
como Abaris, Aristeas y Hermótimo, es que, con su disciplina
de vida, sus ejercicios espirituales de control y de
concentración del aliento respiratorio, sus técnicas de ascesis
y de recuerdo de sus vidas anteriores, no se colocan bajo el
patronazgo de Dionisos, sino de Apolo, un Apolo Hiperbóreo,
señor de la inspiración extraviada y de las purificaciones.
En el trance colectivo del thiase dionisíaco, es el dios quien
desciende a este mundo para tomar posesión del grupo de
sus fieles, cabalgarlos, hacerlos danzar y saltar a su gusto.
Los posesos no se alejan de esta tierra; aquí se vuelven otros
por el poder que los habita. Por el contrario, en el caso de los
«hombres divinos», por diferentes que sean, es el individuo
humano quien toma la iniciativa, guía la acción y pasa al otro
lado. Gracias a los poderes excepcionales que ha sabido
adquirir, puede dejar su cuerpo abandonado, como en estado
de sueño cataléptico, viajar libremente por el otro mundo y
volver a esta tierra conservando el recuerdo de todo cuanto
ha visto en el más allá.
Este tipo de hombres, el modo de vida que eligen, sus
técnicas de éxtasis, implicaban la presencia en ellos de un
elemento sobrenatural, extraño a la vida terrestre, de un ser
venido de otra parte y exiliado aquí; de un alma, psyche, que
ya no será, como en Homero, una sombra sin fuerza, un
reflejo inconsistente, sino un daimon, un poder emparentado
con lo divino e impaciente por reencontrarlo. Poseer el control
y el dominio de esta psyche, aislarla del cuerpo, concentrarla
en sí misma, purificarla, liberarla, alcanzar por ella el lugar
celeste del cual se experimenta nostalgia: tales pudieron ser,
en esta línea, el objeto y el fin de la experiencia religiosa. Sin
embargo, en tanto tiempo como la ciudad ha permanecido
viva, ninguna secta, ninguna práctica cultual, ningún grupo
organizado ha expresado, en estricto rigor y con todas sus
consecuencias, la exigencia de salida del cuerpo, de huida del
mundo, de unión íntima y personal con la divinidad. La
religión griega no ha conocido el personaje del «renunciante».
Es la filosofía la que ha tomado el relevo, trasponiendo a su
propio registro los temas de la ascesis, de la purificación del
alma, de su inmortalidad.
Para el oráculo de Delfos, «Conócete a ti mismo» significó:
Sabe que tú no eres dios y no cometas la falta de pretender
serlo. Para el Sócrates de Platón, que hace suya la fórmula,
ésta quiere decir: Conoce al dios que, en ti, es tú mismo.
Esfuérzate en asemejarte en lo posible al dios.
También podría gustarte
- Artemisa / DianaDocumento9 páginasArtemisa / DianaAuxi Gonzalce100% (1)
- 18 La Fidelidad de DiosDocumento1 página18 La Fidelidad de DiosFernando IxtepanAún no hay calificaciones
- Las Normas y Leyes de Los MayasDocumento3 páginasLas Normas y Leyes de Los MayasGia Saravia55% (22)
- Test Santillana - 6° BásicoDocumento144 páginasTest Santillana - 6° Básicofdoypao100% (7)
- Constelaciones Familiares - Dinamica Del TallerDocumento28 páginasConstelaciones Familiares - Dinamica Del TallerEva100% (2)
- Marques de Sade 1Documento308 páginasMarques de Sade 1Tassia Prado100% (1)
- YSQ-L2: (NstruccionesDocumento11 páginasYSQ-L2: (NstruccionesRaúl LaraAún no hay calificaciones
- El Secreto de La Bendicion Esta en La Honra A DiosDocumento3 páginasEl Secreto de La Bendicion Esta en La Honra A DiosDaniel HuamaniAún no hay calificaciones
- Nómada y Los Delitos de Cuello BlancoDocumento40 páginasNómada y Los Delitos de Cuello BlancoOdilyAún no hay calificaciones
- Dussel El CurriculumDocumento16 páginasDussel El CurriculumeduardalosAún no hay calificaciones
- Bataille Georges - Lo Arcangelico Y Otros PoemasDocumento39 páginasBataille Georges - Lo Arcangelico Y Otros PoemasDomingo Martínez50% (2)
- CAMILLONI. El Saber Didáctico.Documento20 páginasCAMILLONI. El Saber Didáctico.Soledad Malnis77% (13)
- Clave de Lectura Basabe y Coll - La EnseñanzaDocumento2 páginasClave de Lectura Basabe y Coll - La EnseñanzaFranco100% (1)
- Cullen - Critica de Las Razones de Educar - INTRODUCCIONDocumento5 páginasCullen - Critica de Las Razones de Educar - INTRODUCCIONFrancoAún no hay calificaciones
- Dias Eternos Vol. 1 - Rebecca MaizelDocumento286 páginasDias Eternos Vol. 1 - Rebecca MaizelRachellAún no hay calificaciones
- Kirk, Mito, Religión y Ritual - pp.22-46,207-243Documento33 páginasKirk, Mito, Religión y Ritual - pp.22-46,207-243FrancoAún no hay calificaciones
- Vernant, Cosmogonías y Mitos de Soberanía, pp.116-131Documento10 páginasVernant, Cosmogonías y Mitos de Soberanía, pp.116-131roberto espinolaAún no hay calificaciones
- Clitemnestra y La Retórica Del EngañoDocumento6 páginasClitemnestra y La Retórica Del EngañoFrancoAún no hay calificaciones
- Rodriguez Cidre Cautivas TroyanasDocumento390 páginasRodriguez Cidre Cautivas TroyanasFrancoAún no hay calificaciones
- Figuras de La Tirania, Lo Femenino y LoDocumento26 páginasFiguras de La Tirania, Lo Femenino y LoAlba Burgos AlmarázAún no hay calificaciones
- Arrepentimien y Búsqueda Incansable para El AvivamientoDocumento4 páginasArrepentimien y Búsqueda Incansable para El AvivamientoSantos LauraAún no hay calificaciones
- Y Te Reconocemos AcordesDocumento2 páginasY Te Reconocemos AcordesSilvanaDoerAún no hay calificaciones
- Ucdm - Ejercicios ExtractoDocumento8 páginasUcdm - Ejercicios ExtractoDracon KnightAún no hay calificaciones
- 151104Documento14 páginas151104matibolso103Aún no hay calificaciones
- Lancelot y Elaine RevisadoDocumento33 páginasLancelot y Elaine RevisadoJavier PalmitestaAún no hay calificaciones
- Guias de Oracion-CáritasDocumento36 páginasGuias de Oracion-CáritasElias Jose Albis PachecoAún no hay calificaciones
- Almudena de Arteaga - La Esclava de Marfil PDFDocumento183 páginasAlmudena de Arteaga - La Esclava de Marfil PDFManuel J PadialAún no hay calificaciones
- Influencias Delarte Mudèjar en La Arquitectura Colonial CubanaDocumento11 páginasInfluencias Delarte Mudèjar en La Arquitectura Colonial CubanaCharlie CarmonaAún no hay calificaciones
- Novena A Don Bosco (PDF)Documento16 páginasNovena A Don Bosco (PDF)Adriana SuarezAún no hay calificaciones
- Camello o SogaDocumento2 páginasCamello o SogaDaniela CubillosAún no hay calificaciones
- Funeral Cristiano Sermón para Predicar en La Muerte de Un Hermano 9Documento1 páginaFuneral Cristiano Sermón para Predicar en La Muerte de Un Hermano 9THOMAS HURTADOAún no hay calificaciones
- Así Nos Sana JesúsDocumento10 páginasAsí Nos Sana JesúsAlicia SardielloAún no hay calificaciones
- Los Retratos de FayumDocumento15 páginasLos Retratos de FayumCinthya De AndaAún no hay calificaciones
- RunasDocumento33 páginasRunasAnonymous fefVCpAún no hay calificaciones
- Guia 2 Quinto Segundo Semestre ReligionDocumento3 páginasGuia 2 Quinto Segundo Semestre ReligionmichelleAún no hay calificaciones
- 5 - Organizaciones Megalíticas y Primeras CiudadesDocumento34 páginas5 - Organizaciones Megalíticas y Primeras Ciudadesmafer barriosAún no hay calificaciones
- Artículos Santos GuerraDocumento46 páginasArtículos Santos GuerraMonyrem Laborde Ramírez100% (1)
- CuadernilloIngresoPFA2018-2019 ResolucionsituacionesproblematicasTomadeDecisiones PDFDocumento56 páginasCuadernilloIngresoPFA2018-2019 ResolucionsituacionesproblematicasTomadeDecisiones PDFmdp1979Aún no hay calificaciones
- Valle Pucu Mi PuebloDocumento308 páginasValle Pucu Mi PuebloJorge Yanho80% (5)
- Tarea Del Método Teológico de La Epístola deDocumento7 páginasTarea Del Método Teológico de La Epístola deHector Eduardo Carrasco AvilaAún no hay calificaciones
- RELIGIONDocumento3 páginasRELIGIONDiego CoronadoAún no hay calificaciones