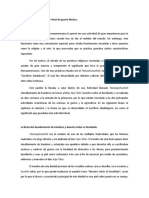Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Analitica JUEGOS DE LENGUAJE
Analitica JUEGOS DE LENGUAJE
Cargado por
craulmorDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Analitica JUEGOS DE LENGUAJE
Analitica JUEGOS DE LENGUAJE
Cargado por
craulmorCopyright:
Formatos disponibles
http://www.falacia.es/russell.
htm
página de filosofía de jesús ángel martín
materiales didácticos. Russell y la filosofía
analítica
1. La filosofía analítica: temas y representantes principales.
Introducción
También llamada «análisis filosófico», es el conjunto de tendencias de filosofía del lenguaje, resul-
tado del giro lingüístico producido en las primeras décadas del s. XX, que como característica
común sostienen que los problemas filosóficos consisten en confusiones conceptuales, derivadas
de un mal uso del lenguaje ordinario y que su solución consiste en una clarificación del sentido
de los enunciados cuando se aplican a áreas como la ciencia, la metafísica, la religión, la ética,
el arte, etc. Por lo general, los autores que siguen estas tendencias entienden que la filosofía es
una actividad -para unos terapéutica, para otros clarificadora- cuyo objeto es esclarecer el signi-
ficado de los enunciados. En palabras de Habermas, se produce un cambio de paradigma, al
pasar de una filosofía de la conciencia, o de una epistemología, -en la que importan las relacio-
nes entre el sujeto y el objeto- a una filosofía del lenguaje, en la que importan las relaciones entre
el enunciado y el mundo, esto es, a una teoría del significado. Una cuestión tan clásica, por
ejemplo, como la que puede formularse en teoría del conocimiento acerca de «qué es cono-
cer» se reformula y reinterpreta como una cuestión sobre el significado, referente a «qué se quie-
re decir cuando se dice que conocemos algo».
La actividad dilucidatoria de los enunciados, característica fundamental de todo el movimiento
analítico, comienza con las tareas de fundamentación lógica de la matemática, emprendidas
por Russell y Whitehead con la publicación sobre todo de Principia mathematica (1910-1913),
obra que, siguiendo los estudios iniciales de G. Frege, funda el lenguaje riguroso de la lógica que
permite evitar las ambigüedades y confusiones del uso del lenguaje ordinario; a esta obra se
añade la de Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus (1921), dedicada también a la estructu-
ra lógica del lenguaje y centrada en la cuestión de lo que «se puede decir»; Russell y Wittgens-
tein comparten una misma perspectiva lingüística de la realidad, la del atomismo lógico, según
el cual mundo y lenguaje muestran una misma estructura común o «figura lógica»; por ser el len-
guaje el espejo del mundo, en él se refleja su naturaleza. De ahí surge la idea fundamental de
que la realidad sólo se comprende a través del lenguaje, porque éste es el reflejo de la realidad
(teoría especular del lenguaje, que sustituye a la teoría especular de la idea del s. XVII) y que el
conocimiento no consiste más que en el análisis del lenguaje. En un primer momento, el análisis
del lenguaje se confía a la lógica sistematizada en los Principia mathematica, esto es, a un len-
guaje formal de lógica de enunciados y de predicados, con el que Russell reduce los enunciados
compuestos a enunciados simples a fin de descubrir en ellos los elementos simples que se corres-
ponden con los hechos simples del mundo o con los hechos atómicos (Wittgenstein); también
el Tractatus sigue por la senda de descubrir la estructura lógica del lenguaje.
A esta fase inicial de la filosofía del análisis, sigue una segunda fase de decisivo influjo
del Tractatus sobre el Círculo de Viena, de donde surge el neopositivismo. Éste añade al movi-
miento analítico una clara postura antimetafísica, al establecer la verificabilidad como criterio de
significado, considerando que todo enunciado metafísico carece de sentido, una vez sometido
al análisis lógico (tal como sostiene Carnap en La superación de la metafísica mediante el análisis
lógico del lenguaje, 1931). W.V.O. Quine ha atribuido a esta fase el procedimiento, que él deno-
mina «ascenso semántico», mediante el cual en vez de hablar de cosas y objetos, hablamos del
lenguaje con que hablamos de las cosas para evitar las engorrosas cuestiones que se refieren a
la existencia de las cosas. Es también el período más significativo de la filosofía analítica.
Sigue una tercera fase que corresponde a la vuelta de Wittgenstein a Cambridge, en 1929, y al
cambio de su filosofía, que se conoce como «segundo Wittgenstein», expuesta sobre todo en-
Investigaciones filosóficas (publicadas póstumamente en 1952) y que se centra, no en el análisis
lógico del lenguaje, sino en los usos cotidianos del llamado lenguaje ordinario. Son también los
años de las críticas de Gödel al formalismo lógico. Esta filosofía analítica, llamada del «lenguaje
ordinario» tiene en cuenta la pragmática del lenguaje y contempla el lenguaje, no en su aspec-
to de reflejo especular de la realidad, sin en una perspectiva más amplia como una actividad y
hasta una «forma de vida»; el análisis del lenguaje no busca su reinterpretación según una sintaxis
lógica rigurosa -un cálculo lógico-, sino su esclarecimiento a través del reconocimiento de las ca-
racterísticas naturales del lenguaje vivo, que integra múltiples «juegos del lenguaje», diversas fun-
ciones del lenguaje, y la pluralidad de usos y contextos lingüísticos. En los años cincuenta esta
filosofía analítica influida por el «segundo Wittgenstein» se desarrolla sobre todo, pero no exclusi-
vamente, en la llamada escuela de Oxford.
Para Wittgenstein, significado es equivalente a uso. Lo que muestra qué significan las palabras
es el uso que se hace de ellas. Que dos frases tengan el mismo significado consiste en que las
dos tengan el mismo uso; y viceversa, una expresión tiene varios significados si tiene diversos
usos .
El significado es el uso porque una palabra sólo lo es dentro de un lenguaje, en unas circunstan-
cias determinadas y en un “contexto” dado. A todo “esto” Wittgenstein lo denomina juegos de
lenguaje.
Dentro del lenguaje existe una gran variedad de juegos de lenguaje (algo así como minilengua-
jes) y el conjunto de todos ellos, el lenguaje como tal, también constituye un juego de lenguaje
http://www.canela.org.es/cuadernoscanela/canelapdf/cc12blanco.pdf
2. EL Atomismo lógico
En la lógica contemporánea, la verdad de las proposiciones es función de los elementos que la
constituyen. Así, al analizar sus elementos es posible determinar el valor de verdad de cualquier
proposición.
La tesis del atomismo lógico es que estos elementos últimos son al mismo tiempo particulares, es
decir, sonidos, imágenes, sensaciones puntuales, y universales, los cuales son los predicados y las
relaciones de estos particulares. Los particulares y los predicados son los átomos de nuestro co-
nocimiento, los constituyentes primitivos que aprehendemos en el mundo y a partir de los cuales
se elabora nuestro conocimiento.
A partir de los particulares y de los predicados, y añadiéndoles los diferentes conectores lógicos,
se vuelve posible formar una proposición. La proposición más simple es la proposición atómica,
constituida únicamente por un particular y por un predicado, de la forma F(a), que dice simple-
mente que un particular a es F. Esta proposición se refiere a un hecho, el cual es el criterio de ver-
dad de la proposición.
Así, el atomismo lógico está acompañado de una tesis ontológica: El mundo está constituido de
hechos. Estos hechos son cierto estado del mundo, son unidades discretas e independientes de
la voluntad humana. Los hechos admiten también un análisis. Los hechos atómicos corresponden
a las proposiciones atómicas. Y los hechos más complejos corresponden a las proposiciones
complejas (las proposiciones moleculares).
También podría gustarte
- Las Tecnicas Constructivas en Epoca RomaDocumento309 páginasLas Tecnicas Constructivas en Epoca RomaJose CaballeroAún no hay calificaciones
- Informe Legal de PropiedadDocumento10 páginasInforme Legal de PropiedadAnonymous 9RbsNtOAún no hay calificaciones
- Literatura, Cine, PublicidadDocumento35 páginasLiteratura, Cine, PublicidadcraulmorAún no hay calificaciones
- MetaforaDocumento15 páginasMetaforacraulmorAún no hay calificaciones
- SÓCRATESDocumento3 páginasSÓCRATEScraulmorAún no hay calificaciones
- Gramatica HinduDocumento2 páginasGramatica HinducraulmorAún no hay calificaciones
- Introduccion SemioticaDocumento2 páginasIntroduccion SemioticacraulmorAún no hay calificaciones
- Tema RemaDocumento2 páginasTema RemacraulmorAún no hay calificaciones
- Reglas Del Juego Del LenguajeDocumento1 páginaReglas Del Juego Del LenguajecraulmorAún no hay calificaciones
- Linguistica TextualDocumento2 páginasLinguistica TextualcraulmorAún no hay calificaciones
- JUEGO de LENGUAJE - HipertextoDocumento7 páginasJUEGO de LENGUAJE - HipertextocraulmorAún no hay calificaciones
- Latin America Business Directory 2022 2023 Sample (Recuperado Automáticamente)Documento1923 páginasLatin America Business Directory 2022 2023 Sample (Recuperado Automáticamente)Cristian AbellaAún no hay calificaciones
- Movimiento Por La Paz y La Vida EdnaDocumento2 páginasMovimiento Por La Paz y La Vida Ednaanapadillaromantica8624Aún no hay calificaciones
- Ciapuscio y Ferrari La OraciónDocumento7 páginasCiapuscio y Ferrari La OraciónSanti MartínezAún no hay calificaciones
- Modelo Educativo Emancipador SocialistaDocumento8 páginasModelo Educativo Emancipador SocialistaDiana Marcela Lucero Cabra100% (1)
- TCS01862Documento75 páginasTCS01862Katherine JimenezAún no hay calificaciones
- Abrazo en Familia 2Documento11 páginasAbrazo en Familia 2robert alvarez100% (1)
- Sílabo Introduccion A La Filosofia Héctor Ponce Bogino PDFDocumento5 páginasSílabo Introduccion A La Filosofia Héctor Ponce Bogino PDFAndrés Cisneros SolariAún no hay calificaciones
- La Vida en El ReventónDocumento3 páginasLa Vida en El ReventónPau GlezAún no hay calificaciones
- Aspectos de La Cortesía Lingüística en El Español Coloquial de La Argentina1Documento28 páginasAspectos de La Cortesía Lingüística en El Español Coloquial de La Argentina1Mafer PérezAún no hay calificaciones
- TAREADocumento6 páginasTAREAHelen Shanne Cotera DavilaAún no hay calificaciones
- Comunicacion Animal y Lenguaje HumanoDocumento7 páginasComunicacion Animal y Lenguaje Humanojuliany gonzalezAún no hay calificaciones
- Introducción A La Educación A Distancia Tarea 4Documento5 páginasIntroducción A La Educación A Distancia Tarea 4Daniel CoronadoAún no hay calificaciones
- El Rol Del Estado en La EducacionDocumento2 páginasEl Rol Del Estado en La EducacionRominaPerez100% (1)
- Figura RetoricaDocumento18 páginasFigura RetoricaSandy Santi100% (1)
- Coherencia, Cohesion, LenguajeDocumento9 páginasCoherencia, Cohesion, LenguajeBarbara AvilaAún no hay calificaciones
- Curso de Liderazgo y CompetitividadDocumento5 páginasCurso de Liderazgo y CompetitividadCLAUDIA ANDREA BRIONES MORALES0% (1)
- La Justicia Va de La Mano de La EquidadDocumento4 páginasLa Justicia Va de La Mano de La EquidadMacedo JhosephAún no hay calificaciones
- Fetichismo LegalDocumento8 páginasFetichismo LegalEdwar D. TorresAún no hay calificaciones
- Filosofía de La Educación de Los SofistasDocumento5 páginasFilosofía de La Educación de Los SofistasJesús RamosAún no hay calificaciones
- El Sacrificio GladiatorioDocumento4 páginasEl Sacrificio GladiatorioAlejandro MondragónAún no hay calificaciones
- Punteo de Arte y Sus CarcteristicasDocumento18 páginasPunteo de Arte y Sus Carcteristicasjuana vitaliAún no hay calificaciones
- El Nuevo Perfil Del LiderDocumento2 páginasEl Nuevo Perfil Del LiderGonzales MariaAún no hay calificaciones
- 6º Básico Independencia de Chile PDFDocumento7 páginas6º Básico Independencia de Chile PDFlennon66Aún no hay calificaciones
- Sergio Emiliozzi - El Concepto de Poder en Foucault (14 Pág) PDFDocumento14 páginasSergio Emiliozzi - El Concepto de Poder en Foucault (14 Pág) PDFlucasperassi40% (5)
- Entregable2 Vargas Nieto Diego 2Documento7 páginasEntregable2 Vargas Nieto Diego 2Diego VargasAún no hay calificaciones
- Trabajo Practico Nº2Documento5 páginasTrabajo Practico Nº2AntonellaSofiaLoiaconoAún no hay calificaciones
- Estado Del ArteDocumento9 páginasEstado Del ArteYANETH PEREZ PABONAún no hay calificaciones
- Como Afectan Los Medios de Comunicación A La SociedadDocumento2 páginasComo Afectan Los Medios de Comunicación A La SociedadMiguel Alberto Montores Vera100% (6)