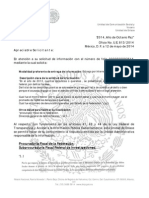Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Reseña El Recurso de Casación. Reyes y Jordan - Dibarrat
Reseña El Recurso de Casación. Reyes y Jordan - Dibarrat
Cargado por
ConsultasreferenciasderechoDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Reseña El Recurso de Casación. Reyes y Jordan - Dibarrat
Reseña El Recurso de Casación. Reyes y Jordan - Dibarrat
Cargado por
ConsultasreferenciasderechoCopyright:
Formatos disponibles
Como parte de una colección de mayor extensión —que incluye cuestiones tan
interesantes como lo son la nulidad procesal civil, el peritaje en materia civil y el
recurso de hecho, entre otros—, los profesores de Derecho Procesal de la
Universidad Católica, Paulo Román y Benjamín Jordán, se han propuesto analizar
la jurisprudencia de nuestros tribunales superiores de justicia en relación con las
siguientes materias, cada una de las cuales constituye un capítulo: (i) la carga de
hacerse parte en el recurso de casación; (ii) el recurso de casación en la forma,
capítulo en el cual se analizan las causales del artículo 768 del CPC, y (iii) el recurso
de casación en el fondo, que se analiza —en una primera subsección— en relación
con el incidente de abandono del procedimiento, luego en relación con la sana crítica
como fundamento para su interposición y finalmente en relación con la interrupción
de la prescripción.
Si bien los autores han escogido aquellas materias en las que —sabemos— diversas
salas de la Corte Suprema han ofrecido soluciones disímiles 1-2, o bien otras
soluciones que causaron revuelo en nuestro medio jurídico 3, soluciones que muchas
veces han sido motivadas por la injusticia material que salta a la vista en los casos
de errores de abogados que no han cumplido con la carga de hacerse parte o en los
casos de deudores inescrupulosos o difíciles de encontrar, el trabajo resulta
ciertamente un aporte a la sistematización de las sentencias dictadas por nuestros
tribunales en cuestiones que son de la mayor relevancia práctica y que,
probablemente, sin el esfuerzo de los autores podríamos no haber encontrado al
buscar material sobre un determinado tema.
En esta labor los autores no se han conformado con recopilar y sistematizar la
abundante —y, en general, muy reciente— jurisprudencia que recogen en su obra,
aunque sin duda ello constituye el objetivo fundamental de la misma, incluyendo
fallos destacados que delinean en forma precisa cuestiones como la incompetencia
del tribunal, la congruencia procesal4 y la ultra petita. Han ido varios pasos más allá
y han formulado sobrios y muy fundados comentarios, incluyendo referencias muy
atinadas a las obras doctrinales más pertinentes, sirviendo —sin duda— como un
edificio muy bien construido del cual podemos aprovecharnos quienes ejercemos la
práctica forense civil. Resulta de gran utilidad al lector que, en cada capítulo, se
incluye un recuadro con el tema específico sobre el cual se recopilan y comentan
los fallos, como asimismo la normativa aplicable a dicho tema. Además, de manera
muy sucinta y focalizada, los autores nos recuerdan, a propósito de la mayoría de
los temas y a modo de introducción a los mismos, cuestiones fundamentales del
derecho procesal e, incluso en ocasiones, de otras ramas del derecho, como ocurre
con la interrupción de la prescripción y con las patentes de invención. En estas
introducciones la obra excede con creces a su fin primitivo de comentar
jurisprudencia en materias específicas, pero lo hace de un modo que resulta muy
ameno para el lector y sin nunca alargarse innecesariamente con cuestiones
accesorias o irrelevantes.
En este momento, solo me gustaría detenerme en dos materias que me parecieron
especialmente interesantes: la casación en la forma por una sentencia a la cual
faltan fundamentos de hecho y de derecho, por una parte, y la sana crítica como
fundamento del recurso de casación en el fondo, por otra.
En relación con la falta de fundamentos de hecho y de derecho, tras la acostumbrada
introducción —precisa y muy bien estructurada— los autores dividen el análisis en
los siguientes subtemas: (i) la necesaria indicación de cada medio probatorio y su
contenido esencial, en lo cual, a mi juicio, quizás faltó un mayor énfasis a la
relevancia de la cual deben revestir las pruebas preteridas para resolver el asunto
controvertido, lo cual también puede extraerse de las sentencias analizadas, del
artículo 768 del CPC y del propio sentido común, considerando la mala costumbre
a la cual se ven enfrentados muchos jueces en procesos en los cuales se
acompañan cientos de documentos irrelevantes; (ii) la manifestación expresa de los
hechos que se tienen por establecidos y cada uno de los medios de prueba en que
se funda dicho establecimiento, y (iii) algunos comentarios de jurisprudencia. Entre
estos comentarios de jurisprudencia encontramos sentencias que recogen la mala
práctica de afirmar genéricamente que la prueba no sirve para dar por acreditada la
negligencia del demandado, sin hacerse cargo de cada medio de prueba, otras
sentencias sobre la falta de análisis en la preminencia de un instrumento privado por
sobre otro, sobre la mera operación aritmética para estimar el perjuicio en un remate
de un inmueble (a propósito de lo cual se incursiona en la aplicación que se ha
propuesto del artículo 2330 del Código Civil en materia de responsabilidad
contractual) y un comentario sobre un fallo que anuló otro que hizo caso omiso de
los argumentos de la demandante para presumir el daño extrapatrimonial conforme
a un principio de normalidad.
En cuanto a la sana crítica como fundamento del recurso de casación en el fondo,
los autores comienzan su exposición, no ya con una introducción abstracta sobre el
tema, sino más bien dividiendo las sentencias en tres grupos distintos. Las que
integran el primer grupo son aquellas que niegan la suficiencia de la vulneración de
las normas de la sana crítica como fundamento del recurso de casación en el fondo,
las del segundo grupo son aquellas que lo reconocen únicamente cuando los jueces
de la instancia se apartan de un modo notorio o manifiesto de dichas normas y,
finalmente, las del tercer grupo, que reconocen ampliamente la aptitud de esta
vulneración para fundar el recurso de casación en el fondo. Luego de esta división,
que se explica en forma muy detallada y tomando los autores un claro partido por el
tercer grupo de sentencias, continúan con comentarios de jurisprudencia sobre
sentencias referidas a diversos temas, entre los cuales cabe destacar el reproche
de la Corte Suprema al hecho de renunciar un tribunal inferior, en sentencia
confirmada por la Corte de Apelaciones respectiva, a emplear las nociones
constitutivas de la sana crítica como parte de la valoración de las probanzas más
importantes del proceso o el reproche formulado por nuestro máximo tribunal a la
decisión de calificar como una máxima de la experiencia lo resuelto con anterioridad
por el propio tribunal o la circunstancia de haberse registrado una patente de
invención en el extranjero. A partir de esto último, los autores nos recuerdan cómo
—en la valoración de la prueba— deben distinguirse dos operaciones intelectuales
vinculadas pero diferenciables: la interpretación de la prueba y su valoración
propiamente tal.
En fin, me parece digno de un reconocimiento este esfuerzo encomiable que los
autores —al igual que los demás involucrados en la publicación de esta colección
por la Editorial Rubicón en conjunto con el Departamento de Derecho Procesal de
la Universidad Católica— han realizado, en claro beneficio de los abogados que
ejercemos la profesión. Me parece una lectura muy recomendada, no solo para
utilizar los hallazgos que han obtenido los autores tras la revisión de un número
considerable de sentencias, sino también para repasar los variados temas del
Derecho Procesal que tratan en su obra, los que nunca está de más recordar.
* Miguel José Dibarrart Ferrada es abogado de Yrarrázaval, Ruiz-Tagle, Ovalle,
Salas & Vial.
1 Como ocurre con discusión que ha resurgido en los últimos años —tras dormir desde el famoso
fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso del año 1947— sobre si la interrupción de la
prescripción se produce con la notificación de la demanda o bien con su interposición, operando
la notificación con efecto retroactivo.
2
Incluyo entre estas materias aquellas que, en diversos períodos de tiempo, han
motivado decisiones diferentes, como ocurre con la vulneración de las normas
de la sana crítica como fundamento del recurso de casación en el fondo.
3
Así ocurre, por ejemplo, con el fallo que parecía cambiar el criterio tradicional
sobre la interrupción de la prescripción, como asimismo con el caso de Anglo
American Sur S.A. con Ingeniería y Movimiento de Tierras Tranex Limitada, el
cual, a propósito de los límites que la Corte Suprema estableció que imponía la
buena fe a la facultad de poner término unilateral a un contrato en ese caso
concreto, fue motivo de un seminario organizado por la Universidad de Chile y
numerosos comentarios de parte de sendos abogados de la plaza.
4
Con el debido resguardo del principio iura novit curia, como destacan los
autores. Resultan también interesantes los comentarios de jurisprudencia sobre
la posibilidad de controlar de oficio y sin que sea necesario que se oponga la
excepción respectiva, la falta de legitimación y otros presupuestos de la acción
que se intenta, o la posibilidad del tribunal de aplicar una norma diversa de la
invocada por las partes, que no altera la naturaleza de lo demandado, así como
también el análisis exhaustivo de las consecuencias del principio tantum
devolutum quantum apellum, que rige en general nuestro sistema civil de
segunda instancia.
También podría gustarte
- Sociedad en Comandita Por AccionesDocumento17 páginasSociedad en Comandita Por AccionesJuan Pablo PalacioAún no hay calificaciones
- Procedimientos para Solicitar La Devolucion Del ItanDocumento7 páginasProcedimientos para Solicitar La Devolucion Del ItanJoseph PkAún no hay calificaciones
- Borrador de DenunciaDocumento6 páginasBorrador de DenunciaJoe SalasAún no hay calificaciones
- Principios ConstitucionalesDocumento3 páginasPrincipios ConstitucionalesRebeca Rosas De Rodríguez100% (1)
- Mitchell, T. (1999) - Sociedad, Economía y El Efecto EstatalDocumento19 páginasMitchell, T. (1999) - Sociedad, Economía y El Efecto EstatalJulián FontechaAún no hay calificaciones
- Manual de Curso para Guardia de Seguridad O.s.10Documento47 páginasManual de Curso para Guardia de Seguridad O.s.10Gurix Zone100% (1)
- Índice Curso de Derecho Civil. Bienes - CorralDocumento25 páginasÍndice Curso de Derecho Civil. Bienes - CorralConsultasreferenciasderechoAún no hay calificaciones
- Índice El Patrimonio. 4a Ed. - FigueroaDocumento21 páginasÍndice El Patrimonio. 4a Ed. - FigueroaConsultasreferenciasderechoAún no hay calificaciones
- Manual de Derecho Procesal. Portada - UrrutiaDocumento1 páginaManual de Derecho Procesal. Portada - UrrutiaConsultasreferenciasderecho0% (1)
- Índice Los Bienes - PeñaililloDocumento19 páginasÍndice Los Bienes - PeñaililloConsultasreferenciasderechoAún no hay calificaciones
- Reseña Los Incidentes y en Especial El de Nulidad Procesal. Salas. No Hay Nulidad Sin Daño - ObergDocumento1 páginaReseña Los Incidentes y en Especial El de Nulidad Procesal. Salas. No Hay Nulidad Sin Daño - ObergConsultasreferenciasderechoAún no hay calificaciones
- Índice Introducción Al Derecho Procesal - QuezadaDocumento7 páginasÍndice Introducción Al Derecho Procesal - QuezadaConsultasreferenciasderechoAún no hay calificaciones
- Índice Estudios de Derecho en Homenaje A Raúl TavolariDocumento5 páginasÍndice Estudios de Derecho en Homenaje A Raúl TavolariConsultasreferenciasderechoAún no hay calificaciones
- Tarea 3 InformeDocumento7 páginasTarea 3 Informeeduardo milla rosalesAún no hay calificaciones
- Entrega 1 Semana 3Documento3 páginasEntrega 1 Semana 3John Jairo CASTAÑEDA GUTIERREZAún no hay calificaciones
- Alimentos (1 Hija) Yrys FalconDocumento7 páginasAlimentos (1 Hija) Yrys FalconEVERAún no hay calificaciones
- Ds 1487 - Modifica El Reglamento A La Ley General de AduanasDocumento30 páginasDs 1487 - Modifica El Reglamento A La Ley General de AduanasJuan MontalvoAún no hay calificaciones
- Contabilidad Gubernamental 2019Documento15 páginasContabilidad Gubernamental 2019YOVANA DEL CARPIOAún no hay calificaciones
- Proyectos de Recopilación de Leyes de Indias deDocumento12 páginasProyectos de Recopilación de Leyes de Indias deel_joseph_1100% (1)
- Derecho Internacional Privado 4 - La Condición Jurídica Del ExtranjeroDocumento8 páginasDerecho Internacional Privado 4 - La Condición Jurídica Del ExtranjeroManuel Salas TorresAún no hay calificaciones
- Rtu Floridalma HernándezDocumento3 páginasRtu Floridalma HernándezClaudia Floridalma Hernández CholotíoAún no hay calificaciones
- Denuncia Por Hurto de Trimovil SerenoDocumento5 páginasDenuncia Por Hurto de Trimovil SerenoDoradobet RiojaAún no hay calificaciones
- El Derecho AdministrativoDocumento2 páginasEl Derecho AdministrativoAbraham muñoz rosalesAún no hay calificaciones
- Breves Datos Biográficos Del "Profesor Rafael Ramírez Arroyo" Fundador de La Asociación de Auxilio Póstumo Del Magisterio Nacional de GuatemalaDocumento2 páginasBreves Datos Biográficos Del "Profesor Rafael Ramírez Arroyo" Fundador de La Asociación de Auxilio Póstumo Del Magisterio Nacional de GuatemalaNolfaAún no hay calificaciones
- Cuadernillo de Formación Red CAACs - Noviembre 2019 FinalDocumento44 páginasCuadernillo de Formación Red CAACs - Noviembre 2019 FinalMoni Verdú100% (2)
- Lectura 03 - El Sistema Tributario PeruanoDocumento3 páginasLectura 03 - El Sistema Tributario PeruanoRonald Josue Contreras LauraAún no hay calificaciones
- Sentencia Constitucional Plurinacional 1149 PluralismoDocumento3 páginasSentencia Constitucional Plurinacional 1149 PluralismoLuzJossyVillalobosAún no hay calificaciones
- MAPRO de La DRE AmazonasDocumento57 páginasMAPRO de La DRE AmazonasLiseth Poquioma CulquiAún no hay calificaciones
- 03 24 000 2021 00295 00Documento4 páginas03 24 000 2021 00295 00Oscar GuizaAún no hay calificaciones
- HOMOLOGACIONDocumento3 páginasHOMOLOGACIONerwin sanchezAún no hay calificaciones
- Vocabulario Unidad 3Documento6 páginasVocabulario Unidad 3Jose Luis Laguarda BravoAún no hay calificaciones
- Autoría y Participacion en El Derecho Penal ColombianoDocumento30 páginasAutoría y Participacion en El Derecho Penal ColombianoJuan Camilo100% (1)
- Delitos FíscalesDocumento3 páginasDelitos FíscalesJosue216Aún no hay calificaciones
- FLUJOGRAMADocumento11 páginasFLUJOGRAMAMadeleyne Garcia CamposAún no hay calificaciones
- Impuestoa A Las Rentas Netas Del Trabajo y de Fuente Extranjera PDFDocumento38 páginasImpuestoa A Las Rentas Netas Del Trabajo y de Fuente Extranjera PDFSandra SotoAún no hay calificaciones
- Contra CautelaDocumento4 páginasContra CautelaPatriciaCuzcano100% (1)
- Preguntas FaltaDocumento15 páginasPreguntas FaltaMaria Esther Astuchao Poma0% (1)