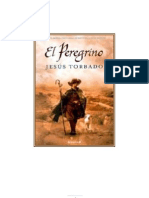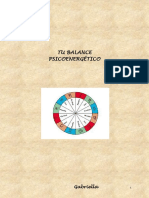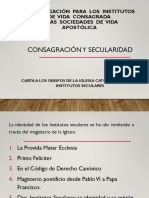Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Politicidad Popular
Politicidad Popular
Cargado por
Bruno Rojas SotoDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Politicidad Popular
Politicidad Popular
Cargado por
Bruno Rojas SotoCopyright:
Formatos disponibles
La politicidad de los sectores populares desde la etnografía:
¿más acá del dualismo?
Pablo Semán, M. Cecilia Ferraudi Curto
Introducción
¿Como entender el papel de la práctica etnográfica y la formación antropológica
en la formulación de los problemas en ciencias sociales?, ¿Cómo se vincula esta
comprensión, específicamente, a la captación de las formas de inserción política
de los sectores populares? (especialmente, a la incidencia de sus perspectivas en la
concepción de lo político), Y, por ultimo, cómo se vincula esta percepción a las con-
tinuidades/discontinuidades que pueden percibirse entre los años 90 y 2000?.
Entrelazando estos interrogantes buscaremos: 1-capitalizar los efectos de la prác-
tica antropológica en la construcción de los objetos y problemas de investigación y
2-colocar los interrogantes sobre la politicidad popular más acá de las preocupa-
ciones normativas en un contexto en que estas tendían a subordinar la realidad a
los deseos y temores los analistas e investigadores (un contexto, nada infrecuente,
en el que las ansias de secularización quedaban transformadas en desazón y las
expectativas de ciudadanía en percepciones ora ilusionadas en la autonomía de los
movimientos sociales, ora decepcionadas por el “clientelismo”).
Cabría aclarar sucintamente el contexto en que se sitúan las cuestiones citadas
y forman parte del horizonte en que se inscribe este trabajo. En primer lugar es
preciso subrayar que, en los últimos tiempos, ha surgido un énfasis en el método
etnográfico que además de incurrir en el riesgo de la sobrestimación (con sus conse-
cuencias eventuales de frustración) es propuesto como método ilustrativo, para con-
firmar saberes construidos de forma lógicamente anterior a la etnografía, concebida
como mera descripción. En segundo lugar, creemos necesario recordar un segundo
contexto de este debate: las transiciones que genéricamente podemos llamar pos
neo liberales, y especialmente la coyuntura Argentina del 2001, dieron lugar a un
sinnúmero de posiciones que anunciaban el desarrollo de formas de agencia política
que, por fin, se habrían liberado del lastre de lo que habitualmente se llama cliente-
lismo para dar lugar a formas subjetivas y políticas autónomas1. Las cuestiones que
1. Svampa y Pereira (2003) introdujeron pionera y cautamente esta posición reconociendo su carácter
parcial en una pluralidad de posiciones posibles de lo sujetos populares, y amparándose en evidencias
issn 1515-6370 / Otoño de 2013 / Nº 25- Año 14 - Revista Lavboratorio 151
intentamos desarrollar en este artículo y formas de política. Si como decimos
apuntan a elaborar el valor del método más adelante “La historia no es contex-
etnográfico como una estrategia limita- to, conjunto de fuerzas que modelan,
da, pero no exclusivamente descriptiva, sino, más radicalmente, plano de cons-
y a mostrar su valor en el análisis de la titución de formas del agente, de nocio-
experiencia política de los sectores po- nes de persona singulares que dan lugar
pulares de la sociedad argentina (en un a politicidades singulares” la forma en
momento en que esta experiencia fue que podremos comparar “los 2000” y
forzadamente distribuida entre la sumi- “los 90” será la de contrastar formas de
sión “clientelar” y la contestación “au- anudamiento del vinculo político que en
tonomista”). el contexto de la discusión bibliográfica
En segundo lugar nos interesa pro- y de nuestras observaciones nos parecie-
poner un contexto de lectura para uno ron significativas.
de los interrogantes que propusimos al
inicio: cuando enfocamos las continui-
dades y discontinuidades entre “los 90” La politicidad popular
y “los 2000” partimos de dos supuestos
compleentarios. Primero que a pesar Al entrar a la casa de dos pisos, don-
de la nítidez con que se oponene estas de esperaba encontrar una gran
décadas en el discurso político y perio- sala o un garage para varios autos,
encontré un templo pentecostal.
dístico, desde nuestro punto de vista, esa
Por las escaleras que bajaban de los
distinción es algo a construir y no un cuartos de arriba descendía Mar-
punto de partida. Segundo: nuestra as- garita, mientras miraba y contro-
piración para articular dichas distincio- laba con majestad la asistencia de
nes descree, por la propia concepción de las personas. Su discurso desde el
pulpito me resultó inesperado para
lo político que tenemos, de la posibili- una iglesia pentecostal. La mujer, en
dad de separaciones tajantes y de la co- el papel de pastora recomendaba, y
rrespondencia biunívoca entre períodos casi amonestaba a priori a las muje-
res de la iglesia como si supiera que
sus consejos de valorizar algunos ali-
empíricas que ellos mismos reconocían suficien- mentos de la dieta de la familia solo
tes para abrir una pregunta. Cuando esta fue serían aceptados a regañadientes:
retomada en investigaciones posteriores, salvo “El cereal, la avena son tan impor-
excepciones, la naturalización de esa posibilidad tantes como la carne. No los come-
de autonomía fue considerada en sus posibilida- mos, por que estamos siempre con la
des de ampliación y amenazas. También, pione- misma, como que queremos carne,
ramente, Farinetti (2000) mostraba hasta donde como si fuera lo único que se puede
se repite, y se renueva el fenómeno de la rebeldía
comer, pero son tan buenos como
una milanesa. Llevenlos, no los des-
conservadora, al analizar algunas de las tempra-
precien. Las nutricionistas de la sala
nas revueltas que ilusionaros a los analistas unos
(la sala de atención médica del barrio)
años después
152 Revista Lavboratorio - Año 14 - Nº 25 / Otoño de 2013 / issn 1515-6370
dicen que esto tiene proteínas y todo giendo (y tal vez amplificando) el efec-
lo que es necesario para la alimenta- to de las discusiones que cuestionan la
ción de los bebes y de los mas viejos.
El gobernador Duhalde y el progra-
fertilidad del concepto de clientelismo,
ma son cosas buenas y a veces no sa- quisiéramos poner de manifiesto algu-
bemos aprovechar cuanta bendición nos elementos de la teoría política de
existe en lo que nos ofrecen.” Margarita en tanto se distancia respecto
de las teorías políticas dominantes, y de
Margarita “mezcla” las actividades y su correlato: las concepciones que des-
los campos: si ese día estaba en su iglesia cribirían a Margarita a partir de la sim-
distribuyendo alimentos otorgados en ple carencia (su falta de ciudadanía) y,
el marco de los planes sociales otorga- también, de aquellas que la mostrarían
dos por el gobierno de la provincia de como testimonio del continente men-
Buenos Aires durante el mandato de guante de la reciprocidad en el maras-
Eduardo Duhalde (1991-1999) –algo mo de la modernidad.
que tiene mucho que ver con algunas Este análisis se inscribe en un proble-
versiones del “hacer política”-, también ma más general: hasta el año 2001 la
“hacía religión” a partir de la política o, consideración de los sectores populares
mejor dicho, a partir de los resultados y se efectuaba en una clave pesimista que
sedimentos históricos de la política en el subrayaba fragmentaciones, debilidad
universo simbólico de las clases popula- política y heteronomías varias, especial-
res. Así como su iglesia está construida mente en la descripción del “clientelis-
sobre las ruinas de la Unidad Básica2 mo”3. A partir de ese año, en un con-
que ella misma dirigió en los años 1970, texto de crisis social y política, esa clave
propone una interpretación del cristia- mutó: el optimismo parecía haberse ins-
nismo que no sólo surge de una doctri- talado en las descripciones que enfatiza-
na evangélica sino, también, de decenas ban autonomías políticas y sociales a las
de actos cotidianos en que el peronismo que se adjudicaba un potencial de reno-
sedimentado en la cultura es utilizado vación social radical4. Luego retornaron
como el molde de la ética que promueve
en su templo (Semán, 2006). Nos inte- 3. Auyero (1998, 2001), Levitsky (2003), Merklen
resa avanzar en dos sentidos recíproca- (2005) y Martuccelli-Svampa (1997) intentaron
mente implicados: primero profundizar dar cuenta de las realidades políticas que releva-
la presentación de Margarita como una ron en el mundo popular a las formas tradiciona-
forma de conocer la singularidad de la les o previas del Peronismo.
experiencia de los sectores populares en 4. El trabajo de Svampa y Pereira (2003) ocupa
un lugar central en esta consideración ya que
el Gran Buenos Aires y segundo, reco-
surgió de una investigación pionera, sistemática
y de cierta manera anticipada a los tiempos en
2. Son los locales de acción partidaria territorial que se produjo la eclosión de las expresiones que
del Partido Justicialista (Peronista). tendrían bastante visibilidad y protagonismo en
issn 1515-6370 / Otoño de 2013 / Nº 25- Año 14 - Revista Lavboratorio 153
las sombras bajo la forma de interroga- los miembros de su iglesia, pero tam-
ciones alrededor del carácter de dichos bién reclamaba y obtenía favores que
movimientos (¿clientelares o renovado- estaban destinados a ella y a su familia:
res?). El optimismo inicial de los ana- trabajo para sus hijos, servicio funerario
listas viró en un renovado desencanto. para el velorio de su madre, etcétera. Su
En ese contexto un análisis como el que práctica del juego de reparto de bienes
sigue, pretendía, y pretende, trascender implica el desarrollo de performances
ese dualismo en la caracterización de la que son comparables a las descriptas
politicidad popular, a través de la explo- por Auyero5 en cuanto a al carácter
ración de las potencialidades la conside- “maternal” que caracteriza la actividad
ración etnográfica en la construcción de y la presencia pública de las mediado-
los problemas y conceptos sociológicos. ras de la red peronista que estudió en el
Intentaremos mostrar que la politicidad Gran Buenos Aires.
se constituye singular e históricamente, Sin embargo, Margarita no llegó a
más acá de las idealizaciones a las que integrarse a una de las organizaciones
esa historia da lugar, portando una in- que, durante el período fue la punta de
quietante ambigüedad frente a las des- lanza del gobierno provincial en el desa-
cripciones apoyadas en términos ana- rrollo de políticas sociales de asistencia
líticos que expresan en qué grado par- alimentaria, educacional y sanitaria de
ticipan los analistas de las perspectivas las camadas más pobres de la Provincia
dominantes sobre la política. de Buenos Aires. Las “manzaneras”, que
eran las encargadas de repartir en pe-
5. Según Auyero las mediadoras “legitiman su
Mucho clientelismo rol en política concibiéndolo como el rol de una
madre en una casa un tanto más grande que
Margarita mediaba, con bienes, entre la propia: la municipalidad”. En algún grado
las conclusiones de Auyero dicen de Margarita y
el poder político y sus fieles. Lo hacía
de su feligresía (que además de ser una pastora
a menudo, dando difusión a cualquier pentecostal, fue políticamente activa en el pero-
iniciativa del gobierno provincial y mu- nismo y alberga en su iglesia a algunas mujeres
nicipal y promoviendo la actuación de que cumplen la función de manzaneras). En este
los fieles en diversas instituciones en mismo sentido obra el hecho de que en el univer-
so de entrevistados por Auyero se encontraban
las que los diversos niveles de gobierno
mujeres que eran, al mismo tiempo, creyentes
contenían y organizaban a los vecinos prominentes en su iglesia y manzaneras, véase
del barrio. Por su posición en esa red pp. 15- 39 y 204. Inversamente algunos aparen-
era tanto dadora como receptora de tes impasses de Margarita remiten al problema
esos bienes: distribuía hacía abajo entre que plantea el citado autor (el del carácter esco-
lástico que da soporte ala idea de clientelismo) y
el convulsionado proceso político en que cayó el a partir del cual podremos diseñar el espacio de
gobierno del Presidente De la Rúa (1999-2001). nuestras proposiciones.
154 Revista Lavboratorio - Año 14 - Nº 25 / Otoño de 2013 / issn 1515-6370
queños recortes territoriales los bienes y “El peronismo es otra cosa: antes
acciones habilitados por los programas daban más. Esto es un ofensa. Por
eso es que yo no me meto mucho.
del gobierno, eran reclutadas dentro Claro que hay muchas de mujeres
de la amplísima área de influencia del de la iglesia que no saben que antes
peronismo: algunas eran militantes ex- era diferente y entonces no se hacen
perimentadas y encuadradas y otras, problema.”
que realizaban su primera experiencia,
tenían una relación osmótica con la cul- La ambigüedad de Margarita entre
tura política del peronismo. Margarita, su repudio hacia el clientelismo y su
pese a sus años de militancia, había to- afirmación de los supuestos “clientela-
mado distancia del peronismo porque res” puede interpretarse en el contexto
cuestionaba a los dirigentes que, según de la crítica de Auyero a la noción de
ella, hacían algo que “no era Peronismo” clientelismo. Siguiendo a Bourdieu,
por razones que podrán entenderse a plantea que el concepto de clientelismo
partir de lo que sigue. “es producto de un punto de vista escolástico,
Cuando estaba por organizarse un externo alejado (...) Esta preconstruido lejos de
acto partidario que se basaría en la ca- donde yace la acción: esta no se encuentra en
pacidad de movilización de las “man- la descarada –y a veces patética-distribución de
zaneras” del barrio, Margarita se negó alimentos o bebidas (...), sino en el entramado
a movilizar a sus fieles porque sostenía de redes de relaciones y representaciones cultu-
que, en esa ocasión, había “mucho clien- rales construidas diariamente entre políticos y
telismo”. El sentido que le daba a esa ex- “clientes”. El entramado que constituye
presión ilumina una complejidad la condición del sentido de cualquier
donación es el que hace que lo recibido
“Estos tipos quieren llevarnos a los sea evaluado como más o como menos,
actos por un sandwich y una coca
cola. No nos cuidan. Quieren que como justo o injusto. El descontento de
vayamos pero despues se olvidan de Margarita debido a que “dan poco” no
nosotros.” puede ser interpretado como el efecto
de una contrariedad surgida del simple
Margarita denuncia y repudia el clien- cálculo económico del intercambio, sino
telismo siguiendo, solo en forma aparente, como el efecto de una contrariedad sur-
el molde que caracteriza a ese intercam- gida del desconocimiento de una pauta
bio como el rebajamiento de derechos de reciprocidad especificada en el entra-
políticos que, o bien habrían sido concul- mado de relaciones y representaciones.
cados parcialmente, o bien deberían ser Es claro que el “clientelismo” que Mar-
instaurados. Sin embargo no reclamaba garita denuncia no existe como avasa-
por su ciudadanía política birlada, sino llamiento de la dignidad política del
por un contrato que estaba siendo injusto: votante cuya existencia se naturaliza en
issn 1515-6370 / Otoño de 2013 / Nº 25- Año 14 - Revista Lavboratorio 155
ese supuesto tanto como el hombre en la presentados en una ronda a algunos
ideología humanista, sino como relacio- miembros de la organización barrial
que presidía. Él, que “no entendía
nes que implican una moralidad especí- nada de política” cuando empezó
fica y comunican a clientes y patrones. en 1999, se había erigido como diri-
gente barrial a medida que la urba-
nización se fue construyendo como
Ni choripanes ni cortes de ruta:
problema y solución para el barrio.
vivienda digna Desde su creación en 2005, se des-
empeñaba como funcionario en el
Llegué a Villa Torres con un grupo Programa de Urbanización de Villas
de cientistas sociales contratados y Asentamientos municipal. José fue
por el Gobierno de la Provincia de nuestro primer contacto en el barrio.
Buenos Aires para realizar un “diag- Las personas que nos presentó cuan-
nóstico” sobre el barrio en vistas do llegamos serían nuestros guías a
de la elaboración de “políticas de lo largo del recorrido. Cuando le di-
inclusión social”, en julio de 2007. jimos que nos interesaba la política,
Se trataba de una villa de La Matan- contestó:
za6, prueba piloto de un proyecto “Siempre estuvimos con Balestrini
municipal de urbanización de villas (y ahora con Espinoza) porque él fue
y asentamientos, constituido a par- el que nos apoyó desde el principio,
tir de la articulación de programas que puso para hacer las primeras ca-
nacionales, provinciales y municipa- sas, que visitó el barrio cuando toda-
les. Las políticas públicas focalizadas vía no era intendente”.7
eran centrales en la configuración
del barrio, e incluso dieron origen a “Por ahora estamos con él porque
mi relación con él. no nos falló pero si falla, nos vamos.
Vistos como “profesionales del go- Nosotros estamos por esto. Estamos
bierno”, fuimos recibidos por José y por nosotros”, agregó Mirta, una de
las mujeres presentes.
6. Ubicado al sudoeste de la Ciudad Autónoma “Ninguno de nosotros es un ‘solda-
de Buenos Aires, La Matanza es el municipio más do’. Cada uno tiene sus ideas y lo
extenso del Gran Buenos Aires (325,71 Km2 de dejamos. Pero todos estamos por el
superficie), y el más populoso. Según el Censo barrio. Nunca nos van a ver con el
2001, registra una población de 1.253.921 ha- choripán ni cortando ruta. No lo hi-
bitantes (aproximadamente el 9% de la pobla- cimos antes. Nosotros desde un prin-
ción provincial, y el 3% de la nacional). Según los
funcionarios del programa de urbanización de 7. Alberto Balestrini había sido el intendente de
villas y asentamientos municipal, el distrito regis- La Matanza entre 1999 y 2005, cuando nom-
tra más de cien de estos barrios informales. En- bró a Espinoza como su sucesor. Desde enton-
tre ellos, Villa Torres es uno de los más antiguos, ces, Balestrini era Presidente de la Cámara de
remontándose sus orígenes a fines de la década Diputados de la Nación (existían rumores y des-
de 1950. Ubicado frente a la Ruta Provincial 4, mentidas acerca de su candidatura a la vicepre-
el barrio cuenta con 7.500 habitantes. (Para una sidencia, a la gobernación bonaerense o a la
definición descriptiva de la villa como forma de vicegobernación –cargo por el cual fue electo en
hábitat urbano informal, véase Cravino, 2006). octubre de 2007-).
156 Revista Lavboratorio - Año 14 - Nº 25 / Otoño de 2013 / issn 1515-6370
cipio dijimos que queríamos una lla de la opinión pública informada. El
vivienda digna. Ahí venía lo demás: modelo de ciudadanía subyacente opera
trabajo, salud… Eso era lo impor-
tante”, concluyó José.
como ideal, señalando carencias. Frente
a esta perspectiva, José y Mirta no ne-
El contraste marcado por José en la gaban asistir a actos sino que sostenían
presentación (y resaltado por nosotros priorizar la urbanización de su barrio. A
en el subtítulo) vuelve sobre un debate partir de allí, ellos explicaban el apoyo
muy actual entre habitantes de Buenos a Balestrini y, a la vez, subrayaban sus
Aires más o menos interesados en polí- prioridades. Sus palabras planteaban
tica. Se trata de una discusión que invo- una situación incomprensible para estas
lucra los bienes que el Estado distribuye miradas completamente negativas.
para aquellos que cataloga como “po- Los cortes de ruta, en cambio, cons-
bres”, y su relación con las prácticas de tituyen una forma de acción colectiva
reclutamiento y movilización de parti- contenciosa que cobró relevancia en
dos y otras organizaciones. Como Mar- los últimos años de la década de 1990
garita, José también distinguía entre lo colocando al problema de la desocupa-
que unos y otros daban. A diferencia de ción en un lugar cada vez más central
ella, no se trataba de comparar con el de la agenda pública. Si inicialmente
pasado sino entre diferentes alternativas se trató de un reclamo por trabajo (en
disponibles actualmente. La referencia ciudades periféricas del país), pronto los
de José estaba cifrada a través de dos ex- “planes” (subsidios a los desocupados)
presiones diferentes. se consolidaron como respuesta estatal a
Así como Margarita aludía a “un las demandas de los (denominados me-
sandwiche y una Coca-Cola”, José refe- diáticamente y luego autodenominados)
ría a los “choripanes” como los objetos “piqueteros”. Desde el corte de la Ruta
que los políticos distribuyen en los actos, 3 en 2000, La Matanza se constituyó en
a cambio de la asistencia. Algunos me- la cuna de las “organizaciones piquete-
dios de comunicación exponen estos in- ras” más consolidadas –cuyos orígenes
tercambios como ilegítimos, evidencian- se remontaban a las tomas colectivas de
do la falta a través de una pregunta: ¿por tierra (“asentamientos”) de los ’80-. Lla-
qué es el acto? La persona interpelada mativamente, la historia de la urbaniza-
que no responde correctamente a esta ción en Villa Torres transcurría parale-
interrogación (indicando, como en un lamente a estos acontecimientos. Origi-
panfleto partidario, los propósitos de la nada en una toma colectiva en 1999, en
convocatoria) es considerada como “lle- Villa Torres el eje era la urbanización.
vada”, manipulada por intereses turbios Mientras aquellas organizaciones tenían
de los “políticos” en cuestión. Según a los “planes”, la “mercadería” y luego
esta visión, la buena política es aque- los “microemprendimientos” (llamados
issn 1515-6370 / Otoño de 2013 / Nº 25- Año 14 - Revista Lavboratorio 157
irónicamente “microentretenimientos” marca temporal en su relato: diciembre
por algunos “referentes piqueteros” y de 2001. Entre todas estas acciones, José
por José), la urbanización se constituía resalta la más significativa para su rela-
como una alternativa diferente: vivien- to: la marca del quilombo. Esto es, una
da digna. forma clara en que todos percibimos la
En un sentido, la urbanización de Vi- caída de Alfonsín en 1989… y de De la
lla Torres aparece en continuidad con Rúa, doce años más tarde.
las políticas focalizadas y descentraliza- Se trataba de un contexto más am-
das que caracterizaron al Estado luego plio de crisis económica y política, que
de la denominada reforma neoliberal precipitó la caída del gobierno de De la
de la década de 1990. Pero el Estado se Rua en el marco de un amplio ciclo de
reduce a un rol de regulador en políti- protestas –cacerolazos en diferentes ciu-
cas habitacionales, como en la década dades del país, marchas de ahorristas y
de 1990 (Cravino, Fernández Wagner piqueteros que concentraban en el cen-
y Varela, 2002), sino que construye vi- tro porteño, cortes de ruta en el interior
vienda social. La urbanización es vista y saqueos en el conurbano bonaerense
como una esperanza, una oportunidad (y en otras grandes ciudades). La con-
abierta luego de diciembre de 2001. signa general del acontecimiento era
un llamado contra la denominada clase
política: “Que se vayan todos”. El qui-
“El quilombo” lombo propició que se multiplicaran los
recursos (a través de políticas estatales
“‘¿Cómo está, Alberto [Balestrini]? focalizadas ante lo que los funcionarios
¿Se acuerda que usted me pidió el
prototipo de una casa…? Acá se lo definían como “emergencia”). Fuera de
traje’. ‘A ver’. Imaginate en ese mo- la grabación, José duda: “no sé si será
mento, Matanza era un quilombo. porque eran otros con otras ideas o por-
Lo mira: ‘¡Pero esta casa es inmen- que no les quedó otra que darnos bolilla
sa!’ ‘Bueno, deme la mitad, por lo
menos la mitad’. ‘Bueno, dale’. Es
a nosotros, a las villas”.
un tipo fenomenal. Como persona. Auyero (2007) analiza una concep-
Es un tipo ejecutivo y capo, un tipo ción negativa de la política, mostrando
común que resuelve. ‘Dale, hablá la continuidad entre política ordinaria y
con tal. Decile que te dije yo’. Yo ya
violencia colectiva extraordinaria. Pero
tenía la marca de Balestrini y de ahí
empecé”. si recurre centralmente a los discursos
sobre los saqueos para dar cuenta de
En los relatos de José, 2001 aparece un lenguaje de la política distinguido
como momento culminante del “qui- del resto, el lenguaje de la política no
lombo” del cual La Matanza fue uno siempre parece aislado (y en ello se jue-
de los epicentros. Los saqueos son una gan diferentes formas de validación).
158 Revista Lavboratorio - Año 14 - Nº 25 / Otoño de 2013 / issn 1515-6370
Como Matilde en la etnografía de Au- legitimarse. El título del libro de Fre-
yero (2001) o Margarita aquí, José actúa deric (2004) es clave para comprender
como mediador. En sus propios térmi- el desafío moral que tal separación
nos, “hace de nexo”. A diferencia de abría: Buenos vecinos, malos políticos. Esta
Matilde, él acentúa su propia movilidad situación hizo eclosión en diciembre
a través de una red abierta elaborada a de 2001.
lo largo de un aprendizaje. Ahora no Desde entonces, los análisis acadé-
sólo comprende Torres sino que, como micos han mostrado la “selva orga-
funcionario municipal, actúa también nizacional” en los barrios populares
en otras villas del municipio. A la vez, de Buenos Aires (Cerrutti y Grimson,
dispone de una red versátil en amplia- 2004) que contrasta con la “desertifi-
ción que lo conecta con políticos, fun- cación organizativa” señalada por Au-
cionarios, habitantes de varios barrios, yero (2001) hacia mediados de la déca-
hinchas de clubes, profesionales y diri- da previa. Así como la multiplicación
gentes barriales. Entre ellos, circulan de las protestas en torno de 2001 y la
ayudas, apoyos, contactos, aprendizajes, masificación de los subsidios para los
construcciones de material y simbólicas. desocupados en 2002 aparecen como
Los vínculos de José no se restringen ni centrales para comprender frases tales
al barrio ni a lo concerniente al progra- como “acá todo es política” (Auyero,
ma de urbanización, aunque allí esté su 2007; Quirós, 2008; Vommaro, 2006),
base. Los recursos de los cuales dispone la urbanización de Torres invita a re-
son amplios. A diferencia de Matilde, flexionar sobre otras alternativas me-
José escenifica una historia ascendente. nos estudiadas.
En su discusión con el concepto de Si en los “tiempos extraordinarios”
clientelismo, Frederic (2004) argu- (Svampa, 2005) la política resultaba
menta que dicho concepto (tal como omnipresente para quienes vivían en los
había sido utilizado para comprender barrios populares de Buenos Aires, y en
la política de los pobres) tendía a rei- los ’90, en cambio, tendía a producirse
ficar la distinción entre alta y baja po- una separación entre “trabajo político”
lítica, oscureciendo las formas de ex- y “trabajo para el barrio” o “trabajo so-
clusión (y los desafíos) implicados en cial”, el relato de José muestra una com-
la profesionalización de la misma. Sea binación diferente de elementos que
como clientelismo o como exclusión pudo concretarse luego de la implemen-
de la carrera política, tanto Auyero tación de políticas habitacionales entre
(2001) como Frederic (2004) muestran 2004 y 2005 (Rodríguez et al. 2007).
distanciamiento creciente entre arriba Como señalaba él mismo, “Participar
y abajo. Ambos textos refieren formas políticamente es bueno en la medida en
de hacer política, despolitizando para que sirve a la urbanización”.
issn 1515-6370 / Otoño de 2013 / Nº 25- Año 14 - Revista Lavboratorio 159
Persona, Reciprocidad, y los supuestos normativos, como incor-
Biografía en la formación del poración o participación de una tota-
lidad que da a un sujeto una posición
lazo político respetable.
Margarita y José practican formas
Esta interpretación puede densificarse de reciprocidad con lo que podemos
comparando con Margarita: entender considerar como matices singulari-
que, en la diferencia entre la distancia zantes del carácter jerárquico de su
absoluta y el repudio particular respec- perspectiva, que dan cuenta de his-
to de unas redes determinadas, insiste toricidades específicas en las que se
en una visión política que reclama “un constituyen diferentes camadas de los
buen señor” –de la misma manera que sectores populares a lo largo de las úl-
se puede entender que la perspectiva timas décadas en Argentina.
cosmológica hace a la diferencia entre, No es ajeno a la historia de militancia
por un lado, la denuncia de un mila- política de Margarita que sea una pas-
grero particular (y la afirmación de la tora que reivindique un liderazgo impu-
posibilidad de los milagros en general) table a la causa mística que representa
y, por otro lado, la denuncia iluminista su don de curar, pero también, sorpren-
del milagro en general-. Esto implica dentemente, a dones que son valores en
una nueva incursión en el campo de la el marco y en los términos de su expe-
teoría antropológica. No sólo se trata riencia militante, como la capacidad
de que el agente, sus divisiones internas de congregar multitudes y, sobre todo,
y sus formas de unidad no tienen defi- la que era elegida por la gente (Semán,
nición universal y son construcciones 2001). Esa misma trayectoria política
(una noción hoy extendida a todas las hace comprensible que su templo fun-
ciencias sociales) sino que implica, si- cione como una especie de “sindicato en
guiendo a Dumont, DaMatta y Duarte, el barrio”, como una sociedad de soco-
algo más específico aún: el valor de las rros mutuos entre trabajadores que ya
jerarquías en el análisis. El individuo (y no tienen ni sindicato ni trabajo. Mar-
una serie categorías que corresponden a garita, entonces, no es una reciprocante
su desarrollo histórico tales como ciuda- genérica, sino un operador social pleno
danía, igualdad, etc.) constituye un caso de características que la singularizan en
particular de las construcciones sociales relación a otros que podría participar de
del agente. Las asimetrías, que desde el la misma visión relacional, holista y je-
punto de vista de los grupos que han rárquica. Varias de las acciones que des-
sido incorporados a esa construcción, cribimos revelan esas particularidades,
son vistas como inferiorización, deben actualizan los accidentes de una biogra-
ser leídas, de una forma que suspenda fía compleja, pero a su modo típica, y
160 Revista Lavboratorio - Año 14 - Nº 25 / Otoño de 2013 / issn 1515-6370
ayudan a entender una noción de perso- tiempo, hacía evidente que un pasa-
na que no se distribuye limpiamente en- do de viejas conquistas sociales dejaba
tre el par de polos opuestos holismo- in- de nutrir las expectativas de lo posible
dividualismo/ igualitarismo-jerarquía. para servir de medida del sentido de lo
La idea de Margarita sobre el “jus- perdido, de lo antiguamente justo, de la
to contrato” (referencia que permitiría restricción del horizonte actual. José, en
captarla en términos propuestos por cambio, no elaboraba una historia cen-
Duarte) tiene mas determinaciones trada en el pasado lejano sino en su pro-
y mas relieves que el simple reclamo pia trayectoria como dirigente barrial,
cuantitativo de “algo más” que “un destacando el “quilombo” como “opor-
sandwiche y una Coca-cola” referidos por tunidad”. Si Margarita actualiza su ex-
ella más arriba. No reclama más en la periencia militante en el templo, José, en
simple exigencia de reciprocidad, sino cambio, resalta su condición de neófito
que efectúa un pedido modulado por la para validarse como dirigente barrial. A
historia. partir de reconocer contratos más o me-
nos justos (en los términos de Duarte),
Caminando con ella por el ba-
ambos viven experiencias diferenciales
rrio pude percibir el grado en que
era sensible, en sus términos, a las de agencia política en las cuales su pro-
abruptas y dolorosas transformacio- pia historia es constitutiva.
nes que dejó la década de 1990 en el Ni Margarita ni José son reciprocan-
Gran Buenos Aires. Nos aproximá- tes genéricos, como podría esperarse
bamos a un consultorio médico pri-
vado situado en el centro comercial de lo desarrollado a partir de la noción
del barrio y, mientras mi mente se de jerarquía. La problematización del
perdía en la precariedad y carácter agente y la introducción del concepto
poco serio del comercio que tenía de persona como filtro analítico no sig-
ante mis ojos, dijo:
nifica reconducir las observaciones a los
“esto es una cueva de perros. Yo ven- polos del holismo y el individualismo,
dría acá solo si no tuviera mas reme-
que aparecen antepuestos y como si fue-
dio. Pero antes era diferente. Lo que
pasa es que los hospitales públicos ran los extremos de una línea evolutiva,
son una payasada y nosotros ya no sino investigar el plano de “articulación
tenemos obra social, porque no te- contingente de reglas, discursos y obje-
nemos trabajo. Los chicos (por sus tos del que las ideologías son derivadas
hijos y por los hijos de las mujeres de
su iglesias) no se dan cuenta porque (y no condiciones previas) y se tornan
no saben como era antes.” eficaces” (Goldman 2001: 178). Junto
con la recuperación de la noción de per-
Margarita, entonces, desconfiaba de sona que nos ayuda a captar la positivi-
ese consultorio médico, como cualquie- dad de las experiencias políticas que se
ra de nosotros hubiera hecho. Al mismo desarrollan por fuera de marcos norma-
issn 1515-6370 / Otoño de 2013 / Nº 25- Año 14 - Revista Lavboratorio 161
tivos que igualan el agente y el ciudada- sa pero insuficiente. La etnografía nos
no, es necesario hacer de la historia un revela la necesidad de de reconocer el
plano inmanente al agente. La historia nivel analítico de la persona para rom-
no es contexto, conjunto de fuerzas que per el alineamiento entre el análisis y la
modelan, sino, más radicalmente, plano ideología individualista que presupone,
de constitución de formas del agente, de sin fundamento, la universalidad de sus
nociones de persona singulares que dan derivados: el ciudadano, el sujeto de la
lugar a politicidades singulares. libertad y la igualdad. Pero también, la
misma etnografía, nos revela la necesi-
dad de superar el dualismo que organi-
Conclusión za la dicotomía igualdad-jerarquía. Es
que la práctica etnográfica -que implica
Este artículo ha intentado contribuir a la unidad tensa de los momentos etnó-
elaborar un aporte que la antropología grafo/objeto/teoría, y que en un mo-
puede realizar a los análisis políticos. mento interroga, a través de la presen-
Una vez fracasado el supuesto de que cia del otro, los supuestos individualistas
las transiciones democráticas eran una del cuentista-, también desnaturaliza la
especie de escalera mecánica hacia la dicotomía en que esos supuestos son re-
ciudadanía, las ciencias sociales han lativizados.
tendido a centrarse sobre una catego- Esto es lo que ocurre cuando, a pesar
ría de clientelismo que opacaba las es- de todas las apelaciones a la etnogra-
pecificidades históricas de las agencias fía que se hacen en las ciencias socia-
de sectores populares, constituyéndolas les, que últimamente son muchas, se
desde un punto de vista negativo. En el refiere al clientelismo como una rea-
mismo terreno, el tratamiento propues- lidad independiente de los contextos
to ensaya una alternativa: antes de pre- culturales, circunscripta los fenómenos
guntarnos sobre su distancia y su dife- electorales y, fundamentalmente, como
rencia respecto del agente democrático la simple negación de los ideales de ciu-
ideal, preferimos preguntarnos por su dadanía. Guillermo O´Donnell (2000),
positividad y por la forma en que ésta uno de los cientistas políticos que con-
existe a pesar de las presunciones de tribuyó decisivamente para encuadrar
hegemonía del universo simbólico de la el análisis político referido a los países
democracia. Las categorías de la teoría latinoamericanos como una “transi-
antropológica clásica, que buscan des- ción a la democracia”, ha planteado
naturalizar los supuestos de la ideología los supuestos eurocéntricos de los mo-
contemporánea y sus incrustaciones en delos de democracia que presidían esos
la ciencia social, nos ayudan a una toma análisis, la desatención al hecho de que
de distancia inicial que resulta ventajo- las especificidades de la historia social
162 Revista Lavboratorio - Año 14 - Nº 25 / Otoño de 2013 / issn 1515-6370
y política latinoamericana modelan al la supuesta validez trans-contextual
agente de formas que difieren del tra- (universal) del contrario del sujeto de-
yecto ciudadanizante clásico. Es toda mocrático (el cliente). Frente a ello, y
una ironía que, mientras sociólogos y sin renunciar a la actividad reflexiva y
politólogos comienzan a dudar de la la ambición conceptualizadora a la que
universalidad del agente supuesto por apunta la investigación, es más conve-
las teorías sobre la democracia, la rei- niente contar con todos los efectos que
vindicación de la etnografía volcada a le imponen a nuestras teorías emergen-
la descripción del “clientelismo” asuma tes, las teorías nativas.
Bibliografía
Auyero, Javier (2001) La Política de los Pobres. Las prácticas clientelistas del peronismo, Ma-
nantial, Buenos Aires.
Auyero, Javier (2007): La zona gris. Violencia colectiva y política partidaria en la Argentina
contemporánea, Buenos Aires, Siglo XXI Editores.
Ballent, Anahí (2006): Las Huellas de la política. Vivienda, ciudad, peronismo en Buenos Aires,
1943-1955, Buenos Aires, Colección: Memoria de las ciudades, Coeditado UNQ-
Prometeo.
Birman, Patricia. 1995. Fazer estilo criando gêneros: estudo sobre a construção religiosa da
possessão e da diferença de gêneros em terreiros de Umbanda e Candomblé do Rio de Janeiro.
EdUERJ: Rio de Janeiro.
Borges, Antonádia (2004): Tempo de Brasília. Etnografando lugares-eventos da política, Río
de Janeiro, Relume Dumará.
Cerrutti, Marcela y Grimson, Alejandro (2004): “Buenos Aires, neoliberalismo y des-
pués. Cambios socioeconómicos y respuestas populares”, en Cuadernos del IDES Nº 5,
Buenos Aires. Disponible en: http://www.ides.org.ar/shared/doc/pdf/cuadernos/
Cuaderno5_Cerrutti_Grimson.pdf (extraído en abril de 2006).
Colabella, María Laura (2009): “‘Fazer política ou lutar pelo social’. Uma etnografia
sobre formas de redistribuição na Grande Buenos Aires”, Tesis de Doctorado PP-
GAS/Museu National - UFRJ, Río de Janeiro.
Corten, André. «La Banalisation du Miracle: Analyse du Discours de l’Argumen-
tation», Horizontes Antropológicos 8, Porto Alegre, 1998.
Cravino, María Cristina (2006), Las villas de la ciudad. Mercado e informalidad urbana, Los
issn 1515-6370 / Otoño de 2013 / Nº 25- Año 14 - Revista Lavboratorio 163
Polvorines, UNGS.
Cravino, María Cristina; Fernández Wagner, Raúl y Varela, Omar (2002): “No-
tas sobre la política habitacional en el AMBA en los ‘90” en L. Andrenacci (org.),
Cuestión social y política social en el Gran Buenos Aires, Buenos Aires, UNGS/Ediciones
al margen.
Duarte, Luiz Fernando Dias. 1986. Da vida nervosa nas classes trabalhadoras urbanas.
Rio De Janeiro: Jorge Zahar Editor.
Dumont, L. (1992): Homo Hierarchicus. Editora da Universidade de Sao Paulo.
Farinetti, Marina (2000): “Violencia y risa contra la política en el Santiagueñazo:
Indagación sobre el significado de una rebelión popular”, Apuntes de Investigación del
CECYP Nº 6, Buenos Aires.
Fernandes, Rubem César. 1994. “O Peso da Cruz. Manhas, Mazelas e Triunfos de
um sacerdote particular”, In: ____. Romarias da Paixão. Rio de Janeiro: Rocco. pp.
127-165.
Ferraudi Curto, M. Cecilia (2010): “Etnografía de la política en el proceso de urba-
nización de una villa del Gran Buenos Aires”, Tesis de Doctorado IDES/UNGS,
Buenos Aires.
Frederic, Sabina (2004): Buenos vecinos, malos políticos: moralidad y política en el Gran Buenos
Aires, Buenos Aires, Prometeo.
Fundación del Sur, Buenos Aires, 2000.
Goldman, Marcio, (1999), Alguma Antropología, Relume Dumará, Río de Janeiro.
Levitsky, Steven (2003) Transforming labor-based parties in Latin America. Argentine Pero-
nism in Comparative Perspective. Cambridge University Press, Nueva York.
Manzano, Virginia (2009): “Un barrio, diferentes grupos: Acerca de dinámicas
políticas locales en el distrito de La Matanza”, en Grimson, A.; Ferraudi Curto,
M.C.; Segura, R.: La vida política en los barrios populares de Buenos Aires, Buenos Aires,
Prometeo.
Martuccelli, Danilo y Svampa, Maristella (1997) La plaza vacía. Las transformaciones
del peronismo. Losada, Buenos Aires.
Merklen, Denis (2005) Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrática (Argenti-
na, 1983-2003). Editorial Gorla, Buenos Aires.
Merklen, Denis (2005): Pobres ciudadanos. Las clases populares en la era democrática (Argen-
164 Revista Lavboratorio - Año 14 - Nº 25 / Otoño de 2013 / issn 1515-6370
tina, 1983-2003), Buenos Aires, Editorial Gorla.
O´Donnell, Guillermo, (2000) “Teoría democrática y política comparada”, De-
sarrollo Económico – Revista de Ciencias Sociales, , Volumen 39, Nº 156, IDES, Buenos
Aires, enero-marzo, pp. 519-570
Quirós, Julieta (2006) Cruzando la Sarmiento. Una etnografía sobre piqueteros en la trama
social del sur del Gran Buenos Aires. Antropofagia, Buenos Aires.
Sanchis, Pierre. (1997), “O campo religioso contemporâneo no Brasil” In: A. Oro
& C. Steil (Orgs): Globalização e Religião. Petrópolis: Vozes.
Semán, Pablo (2001), “Cosmológica, Holista y Relacional: una corriente de la reli-
giosidad popular contemporánea”. Ciencias Sociais e Religiao Ciencias Sociales y
Religión, Porto Alegre, v.3, p.45-74.
Semán, Pablo (2006): Bajo continuo. Exploraciones descentradas sobre cultura popular y masiva,
Editorial Gorla, Buenos Aires.
Svampa, Maristella y Pereyra, Sebastián (2003): Entre la ruta y el barrio. La experiencia
de las organizaciones piqueteras. Biblos, Buenos Aires.
issn 1515-6370 / Otoño de 2013 / Nº 25- Año 14 - Revista Lavboratorio 165
También podría gustarte
- El Peregrino - Jesús TorbadoDocumento290 páginasEl Peregrino - Jesús Torbadoruborubo199250% (2)
- Hermeneutica CatolicaDocumento39 páginasHermeneutica CatolicaIsai RocaAún no hay calificaciones
- Semán Pablo Vida Apogeo y Tormento Del Rock Chabón PDFDocumento15 páginasSemán Pablo Vida Apogeo y Tormento Del Rock Chabón PDFnicolascabreraduran100% (1)
- La Fotografa Indgena en Los Rituales de La Interaccin SocialDocumento14 páginasLa Fotografa Indgena en Los Rituales de La Interaccin SocialnicolascabreraduranAún no hay calificaciones
- Caja de Herramientas PDFDocumento146 páginasCaja de Herramientas PDFnicolascabreraduran100% (1)
- Los Suicidas Del Fin Del Mundo PDFDocumento124 páginasLos Suicidas Del Fin Del Mundo PDFnicolascabreraduran100% (3)
- Articulo 'El Olfato', Brigida RenoldiDocumento32 páginasArticulo 'El Olfato', Brigida RenoldiLaura BianciottoAún no hay calificaciones
- Contexto Político, Religioso y Social en Tiempos de JesúsDocumento5 páginasContexto Político, Religioso y Social en Tiempos de JesúsRubioAdolfo0% (1)
- El Hombre MediocreDocumento10 páginasEl Hombre MediocreRiki VenturaAún no hay calificaciones
- Tu Balance Psicoenergetico PDFDocumento13 páginasTu Balance Psicoenergetico PDFMiguel A Cordero100% (1)
- 5 Minutos Despues de MorirDocumento2 páginas5 Minutos Despues de MorirJulio Castelazo ArredondoAún no hay calificaciones
- La Bendiciòn de Jehova EnriqueceDocumento4 páginasLa Bendiciòn de Jehova EnriqueceWILBERT CIAUAún no hay calificaciones
- Los TotonacasDocumento2 páginasLos TotonacasCarreras CarrsAún no hay calificaciones
- Jungheinrich Forklift Ekm 202 Operating InstructionsDocumento23 páginasJungheinrich Forklift Ekm 202 Operating Instructionsedwardrobertson101288djw100% (64)
- Boletin 40Documento3 páginasBoletin 40Adrian Israel Juarez VillaverdeAún no hay calificaciones
- El Discipulado CristianoDocumento3 páginasEl Discipulado CristianoRoxanaAún no hay calificaciones
- Donantes en Un RetabloDocumento8 páginasDonantes en Un RetabloAlejandro VegaAún no hay calificaciones
- A Las Puertas Del Final de Los TiemposDocumento42 páginasA Las Puertas Del Final de Los Tiemposarmandopalamax01Aún no hay calificaciones
- Oración para Pedir Salud Mental y Emocional Refuà ShlemahDocumento2 páginasOración para Pedir Salud Mental y Emocional Refuà ShlemahTalita Del MarAún no hay calificaciones
- Jueves II de Navidad 05 de Enero de 2023Documento6 páginasJueves II de Navidad 05 de Enero de 2023Ted Yama JecriunAún no hay calificaciones
- Hp-2° - Vida Cotidiana en El Virreinato (Audio)Documento21 páginasHp-2° - Vida Cotidiana en El Virreinato (Audio)Cjkaiofd NoxAún no hay calificaciones
- Johann Auer, La Iglesia. Curso de Teología Dogmática Tomo VIIIDocumento499 páginasJohann Auer, La Iglesia. Curso de Teología Dogmática Tomo VIIIJosé Ernesto Vallejos Pereira92% (13)
- ApacheDocumento15 páginasApacheJUAN DE AUSTRIAAún no hay calificaciones
- Identidades Maternas - Miradas y Vivencias de Mujeres Privadas de Su LibertadDocumento112 páginasIdentidades Maternas - Miradas y Vivencias de Mujeres Privadas de Su LibertadCarla RojkindAún no hay calificaciones
- 5to A La Crisis Del Orden Colonial: Observá Esta Imagen y Respondé Las Características de La ÉpocaDocumento15 páginas5to A La Crisis Del Orden Colonial: Observá Esta Imagen y Respondé Las Características de La ÉpocaLeandro Ortega100% (1)
- San Oscar Romero Misal PDFDocumento60 páginasSan Oscar Romero Misal PDFFernandoAún no hay calificaciones
- El Sufrimiento en GetsemaníDocumento6 páginasEl Sufrimiento en GetsemaníAlan Castellanos100% (1)
- Consagracion y SecularidadDocumento14 páginasConsagracion y SecularidadFaby Ochoa100% (1)
- Uncion para Vencer GigantesDocumento9 páginasUncion para Vencer GigantesJohn Didier OspinaAún no hay calificaciones
- Varahaupanishad PDFDocumento25 páginasVarahaupanishad PDFEsteban Henao MurciaAún no hay calificaciones
- ¿Cuál Es El Verdadero Significado Del Sacrificio?Documento4 páginas¿Cuál Es El Verdadero Significado Del Sacrificio?tulogo digitalAún no hay calificaciones
- Gestos en La LiturgiaDocumento3 páginasGestos en La LiturgiaDeiviSantanaAún no hay calificaciones
- (Regine Pernoud) - La Mujer en El Tiempo de Las Catedrales PDFDocumento453 páginas(Regine Pernoud) - La Mujer en El Tiempo de Las Catedrales PDFTHELEMAAún no hay calificaciones
- Proyecto de AprendizajeDocumento16 páginasProyecto de AprendizajeMirian Susana Alvarez AmayaAún no hay calificaciones
- Eres Hijo de DiosDocumento9 páginasEres Hijo de DiosFranklin SuazoAún no hay calificaciones