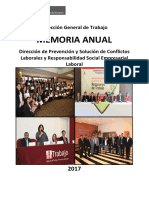Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Los Leopardos Una Historia Intelectual de Los Anos6
Los Leopardos Una Historia Intelectual de Los Anos6
Cargado por
Tom BuilderDerechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Los Leopardos Una Historia Intelectual de Los Anos6
Los Leopardos Una Historia Intelectual de Los Anos6
Cargado por
Tom BuilderCopyright:
Formatos disponibles
206 Reseñas
Sin embargo, me parece que este logro se ve disminuido por la deducción que se
hace enseguida, pues Arias piensa que ese hecho fue causa suficiente y antecedente
de la Violencia de finales de los años 1940, lo que puede indicar una idea de causa-
lidad muy discutible, que además deja la sospecha de una concepción del aconteci-
miento puramente historicista, atrapada en las redes de los antecedentes y de los orígenes.
A lo mejor no es así, y se trata tan sólo de una forma de presentación que crea esa
mala apariencia. Arias escribe, luego de sintetizar los estragos de la retórica de Los
Leopardos, que, “En 1930, cuando el partido liberal asumió el poder, y poco antes
del estallido de la Violencia, el escenario ya estaba completamente montado para los
dramáticos acontecimientos que se desatarían en el país durante casi dos décadas”
(p. 389). Me parece que una forma como esa de plantear las cosas no sólo le quita
toda “originalidad” a los más de tres lustros de la República Liberal y a las disputas
políticas de esos años, sino que además nos pone frente a un determinismo que deja
de lado lo propio de la acción política: fabricar el presente, modificar el pasado.
Un punto final para terminar: Ricardo Arias ha evitado el expediente habitual de
muchos investigadores de devanarse inútilmente los sesos buscando definiciones
universalistas de “intelectual”. Los intelectuales son una configuración singular de
reciente data -lo que resulta diferente del hecho de que en toda sociedad haya acti-
vidades que pueden ser calificadas de “intelectuales”-, y lo que resulta de enorme
importancia para el análisis es definir las formas concretas de esa configuración.
Arias Trujillo ha tomado el camino deseable de trabajar con una noción flexible, y
mantenerse atento a las formas mismas del periodo, a través de una documentación,
que muestra la manera como la propia época definió esa realidad. Es un acierto,
porque esta manera de proceder exige abocar de frente el análisis de las formas de
representación (auto/representación y representación por los otros) de una activi-
dad. Pero la dificultad puede volver a estar aquí al lado del acierto (lo que es típico
de los buenos libros), pues las formas de representación no existen por ellas mismas,
se localizan en campos institucionales, son ante todo formas de clasificación y desig-
nación, que al tiempo que aparecen, sustituyen a otras y redefinen el espacio mismo
en que los objetos son clasificados. Las designaciones “político”, “periodista”, “es-
critor”, “cura”, “profesor”, “sabio” deben haber tenido procesos institucionales de
formación y de redefinición, en la medida en que la actividad intelectual se hacía más
compleja y nuevos juegos de competencia y de alianza, de definiciones de lo legítimo
y de lo que no lo era (en la vida intelectual y política) iban cristalizando. Pero sobre
las bases mayores de este proceso, el libro tal vez no informa lo suficiente, y el lector
debe por ahora contentarse con la aparición de nuevas criaturas en un escenario re-
definido, aunque las fuerzas que organizan el espacio y la escena no se dejen ver con
claridad, o se sustituyan por un amplio contexto imaginario (el “auge económico” y
la “aparición del proletariado”).
Ninguna de las anteriores observaciones le resta valor al libro de Arias. Nos recuerda
sólo su carácter de “obra en marcha”. Pone de presente lo que ya mencionamos:
HISTORIA CRÍTICA NO. 35, BOGOTÁ, ENERO-JUNIO 2008, 262 PP. ISSN 0121-1617 PP 201-207
También podría gustarte
- Privatización de Arequipa PDFDocumento168 páginasPrivatización de Arequipa PDFMarian CalcinaAún no hay calificaciones
- LAS IDEAS DE PIERO CALAMANDREI VF GuillenDocumento28 páginasLAS IDEAS DE PIERO CALAMANDREI VF GuillenLucía de Fátima Atoche CastilloAún no hay calificaciones
- DoctrinaDocumento4 páginasDoctrinaGermán MorilloAún no hay calificaciones
- La AblanaDocumento3 páginasLa AblanaMercedes Holguin89% (9)
- Toyosa SaDocumento70 páginasToyosa SapatriciaAún no hay calificaciones
- Leche Gloria 2022.2021Documento14 páginasLeche Gloria 2022.2021CARLOS MAURICIO GONZALES TORRESAún no hay calificaciones
- Oil Combustibles. Afip Presta Conformidad Avenimiento Presentado 27.4.2021Documento12 páginasOil Combustibles. Afip Presta Conformidad Avenimiento Presentado 27.4.2021Sebastian MaggioAún no hay calificaciones
- Diagnostico Grupos Etarios y Brechas GeneracionalesDocumento17 páginasDiagnostico Grupos Etarios y Brechas GeneracionalesIsabel MontalvoAún no hay calificaciones
- Memoria 2017Documento79 páginasMemoria 2017Martin CóndorAún no hay calificaciones
- Modulos Aisos Adolescentes y Jovenes 1Documento112 páginasModulos Aisos Adolescentes y Jovenes 1Moisés Diaz100% (1)
- Escuela Federal de Suboficiales y Agentes - Don Enrique O'GormanDocumento3 páginasEscuela Federal de Suboficiales y Agentes - Don Enrique O'GormanMeel FiguerolliAún no hay calificaciones
- Formulario Conozca Su Cliente Persona FísicaDocumento2 páginasFormulario Conozca Su Cliente Persona FísicaAlcalá GuilamoAún no hay calificaciones
- Filosofía ContemporáneaDocumento19 páginasFilosofía Contemporáneaucleexd albanAún no hay calificaciones
- Formato Registro QUINTODocumento4 páginasFormato Registro QUINTOArturo Centeno DiazAún no hay calificaciones
- Acuerdo Ministerial 0082Documento37 páginasAcuerdo Ministerial 0082Evelyn PuchaAún no hay calificaciones
- EscritoDocumento5 páginasEscritoKimberly Maibeth FuenmayorAún no hay calificaciones
- Revista El Feriante Número 40Documento24 páginasRevista El Feriante Número 40Marta Andrea Pendola ValenzuelaAún no hay calificaciones
- Cambios Politcos Decada 30 Chile, Constitucion 1925, InestabilidadDocumento7 páginasCambios Politcos Decada 30 Chile, Constitucion 1925, InestabilidadMauricio Aravena LaraAún no hay calificaciones
- 12 Demanda de Juicio Ejecutivo Mercantil Vs Ma Del Socorro CamaraDocumento4 páginas12 Demanda de Juicio Ejecutivo Mercantil Vs Ma Del Socorro CamaraAndrea MaldonadoAún no hay calificaciones
- Resolucion Ministerial 053 - Designan Jefe Del Gabinete de AsesoresDocumento2 páginasResolucion Ministerial 053 - Designan Jefe Del Gabinete de AsesoresRichard Contreras QuispeAún no hay calificaciones
- Urismo y SostenibilidadDocumento24 páginasUrismo y SostenibilidadSol Espinoza GallegosAún no hay calificaciones
- TEMA 8 GeneralDocumento3 páginasTEMA 8 GeneralAlejandro PérezAún no hay calificaciones
- Copia de Pagadurias Por EstadoDocumento1055 páginasCopia de Pagadurias Por Estadogerardo silvaAún no hay calificaciones
- Análisis IV (Grupo 4)Documento5 páginasAnálisis IV (Grupo 4)fiorellacarrera3Aún no hay calificaciones
- Apuntes Virginia WoolfDocumento2 páginasApuntes Virginia WoolfPía Rodríguez GarridoAún no hay calificaciones
- Cómo Pueden Dos Partes Estar en GuerraDocumento8 páginasCómo Pueden Dos Partes Estar en GuerraPercy CastilloAún no hay calificaciones
- Constancia Certificada de CotizacionesDocumento2 páginasConstancia Certificada de Cotizacionesamanda diaz0% (1)
- Analisis JurisdiccionalDocumento2 páginasAnalisis JurisdiccionalGiNa Katherine Rivas LunaAún no hay calificaciones
- Presentacion ST Riego v01Documento8 páginasPresentacion ST Riego v01Luis Ramiro Navarro CarrascoAún no hay calificaciones
- Caso MattelsaDocumento5 páginasCaso MattelsaJose Daniel Zapata BedoyaAún no hay calificaciones