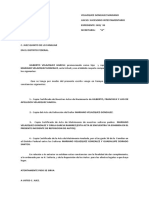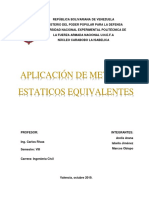Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Tipologías Asistenciales en Las Psicosis
Tipologías Asistenciales en Las Psicosis
Cargado por
Antonio TariTítulo original
Derechos de autor
Formatos disponibles
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
Formatos disponibles
Tipologías Asistenciales en Las Psicosis
Tipologías Asistenciales en Las Psicosis
Cargado por
Antonio TariCopyright:
Formatos disponibles
1
TIPOLOGÍAS ASISTENCIALES EN LAS PSICOSIS
Dr. José Luis Lillo Espinosa
Según lo que acabamos de exponer se deducen unas consecuencias
asistenciales porque hemos definido una manera de entender el enfermar psíquico,
deteniéndonos en dos características: la regresión y la identificación proyectiva, que
me parecen que nos pueden servir como ejes sobre los que organizar un servicio de
atención al paciente psicótico.
Si nos atenemos a la regresión veremos como el paciente muestra una
primitivización de su funcionamiento psíquico, por lo que el Equipo terapéutico debe
constituirse en un auxiliar del Yo de paciente, a fin de atenderlo en sus necesidades,
supliendo allí donde se ha producido la regresión. Esto conlleva la sutil y complicada
tarea de diferenciar aquellos niveles o partes de la personalidad del paciente donde
persiste su parte adulta o no se han visto afectadas por la regresión, a fin de respetarla
y en su caso estimular su desarrollo, evitando un deterioro más global. Será con esta
parte adulta a la que el terapeuta se dirigirá, facilitando así su conservación y
permitiendo establecer la llamada alianza terapéutica con el paciente.
Si no se consigue diferenciar la parte adulta de la parte psicótica, la acción
terapéutica se convierte en intrusiva, violentadora de la personalidad del paciente,
persecutoria y en última instancia iatrogénica, al contribuir a un mayor deterioro y
empobrecimiento regresivo del paciente. El terapeuta usurpa funciones sanas, lo que
agrava aún más el carácter regresivo de la psicosis, alimentando esta regresión incluso
en aquellas áreas que hasta ese momento no se veían afectadas. La acción terapéutica
se transforma en persecutoria en la medida en que está dirigida a calmar más las
ansiedades del terapeuta que del propio paciente. Al no estar dirigidas a preservar su
parte sana, evitar el incremento de la regresión y reforzar a ese Yo debilitado e
incapaz de enfrentar el dolor psíquico, contribuye a un mayor grado de enfermedad .
Se estimula la regresión, la sumisión y la dependencia del paciente, en lo que se ha
venido en llamar tendencias instalacionistas en la enfermedad u hospitalismo.
Si nos atenemos a la identificación proyectiva, vemos que este concepto lleva
implícito la interacción, la relación entre el paciente y su entorno, en un modelo
defensivo pero de características destructivas de relaciones objetales. Mediante la
identificación proyectiva el paciente usa al Hospital psiquiátrico y al equipo
terapéutico como receptáculos de aquellas experiencias que le provocan dolor y
adquieren un tono insoportable. Por la identificación proyectiva el paciente tiende a
creer que el equipo experimenta hacia él las mismas emociones y sentimientos que el
siente hacia el equipo. Estas vivencias las podríamos concretar en los siguientes
apartados apartados:
1,- Ansiedades claustrofóbicas: de estar atrapados con un objeto persecutorio.
2,- Ansiedades agarofóbicas de estar perdido en un espacio inmenso al perder
partes de su personalidad como consecuencia de la identificación proyectiva.
2
3,- Ansiedades parasitarias: si considera que está dentro del cuerpo o la mente del
terapeuta, en una profunda pasividad, donde puede instalarse y vivir sin
responsabilidad de nada y totalmente dependiente..
4,- La vivencia de estar dentro de un objeto primario psicótico, de ahí las
manifestaciones de vivir en el delirio, sin escapatoria posible de poder salir de la
psicosis pero con la tranquilidad de haber logrado evitar el contacto con la realidad
dolorosa y frustrante.
5,- Ansiedades confusionales como consecuencia de los modelos que decíamos
anteriormente y que es fácil de comprender. No se produce diferenciación entre el
sujeto y el objeto, borrándose los límites que los distingue.
De estas reflexiones sobre la identificación Proyectiva se pueden deducir
varios modelos asistenciales:
1,- Modelo Winnicottiano: de que el equipo de ha de configurar como un
holding lo suficientemente bueno como para permitir la evolución del paciente y de ir
gradualmente desengañándolo de sus intentos defensivos narcisistas, acercándole a la
realidad dolorosa y frustrante, ayudándole a poder soportar ese dolor. Un ayudarlo a
aterrizar en la dolorosa realidad, acompañándolo en ese proceso, como hace la madre
con su bebé cuando le ayuda a tolerar la dimensión frustrante y dolorosa de la
realidad, calmándole en su sufrimiento y soportándolo, y lo que es más importante,
haciéndolo soportable.
2,- Modelo de Rosenfeld: que apunta que el terapeuta se ve inmerso en dos tipos
de relaciones con el paciente:
a) una parasitaria, en la que el paciente se comporta como si viviera
dentro del terapeuta, pidiéndole que haga de Yo;
b) alucinatoria-delirante en la que niega la dependencia del terapeuta
como objeto real, viviendo en su delirio como un mundo irreal
defensivo ante el dolor de la dependencia.
En estos casos la finalidad del terapeuta será ayudar a sus pacientes a salir de
ese estado mental y reconocer la diferenciación psíquica y acercarse a la
realidad, con el dolor que conlleva pero ateniéndose a esas dos
particularidades del funcionamiento de sus pacientes.
3,- Modelo Bioniano: que se basa en el modelo kleiniano del enfermar, haciendo
hincapié en el concepto de la identificación proyectiva. Bion describe la capacidad de
la madre en su relación con su bebé, capacidad de pensar, sentir, emocionarse y
fantasear con y para el bebé. A través de esta capacidad la madre aumenta su
comprensión de su hijo , a la vez que le permite comprender sus propios errores. Esta
capacidad la llamó Revêrie, y la definió como la capacidad de observar y de
observarnos observando. La revêrie permite a la madre ponerse en contacto con las
necesidades y emociones de su hijo. Así también el equipo terapeútico debe
desarrollar su propia capacidad de revêrie para ponerse en contacto con sus pacientes.
La Revêrie supone la capacidad de ensoñación, de imaginar y pensar
afectuosamente en lo que le sucede al bebé, y hacerlo por él. El hecho de identificar
las ansiedades, los sentimientos, las emociones, de saber de donde vienen y a donde
van, de poderlos traducir en palabras producen la sensación de orden mental, de
3
disminuir la confusión y la persecución. Creo que esta es una descripción muy
ajustada de las funciones y el papel que el equipo terapéutico puede y debe desarrollar
con sus pacientes: identificar sus ansiedades, digerirlas y metabolizarlas, traducirlas
en palabras y devolverlas a los pacientes así elaboradas, dando lugar a ese orden
mental tan necesario para la vida psíquica.
Bion utilizando el mecanismo de la identificación proyectiva entiende que la
madre actúa como un recipiente contenedor en el cual el hijo se puede sentir
contenido. Ante el dolor mental, la confusión y la desesperación, la madre reacciona
abrazando al bebé, recibiéndolo en sus brazos y lo que es más importante en su mente,
sin expulsarlo, sin rechazar sus manifestaciones de dolor. De este modo el cuerpo y la
mente de otro ser humano se convierten en el continente de las ansiedades y
emociones más profundas. Al hacerlo así, muestra que se pueden tolerar y no pasa
nada, que no son tan aterradoras, tan dolorosas como el bebé imagina y además se
transmite la vivencia de que es posible desarrollar la función de contenerlas en la
mente del propio bebé, al favorecer identificaciones con esta función contenedora.
Bion llega así a configurar su modelo continente-contenido, que define como
un proceso mediante el cual podemos percibir las ansiedades, propias y ajenas, notar
que se remueven en nosotros estratos, capas o conflictos más o menos profundos,
pudiendo contenerlos sin pasar a la acción. Al contenerlas se pueden metabolizar,
digerir, elaborar y se devuelven al bebé como ansiedades y sufrimientos digeribles y
soportables.
El bebé proyecta una parte de las ansiedades de su psiquismo en el pecho-
continente que se las desintoxica y se las devuelve tolerables. Este interjuego de
proyecciones e introyecciones hacen suponer al bebé que existe un contenedor donde
se pueden proyectar y un objeto que contiene sus ansiedades: Un Continente y un
Contenido. El bebé va internalizando pensamientos metabolizados e introyecta un
objeto continente receptivo y metabolizador
El Hospital psiquiátrico y el equipo terapéutico se puede configurar como un
Contenedor en la medida en que se presenta como el medio de hacerse cargo del dolor
del paciente, que lo desintoxica de destructividad y lo devuelve así saneado, con un
personal dotado de destreza para atender sus necesidades, lo que transmite y genera
una función contenedora y estructurante en la mente de los pacientes.
4,- Modelo Meltzer-Bick: Estos autores estudian la importancia de la piel para el
desarrollo psíquico no solo en la dimensión física sino especialmente en su dimensión
mental. Entienden el concepto de piel como aquel que asegura la integración de las
diversas partes del self, que proporcione las experiencias de límite, de barrera
diferenciadora entre lo externo y lo interno, y que permite la cohesión de las diversas
partes del aparato mental y de las funciones psíquicas. En consecuencia con ello se
podría pensar en que la Institución Psiquiátrica se podría configurar como una
segunda piel que posibilite la supervivencia psíquica del paciente, asegurando un
mínimo soporte y cohesión interna. La idea y el concepto de piel supone, como lo
suponían los modelos de continente-contenido de un objeto tridimensional que
contiene algo que se le proyecta. La perturbación en la adquisición de esta piel hace
que el funcionamiento mental se vea disgregado o en peligro de desintegración.
Supone por tanto una concepción bidimensional, donde el paciente busca una
4
identificación más primitiva que la proyectiva, que sería la adhesiva, una superficie a
la que pegarse, mimetizarse, lo que está en la base de los núcleos autistas y su
organización mental a través de la sensorialidad.
Veremos posteriormente y de un modo más detallado la importancia de la piel
para la maduración y el progreso psíquico y como puede constituirse en un modelo
para pensar la asistencia psiquiátrica. Por eso no nos detenemos más en explicitar este
modelo.
LA CONTENCIÓN DEL EQUIPO TERAPÉUTICO
Después de las notas anteriormente reseñadas, creo que ahora podemos
centrarnos más en las funciones de contención del equipo terapéutico y en las
funciones de la Institución psiquiátrica para el correcto desempeño de sus funciones.
Para que el equipo pueda desarrollar adecuadamente su función de contención
requerirá unas capacidades adecuadas para tal fin, capacidades que se pueden resumir
en los siguientes apartados:
1,- Capacidad para comprender, tolerar, sostener el dolor mental del paciente: El
equipo se ha de mostrar abierto al dolor emocional del paciente ofreciéndose como
receptáculo para el mismo. Debe estimular que se pueda verbalizar el sufrimiento,
mostrar una actitud de solidaridad emocional sin rechazarlo por sus manifestaciones.
Esto transmite a los pacientes la idea de que esos sentimientos no son omnipotentes,
que se pueden pensar, clarificar, diferenciar y dar nombre a lo que parecían
innombrables
2,- Capacidad de sostener la duda y el temor a lo desconocido, proporcionando un
medio en el que la duda, pensamientos, sentimientos y temores son valorados como
importantes aunque sean desconocidos, sugiriendo que se pueden y deben explorar.
3,- Capacidad de hacerse cargo de problemas sin solución o mientras se
solucionen, en lugar de actuar para generar el sentimiento de que no se está pasivo o
que uno se siente impotente. Permite tolerar la impotencia, la duda e incluso la
ingratitud del paciente que no valora lo que se hace por él. El sufrimiento crónico
estimula una relación sadomasoquista, de ataque al equipo para justificar y aliviar así
el sentimiento de culpa o de masoquismo en el equipo de verse obligado a aguantar
excesivamente.
4,- Capacidad de no actuar delante de los conflictos, ya que actuar significaría
que la mentalización se la sustituye por la acción. Capacidad de contener la
frustración e impotencia (diferente del aguantar masoquísticamente), contener la culpa
y depresión evitando así una actitud persecutoria hacia el paciente o de minimizar los
problemas, contener la ira y la agresividad sin retornarla.
5,- Habilidad para combinar insight y acción terapéutica.
5
LA FUNCIÓN DE LA INSTITUCIÓN PSIQUIÁTRICA
Debería constituirse en el espacio dramático donde se desarrollan una serie de
relaciones, de conflictos entre el mundo interno del paciente y sus relaciones con el
medio familiar, social y laboral. Se trataría de un espacio donde se pueden desarrollar
los conflictos, donde se expresan las expectativas, deseos, conductas y actitudes del
paciente y sus familiares, un espacio donde se reeditan esas expectativas y actitudes
para su comprensión y elaboración. Las interacciones del paciente en el Hospital son
un campo propicio para el desarrollo de nuevas relaciones que representan vínculos de
relación muy primitivos. Ello permite diagnosticar los conflictos patógenos
subyacentes ya que las relaciones interpersonales del paciente en el hospital son un
reflejo bastante directo de sus primitivas relaciones intrapsíquicas. Pero no sólo
posibilita esta demostración de su mundo interno sino que en la medida en que el
paciente lo hace posibilita a su vez que sean abordadas terapéuticamente. En el
hospital se reactivan estas relaciones primitivas que muestran los estratos más
profundos de la mente.. Esta activación no solo se traduce en el plano intrapsíquico
sino que lo hace también, y aquí es lo más importante, en el plano interpersonal. Es
por ello que sea posible observar directamente y ejercer una influencia terapéutica
sobre esos conflictos intrapsíquicos contando con un equipo terapéutico con
capacidad de comprensión y evaluación, que ejerza su acción terapéutica y que
esclarezca esos conflictos puestos de manifiesto en el campo interpersonal, indicando
por ejemplo las distorsiones que afectan a sus interacciones, dando así sustento a la
realidad externa. El Hospital en la medida en que pueda desarrollar estas funciones
deviene en un eficaz instrumento diagnóstico y terapéutico que ayude a dilucidar estos
conflictos básicos del paciente. Vemos como el paciente muestra sus conflictos
intrapsíquicos en el campo de las relaciones interpersonales con el personal del
hospital, induciendo una reactuación en el campo social de sus dificultades internas.
De igual modo, las dificultades interpersonales y sociales en el ámbito hospitalario
pueden intensificar la desorganización y los conflictos intrapsíquicos de los pacientes.
Estos conflictos y las posibles tensiones y divisiones del hospital se refuerzan
recíprocamente. El valor terapéutico del hospital reside en la capacidad del equipo de
abordar sistemáticamente las experiencias interpersonales del paciente, indicadoras de
los niveles más primitivos de sus experiencias mentales. Estas experiencias
interpersonales incluyen la totalidad de las interacciones del paciente con el personal
del hospital y con los demás pacientes. El equipo debería recoger sistemáticamente las
diversas observaciones que realizan sus miembros en sus interacciones con el paciente
para obtener así una visión más global de sus consecuencias y sus significados, y
comunicarlo al paciente. Al hacerlo así, al comunicar los efectos de su conducta sobre
el campo interpersonal del hospital y las derivaciones intrapsíquicas de las
distorsiones asó originadas, se aborda también el mundo interno del paciente. El
tratamiento Institucional se convierte así en el diagnóstico y el tratamiento simultáneo
tanto de la realidad externa como de la interna de los pacientes atendidos en su
ámbito.
Es el medio adecuado para que el paciente reparta sus cargas pulsionales,
recibir las de otros y hallar un escenario congruente donde proyectar y modificarlas a
través del interjuego proyección-introyección. Permite al paciente psicótico la
6
distribución de diferentes objetos internos y diferentes partes del self en los diversos
pacientes y miembros del equipo, para así dilucidar su drama interno, a la vez que
internaliza objetos y partes del self con capacidad para la convivencia y la
negociación de los conflictos.
Para estos fines será necesaria una organización asistencial que permitan
asegurar lo anterior y evitar las defensas confusionales y esquizoides del paciente.
reglamentando las actividades, diversidad de ofertas relacionales con los miembros
del equipo, así como la integración del equipo.
El equipo debe asegurar su integración para hacer frente a estas ansiedades,
pero de modo tal que no genere ansiedades claustrofóbicas en el paciente al ofrecer un
encuadre rígido ni que genere ansiedades agarofóbicas al proporcionar un encuadre
tan laxo. El equipo debe disponer de los medios adecuados para la elaboración de las
proyecciones efectuadas sobre cada uno de sus miembros evitando el mimetismo en
su seno de estos mecanismos de escisión, que contenga reacciones de optimismo o
pesimismo masivo, contraidentificaciones masivas con los supuestos básicos del
grupo de pacientes ( desvalimiento, victimismo, negaciones, evasiones).
CUIDADO INSTITUCIONAL
Podríamos definir el Cuidado Institucional como aquel conjunto de medidas
que se organizan en el trato cuotidiano de la vida institucional para aumentar la salud
mental de los pacientes acogidos en su ámbito y que se constituye en el trasfondo en
el que se basan los diversos programas terapéuticos específicos e individualizados. Se
ofrece fundamentalmente para aquellos pacientes que requieren algo más que un
tratamiento específico y cuando eso resulta insuficiente y necesitan y requieren ese
mismo Cuidado Institucional. Es el trato que dispensa la Institución y que nos indica
el índice del tono terapéutico de la misma. Esto es lo que la convierte en un verdadero
agente terapéutico siempre y cuando recoja y contemple los aspectos psicológicos y
relacionales en el trato con los pacientes. Solo en esa medida esos cuidados
Institucionales se constituyen en un útil agente terapéutico. Una Institución que tenga
en cuenta y acepte por ejemplo el conjunto de proyecciones, pulsiones etc. , es decir la
expresión de la actividad psíquica y de la existencia de un mundo interno en cada uno
de los paciente que atiende, y se muestra dispuesta a tener en cuenta la relación con
ellos como elementos de cambio, sólo en esas circunstancias podremos hablar que los
Cuidados Institucionales se han constituido en agente terapéutico.
El Cuidado Institucional se definirá por las medidas de organización de la
Institución para cubrir esos objetivos en el trato y atención a los pacientes,
posicionándose como el basamento, el fundus de la actividad institucional donde se
encardinarán los diversos programas terapéuticos específicos. Será como el Humus
donde florecerán dichos programas. El Cuidado Institucional está pensado para
pacientes psicóticos severamente perturbados y que requieren una asistencia completa
e integral, una asistencia que se haga cargo de ellos hasta de los elementos más
básicos de la vida cotidiana. En esas circunstancias ese Cuidado Institucional se
convierte en agente terapéutico en la medida en que actúa como auxiliar del yo de los
pacientes, supliendo aquellas funciones que se han visto deterioradas o perturbadas
7
por el funcionamiento psicótico. Hemos visto que desde la teoría psicodinámica el
funcionamiento psicótico tiene una característica que afecta a la capacidad del sujeto
de atender a sus necesidades básicas: la pérdida de sentido de la realidad y el ataque a
la capacidad de percepción de esa misma realidad. Todo ello aboca en muchas
ocasiones al paciente a la incapacidad para atender y cuidar de sí mismo en los
aspectos incluso más insignificantes de su vida cotidiana. Atender a esos aspectos
deficitarios, cuidar de la vida cotidiana del paciente como puede ser los objetos
propiedad de los pacientes, la comida, ropa, higiene, horas de sueño, entretenimiento
etc tiene una mayor relevancia si lo consideramos a la luz de la vida psicológica y
relacional del mismo. Si el Cuidado Institucional tiene presente la vida psicológica y
relacional de sus pacientes, entonces asume esas funciones que hemos definido como
terapéuticas. Incluso la administración de la medicación, la forma en que se de el
medicamento puede ser un elemento de importancia y relevancia terapéutica. La
propia configuración arquitectónica puede adquirir esas propiedades higienizadoras.
En el fondo estamos hablando del tipo de trato que la Institución dispensa. Cualquier
actividad de la Institución por nimia que parezca adquiere ese componente terapéutico
si se realiza dentro del contexto que estamos diseñando. Cualquier acto por superficial
y sin importancia que parezca debería ser utilizado con esa finalidad terapéutica. En la
vida Institucional todo tiene esa relevancia útil siempre y cuando se la contemple
desde esta perspectiva psicológica y relacional.
También podríamos definir el Cuidado Institucional como la ciencia del
manejo emocional en el seno de la Institución. Tiene que ver con la presencia en la
Institución de objetos reales, de personas, de utensilios, de medios que sirven para
administrar ese componente emocional, a veces de enorme intensidad que se da en la
relación con este tipo de pacientes tan perturbados. El paciente psicótico proyecta
multitud de aspectos propios en el conjunto de las personas encargadas del Cuidado
Institucional. Si se tiene en cuenta ese conjunto de proyecciones en todo lo que le
rodea, distorsionándolo, a veces groseramente, entonces creo que los Cuidados
Institucionales pueden ser calificados de terapéuticos. Comprender la importancia de
la presencia de esos componentes emocionales, de los sentimientos y afectos que el
paciente vive y desarrolla en la Institución, creo que define la idea de esos Cuidados
Institucionales.
El Cuidado Institucional siempre es colectivo, requiriendo que sea un equipo
el que lo asuma. Igualmente hay que contemplar y tener en cuenta la presencia del
resto de los pacientes para un paciente concreto y ver el significado y como son
vividos por éste. Serán en esos grupos y la comunidad que forman donde se asiente y
se inserta la Institución. El Cuidado Institucional se dirige, por tanto a un yo colectivo
que se establece en el seno de la Institución, formado por el grupo de pacientes y el
equipo. Hemos de tener en cuenta que el Cuidado Institucional se dirige hacia el yo
del paciente, y por tanto todo aquello que excluya al yo, psicotiza aún más si cabe al
paciente pero también, y no hay que olvidarlo al equipo. ¿Cuántas veces hemos oido
hablar de equipos cronificados, de equipos más crónicos que los pacientes?. Creo que
una de las respuestas la podemos encontrar en lo que estamos diciendo. El Cuidado
Institucional no va dirigido a eliminar, apagar o hacer desaparecer sin más los
síntomas, sino a las incapacidades yoicas, a las perturbaciones y distorsiones
perceptivas etc que sufre el yo del paciente y que afectan tan severamente a su
identidad, al contacto con la realidad, a sus relaciones y conexiones con los demás y
consigo mismo. Tradicionalmente se ha considerado como objetivo terapéutico la
8
desaparición de la sintomatología positiva de los pacientes: delirios y alucinaciones, y
no siempre se ha tenido en cuenta la sintomatología negativa, menos ruidosa en la
vida comunitaria, pero presente y que afecta seriamente a las capacidades de ese yo
para tener una vida autónoma. En muchas ocasiones la propia Institución ha
fomentado la docilidad de los pacientes a costa de su vida psíquica ya que esa
docilidad supone un incremento de la patología defectiva de la psicosis. Pero eso hace
a los pacientes más fáciles de manejar en el seno de la Institución. Esa docilidad hoy
sabemos que supone más despersonalización y empobrecimiento mental de esos
pacientes. De todos es sabido como el paciente cuando llega a la Institución viene con
una serie de objetos personales, expresivos de su identidad, pero como a corto y
medio plazo el paciente ha perdido esos objetos y adquiere los que la Institución le
proporciona supletoriamente. Ejemplo de ello lo podemos ver en la ropa. Pierde en su
estancia su ropa que engrosa los almacenes de la Institución y recibe a cambio la ropa
despersonalizada y uniformizada de la misma.
Podríamos considerar tres niveles del Cuidado Institucional según se dirija y
qué grado de ayuda al yo del paciente:
Intentar hacer sobrevivir el yo del paciente cuando ha quedado muy dañado o
incluso aniquilado por la psicosis. Para ello será necesario poner en marcha
aquellas funciones supletorias, auxiliares del yo del paciente. Sería lo que
podríamos encontrar en casos de psicosis agudas o confusionales, o cuadros
con manifestaciones regresivas muy severas. Aquí la Institución actúa como
un verdadero auxiliar del yo. Si esta situación se prolonga excesivamente
corremos el riesgo de que cronifique al paciente y al equipo. En uno porque
quedaría inutilizado y empobrecido y en el otro por un sentimiento de
omnipotencia narcisista y sádica con los pacientes. Para evitarlo se requiere
que el equipo esté dispuesto a hacer todos los esfuerzos posibles para
alimentar al yo del paciente y gradualmente ir retirando ese andamiaje
psicológico que se ha organizado terapéuticamente para apuntalar el edificio
yoico del paciente amenazado de ruina como un edificio con aluminosis.
El Cuidado Institucional como apoyo, refuerzo y estímulo del yo del paciente
cuando este conserva algunas de sus funciones. Apoyando y procurando el
mantenimiento de esas funciones conservadas, respetando el grado de
autonomía que esas funciones le otorgan. Sería tratar al sujeto como sujeto, a
la persona como persona, buscando incluso el compromiso de ese yo
conservado en el tratamiento. En este estadio del tratamiento se podrían
plantear dos objetivos: a) fomentar la conciencia de enfermedad del paciente,
que ese yo tome conciencia de lo que sucede en su mundo interno, que tome
conciencia de su estado psicótico, ayudando y dando el soporte necesario ante
el dolor que eso conlleva; y b) favoreciendo una alianza terapéutica entre ese
yo y el equipo a fin de llevar a cabo en las mejores condiciones posibles los
programas terapéuticos diseñados, y con la idea de que el paciente no viene a
recibir un tratamiento sino a hacerlo. Es transformar la idea de pasividad del
paciente en su tratamiento a un concepto que incluya su compromiso y su
implicación activa en el mismo. El equipo terapéutico no es omnipotente y
omnisciente, sino más bien al contrario, necesita de la ayuda del propio
paciente para llevar a cabo su labor. Sin su compromiso e implicación el
tratamiento puede verse menoscabado o como mínimo encontrarse con
severos problemas en su desarrollo. No se aplica un tratamiento sino que se
hace un tratamiento y esto supone que sería deseable contar con la
9
participación más o menos activa del paciente en esta fase de su crisis
psicótica.
Abandono gradual y progresivo de los Cuidados Institucionales porque ya no
es tan necesario ante los grados de autonomía y fortaleza yoica, independencia
yoica del paciente. Esta capacidad de ir retirando ese andamiaje como
decíamos no resulta tan fácil y no siempre en el momento oportuno para el
paciente. Es difícil precisar en qué momento es el más adecuado para ello. Si
se hace demasiado pronto se corre el riesgo de una nueva descompensación y
derrumbe psicótico. Si se hace tarde se cronifica y empobrece al paciente,
haciéndole dependiente de la Institución en una medida iatrogénica y lesiva
para el paciente y la función supuestamente asistencial de la misma. Pero a
pesar de estos riesgos hay que disponer de la capacidad emocional de proceder
al abandono progresivo de la función institucional. En esas circunstancias el
Cuidado Institucional queda como una experiencia contenedora para el
paciente que se encuentra así enriquecido emocionalmente después de haber
vivido una experiencia emocional correctora, aunque mínimamente, de sus
experiencias vitales llenas de privaciones, frustraciones y de dolor mental.
Medidas del Cuidado Institucional
Querría desglosar a continuación algunas medidas que me parecen útiles para
el desarrollo de esa buena función del Cuidado Institucional:
1. Creo que es de utilidad aclarar el significado y el sentido de cada uno de
los papeles que el paciente pueda adoptar. Explicitarlos al paciente puede
ayudar a redimensionar aspectos confusionales en los que se puede ver
inmerso y puede ayudarle a comprender el sentido último de determinadas
conductas que manifieste. Igualmente hay que aclarar los diversos papeles
de los miembros del equipo ante el paciente, papeles que sean permeables
pero no confusos. Definir con claridad las funciones y papeles de cada uno
de ellos puede ayudar en esos momentos en que pueda predominar los
episodios confusionales. La institución no debería entrar en confusión para
el paciente ni para los propios miembros del equipo.
2. Establecer unas pautas y normas de comportamiento y de conducta en la
Institución que sean comprensibles y comprendidas. No han de ser unas
normas rígidas sino permitir cierta flexibilidad y que se puedan discutir, es
decir unas normas que favorezcan la comunicación. Un ejemplo de ello
sería las normas a seguir en caso de violencia o agresión en el seno de la
Institución. ¿Qué hacer ante un acto de violencia tanto verbal como física?.
¿Cuándo aplicar medidas de sujeción mecánica? ¿Cuándo restringir la
libertad de movimientos de un paciente? ¿En qué circunstancias?.
Igualmente ¿Cuándo levantar esas medidas? Establecer los límites creo
que es una cuestión básica en el funcionamiento institucional y uno de los
más peliagudos de implementar. ¿Cuándo establecemos límites o cuando
es un castigo?.
3. Creo que puede ser importante reforzar la realidad tanto hacia los
pacientes como para el personal y miembros de los equipos terapéuticos.
La Institución debería ofrecer una realidad de su presencia y
funcionamiento palpable, pero que se pueda modificar e incluso participar
de ella: horarios establecidos, actividades determinadas etc. En algunas de
10
ellas se puede contar con la participación de los propios pacientes en su
desarrollo y mantenimiento.
4. En ese sentido los miembros del equipo deben estar disponibles para dar
respuestas al paciente sobre las cuestiones que estoa planteen de modo que
les permita adaptarse a la realidad y participar en ella.
5. Dar un significado individual para cada momento evolutivo del paciente
así como de las medidas que se pudieran derivar de ellos. Ejemplo de ello
lo tenemos en el caso que se produzcan fugas del Centro. En otras
ocasiones la presencia de actividad delirante en el paciente no quiere decir
que se haya producido un agravamiento de su estado sino que en ocasiones
puede significar todo lo contrario. Comprender esas circunstancias
personales y no generalizables creo que facilita un buen Cuidado
Institucional.
6. Es importante, al menos en mi experiencia, clarificar, higienizar y ventilar
las relaciones del personal de equipo entre si a la vez que con la
administración de la Institución debido a la enorme presión emocional y la
cantidad de proyecciones en forma de intensas ansiedades que se
desploman sobre los miembros del equipo y de la Institución, que puede
dar lugar a conflictos en el seno de los mismos. Los diversos espacios de
encuentro que se puedan organizar en la vida del equipo: sesiones clínicas,
reuniones de coordinación, de organización de objetivos terapéuticos, de
supervisión etc creo que pueden facilitar y ayudar a la metabolización de
ese cúmulo de ansiedades y sufrimientos que los miembros del equipo
tiene que hacerse cargo.
Observaciones sobre el Cuidado Institucional
Quisiera es este apartado recoger algunas observaciones sobre el
funcionamiento institucional y que afectan al cuidado de los pacientes psicóticoa
acogidos en su ámbito, cuestiones que serán como preguntas para el debate:
1. Según mi experiencia la actitud del psicótico hacia sus propias dificultades y
hacia los problemas que se derivan del tratamiento está determinada en gran
medida por la actitud de los miembros del personal y más concretamente de
los psiquiatras. Según esto, ¿Cómo pueden los miembros del equipo
asistencial utilizar esta influencia en beneficio del paciente y cómo evitar la
anulación del mismo?. Creo que este es un problema en ocasiones inadvertido
del problema que supone la significación general de las actitudes y
valoraciones que se comunica directamente, en muchas ocasiones sin
inadvertirlo en los contactos con los pacientes psicóticos.
2. Sucede con frecuencia que los miembros del personal del equipo terapéutico
tienen un justificado temor de un paciente concreto debido a su conducta
amenazadora o agresiva. Algunos psicóticos especulan y utilizan hábilmente
con las sensibilidades y puntos vulnerables de algunos miembros del personal,
o perciben sentimientos inamistosos que le parecen necesario retribuir.
Palabras hostiles o actitudes amenazantes provocan temor o ansiedad en
algunos miembros del personal y el paciente percibe estos sentimientos por
muy hábilmente que se intente disimularlos y puede experimentar una
vivencia de incontención y de desmerecimiento, o en ocasiones aumenta su
11
propia desesperación al darse cuenta que suscita estos sentimientos de temor
en el personal encargado de su cuidado y atención, responsables de su cambio
y recuperación. Todo ello incrementa aun más si cabe la rabia, violencia y
desesperación de estos pacientes al sentir que sus sentimientos son doblemente
más peligrosos de lo que imaginaban, esperando por parte del personal del
equipo una violenta respuesta a los mismos, lo que entraña un círculo vicioso
de violencia y desesperación. En mi experiencia si se produce una situación
similar a la descrita creo favorable que esos miembros del personal se
mantengan a parte en la atención de ese paciente concreto para evitar que
traten al paciente condicionados por sus temores y ansiedades en lugar de
guiarse por las necesidades de aquel. Remplazar a ese miembro del personal
no implica ninguna descalificación, sino el reconocimiento de las dificultades
de nuestro trabajo y que no somos inmunes a las ansiedades en nuestra tarea,
más bien al contrario una medida semejante mostraría la humanidad que
albergamos en nuestro interior con su colorario de miedo y ansiedad. Otra
situación que se observa en la asistencia institucional es que debido a su baja
autoestima, sus autoincriminaciones y su aprehensión de que sus palabras y
acciones puedan producir temor y ansiedad en los demás estimulan en muchos
casos una rápida tranquilización por parte de los miembros del equipo y en
muchas ocasiones no se hacen en beneficio del paciente sino la necesidad de
equipo de tranquilizarse para la correcta realización de su labor. Lo que suscita
mayor desconfianza en el paciente que se ve tan rápidamente sosegado cuando
no creía que fuera tan necesario, lo que le hace sentir excesivamente peligroso
para los demás.
3. Sobre la finalidad de las salas de vigilancia o salas especiales de atención a los
pacientes más perturbados. Creo que si los miembros del equipo tienen la
sincera convicción de que su función es estrictamente terapéutica y no
punitiva, creo que ayuda a que los propios pacientes no experimenten
humillación, frustración o resentimiento, ni perciban discriminación u
ostracismo por parte del personal y de los demás pacientes. Incluso puede
ayudar a que algún paciente solicite su atención allí ante la inminencia de una
severa descompensación y necesiten protegerse y proteger a los demás de la
descarga de sus impulsos destructivos que se les presenta como incontrolable e
incontenible.
4. Creo que otra de las dificultades de la asistencia institucional es saber cuando
un paciente requiere nuestra atención. Creo que es una habilidad requerida
adquirir la intuición, la capacidad y el conocimiento psiquiátrico y psicológico
suficiente para percibir cuando un paciente necesita verdaderamente ser
atendido cuando así lo solicita y para saber cuando es prudente hacerle esperar
o reducir el tiempo asistencial. Creo que el conocimiento del paciente así
como de las relaciones personales en la sala entre los diversos pacientes es una
ayuda importante para la comprensión de sus necesidades y de la valoración
de la urgencia de las mismas.
5. Otro tema de actualidad es el de la confidenciabilidad. Creo que el valor
terapéutico de la discusión y análisis de los problemas de un paciente por los
miembros del personal es mucho mayor que el de la fidelidad al concepto de la
confianza. Se debe utilizar la información solamente para ayuda en la
comprensión de las necesidades y problemas del paciente. Creo que la
confidenciabilidad no es con un miembro del equipo sino del mismo como un
conjunto.
12
6. Otro aspecto en las relaciones con los pacientes que me gustaría destacar hace
referencia a las manifestaciones de aprecio y amabilidad hacia ellos.
Demasiado aprecio puede ser interpretado como un reconocimiento de su
docilidad antes que una aceptación de su personalidad por si misma.
Demasiada amabilidad puede ser interpretada como adulación, como una falta
de respeto o lo que es peor como una manifestación de condescendencia.
Igualmente si se manifiesta poco aprecio, amabilidad o aceptación del
paciente. Este ya anteriormente frustrado lo vivirá como una nueva
experiencia traumática, que repite las vividas con anterioridad. Creo que es
útil manifestar el respeto que se tiene por la personalidad del paciente y la
confianza en sus posibilidades de cambio, desarrollo. Creo que incluso es útil
la expresión de desagrado por sus fallas cuando lleva implícito la esperanza de
que lo puede hacer mejor de una forma sincera y realista, sin subterfugios de
ningún tipo.
ILUSTRACION CLINICA
Quisiera mostrar una ilustración clínica de las interacciones de un paciente con
los miembros de un equipo asistencial que muestra la importancia de la identificación
proyectiva y la proyección de las dificultades intrapsíquicas en un campo de
relaciones interpersonales y su influencia sobre ellas. Para comprender de una forma
cabal la importancia de tales mecanismos e interacciones y de su valor terapéutico.
Tomo el ejemplo de Otto Kernberg con que ilustra este mismo tema.
Un paciente con diagnóstico de esquizofrenia paranoide crónica idealizaba a
una primitiva imagen paterna concebida como un tiránico, cruel y omnipotente
supresor del sexo y la violencia. Temía pero a la vez admiraba a esta imagen de su
padre, a quien consideraba una indispensable protección contra el estallido de una
violencia incontrolable en sí mismo y en los demás. En el hospital, el paciente
presentaba períodos de relativa "integración" (con escasa desorganización del
pensamiento y comportamiento más o menos ..adecuado.' en la sala). durante los
cuales se sometía dócilmente al personal y se identificaba en el plano consciente con
grupos políticos de extrema derecha; tenía fantasías homosexuales (ligadas con su
sometimiento a hombres poderosos) y lo aterrorizaban las mujeres. En esos momentos
veía al jefe de sala como un tirano a quien admiraba y rendía homenaje. Esta sumisión
tenía un aire casi burlesco; defendía enérgicamente la necesidad de "ley y orden” en la
sala y exigía el castigo de toda actitud agresiva por parte de otros pacientes. En otros
períodos se mostraba "desorganizado”., esto es, exhibía marcados desórdenes de
pensamiento, hacía acercamientos seductores a las mujeres de características
maternales y, lo que es más. no sabía con certeza si estas mujeres eran su madre. En
otras palabras, actuaba en el contexto de su regresión psicótica la rebeldía primitiva
contra las imágenes edípicas del padre y la seducción sexual hacia las imágenes de la
madre .
Al cabo de un tiempo, entre los miembros del personal surgieron conf1ictos
que parecían reeditar los problemas del paciente. Estos conflictos se manifestaron
primero en quienes estaban directamente a cargo de su tratamiento, pero con el tiempo
se extendieron a todo el plantel de la sala, a medida que el paciente fue convirtiéndose
en un "caso especial.”. Un residente de psiquiatría veía a uno de los consultores
principales como un peligroso tirano que lo castigaría si se mostraba en desacuerdo
13
con sus recomendaciones. Al mismo tiempo surgió una sutil competencia entre otros
consultores principales masculinos, alrededor de la figura de una integrante del plantel
(aparentemente) sumisa, que actuaba como asesora especial del paciente. El personal
en su totalidad percibía a esta asesora como un juez renuente, quizá pasivo, pero de
importancia crucial para este caso. y los integrantes masculinos se esforzaban por
ganar su opinión favorable. Simultáneamente se observó una exoactuación sexual y
agresiva más generalizada en todos los pacientes de la sala. Todo esto parecía estar
vinculado con la "prueba" de un nuevo jefe de sala, de quien pacientes y personal por
igual temían que resultara ser un cruel y despótico supresor del sexo y la violencia, o
bien un peligroso "libertino" que provocaría una desorganización caótica en la sala
debido al relajamiento generalizado, del control de los impulsos. En un momento
dado, los temores y las fantasías del personal en relación con el nuevo jefe
coincidieron con la competencia de los consultores principales por los "favores" de la
asesora del paciente. El jefe de sala fue visto entonces como la figura masculina que
en efecto había establecido un "apareamiento”. personal con la asesora, triunfando así
sobre los demás consultores masculinos; cundió entonces el temor de que el nuevo
jefe impusiera sus ideas de manera despótica al equipo terapéutico del paciente. Estas
fantasías se extendieron a todo el personal y los pacientes por igual: estos últimos así
lo pusieron de manifiesto al expresar en las reuniones de la comunidad terapéutica sus
deseos y, a la vez, sus temores de una poderosa figura paterna que controlaría el sexo
y la violencia que amenazaban destruir la estructura de la sala.
El análisis de la manera en que el paciente contribuía al desarrollo de estas
fantasías compartidas por grupos de pacientes y miembros del personal, permitió
disminuir la ansiedad y los conflictos entre el plantel profesional y abordar más
directamente la dinámica intrapsíquica del paciente, todo lo cual hizo posible
ofrecerle una combinación más integrada y específica de psicoterapia y tratamiento
hospitalario.
La psicoterapia consiguió que el paciente se enfrentara con los temores de su
propia agresión y excitación sexual, y con las fantasías que se expresaban como un
convencimiento de que, a menos que todos sus impulsos fueran suprimidos, mataría a
su padre y violaría a su madre. En la terapia hospitalaria, le fue permitido expresar en
cierta medida su ira, cuyos aspectos más primitivos y destructivos fueron controlados
por los miembros del personal a su cargo, quienes al mismo tiempo le señalaban que
ese control no constituía ni un castigo ni una venganza. Tácitamente se trató de
incrementar sus contactos con pacientes femeninas durante sus actividades diarias, en
tanto que se desalentó el comportamiento seductor más primitivo que exhibía hacia
ciertas mujeres. Este ejemplo sirve para ilustrar los siguientes fenómenos: 1) la
movilización de una condensación regresiva de conflictos edípicos y pregenitales
centrados en la agresión, en el contexto de las relaciones objetales del paciente en el
hospital: 2) la recíproca activación de conflictos latentes entre los miembros del
personal en sus interacciones con el paciente. y 3) la utilización terapéutica de la
comprensión que el personal logró acerca de estos mecanismos. El análisis de las
distorsiones producidas en la estructura social permitió, en primer lugar, disminuir los
conflictos entre el personal y, más tarde, aplicar la mayor comprensión lograda acerca
del paciente a su psicoterapia y su tratamiento hospitalario.
La modalidad terapéutica reflejada en este ejemplo apunta a evitar y reparar
las influencias nocivas que los conflictos latentes en los diversos eslabones de la
14
organización hospitalaria ejercen sobre el tratamiento de cada paciente, y a utilizar
con fines diagnósticos y terapéuticos los efectos negativos que tienen los conflictos
intrapsíquicos del paciente sobre la estructura social del hospital. Es importante
subrayar que la modalidad terapéutica propuesta requiere un estudio directo y
exhaustivo de la totalidad del campo social que rodea al tratamiento del paciente, y de
los efectos recíprocos de la vida intrapsíquica de éste y del campo social. Toda esta
información, puesta a disposición del psicoterapeuta, puede ser incorporada por éste a
la psicoterapia del paciente y utilizada directamente por el equipo terapéutico en
general. Este enfoque requiere también que se establezca y se conserve una estructura
funcional para el manejo del hospital, en contraposición a una estructura autoritaria.
Muchas de las críticas que cuestionan el tratamiento intensivo de pacientes regresivos
hospitalizados están dirigidas en realidad a los enfoques terapéuticos anticuados y
primitivos que se practican en hospitales con exceso de pacientes y carencia de
personal, y que de ninguna manera reflejan el aporte que una terapia hospitalaria
moderna y de base psicoanalítica puede ofrecer al tratamiento intensivo. Esto permite
sugerir otra hipótesis acerca de las funciones de un hospital psicoanalítico, según la
cual la dirección del hospital en sí misma puede ser un medio para la enseñanza de las
funciones de gobierno y liderazgo y de los requisitos necesarios para ejercerlas.
También podría gustarte
- 54 Tenga Fe en Dios y Sus PromesasDocumento6 páginas54 Tenga Fe en Dios y Sus PromesasCésar Granados100% (2)
- Cambiar El Mundo Sin Tomar El PoderDocumento9 páginasCambiar El Mundo Sin Tomar El PoderAntonio TariAún no hay calificaciones
- Cirila EscritoDocumento3 páginasCirila EscritoRodrigo de J. García ChimalAún no hay calificaciones
- Telemedicina - ¿Qué Tal Si Le Preguntamos Al Paciente - Coronavirus en PositivoDocumento5 páginasTelemedicina - ¿Qué Tal Si Le Preguntamos Al Paciente - Coronavirus en PositivoAntonio TariAún no hay calificaciones
- Contra La MascarillaDocumento3 páginasContra La MascarillaAntonio TariAún no hay calificaciones
- Las Referencias ÉticasDocumento17 páginasLas Referencias ÉticasAntonio TariAún no hay calificaciones
- Trabajar Con OtrosDocumento8 páginasTrabajar Con OtrosAntonio TariAún no hay calificaciones
- Coronavirus David NasioDocumento6 páginasCoronavirus David NasioAntonio TariAún no hay calificaciones
- SchopenhauerDocumento3 páginasSchopenhauerAntonio TariAún no hay calificaciones
- M Merleau Ponty Las Relaciones Con El Projimo en El NinoDocumento41 páginasM Merleau Ponty Las Relaciones Con El Projimo en El NinoAntonio TariAún no hay calificaciones
- Comprensión Psicodinámica de Las PsicosisDocumento14 páginasComprensión Psicodinámica de Las PsicosisAntonio Tari100% (1)
- El Concepto Psicodinámico de PsicosisDocumento8 páginasEl Concepto Psicodinámico de PsicosisAntonio TariAún no hay calificaciones
- AP03Documento1 páginaAP03Antonio TariAún no hay calificaciones
- Texto LeonardoDocumento2 páginasTexto LeonardoAntonio TariAún no hay calificaciones
- El Hallazgo de La Fantasia Inconsciente en La SesiónDocumento26 páginasEl Hallazgo de La Fantasia Inconsciente en La SesiónAntonio TariAún no hay calificaciones
- Basili Esquema PDFDocumento7 páginasBasili Esquema PDFAntonio TariAún no hay calificaciones
- FORMATO Virtual (Plantilla) TA9 - UPN 2023 - 2Documento8 páginasFORMATO Virtual (Plantilla) TA9 - UPN 2023 - 2francoAún no hay calificaciones
- Politica FiscalDocumento12 páginasPolitica FiscalErika Centurion100% (1)
- Juan Ignacio Trovero (2015) - Que Es Teorizaro Reflexiones en Torno A La Especificidad Del Trabajo Teorico en SociologiaDocumento16 páginasJuan Ignacio Trovero (2015) - Que Es Teorizaro Reflexiones en Torno A La Especificidad Del Trabajo Teorico en SociologiaLalo CrespoAún no hay calificaciones
- Glosas para Acto Del 9 de JulioDocumento2 páginasGlosas para Acto Del 9 de JulioLaila MercadoAún no hay calificaciones
- EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE N 01-ModeloDocumento6 páginasEXPERIENCIA DE APRENDIZAJE N 01-ModeloKarem MendozaAún no hay calificaciones
- TRABAJO para SismicaDocumento33 páginasTRABAJO para Sismicacesar vcAún no hay calificaciones
- Novena de La AsunciónDocumento12 páginasNovena de La AsunciónrafaellenisAún no hay calificaciones
- Principales Documentos de La Doctrina SocialDocumento4 páginasPrincipales Documentos de La Doctrina SocialLUIS J PEREZAún no hay calificaciones
- ALUMNADocumento5 páginasALUMNACruzito ClAún no hay calificaciones
- Piedra de La Locura. Irene González HernandoDocumento10 páginasPiedra de La Locura. Irene González HernandoLauraLurisAún no hay calificaciones
- Profilaxis en Odontologia Las DiapositivasDocumento14 páginasProfilaxis en Odontologia Las DiapositivasLiset EdreiraAún no hay calificaciones
- Instituto Superior Tecnologico J C MDocumento78 páginasInstituto Superior Tecnologico J C MEdwin ParedesAún no hay calificaciones
- Tarea 1. Guía de Ejercicios Comprensión Lectora AutobiografíasDocumento3 páginasTarea 1. Guía de Ejercicios Comprensión Lectora Autobiografíasclaudia100% (1)
- Talbla de Signos VitalesDocumento2 páginasTalbla de Signos Vitalessabbath19Aún no hay calificaciones
- Valor Del Mes El Orden PDFDocumento4 páginasValor Del Mes El Orden PDFAnonymous pxjmt8Aún no hay calificaciones
- Relaciones Tensión-Deformación en Las RocasDocumento6 páginasRelaciones Tensión-Deformación en Las RocasAldo Vladimir GcAún no hay calificaciones
- Actividad 11 ProbabilidadDocumento7 páginasActividad 11 ProbabilidadandrewsAún no hay calificaciones
- Trastorno Bipolar - Tratamiento y Estrategias Terapéuticas - ClinicalKeyDocumento40 páginasTrastorno Bipolar - Tratamiento y Estrategias Terapéuticas - ClinicalKeyByron M.Aún no hay calificaciones
- El Proceso Mediante El Cual Expresamos Nuestras IdeasDocumento5 páginasEl Proceso Mediante El Cual Expresamos Nuestras IdeasSergio Andres Silva Arrieta100% (1)
- EMBRIOLOGÍA - Guión Video Derivados Ectodérmicos, Mesodérmicos y EndodérmicosDocumento9 páginasEMBRIOLOGÍA - Guión Video Derivados Ectodérmicos, Mesodérmicos y EndodérmicoskarianniAún no hay calificaciones
- Hernando de Soto, Por Que Importa La Economía InformalDocumento12 páginasHernando de Soto, Por Que Importa La Economía InformalAlessandro50% (2)
- Aquatherm Sc-40051 HPF SpanishDocumento11 páginasAquatherm Sc-40051 HPF SpanishluisAún no hay calificaciones
- Plegaria para La Meditacion IDocumento4 páginasPlegaria para La Meditacion Icastrojuan2911Aún no hay calificaciones
- S07.s1 - Descuento Flujo Caja - Costo de CapitalDocumento34 páginasS07.s1 - Descuento Flujo Caja - Costo de CapitalLUIS ARTURO NUÑEZ OCLOCHOAún no hay calificaciones
- Significado de Creación (Qué Es, Concepto y Definición) - SignificadosDocumento1 páginaSignificado de Creación (Qué Es, Concepto y Definición) - SignificadosLarra LarraAún no hay calificaciones
- Ejercicios de Desviación Estándar Con Datos Agrupados 1Documento10 páginasEjercicios de Desviación Estándar Con Datos Agrupados 1Huesos GamerAún no hay calificaciones
- Síntesis Del Libro El Contrato Social de JeanDocumento5 páginasSíntesis Del Libro El Contrato Social de JeanAndreaTriguerosdeAndaAún no hay calificaciones