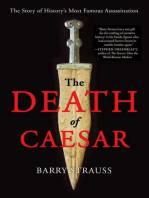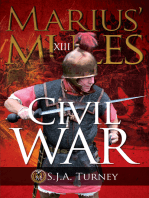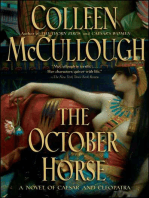Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
El Progreso y La Muerte
Cargado por
istjimich0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
3 vistas3 páginasTítulo original
El progreso y la muerte.doc
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
3 vistas3 páginasEl Progreso y La Muerte
Cargado por
istjimichCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como DOC, PDF, TXT o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 3
El progreso y la muerte
Por Daniel Larriqueta
Para LA NACION
"Quien desprecia su vida es dueño de la tuya." No es un aserto de
ningún fundamentalista contemporáneo, aunque retrata de manera
cabal la paradoja que estamos viviendo desde el 11 de septiembre.
La frase pertenece a Séneca, que la pone en las Cartas a Lucilio, hace
casi dos mil años, e integra las letras mayores de nuestra civilización
occidental.
Nos hemos cansado de leer en los pensadores críticos de nuestros
días la advertencia de que estábamos construyendo una subcultura
de la seguridad total. Los hallazgos médicos, los milagros de la
cirugía, la perfección de los sistemas de socorro en las emergencias,
la sofisticación de las técnicas de prevención y la potencia de
nuestros armamentos modernos parecían llevarnos a un mundo sin
riesgo, casi sin muerte. Todo ello, claro, en las naciones, los grupos
sociales y las personas que podían económicamente pagarse esas
vacunas contra la vejez y la muerte.
En los países ricos, esa "parainmortalidad" era colectiva. Pero aun en
ellos, había superseguridades puntuales: podemos imaginar que no
hay grupos humanos más protegidos de las enfermedades, los paros
cardíacos y los ladrones homicidas que los que trabajaban en las
Torres Gemelas o en el Pentágono.
En los países pobres, esa parainmortalidad es jerárquica. En América
Latina toma las formas contrastantes de los barrios privados, la
vigilancia privada, las clínicas de lujo, y las oficinas y autos blindados.
Estos artilugios de la gente rica en los países pobres les permitían
imaginarse que ellos también eran habitantes de las Torres Gemelas.
La fortaleza de las sociedades
La primera consecuencia del 11 de septiembre es la dilusión de la
parainmortalidad, que parecía haber sido confirmada por la Guerra
del Golfo, un ensayo casi exitoso de golpear al enemigo sin arriesgar
las vidas de los soldados occidentales. Esto también viene a
continuación. No sólo no están seguros los habitantes de ningún lugar
superprotegido, sino que los soldados y los policías y los bomberos
que luchan contra el crimen lo harán exponiendo su vida. Por muy
brillante que sea la tecnología, sigue en vigencia la sentencia de
Séneca.
La mengua de la parainmortalidad ha golpeado a los grupos más
satisfechos de Occidente de un modo que aún no podemos medir.
Para los argentinos el asunto es menos dramático, pues la segunda
mitad del siglo XX nos acostumbró a vivir con el riesgo, y el
empobrecimiento inequitativo y brutal de la última década, con la
indigencia. Sentimos tristeza y asco por lo sucedido el 11 de
septiembre, pero nos es bastante familiar. Los argentinos (¿y acaso
todos los latinoamericanos?) tenemos con la muerte una relación
cultural menos distante.
Los acontecimientos de estos días han estado acompañados de
reiteradas declaraciones sobre la sacralidad de la vida humana,
recentrando otro debate cultural. Esa sacralidad, como fin último,
está fuera de cuestión, pero en el camino muchas personas concretas
pueden o podemos perder nuestra vida.
Los argentinos tenemos mucha información sobre las pérdidas de
vidas de policías o gendarmes en la lucha cotidiana contra la
delincuencia. El significado de esas muertes es proteger otras vidas.
¿Sólo eso, una suerte de simple transferencia de la muerte? No. Esos
sacrificios no son para protegerme a mí, sino a un estilo de vida, un
sistema de valores, en fin, una cultura. Si esta cultura, esta
civilización que cuesta vidas, no existiera o no valiera la pena, los
sacrificios individuales serían completamente injustos. Esta es una
regla moral que no podemos olvidar en nuestra Argentina desigual y
desalentada.
El sacrificio de las vidas individuales para el bien colectivo es lo que
harán los soldados y policías que van ahora a luchar contra los
terroristas a escala planetaria. Detrás de ellos, y de los policías
argentinos que luchan aquí mismo, tiene que estar una sociedad
moral y justa que merezca tales ofrendas. Aquí empieza un debate
político urgente, sin el cual las muertes actuales y las venideras no
tienen sustento.
También los terroristas suicidas del 11 de septiembre han ofrendado
sus vidas, haciéndose dueños de las vidas de miles de personas. La
diferencia última con nuestros soldados y policías es una sola: la
calidad moral, social y económica de la sociedad que ellos quieren
construir y la que nosotros defendemos.
Nuestra respuesta costará, inevitablemente, el sacrificio de vidas
individuales. Pareciera que todo el progreso tecnológico de los últimos
dos mil años no ha servido para evitar esa inmolación. En efecto, no
ha servido.
En última instancia, es en la sentencia de Séneca donde reside el
secreto de la fortaleza humana y de la fortaleza de las sociedades
humanas. A lo largo de la historia, a cada progreso tecnológico lo ha
acompañado siempre la posibilidad de sortearlo o usarlo en sentido
contrario. Pero esta reversión implica siempre la violación de una o
varias reglas morales explícitas o implícitas.
Tenemos casi la certeza de que el éxito inicial de los terroristas se ha
debido a que violaron códigos que parecían inmutables: usaron
aviones de pasajeros de vuelos regulares para concretar sus
atentados. Probablemente eso habría sido imposible o mucho menos
exitoso con una bomba clásica o con un misil. Hubiera sido una
tecnología más apropiada que un Boeing, pero no habrían violado los
códigos, algo indispensable para el éxito.
Códigos que parecían inmutables
En el año 44 antes de Cristo, Julio César, el hombre que dictaba la
política de Roma y de todo su mundo, entró en el Senado, un ámbito
sagrado, donde lo esperaban los líderes prominentes de la República
encabezados por Bruto, un noble de su absoluta confianza porque le
debía la vida después de la derrota de Pompeyo. Bruto y los
senadores lo apuñalaron, violando todas las reglas de respeto y
gratitud.
Los puñales de Bruto y los senadores cumplieron la misma función
técnica que los Boeing de los terroristas. A más de dos mil años de
distancia, las vidas de las personas siguen siendo igualmente frágiles,
por mucho que hayamos progresado en lo tecnológico. Luego del
crimen, Marco Antonio y Octaviano combatieron y derrotaron a las
tropas de Bruto y los conspiradores, y consolidaron la civilización
romana, que duraría quinientos años más en Occidente y mil
quinientos en Oriente.
Ahora, para combatir a los terroristas los soldados y los policías
jugarán sus vidas y quienes estamos en la retaguardia quedaremos
expuestos a más ataques imprevisibles y técnicamente casi
inevitables. El progreso tecnológico no ha cambiado mucho nuestra
exposición a la muerte. Me parece que se trata de afirmar que el otro
progreso, el moral, respalda los sacrificios individuales.
El último libro de Daniel Larriqueta es Manual para gobernantes .
http://www.lanacion.com.ar/01/10/05/do_340496.asp
LA NACION | 05/10/2001 | Página 21 | Opinión
También podría gustarte
- M13 U3 Ev - 3Documento4 páginasM13 U3 Ev - 3Mar Márquez50% (4)
- Informe #001 Ro JLPF MPM-H Quenua 2019Documento11 páginasInforme #001 Ro JLPF MPM-H Quenua 2019Luis PantojaAún no hay calificaciones
- UADE - Resumen - Derecho Privado SP (2do Parcial)Documento18 páginasUADE - Resumen - Derecho Privado SP (2do Parcial)antoca04Aún no hay calificaciones
- La Historia Secreta de Los HackersDocumento2 páginasLa Historia Secreta de Los HackersOscar RMAún no hay calificaciones
- La Historia Detrás de La Historia: El Estado Terrorista, La Guerrilla Y Las Minorías SexualesDocumento2 páginasLa Historia Detrás de La Historia: El Estado Terrorista, La Guerrilla Y Las Minorías SexualesElii FernandezAún no hay calificaciones
- Inlades DiplomadosDocumento3 páginasInlades DiplomadosZenyMI LermoAún no hay calificaciones
- ROMIDocumento6 páginasROMIDiego Lora50% (2)
- Falsificacion y Clonacio de Instrumentos MercantilesDocumento7 páginasFalsificacion y Clonacio de Instrumentos MercantilesCarlos FernandoAún no hay calificaciones
- Seguridad Activa - PasivaDocumento55 páginasSeguridad Activa - PasivaAlonsoAún no hay calificaciones
- Bitacora Interes Compuesto. 5 %Documento14 páginasBitacora Interes Compuesto. 5 %Juan Jose HerreraAún no hay calificaciones
- Pasos Manejo de Victimas de Violencia Sexual (Reanime)Documento90 páginasPasos Manejo de Victimas de Violencia Sexual (Reanime)John Anderson Cadrazco UrquijoAún no hay calificaciones
- Formalizacion de Banda Criminal y Fraude Informatico - Caso #1886-2023Documento22 páginasFormalizacion de Banda Criminal y Fraude Informatico - Caso #1886-2023Veronica Chiroque BecerraAún no hay calificaciones
- Juan Francisco ManzanoDocumento3 páginasJuan Francisco ManzanoDavidDávilaColmenaresAún no hay calificaciones
- Jurisprudencia Comentada 2008Documento40 páginasJurisprudencia Comentada 2008Luchito SánchezAún no hay calificaciones
- Relaciones Del Derecho Penal Con Otras DisciplinasDocumento6 páginasRelaciones Del Derecho Penal Con Otras DisciplinasCristhianYordiBlancasBonillaAún no hay calificaciones
- Temas 1P 2Q CiudadaniaDocumento25 páginasTemas 1P 2Q CiudadaniaErick MoncadaAún no hay calificaciones
- Informe Final PBL#3Documento12 páginasInforme Final PBL#3Ines Carballido PalaciosAún no hay calificaciones
- Acta TransaccionalDocumento3 páginasActa TransaccionalHernán SarangoAún no hay calificaciones
- 2 Act. La Pericia ContableDocumento33 páginas2 Act. La Pericia ContableDaniel EspinozaAún no hay calificaciones
- Los Demonios de SaraDocumento29 páginasLos Demonios de SaraElizabeth perdomo leytonAún no hay calificaciones
- Amparo Indirecto Contra OaDocumento19 páginasAmparo Indirecto Contra OaUlises Santos Avilés Estrada50% (2)
- Derecho AdministrativoDocumento13 páginasDerecho AdministrativoEmerson ValverdeAún no hay calificaciones
- Trabajo Grupal - Caso Practico Resolucion de ConflictosDocumento7 páginasTrabajo Grupal - Caso Practico Resolucion de Conflictoslucia santosAún no hay calificaciones
- Prevención Del Delito A Nivel Local Modalidad A DistanciaDocumento7 páginasPrevención Del Delito A Nivel Local Modalidad A DistanciaKarol JosselynAún no hay calificaciones
- Oficio Invitacion A SustentacionDocumento2 páginasOficio Invitacion A SustentacionMIGUELAún no hay calificaciones
- Normativizacion Del Tipo Objetivo y Subjetivo - Enrique Diaz ArandaDocumento18 páginasNormativizacion Del Tipo Objetivo y Subjetivo - Enrique Diaz ArandaAngela Puma ZeaAún no hay calificaciones
- Edipo ReyDocumento5 páginasEdipo ReyDaleska BeltránAún no hay calificaciones
- Derecho Penal Art. 216 - 221Documento20 páginasDerecho Penal Art. 216 - 221Kabull WorlAún no hay calificaciones
- Antecedentes ViolenciaDocumento3 páginasAntecedentes ViolenciaAnonymous SAgmfzFlSAún no hay calificaciones
- Sentencia Plenaria 1-2017Documento22 páginasSentencia Plenaria 1-2017Nilda Gamboa MartinezAún no hay calificaciones
- The Death of Caesar: The Story of History's Most Famous AssassinationDe EverandThe Death of Caesar: The Story of History's Most Famous AssassinationCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (26)
- The October Horse: A Novel of Caesar and CleopatraDe EverandThe October Horse: A Novel of Caesar and CleopatraCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (266)
- The Ides: Caesar's Murder and the War for RomeDe EverandThe Ides: Caesar's Murder and the War for RomeCalificación: 4 de 5 estrellas4/5 (1)
- Caesars' Wives: Sex, Power, and Politics in the Roman EmpireDe EverandCaesars' Wives: Sex, Power, and Politics in the Roman EmpireCalificación: 3.5 de 5 estrellas3.5/5 (5)
- Legends of the Ancient World: The Life and Legacy of CiceroDe EverandLegends of the Ancient World: The Life and Legacy of CiceroCalificación: 5 de 5 estrellas5/5 (1)
- The Fourteen Orations (Philippics) of Cicero against Marcus AntoniusDe EverandThe Fourteen Orations (Philippics) of Cicero against Marcus AntoniusAún no hay calificaciones
- Legends of the Ancient World: The Life and Legacy of CleopatraDe EverandLegends of the Ancient World: The Life and Legacy of CleopatraAún no hay calificaciones