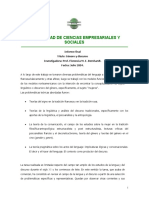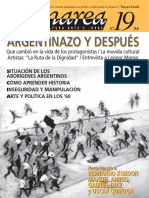Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
Revista La Marea PDF
Revista La Marea PDF
Cargado por
Juan Espiado Salvo0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
50 vistas52 páginasTítulo original
Revista La Marea (4).pdf
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
PDF o lea en línea desde Scribd
Compartir este documento
Compartir o incrustar documentos
¿Le pareció útil este documento?
¿Este contenido es inapropiado?
Denunciar este documentoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
0 calificaciones0% encontró este documento útil (0 votos)
50 vistas52 páginasRevista La Marea PDF
Revista La Marea PDF
Cargado por
Juan Espiado SalvoCopyright:
© All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descargue como PDF o lea en línea desde Scribd
Está en la página 1de 52
tuchos argentinos nos venimos preguntando, genera
raci6n, por qué una Argentina de grandes recursos humanos y na-
turales es siempre una Argentina para pocos. Ultimamente, pocos pueden comer a
diario, pocos tienen trabajo, pocos pueden estudiar, poces pueden proy
turo, crear, pensar criticamente, La cultura no escapa a esta situaci6n, se estén anu-
Jando las posibilidades educativas, cientficas, técnicas y expresivas por medio de
los recortes presupuestarios, las privatizaciones, el desmantelamiento de las escue-
las artistas (Ley de Educacién mediante) y de otras instituciones cientificas y cut-
turales
En este niimero abordamos dos temas de actualidad intimamente relacionados
con este desaliento a la cultura: la lucha universitariay los efectos psicosociales de
la desocupacién. Como se expresa en estas paginas, un pais sin autonomia, en el
‘que quedan grandes sectores de Ia poblacién fuera de los sistemas productivos y
‘educativos, exige una universidad reducida, que cumpla el simple rol de adapata-
dora de las tecnologias generadas en los pafses centrales. La sancién de la Ley Su-
perior de Educacién es la consecuencia de una Argentina que se desindustrializa,
liguida sus recursos humanos y naturales, rifa su potencial cientifico-técnico para
adaptarse al modelo del “globalizado”, Esta globali-
zaciGn impone, en funcién de homogeneizar su modelo eco-
némico —como se analiza también en estas paiginas— una
cultura del empleo temporario y de desinsercién social crecien-
te, cultura en Ia que aparece como amenaza cierta la pérdida de
ese lugar estructurante del psiquismo humano: el de productor,
Todo esto apunta a debilitar nuestra identidad, tanto en el plano
subjetivo como social, y por lo tanto nuestra capacidad de pensamiento, de solida-
ridad, de critica, de lucha. Sin embargo, la rebeldfa frente a estas politicas se acre-
cinta en todos los émbitos, como se viene evidenciando desde los estallidos pro:
vinciales (Santiago del Estero, Jujuy. Tierra del Fuego, Cérdoba) y las moviliza-
clones docentes y estudiantiles. hasta los reclamos publicos de trabajadores de la
cultura, cuya expresién mas notoria fue la masiva “sentada” opositora realizada re
Cientemente frente al Teatro Municipal Gral. San Martin de Buenos Aires,
Y ademas de las movilizaciones estan los trabajos, la creatividad, la investiga
cidn, Ja permanente revaloracién de los miltiples rasgos culturales de nuestra iden:
tidad. y de todo lo que nos une y nos permite enfrentar esta dramética hora con el
objeto de revertiria. La Marea persiste en ser un medio de expresi6n y reunién de
todo ello. Ml
én tras gene
ctar su fue
ld
A
H
I Ha
Direccidin: Josefina Racedo, Jorge Bregs,
Dert Prada
Asesores: Adolfo Colombres, Libertad De-
Gian-
nuzzi, Néstor Groppa, Alberto Rex Gonz
lez, Ana P, de Quitoga, Teresa Paro Dat=
«ey Ribeiro, Osvaldo Teherkas
‘Scoretaria de redaccién: Cristina Mateu,
Victor Delgado
Adiinistracién: Elena Hanono
Consejo de redaccidn; Jorge Carrizo, Dia
mitsopulos, Ticio Escobar, Joagui
1a Dowek, Diana Flax, Gabriela Gresores.
Diana Kordon.
‘Diseita de tapa: Alfredo Saavedra, Colabe-
adores: Ricardo Alper, Femando Bein.
Cristian Gil Fuster, Liliana Giordano. Ma-
slela Glizman, Armando Sigler Relgis. Em
Mirta Caucla, Osvaldo M.
Costiglia, Luciano Pablo Grasse. Jorge
Hacker, Liborio Justo, Rubén Laufer, Ams
Lorenzo, Miguel Mirra. Oximoron. Jorge
Pellegrini, Telésfora Pichilet. Ratil Rojas
este miimero:
Soriano, Beatriz Romero, Beatriz Seibel
SUMARIO
“La capataza, pocma de Atahualpa Yupanga in
cluido en el libro det mismo ul, publicado
por Ediciones Cinco en abril de 1992, un mes
ants de la muerte de poeta. Es nuestro modo
reafimar la adhesin de Lr Marea al homenaje
nacional que a tes af de su fllecimiento se
realiz6 en el teatro Municipal Alvear de Buenos
Aires el pasado 23 do mayo, on memaria de
fein artista popular, Alli ante una enorme y
femocionads concurencia, mumerosos artists
rgentinos iterpretiron temas del maestro, Es
tuvieron Jorge Vitis. Chudio Sosa, Carlos
“Martinez, Alberto Mesto, el Chango Faris Gs
mer y su grupo, Leonor Manso, Marian Faris
Gomez, Jorge Marziali, Juan Pali. Roberto
[Abalos, Carlos Difulvio, Laisa Calcumil, Suna
Rocha y Jat, entre otros, El exitoso homenaie
fue realizado por iniciatva de la editra Beatie
Romero y ef pviodista Ruben Milman, conduc
tor del programa radial Cantos dl Viento. Los
organizadores desminteron desde el escenario
la pretendida portcipacion de Is Secretaria de
Cultura de Ia nacién, queen los dias previos =
adjudies a convocatria sb homenaje sin haber
tenid intervene alguna en prepara de
misma. La escenogefia fe eliza por a pi
tora Ana Candid y la conduccion esto a car
0 de Josefina Racedo y Enrique Masllorens
La capataza
De pie en a nate, como un to soo,
csperindt estoy un el cel,
Bone quire nema espana
de todo To qu a yl ate dejo
“Te imvestnis de todos los poderes
«amis de tw ejemplarsabiuri,
Y vidars haiendss, campos, montes,
senders. rancho 0 lj
(Que cuelguen los espeos de tu ronda
sabre los mos y el tesa! cumbrefo,
118 hora en qu el paso de Tos pemas
‘esata ene coel aos los miedo.
[Esperéndot estoy. mi capatazs,
‘Centnela sn ar Mi luna gavehat
Para que busques la caneién perdi,
Ta que nunca cant bajo Tos alas
‘Te ensefiaré los nds de orzales,
yet poquetorum-dum anochecdo,
‘que se lena de aeposiosy temblores
undo bro en los pastas e 0c,
CCapataza. me voy. Ya me despido.
Silgo a buscar vials al sender,
‘Tile dis ls cosas que me callo
2 do To que amo y lo que dejo.
4 “El escritor es como un boxeador en el ring” / E. Belgrano Rawson
6 Educacién: Preguntas sin respuestas / Ana Lorer
8 El sujeto y la desinserci6n laboral / Ana Quiroga
AL Mito y literatura en América Latina / Adolfo Colombres
14 José Marti y su legado cultural / Luciano Pablo Grasso
16 Hace un siglo, el citco criollo resucitaba al teatro nacional / Beatriz Seibel
18 Autopsia, Funeral y gloria de la Reforma Universitaria / Liborio Justo
20. Universitarios contra el privilegio / Entrevistas
24 “Abrir la cabeza y el coraz6n a quienes viven en el olvido / Luisa Calcumit
26 ‘Transformacin de la imagen pléstica argentina (1960-90) / Diana Dowek
30 José Carbajal, cantor de pueblo / Entrevista
32 Teatro: gcapitulacién o cambio? / Jorge Hacker
34. Efectos sociales de la impunidad
37 Préctica educativa einvesigacin cienifiea/ Ral Rojas Soriano
40. ;Qué hacer con el eine argentino? / Miguel Mirra
42. Testimonios de maestrasrurals del noroeste/ Vitor Delgado
444, Homenaje en Rio Negro a Aymé Paing
45 Sobre alcohol, tequila y ottas crisis /Jorge Pellegrini
446. Tulio Halperin Donghi y los desaffos de toa historia Futura / Oximoron
48. Citca de libros:
Migraciones y racismo en Europa / Osvaldo M. Costgtia
Chiapas a nueva insurgencia J Diana Flax
El peronismo y los Estados Unidos / Rubén Laufer
GOO oo
SUSCRIPCION
SS
Nombre y apelide
Domicili:
Ciudad:
‘Tarifa por § imeros: Argentina s20
Exterior uss 20
Enviar giro postal © cheque y datos personales a:
Elena Hanono. Sarmiento 1434, EP “B" (1010), Buenos Aires, Argentina
ae
Eduardo Belgrano Rawson
El escritor es como
un boxeador en el ring
El autor de No se turbe
yuestro corazén, El néufrago
de las estrellas y Fuegia est
terminando su cuarto libro:
un relato histérico que “no es
una novela”. Hablamos con
61 sobre el proceso de la
escritura, los avatares del
oficio, la historia y la
literatura.
‘nus novelas la realidad aparece
entramada en la fiecin de un mo-
ddo muy particular. En Fuegia, por
‘ejemplo, entiendo que hay un trabajo de in-
vestigaciOn sobre la historia previo a laes
critura,
En Fuegia, el problema fue mis dif
cil para mi, porque eseribi sobre Tos fue
ines casi parecia un desaffo estramby
‘co, Es decir: no es casual que en la Argen-
tina no haya una literatura indigena 0 casi
no se haya escrito siquiera sobre Ia Con-
‘quista del Desierto, Es que los mismos per-
sonajes producen ese alejamiento, es casi
‘como escribir sobre marcianos.. Yo inves
tigué para Fuegia, pero tal vex para olvidar
Ia historia después, para no convert en
una novela histérca. Por eso el libre podria
ser tl vez el espiritu de lo que pas.
—Exacto, porque en los lineamientos 0
‘en la siaciones uno no puede decir que
cesté reconsiruida la historia tal como fue
sin embargo profundamente remite a la
historia que fue. ¥ 1a forma en que esté
‘contado, porque hay uta aparente distan-
ia, objetividad, sin embargo las hechos, fa
violencia contra los indigenas es algo muy
‘usteramente relatado pero muy presente.
—Los hechos son tan elacuentes que no
hace falta salirse de la objetividad. ;Qué
adjetivo podséa uno aftadir a los honos de
Auschwitz? Sobrara
St, pero tampoco es tan sencillo. No
‘ualquiera puede recrear en los otros esos
sentimientos. Uno puede leer una erénica,
pero sin embargo no provoca lo mismo que
provoca la lectura de la novela.
—Si, yo creo que es un efecto muy bus-
ceado por mi, y al que le dedico particular
atencién. No sabria explicar emo lo hago,
pero yo sé que forma parte de mis preocu:
paciones diarias al escribir. Esté tan lena
de complejidades una novela, atin una ma
la novela... Llena de complejidades temati-
cas, argumentales, de personajes, expresi=
vvas, que el eseritor que tiene que hacer bai
lar esos doce platos al mismo tiempo des-
puts pierde tal ver la capacidad de explicar
racionalmente cémo hizo cada cosa,
—Se nota en rus novelas wn reabajo en
tre la ficcién, 1a historia y ta realidad, que
no es facil de producir.
Todavia podemos darnos cuenta de lo
axlelantado que estaba Marti en su tiempo, si
recordamos a Pedro Henriquez. Urefia, Este
expresaba que, hacia Ia segunda dcada del
siglo veinte, los ensayistas erefaninneces
rio, al trata de la civilizacién en Amésica
Latina, referise a las cultura aborigenes
‘Mart tenia plena conciencia de la fun
i6n normativa, de identidad, que cumplian
los simbolos indigenas antes del choque con
“Ia civilizacién desvastadora”, como deno-
rminaba a la conquista. Haca presente, en el
aniculo “Et hombre antiguo de América y
sus artes primitivas” (1884), que el arte, en
pocas posteriores, puede resultar de “un ar-
ddoroso amor a la belle2a”, pero en aquel
tiempo, no era ésta sino “la expresién del
deseo hnumano de erear y veneer”, Y com-
pletaba: “Todo lo reduefan a acciény asim
bolo”. Esto no querfa decir que no aprecia-
se, entre otras, ala literatura azteca, En va
rias oportunidades se refiri al poeta del an-
tiguo México Nezahualesyatl, de quien de
cla que sus odas eran sublimes y ningin
verso de la colonia vaia como aquéllas
EL cubano consideraba a la mitolog
aborigen importante para nuestra cultura
cuando ponia 2 aquella en igualdad con la
Occidental. firmaba, en la Revista de Nue-
va York (1891), que era “no menos deicada
aque la griega”,Iuicio de un hombre que, en
ese momento, habia aleanzado la madurez
dde su pensamiento analitico, histérico y
simbstico.s
Matt utiliz5, en Nuestra América, los
simbolos indigenas. Al final de ese ensayo
aparece el mis notable cuando escribe que
“reg6 el Gran Sem, “la semilla de la Amsé-
rica nueva”, El Gran Sena (0 Grande espit-
tu), procede de la figuracién mica del Pa-
dre Amalivaca, propia de los aborigenes ta
‘manacos del Amazonas, Estey su mujer ha-
bian arrojado, por toda la tetra, los frutos|
de la palma moriche. Y de las semillas-hue-
vo de éstos nacié la humanidad. El cubano
Ee
‘queria simbolizar, de esta manera, la spar
cin de la “América trabajadora” con vor
cid de independencia yjusica,
El simbolo més importante de la crea
cién mariana es el volcan, Ya entrando en
Ia lucha liberadora (1892) sostenia: “los
pueblos como los voleanes se labran ala
sombra', “en un di brotan hechos", aras:
trando @ los que no saben del volesin hasta
que lo tienen encima”. Simboliza, en el
‘comportamiento volcénico, a los pueblos
‘oprimidos latinoamericanos que irumpen,
nla historia oficial, como la fuerza excesi-
‘vamente comprimida de aguél, lo hace en la
naturaleza, Y esto nos encamina hacia un
ppensamiento visual que representa a los
pueblos del continente como autocreadores
emergiendo desde sus races culturales. Por
‘otra parte, se ha seialado la notable analo-
aia que existe entre esa imagen propia det
ppensamiento martiano el nahuatl de Méxi-
Para conclir, recordemos que Mari ex:
pres6, en todo momento de su batallada
4a, el latinoamericanismo como identidad
continental, Nunca divorcié el conacimien.
to intelectual del saber popular, Niel hist
Fico y conceptual del visual. Y, siempre que
le fue posible, utliz6 la cultura aborigen par
ra simbolizar el protagonismo de los pue-
bios de nuestra América. Esos hallazgos son
hoy una parte de su legado cultural para el
samiento latinoamericano.
Notas
2. Ta 99
[A Jose Mart Etinda demuestra América Cena
{CPt enquires Mitr ea clara en
1a America Hlspinka, F.C Mexico, le Ese
1944p
Cone Mati oo punteanos si wn asochad
tr emergent civiseion.Asrgue, ov ete ene
{estacames Inport. de pier, a mend
divs liad
66 Citio Vier, en tas a Jost Mart, Nes
Amerie, ein cca, Cemeo de Esuios Maria
de Mann in toro a Joe Mars, Coli ner
‘clonal Baone Bier, Borden, Fanci 1975. p
wey,
Locian Pablo Gras ensayian, Reali trae
ines sobre elyeasamientoltnoameiemo|
sae a lena cla
16
Beatriz Seibel
Hace un siglo, el circo criollo
resucitaba al teatro nacional
| comenzar el alto 1890 los espec-
tadores porteias pueden optar en:
tre quince variados espectéculos
ue Se presentan en la temporada de vera-
rho: dos companias draméticas italiana,
tuna de zarzucla espafiola por secciones,
tuna brasiefla que trata de hacerse pasar por
portuguesa (el arte europeo esté mas valo-
rizado que el sudamericano), cuatro com-
pahias de circo, en dos teatros y dos carpas;
ios de muftecos, la Compania de Fanto-
ches y Marionetas el Teatro Guignol, en
lugares alejados del centro; tes de
hall francés, con canto, baile, pantomimas
yy excéntricos; dos al aire libre en la Reco-
Teta, las Grandes Romevias y el Prado Es.
Pafiol. Ademas se puede presenciar el Pa-
rnoramna de la Bavala de Plewna, anuncis
la eélebre tela de Philippoteaux
sobre la memorable batalla dela guerra tur-
co-rusa, con iluminacién eletrica", un es-
pecticulo entecesor del cine. Y también es-
tin los partidos de pelota vasea y las corti-
das de toros en Montevideo y Colonia, con
el viaje organizado minuciosamente desde
Buenos Aires,
Se puede observar que entre las posi
lidades del piblico no figura ninguna com-
pana de teatro nacional, salvo los artistas
ctiolios que trabajan en Tos circos.
Los repertorios nis jerarquizados estén
‘constituidos por las Gperas, que se anun-
cian para la temporada a iniciarse en mayo
¥ las obras draméticas en varios actos: el
‘eatro por secciones, con sus precios redu-
cidos, atrae a los sectores populares, igual
due el circo, Aungue Frank Brown, el éle-
bre clown ingiés, convoca en el Teatro Po.
liteama Argentino también a la “alta socie-
dad”, a intelectuates y poficos. Los espec-
culos de variedades o music hall, al est
Jo parisiense, conquistan los “aficionados
4 géneros mis alegres", y no pocas veces
terminan en grandes “bochinches” con Tos
“nifios bien” que se divierten entrando a la
jula de los leones 0 azuzando a tas cori
tas francesas
do como
La revista eriolla:
primer estreno local del afio
La vniea manera de estrenar en ese mo-
‘mento para un autor locales evar su obra
‘una compatisespaiiola, o traducirla para
una compaia italiana; as se producen des-
de décadas atras los esporidicos estrenos
‘de obras locales. En 1890, el 15 de enero la
‘compana de zarzvela espafola pone en es>
oss odes on “Papin e 88 Peso
‘cena la“revista criolla de actualidad” orii-
‘al de “un joven argentino”, Miguel Ocam-
Po, titulada De paso por aguf.con misica
original del maestro Andrés Abad) Ant6n,
La revista comparte el cartel con distintas
zarzuelas y para el 23 de enero, la obra es
“el fil de la empresa del Variedades. que
‘cuenta por lienos las representaciones” se-
sgn el eronista de El Diario. quien reclama
“que srva est ejemplo de estimulo(..) pa-
ra que resucite de una ver el teatro nacio-
nal en sus diferentes manifestaciones (..)
con productos originales de sabor local,
desterrando muchos de los platos recalen-
tados que las compasias teatraes nos im-
portan @ falta de platos frescos y naciona-
les", Porque desde 1852 précticamente no
hay en Buenos Aires temporadas con com-
pafias de actores criolos.
En ese afio hay més estrenos locales: el
27 de abril es el debut de la “revista” en
dos actos De paseo por Buenos Aires, de
Justo Lépez de Gomara, periodista espanol
radicado desde 1880; Nemesio Trejo pre-
senta el 2de mayo su “revista local” en un
acto La fiesta de Don Marcos: Ocampo es-
trena su nueva obra A la pesca de noticias
y Lépez de Gomara Amor y patria, dos ae:
tos sobre Ia invasion inglesa. EI éxito
acompafa especialmente a Trejo: La festa
de Don Marcos sigue en cartel cuando las
salas se reabren, después de la frustradare-
volucién del 26 de julio y
Ja renuncia del presidente,
cen el marco de la ersis fi
nnanciera, entre la riqueza
de las exportaciones agro
pecuarias, Ja inmensa deu
da extema y la inflacién
incontenible, junto con la
especulacién, Por primera
vez se habia celebrado el
1 de mayo con unos tres
‘mil obreros y se fundaba
1a Unign Civica presidida
por Leandro N. Alem,
Una coincidencia muy
signficativa sucede ol 5
de setiembre: Trejo este:
‘na una nueva obra, el
“euadro de costumbres
populares” Los dleos del
chico con una compania
de zarzuela y el mismo dia
debuta en la esquina de
Santa Fe y Montevideo el
Circo San Martin, con las
y Luis
Casali, que comienzan una temporada de
circo ¢riolla, con niimeros de acrobacia y
canciones de Pepino et 88 en la primera
parte, y obras de teatro -dramas gauches-
08- et la segunda, con los mismos intr
pretes. Esta la sefal que preanuncia el
cambio: los autores locales se acercardn en
el futuro alos artistas locales para poner en
eseena sus obras y se completarélaconjun-
ida actores-autores-pablico que herd
“resucitar™ el teatro nacional
Los actores de!
reo.
‘Cuando los artistas del Circo San Mar-
tin inician su temporada en septiembre del
90, han pasado seis aflos desde que estrena-
ran la pantomima Jue Moreira en et Tea
tro Politeama Argentino (2-7-1884). El
‘drama hablado”, se produce en Chivileoy
dos. aos después (10-4-86). Y todo el
tiempo, ios eamins, las carpastrashuman-
tes. El drama crioliocrecey se perfecciona,
entre el éxito de pablico y la reprobacién
de las voces que se levantan para critcarlo
y hasta para pedir su prohibicién, por fo-
‘mentar un mal ejemplo, fa rebetdfa de un
gaucho perseguido por la injusticia de la
autoridad. El repertorio del citco incorpora
rauevos dramas y los artistas circenses vie~
re esta vez a Buenos Aires con un progra-
‘ma probado y enriquecide; el éxito os
acompafia ya principios de noviembre ps-
san con su gran carpa de fona a una ubica:
in mas eéntrica en Montevideo Sar
miento, Los diarios comienzan a ocuparse
de ellos: el 11 de noviembre el diario Sul
América publica una erénica titulads "Ori
sinalidades saciales-Juan Moreira” y te
Vela: “Este circo, reunién hasta ayer de una
cierta y determinade clase social, se ve hoy
noche a noche invadido por lo mis distin
guido que tiene Buenos Aires”. El perio
dista se pregunta: “;Qué significa esto?”
F120 de diciembre pasan al Teatro Polites:
ma Argentino, donde estrenaran la panto
rmima del Moreira y donde en ese ato 90
actuaran Esmete Novelli, Coquelin, el fi
:moso tenor Tamagno. “Los gauchos en el
escenario de la 6pera titula Podesté el c3-
pitulo en sus Memorias y recuerda: "Noche
‘noche Henos eormpletos
El “Drama Nacional”: un nuevo
cédigo espectacular
EI reconocimiento excepcional que ob-
tiene el Moreira por parte del piblico y la
critica tiene su origen en el deseubrimiento
de un nuevo esdigo espectacular wilizado
por los atistas cireenses. Cuando Podesté
lo describe diciendo “se eomponia de nd-
rmeros de acrobacia, canciones de ‘Pepin
88° y Juan Moreira con la “Rubia Cantora’
yet Pericdn’", muestra la unin de destreza
corporal, comicidad y drama que conforma,
la modalidad llamada “citcocriollo". Eo la
primera parce, José Podesta acta en el rol
‘de payaso, el célebre “clown crallo” Pepi-
no 88; en la segunda, en el rol del héroe
ramatico Juan Moreira, No hacia mucho
«que habia dejado de hacer las pruebas aro-
biticas con que comenzara su carers ct
cense; ls otros actores del drama actian a
‘vez en la primera parte como actébatas.
Pablo Podest: Actor. Una mascara tgca ene!
Sa sac
Juan, Pablo y José Padeses en 1882: Acrébatas
EI nuevo cédigo espectacular del Mo.
veira tiene un sistema expresivo original,
por el espacio -Ia arena circular y el esce
nario, las téenicas de actuacién, -el entre
rnamiento acrobstico, comico y mvimico- 1a
puesta en escena,-reproducciéinrealista de
costumbres locales, danzas, canciones, ji
netes a caballo, peleas a facén-, la estructu
del espectsculo, -unidad de acrobacia,
comicidad y drama-, A ello une un conteni-
do nuevo, con el uso de una dramaturgia
initia basada en un texto de difusion masi-
vay que llega a convenirse en el simbolo
del hombre que lucha contra Ia injusticia,
Parte de una historia real. ampliamente di
fundida en su versién novelizada, para lle-
gar ala versin teatral. El texto dramético
su vez une comedia y tragedia, con os
heroes y su parodia, en el contrapunto de
personajes cémicos y dramsticos. Contiene
Tos tres elementos iisicos de Tos rituals:
‘movimiento, palabra y mlsica, que se com
binan para producir la “fiesta” que caracte-
fiza las funciones.
Resucita el teatro nacional
A parte de allt, comienza la “época de
‘or0" del cireo crollo (1890-1916): con su
segunda parte de teatro se expande en todas
irecciones y la mayoria de las companias
circenses adoptan esa medalidad, El reper
toro se amplia con obras de autores riopl
tenses y los constantes estrenos son provis
tos por los escritores locales que desareo:
Ian una incesante produccién de dramas,
ccomedias,sainetes urbanos. revista crio-
Iss, A Jos elencos se suman los anistas po-
pulares de mayor éxito del momento, paya-
doces, cantores, msicos, bailarines. Las
siras van alos lugares mis lejanos, siendo
por décadas el inico especticulo accesible
millones de argentinos, el dno que Mega
«los més distantes poblads y regiones. La
Irayectoria del Juan Moreira ineluye innu-
merables versiones, entre ella ls interpre-
[Ey
tadas exclusivamente por actrices: en 1893
(22-3) el comentario de El Diario dice: "La
gran novedad ha sido la de anoche en el
Circo San Carlos. Agustina Raffetto hizo
tun Juan Moreira al pelo y todas sus herma-
nitas contribuyeron al éxito de la. picza,
Juan Moreira representado por mujeres era
lo nico que nos faltaba ver. sta noche se
repite”. Hay noticias de otras represent
ciones similares en varios crcos erollos.
En este siglo se pueden contar unas 28
versiones teatrales de distintos autores,
més una versién para Opera, una para tele.
Visi6n, cinco para cine. Olinda Boran, de
familia de cco, que debuta cuando nifa en
cl Circo Anselm, proxagoniza en 1934 Do-
ia Juana Moreiva de Alberto Novién,
mientras en 1962 Tita Merello encama La
Moreira de Juan Carlos Ghiano, dos ver
siones en clave eémica y draméties para
protagonistasfemeninas.
La ruptura y el cambio son evidentes. A
partir de la repercusién del Moreira, el
Aaporte de los circos es la clave eseneil pi
‘el florecimiento de la escena: después de
1900, las “compatias nacionales” se muli-
plican en el circoy en el teatro, Muchos a.
tistascircenses, como la familia Podesté,
‘pasan a actuar en los teats y el escenario
Ja italiana les otorga un nuevo reconoci
‘miento, para competir en el espacio domi-
nant tearal con las companias de otras na-
cionalidades y un reciente invento: el cine
matégrafo, Esta eleccién produce la Mama
da“década de oro” del tearo argentino en-
tte 1901 y 1910; el crecimiento del teatro
em este siglo se enriquece con el aporte de
los antisas citcenses. En el caso de Pablo,
el menor de los hermanos Podesté, es una
zevelacign por sus excepcionales cual
des de actor en los escenarios a la italiana,
De Ia escuela del circo egresun famosos a:
{ores que luego actuarén en todos los me~
digs: teatro, cine, radio, mas tarde televi-
En el teatro, las “companias naciona-
Jes” lograrén superar en mimero a las de
‘otras nacionalidades recign en 1918; en ese
alo se presentan en Buenos Aires nueve
elencos, que sobrepasan a seis espaoles,
uno italiano y uno francés, ocho en otal
Mientras tanto, fos cireos siguen por los
ceaminos, después de haber “resucitado”
‘con sus carpas trashumantes al teatro na-
clonal.
Beara See scott, Se expcializa en Kara
ar capt oe ae
So i Recuerdos confidenciales en su 77° aniversario
coo
Liborio Justo
Autopsia, funeral y gloria
de la Reforma Universitaria
El autor de este articulo,
forjado ideolégica y
politicamente al calor de la
Reforma Universitaria de
1918, analiza aqui su
importancia hist6rica
apelando a sus recuerdos
personales.
| ato 1919 (no hay eror en esta fe-
cha) después de rendir examen de
ngreso, que por primera vez se im-
‘lantaba,entraba el autor de este artculo en
la Facultad de Medicina de Buenos Aires.
Examen que habia dado en medio de buclgas
{yuna agitaciénestudiantl que no compres
fia, y que eran el coletazo del movimiento
revolucionario de la Reforma Universitaria,
cestallado en Cédoba el afo anterior.
El ao 1924, siendo alumno de tercer
‘ao, abandonaba esa Facultad ccimprendien-
do gue ali no estaba su rambo, Pero habien-
do encontrado otro més grande y més acorde
‘con sus impulsos juveniles: el que fe abrian
Jos ideales de aguel movimiento,
Julio V. Gonadlez, uno de los Ideres de
la Reforma y su principal expositor, lo habia
planteado de esta manera: "En el ao 1918 el
pais fue teatro de un acontecimiento extraor
dinario. De las aulas de la Universidad de
CCérdoba, que dormia un suefo de sighs tas
Ja murals infrangueable de su gloria colo
nial, surgi6 impetuosa una mafana de junio
Ja juventud que se nutriaen su sena, Con una
inreverencia slo justificada por la magnitud
el propésito, demostr al pafs que aque
inttucin era un simbolo legedario de una
época y como perpetuacién anacréaica de un
régimen, Y aquellajuventud se lanz6 a lca
Te, Abrié en la plaza piblica y sacudié en
pleno sole! infolio apoilladg del estauto
universitari; espare6 todos os vientos las
dotorosas verdades que surgian del entroni-
zamiento de una vieja ideologia, dijo en to-
das las esquinas cosas nevas y levant6 ban-
dera de rebel y de ideal”.
‘Asi surgia una nueva generacién, pro-
ducto, en el fondo, de tes acontecimientos
capitales: a guerra europea la revolucisn ru
say la llega de Hipolto Yrigoyen sl poder
‘en 1916, Y que afirmaba su existencia ex
siendo, entre otros asuntos, cosas tan ina
tas como la ingerencia de los estudiantes en
el gobierno dela universidad. Y, después de
cruzar toda América Latina, culminaba su
accidn en México, en 1921, proclamando, en
el Primer Congreso Intemacional de Est
dianes, que “la juventud universitari hucha-
ri poreladvenimiento de una nueva humani-
dad”
sa existencia se ela confirmada por el
verbo inflamado de Ricardo Rojas, quien en
un discurso dado con motivo de un homens
{e que se le rindi, habia dicho: “Ahora bien,
ciudadanos, yo afirmo que una nueva gene
racionespirtual ha legado para entrar en la
historia argentina... La sensacidn politica de
lo que consttuye el advenimiento de una
rueva generacién, la tuvo nuestro pals en
1837, cuando freate a la trania de Rosas y
sus tece tenientes bérbaros y asus legislado-
res servilesy asus plebes embrutecdas,sie-
te j6venes poetas se reunieron para realizar
sus ideales.. Yo afirmo, pues, que una nve-
va generacién he Megado y presiento que
cambios fundamentales prepésanse en nues-
tuo destino”, Se consideraba, asf, 8 nuestra
generacidn como paralela la Joven Genera
ign de Alberdi, Gusierrea y V. F, Lopez
‘corde con este concepto, Julio V. Gon.
‘2hlez habia seguido exponiendo: “La Nueva
(Generacin viene alevantar el esprit y con:
tinuar Ia obra planteada por Ia generacin de
La Asociacién de Mayo, y por intermedio de
lla —sin repetira ni copiarla— a interpre:
tar, por segunda vex en mis de un siglo, el
ideal revolucionario de Mayo”. “El pus en-
tero seria sacudi-
do hasta los ci-
WANTENIMIENTO GENERAL) | CURSO DE METRIALISMO | —iicnios, por
{Caren Desies oie oi) DIALECTICO quella. juventud
Srecried-Sariaos-Gas | | pado por Lic Ron Nef | con un mpta de
Sfpomectitesconcs 28, 26 de agosto rebelia como ja
Liamar al 871.0034 Informes @ inscripeiin: ey
{Dsjer mensaje pera Ernasto) ‘Esouela de P. Social ‘Dr & Pichon Riige” Jos lares de la pa-
‘ete '24.de Noviembre y Caos Calvo ‘ria... Con el tro-
‘athe S261 Tel 957-1907 pel impetuoso
rugiente de 1a
Nueva Generacién marchando a pleno sol
hacia la meta de su gran destino”. Ese gran
destino se vefa confirmado por aquella exi-
sgencia dela intervencion de los estudiantes
en el gobiemo de la universidad, que no se
conocia en ninguna parle del mundo, “Nos
sentiamos gigantes y haciendo la Historia",
Neg6 a decir un ditigente reformista
Pero, para eso, era necesario prepararse
Asi, por lo menos, Jo entendia el autor, que
pantcipaba de aquelos conceptos. Empezan
‘do por fortalecer su personalidad, para lo
cual fue a trabajar de pes alos obrajes del
(Chaco paraguayo, y realizar toda clase deex-
periencias, que culminaron con cazar balle-
ras en fos mares antiticos, y renos en las
‘montaias de Georgia del Sur.
ara conocer bien el pals se incompors,
‘euando pudo, alos vijes de inspecein des
padre, entonces Ministra de Guerra del Pre:
sidente Alvear, y lo acompailé como miem-
bro de la delegacién argentina, cuando fue
‘como embajador al Perd, para los festeos del
‘centenario de la batalla de Ayacucho, Fue &
Europa en busca de emociones antsticas,y,
para conocer los Estados Unidos, se hizo
rnombrar eseribiente en la Embajada en Wa-
shington, donde permaneci6 varios meses,
La impresién que le prodjo este pais fue
tan intensa, que olvidé pronto todos los pro-
sits de reformas sociales dela Nueva Ge-
neracién, La deslumbrante democracia nor
teamericana, en pleno periodo de prospet-
dad entonces (1926), estaba dando un mode.
lo que levaria al mundo a imitarta. ¥ su de.
50 era ahora regresar a ella par vvitay co
nocerla bien
La oportunidad se presents cuando, ya
cerrado todo anterior conducto con a leg
dda de Hip6tito Yrigoyen por segunda vez al
gobiemo, una institucion educacional norte:
‘mericana hizo realizar en Buenos Aires un
concurso Sobne “Ideas e instiuciones de los
Estados Unidos", el vencedor obtendrfa una
beca para trasladarse @ ese pas con el fin de
estudiarlo durante ocho meses, y completar
su trabajo que debia publicarse, finalmente,
en los dos idiomas. Y, por supuesto, lo guns,
Una ver. alld reals su trabajo con toda
toro Justo (Quetach), sar de Pap yl
as Nesta pia vasa, A sangre lara, ee
‘sts. Reiememete ba propueso a lt Feder
‘hn Uivestria Argentina la era enCirdbs de
ny bites y uso de Refomna Universi.
‘conciencia, manteniendo en reserva sus sen
timientos aniimperalstas. Pero el contacto
directo con el sentido despeetivo con que
all se considera todo lo referente a la Amé=
rica Latin, los hizo aflorrviolentamente
hhabiendo concurido al foro sobre problemas
internacionales que anvalmente se realizaba
en la Universidad de Williams, en Willan
town, Massachusset, y que lograban amplia
repercusion, al discutise las relaciones de
Estados Unidos con nuestos paises y sien-
Uiéndose representante de aquella generacin
de fa Reforma, dijo: "Que a la Argentina no
Je interesaba el panamericanismo, y que
retiraria de la Uni Panamerians tan pron=
to como la Nueva Generacisn Hegara al go-
bier o tal vez a
tes", ¥ que “noso-
twos sepuirfamos
alguna pretension
cexiranjera se inter
Ponia en él, tom
Flamos las medidas
pars desembarazar
nos de ella”. Tales
eclaraciones al.
ccanzaron_reperc
sién hasta en la
prensa diara, y al
tn drgano las c0-
‘ments con el titulo
de “Cémo piensan
Jos sudamesicanos”
“Mientras tant, en et pas se habia aceba
{do la prosperidad y entra en la época de
ral gravisima crisis socioeconémica, qu ha
ce hoy a nucstras condiciones de existencia
tanto en nuestro pais como en el resto de La-
tinoamériea. Fstosdafos se articulan y se po
tencian como se aniculan dominaci, repre:
sin e impunidad”
‘Luego Ana Quiroga anaiz6 algunos fens
menos de actualidad que tienden a 1s frag
mmentacion social, y acerca de fos cuales La
Marea la consults apart (ver péginas 8 2 10)
Para fializar dijo: “Fengamos en cuenta, c0-
‘mo ciudadanos y como trabajadares de a sa
ld mental, que i ecuscién entre dominaci6n,
represidn e impunidad —y quizis esto suene
mucho a utopia, pero To quiero decir con pa
sin— s6lo puede resolverse en un proceso
revolucionario que transforme al hombre y
cambie el carcter del Estado.
Adolfo Pérez Esquivel, su tum, eiticb ex
presiones del jefe del jército Marin Bala
“EI dice que todos somos responsables. Yo
igo que no todos lo somos. Si hay responsa-
bles. Algunos medios y comunicadores tienen
también complicidad en esto, busean confun-
dir y anlar la concienciaextca”
Con respecto a It impunidad afimmé que
“no todas las leyes son justas, hay leyes inj
tas que deben ser desobedecidas y resstidas
Debe haber una actitud étca, de conciencia
civcay de resistencia social. Ora cvestion es
la responsabilidad de los legsladores, Noso-
tuos delegamos en ellos nuestra representa-
cin y ello avalaron ls lees de Obediencia
Debide y de Punto Final, Tenemos wna jusi=
cia totalmente claudicante y complaciente que
permite que el Presidente de Ia Nain avass-
Ileal Poder Judicial eintrrumpa los procesos
{uticiales con los indultos. Es muy impor
tanmte que Is sociedad comience a mirarse
si misma. Este libro ayuda @ mirarse, a mirar
hacia nuestro intron”
‘Mas adelante rela experiencis propia:
‘Extando en Ginebra durante la época de la
ictadura tuve la oportunidad de ver en la
‘Asociacin de Jurist, fotografias de muchos
Juan Carlos Distfan. EI mud. Esculara en
pole st frontal 1973.
ceadiveres que el mar entregaba atados de pies
{¥ manos. Entonces, en nuesiro pas hobo re-
‘resin contra un pueblo indefenso.Ellos, sin
‘embargo, sostenen la teoria de ls dos demo-
nos, El agravante de esta siwacién es que
‘muchos de estos criminales cuentan con la op-
cin politica y varios de ellos pueden serelec-
tos, como es el caso del general Busi, quien
no se arepiente de nada segin ha dicho. Me
[regunto por qué el sistema educative no en
sila alos jovenes la historia de este sistema
de opresion y no fomentan ura concienca I
Deradora. :Para qué educamos? De las facul-
tudes podemos salir muy buenos profesions-
les pero seguir siendoesclavos. :Cual ese fin
de la educacin? Creo que debe ser el de ge
‘nerarconeiencia de hombres y mujeres paral
libertad. El clamor de verdad y de justicia sur
ge de heridas profundas ain no cicatrizadas.
(Quieren cerarnos todas las salidas a través de
1 imponidad, de Ia teriversaciOn de a ver
dad, Contra est tenemos que reaccionary en
femar las mentias, las claudicaciones y el
sometimiento”.
Ricardo Molinas hizo un abordaje jurigico
el tem y sent6 la premisa de que Ia imponi-
dad es "el mayor_alimento que tiene la co
rupcion para ioponerse”. “Quita toda res
ponsabilidad por hechos iliitos —eontinus
Molinas-—, y es evidente que no apareci6 de
golpe. Es un proceso que seyviene gestando
deliberad, concientey planiicadamente, Se
empieza por adormecer la conciencia de la
emte. La gran cantidad de hechos, primero,
Sorprende: después, horroriza: luego. la repe
lic de esos hecho, la fla de saci, N05
van levando a aceptarlos. Ahora pasan a dis
rminuiro despenalizar los hechos delictusos,
sdesvian las investigeciones diciendo que to-
sds somos responsable. Terminan on los or
zaismos de represion del delito, pero no con
Ia represion del Estado a ls confictos soca
les
‘Terminado el «Proceso de Desorganir
cién Nacional», comienzan a exhibise los he-
chs, 1a CONADEP produce su informe, as
Madres asumen su papel acompafiadss por
lorganismos de derechos humanos. Frente la
publicidad de los hechos yal advenir el sste-
‘ma constiuciona, surge el temor de Tos cul»
pables ala sancién. Asi empiezan a maquinar
lees que aseguren la impunidad. Surgen las
rormas que todos conocemos, qu aban em
pezado con la autoumnista del gobieeno mili=
tar: por primera vez en Ia historia det mundo
se autoamnistael propio autor de ls bechos
delctvos. La primera reac lable del par-
Jamento es declarar la nulidad de aquella ly.
Sin embargo, por el temor al levantamiento, a
Jos carapintadas, primero environ instrucio-
nes alos fiscal para que no acusaran. Como
se les eseapé de las manos alin fiscal; sobre-
vino ef Punto Final, es deci, investgar hasta
tal fecha. Tampoce les dio resultado, porque
algunos ueces tomaron en sero su funciones
y llamaron a declarar a los acusados antes que
‘¢-cumplael tempo fijado, Liega entonces la
aberracin total, la Ley de Obsdiencia Debi
da, en virtud dela cul se presume, sin pos
bilidad de prueba en cootrario, que todas las
aberraciones comtias son actos no imputa-
bles, pus se han producido conforme al prin-
cipio de obediencia debi, Ni aun con la re-
ciente reforma bastarda de la Consttucion
pede decirse que la tortura es un deito penal:
es un delito constiucional. La Constitucion
Nacional ha establecido que queda abolida
para siempre Ia tortura y no hay posibilidad
alguna de excusar este delito. Ademis, ya se
contaba con resoluciones sobre crimenes de
lesa humanidad y del Pacto de San José de
Costa Rica, No pudieronevitar el juici a tos
comandantes. La justcia fos condens. {Cust
era a solucién? El Presidente deta los consa-
bidos indultos «para asegutamos la pacific
cin. Fue tan grande la abitraiedad que no
sélo Se ha indultado 2 los condenados, sino
también alos procesedos. Asflegamos a Ia
culminacién, ya que se consagra la impunidad
en base a nomas legales. Alguien dijo hoy
que la justicaesté bajo sospecta: yo soy ms
alimativo: los argentinos estamos privados
el derecho de Ia jurisdiccion, Ustedes pe
‘den comprobar que no hay un solo sanciona-
4o, ya no s6lo por la violicidn Tos derechos
‘humanos, tampoco hay un solo vaciador de Ia
Republica que est peso, Todos goran de lis
beriad, han sido favorecidos y hasta ocupan
posiciones importantes en el gobierno”
A fin desu exposicion el diputado Moli-
as dijo que hay hechos estimulantes: "Re
cverdo que tuve el honor de sex Presidente del
‘Tribunal de Erica alos mS¢icos que colabora-
rom en la represén. En esa ocasin opiné que
Inaba que amplialo. Las normes que se apli-
‘aon en lt represin fueron ditadas por abo-
dos que asumieron cargos en el gobierno,
asi como contadores ¥ otros profesionales.
Deberia hacerse un tribunal de étca para to
das las profesiones, Solamente la verded nos
va a hacer libres.
Hj
z
H
36 Te
‘comunidad’, con Jo cual potencialmente
puede inlui a todas, Por otro lado, la Comi
sign de Evaluacn externa que se establece
es designada por el PEN y de sus doce
bros, seis provienen del Parlamento,
uno de Tas universidades privadas, uno de la
‘Academia Nacional de Educacién, uno del
Ministerio de Educacién, resultando slo
tres de las propias universidades estaales,
De esa manera, ef peso de Jos evaluadores
{que provienen del poder politico y de end
des ajonas a Ia universidad esttal son una
sabrumadora mayora
Existe relacidn entre esta reestructe
egal de las universidades y las reco
‘mendaciones del Fondo Monetavio Interna:
CME: Esta nueva estructura legal for
sma parte de las exigencias del Banco Mun-
dial. Ya se ha creado en el Ambito del Minis-
terio de Educacién ef FOMEC (Fondo para
cl Mejaramiento de Ia Calidad Educativa),
justamemte para administar el crédito que el
BM va a suministar a las universidades, y
ue tiene como uno de sus objtivos evar
FM, LATINOAMERICENE
MH.
9
wu wae ue We
o
oe
pte
BS.AS, ESQUINA SAAVEDRA
ESTUDIANTES
CONTRA EL
PRIVILEGIO
adelante programa de reforma de It edu
cacién superior. El PEN necesita de la ley
‘como instrumento leva para aplicara fondo
esta politics
-2Cémo ven las perspectivas para los
docentes universtarios?
DR: Desde ADUBA y la CONADU
venimos realizando sendos procesos de re-
cchazo 4 Ia ley, de reelamo sarily otras
medidas de un largo plan de lucha. Creemos
{que la politica del gobiemo hacia Is niver-
sidad afecta a todos sus sectores intern0s,
‘que deberemos avanzar en este camino de
lucha y unidad que estamos dessrrollando la
FUA y la CONADU. A su ver, a universi-
clad no e5 un patrimonio s6lo de los univer-
is sino de todo et pueblo, por lo que es
nocesario unificar las luckas en un rambo
comin que permita torcerle el brazo al go-
biemo no sdloen fa Universidad sino en los
SWB OOM
‘om Daca ]
9
10
=| ENTIERRA FIRME
2
[seen
|rveco
oh
LUNA
SANEARES
‘LA MUSICA DE LA TARDE
Ming
a see
at
ae |
wisn
sce
‘woe
enn
wc
sca
snags
Musica
(so \
in vencer el atraso y la dependencia, sin lberacion
nacional y soctal, la mi
no podran gozar de su derecho a la educacion
S.U.T.E.B.A. Berazategui
Cale 15
Horatio de atencén
derechos ala salud, I vivienda y la educa
cin de todos los trabajadores y la comuni=
dad argentina
CME: Si el PEN ha logrado a media
sancidn de la ley, lo fue sentando en el Con-
_reso junto a PJ, al MODIN, a la UCD y a
partidos provinciales, pero dejando afvera
‘una importante representacién de fuerzas
{que se habian pronunciado en conta de esta
ley. Para nosotros és es una lucha que no
termina con la aprobacin del Senado, sino
‘que contin para impedir que esta ley se
aplique en las distntas universdades y ge-
nere cambios desfavorables. Nosotros que-
remos otros cambios, diferentes, Queremos
tuna universidad demoerdtica, popular
contenids cienificos que defienda los inte
reses nacionales en sus planes de estudio y
propicie un amplio protagonismo de sus
rmiembeos en la conduccisn.
‘Allee el efi fx Cémara de Sears apo
‘sel Proyecto a io ceado, Las enanes an
Gian nueva medias de ha
sz y la juventud argentina
NP 745, Beraretogu
226.6087
9302 1390
16,30 a 19,00 hs
Teléfono
Escuela de Psicologia Social
de Comodoro Rivadavia
“Dr. Enrique Pichon Riviére”
Directora:
Susana Cimadoro
Supervision Institucional:
‘Ana P. de Quiroga
Carrera de Psicologia Social
fro. @ Sto. ano
Belgrano 924
(9000) Comodoro Rivadavia - Chubut
Teléfono 0967 - 34704
Raiil Rojas Soriano
Practica educativa
e investigacion cientifica
Las reflexiones
pedagégicas del autor en
torno a la formacién de
profesores-
investigadores, apuntan a
desta
existentes entre los
aspectos tedéricos y la
car Jas relaciones
practica concreta, en una
sociedad histéricamente
determinada.
Hace unas semanas, antes de escri-
bir estas Iineas, lef un libro de José
Mant: Ideario pedagégico, que me
regal una nia de doce ais en la ciudad de
La Habana. En dicha obra el prscer cubano y
hombre de América esribe una frase que nos
leva a una profunda reflexin: “La escuela
slice Mart-— debe formar hombres vivos,
hombres independientes" (deario pedagét
0, p.X) Esta reflexion pedagogica, con sus
claras implicacions poltco-ideologica, me
News a preparar este breve texto sobre ue
‘ma que resulta trscendental abordar en el
presente. Me refieo a la formacidn de prafe-
sores-investigadares, visto como un proceso
en donde la investigacin permita a profeso-
res y alumnos construir una practica educa
va liberadora afin de que la escuela se con
Viera realmente en un espacio para la rete
xd, la erteay a formulaci6n de propuestas
para contribuir a mejorar nuestro medio edu
ative y social. S6lo asi podremos formar
Ratt Rojes Sertano er sxilogo ¥ profesor Saar
de Sea de Métdou de veiata de ts UNAM.
hhombres vivos, independientes, pues insite
Mart: “El primer deber de un hombre es pen-
sar por si mismo” (Textos de combate, p. 52)
Viene al caso también citar agu las palabras
aque expresé Rigoberta Menché el 5 de no-
viembre de 1992 en la Facultad de Ciencias
Politicas y Sociales de ln UNAM. Rigoberta
Mencha, indigena guatemalteca, autodidacta,
premio Nobel de la Paz 1992, expresé des-
pus de concluir su conferencia y de recibir
las preguntas el pablico: “Hay muchas pre
_untas sobre la mesa, pero no todas las debe
‘contstar el maestro, Si sabemos leery escri-
bir deberos buscar las respuests. Si fuera su
rmaestra ls dejaria de tarea que investigaran
para poder responder esas pre guns”
tas palabras encierran un profundo sig
nificado pedagsgico y més cuando provienen
de una persona autodidacta que tavo que
‘aprender el espafol para combatir alos ene
migos de su pueblo indigena,
‘Después de la plitica ala que asstieron
miles de alumnos, profesores y trabajadores
de la UNAM le dijea Rigoberta Menchi que
ese dia nos habia dado una cétedra magistral
de pedagogia, de politica, de flosofia. Ela
‘me sonrié con la ingenuidad que la caractet-
ay me preguntincxédula: “Usted cree?”
"Antonio Gramsci tena rn cuando air
smaba que todos los hombres son flésofos
porque en su lenguaje se expresa una con:
cepeién del mundo y de ta vida.
Sivan las palabras de José Mart, Rigo
Dera Menchi y Antonio Gramsti como in
‘woduccin al tema de este ariculo,
Hablar del proceso de formacin de pro
fesores-investigadores implica referimos ine
Juctablemente a aspectos tesricos ya la prac
tica concreta, los cuales se encuentran con
cionados por la realidad histrico-social es
pectfica, por lo que podemos plantea una
sis central para orientar nuestra exposicin:
La formacién de profesores-investigadores
ex un proceso sociohistérico que se leva a
‘cabo de conformidad con determinadas di-
rectrcesfiloséfcas,epistemoldgicas ytebr-
cas, y de acuerdo con las necesidades y ex
gencias sociales, instiucionales y persona-
les
Preparar profesores-investigadores supo-
re, por lo tanto, conta con una tora de co
rocimento que orient la prctica de invest
gacion, asf como disponer de una teora ped
ségica para enmarcar los elementos curicu
lares, su organizacin¢ instramentaci6a, ast
‘como los aspectos coneretos del proceso de
ensenanza-aprendizaje
En esta linea de reflexion habria que fr.
mularmos varias preguntas: {Para qué formar
nos como profesores-investigadores?, desde
‘qué perspectivatesrica?, ,qué apectos de la
realidad debenindagars?, zeul es et props
sito del trabajo cietifico?, en pocas palabras:
ZA quign servimos con nuesiras pricticas de
formacién de profesores-invesigadores y al
realizar investigaciones coneretas?
[La manera como planteamos estas pre
_gunts lleva implicit las respuestas a elas.
Respuestas que expresin nuestra posiciones
politco-pedagégicas, dice Freire (Pedagogia
de la esperanza, p. 130)?
[La posicién que adopta reir no deja iu
prctca politica por ella misma, De ait
aque el educador se tenga que pregunta fa
vor de qué y de qué se halla al servicio; por
consiguiente, contra qué y contra quia lu
char en su posibilidad de lucha dentro del
proceso de su prctica” (Prologo al libro Eat
cacién como praxis poltica de Francisco Gu
tire,
Hablar del proceso de formacn de pro
fesors-investigadores significa, por lo tant,
referimos a una actitud ant la vida, concre-
tamonte, #asumir un compromiso que buscar
trascender nuostrasrelaciones en el aula, es
También podría gustarte
- Problemas Filosoficos de Las Ciencias ModernasDocumento151 páginasProblemas Filosoficos de Las Ciencias ModernasJuan Espiado SalvoAún no hay calificaciones
- Calles y Otros RelatosDocumento123 páginasCalles y Otros RelatosJuan Espiado SalvoAún no hay calificaciones
- FADE Periodico Octubre-NoviembreDocumento53 páginasFADE Periodico Octubre-NoviembreJuan Espiado SalvoAún no hay calificaciones
- Carey John para Que Sirven Las Artes 1 37Documento37 páginasCarey John para Que Sirven Las Artes 1 37Juan Espiado SalvoAún no hay calificaciones
- Revista La Marea PDFDocumento68 páginasRevista La Marea PDFJuan Espiado SalvoAún no hay calificaciones
- Lema Devesa Maria CarmenDocumento35 páginasLema Devesa Maria CarmenJuan Espiado SalvoAún no hay calificaciones
- Genero BernhardtDocumento27 páginasGenero BernhardtJuan Espiado SalvoAún no hay calificaciones
- Revista La Marea CompletaDocumento56 páginasRevista La Marea CompletaJuan Espiado Salvo100% (1)
- Revista La Marea CompletaDocumento64 páginasRevista La Marea CompletaJuan Espiado SalvoAún no hay calificaciones
- Revista La Marea CompletaDocumento64 páginasRevista La Marea CompletaJuan Espiado SalvoAún no hay calificaciones
- Revista La Marea CompletaDocumento68 páginasRevista La Marea CompletaJuan Espiado SalvoAún no hay calificaciones
- Revista La MareaDocumento52 páginasRevista La MareaJuan Espiado SalvoAún no hay calificaciones
- Revista La Marea CompletaDocumento48 páginasRevista La Marea CompletaJuan Espiado SalvoAún no hay calificaciones
- Revista La MareaDocumento68 páginasRevista La MareaJuan Espiado SalvoAún no hay calificaciones
- Sobre La Lingüistica SocialDocumento11 páginasSobre La Lingüistica SocialJuan Espiado SalvoAún no hay calificaciones
- Revista La MareaDocumento52 páginasRevista La MareaJuan Espiado SalvoAún no hay calificaciones